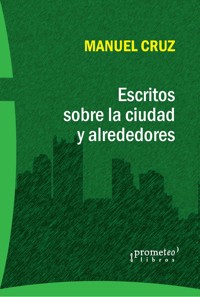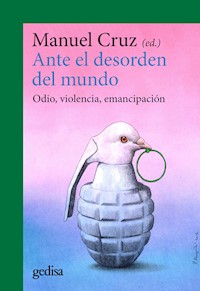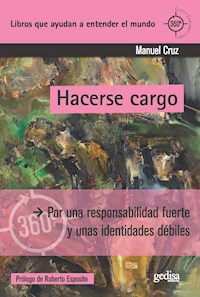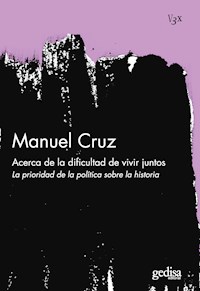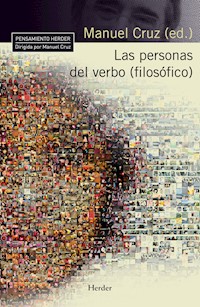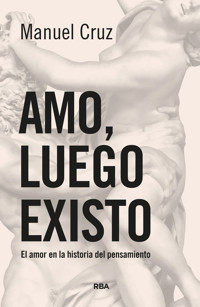
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
EL AMOR TAL COMO LO VIVIERON Y LO PENSARON GRANDES FILÓSOFOS DE TODAS LAS ÉPOCAS. El amor en la historia del pensamiento Se diría que la experiencia amorosa es universal, aquella a la que todas las personas prácticamente sin excepción se creen autorizadas a referirse. Amo, luego existo nos acerca en concreto a la forma de vivir el amor de quienes se dedicaron intensamente a intentar comprender qué significa amar y ser amados. ¿Y cómo amaban, por cierto, los grandes pensadores? Los estoicos con paciencia, los vitalistas con entusiasmo, los nihilistas con pesimismo. Para un pensador, el amor es algo tan apasionante o doloroso como para el resto de los mortales. Porque el amor no es un asunto teórico de idéntico rango que los de mayor importancia: es una de las experiencias más intensas y absorbentes que puede tener un ser humano. Lo que caracteriza a los filósofos seleccionados es precisamente que intentaron arrojar algo de luz sobre una pasión que en algunos momentos les devoró por completo. A la vista del lector estará que obtuvieron resultados desiguales, como también lo estará que todos ellos identificaron la aventura del pensamiento con la de la misma vida. El libro que el lector tiene en sus manos constituye una versión —corregida, en lo referido a la actualización, y notablemente aumentada, incluyendo dos nuevos capítulos y un nuevo prólogo— del que apareció publicado en 2010 y obtuvo el Premio Espasa de Ensayo de ese mismo año.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 918
Ähnliche
MANUEL CRUZ
AMO, LUEGO EXISTO
El amor en la historia del pensamiento
© del texto: Manuel Cruz.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2024.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: mayo de 2024.
ref.: obdo326
isbn: 978-84-1132-869-2
aura digit • composición digital
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
CONTENIDO
prólogo a la presente edición: el amor, ¿caja de resonancia o espacio de resistencia?
Razones internas y razones externas
El amor, a la oscura luz de la incertidumbre
De la incertidumbre al desamparo
introducción: «no puedo expresar lo que siento»
La experiencia de escribir sobre la arena
1. «eres el hombre de mi vida»
Platón o de qué hablamos cuando hablamos del amor
Reflexión: amar y ser amado
2. «antes de conocerte era una persona distinta»
San Agustín y la irrupción de las sombras
Reflexión: solidaridad y caridad
3. «solo tengo ojos para ti»
Abelardo y Eloísa, o el amor como herejía
Reflexión: el amor entre los cuerpos
4. «te necesito»
Spinoza: aritmética de la razón, geometría de las pasiones
Reflexión: admiración y humildad
5. «¿cómo puedes ser tan egoísta?»
Nietzsche y Lou Andreas-Salomé: vivir en un edificio cuarteado
Reflexión: el amor como tentación
6. «eres tan especial…»
Freud o la sala de máquinas del amor
Reflexión: sobre una mala manera de reivindicar el tú
7. «te querré siempre»
Ortega: opacidad y transparencia del amor
Reflexión: acerca de la promesa —tan imposible como inevitable— de amor eterno
8. «deberías haberme mentido»
Sartre y Simone de Beauvoir: un compromiso que nació muerto
Reflexión: el debate sobre el paternalismo
9. «¿qué voy a hacer sin ti?»
Hannah Arendt, el pensamiento y la soledad
Reflexión: la construcción social de la soledad
10. «esto es una locura»
Foucault: el difícil amor entre iguales
Reflexión: morboso, una palabra con trampa
epílogo. «si de verdad me quisieras…»
El amor es un gran invento
Notas
Bibliografía básica utilizada
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
Dedicatoria
Epígrafe
Comenzar a leer
Notas
Bibliografía básica utilizada
a quienes aman, porque están en el secreto
Esto es amor, quien lo probó lo sabe.
lope de vega,
El amor está hecho de contrarios
Según se es, así se ama.
josé ortega y gasset,
Estudios sobre el amor
Amar a alguien es decirle: tú no morirás nunca.
gabriel marcel,
La mort de demain
Yo no te pido nada
yo no te acepto nada.
Alcanza con que estés
en el mundo
con que sepas que estoy
en el mundo
con que seas
me seas
testigo juez y dios.
Si no
para qué todo.
idea vilariño,
El testigo
prólogo a la presente ediciónEL AMOR, ¿CAJA DE RESONANCIA O ESPACIO DE RESISTENCIA?
También los libros crecen. Este que el lector tiene en sus manos inició una primera andadura en 2010, cuando vio la luz tras obtener el premio Espasa de Ensayo de aquel año. Por esta vez, el autor no se despidió de su texto al publicarlo, sino que, por el contrario, decidió no darlo por concluido y seguir trabajando en él. La decisión se fundamentaba en dos tipos de razones, unas relacionadas con el propio libro y otras, vinculadas a la cuestión misma que en él se abordaba y que no dejaba de darme en qué pensar.
razones internas y razones externas
Respecto a las de primer tipo, he de reconocer que desde bien temprano tuve la desazonante sensación de que limitar al ámbito de la filosofía la selección histórica de autores y autoras que habían abordado la cuestión del amor, siendo una opción metodológica perfectamente consistente y defendible en tanto que planteamiento, implicaba una restricción excesiva, que dejaba fuera del foco de la atención pensadores —en sentido amplio— cuya propuesta teórica ofrecía un indudable interés para el asunto que nos convocaba. Me pareció casi incuestionable que quien mejor podía representar a ese orden de autores era Sigmund Freud (lo que no excluye, claro está, que con parecidos merecimientos hubieran podido incorporarse algunos otros). Análogamente, también se me hizo evidente la conveniencia de incorporar a la nómina de seleccionados a Ortega, quien, tanto de forma directa, en sus célebres Estudios sobre el amor, como indirecta, en muchos de sus otros escritos, proporcionaba claves relevantes, perspicaces y en muchos momentos originales para pensar la cuestión amorosa.
Pero hay que añadir, para que el lector se componga una idea cabal de las diferentes dimensiones en las que ha crecido el libro, que, más allá de estas ampliaciones explícitas en forma de dos nuevos capítulos, también las ha habido algo menos evidentes. Me refiero al hecho de que desde el principio procuré ir incorporando a aquella primera versión publicada las novedades bibliográficas de las que iba teniendo noticia y que consideraba que podían enriquecer el texto original si por fin le podía regalar una segunda vida (como está siendo, felizmente, el caso). Asimismo, siguiendo con este crecimiento interno, no solo fui ampliando el número de notas, sino también en muchos casos la extensión de las ya existentes. Quiero pensar que todo ello ha repercutido en beneficio del texto, haciéndolo más robusto y mejor argumentado. En el bien entendido, claro está, de que semejante tipo de valoraciones en modo alguno pueden pretender presentarse al modo de una cuenta de resultados. Si algo constituyen más bien es cosa parecida a una declaración de intenciones o, si se prefiere, a la expresión de un propósito que cumple al lector determinar si se ha alcanzado o no.
El segundo tipo de razones, vinculadas a la cuestión misma del amor, son ciertamente de naturaleza radicalmente distinta, y a ellas querría prestar una mayor atención en lo que sigue. Porque, de no ir más allá, parecería que lo que se ha pretendido con todo lo añadido ha sido únicamente completar unos desarrollos susceptibles de ser considerados, desde un punto de vista puramente formal (o incluso académico), insuficientes. Pero no es (solo) cuestión de completar, sino de intentar acompasar lo entonces pensado a lo que nos ha venido pasando. Sin duda, buena parte de las ideas más generalizadas hasta el presente acerca del amor vienen experimentando transformaciones no menores de un tiempo a esta parte, y este hecho debería darnos que pensar, en la medida en que el registro amoroso parece constituir un elemento fundamental en nuestra definición como seres humanos. Una de las claves para entender tales transformaciones la empezamos a encontrar precisamente en Ortega; para ser más precisos en su conocida afirmación, que aparece incluida aquí como cita pórtico, «según se es, así se ama». No dudo que sea verdad, pero tengo serias reservas de que sea toda la verdad. Se ama según la persona que se es, desde luego, pero también según la época en la que se vive.
Así, si echamos la vista atrás y consideramos el contenido efectivo de la relación amorosa que mantenían nuestros antepasados simplemente dos o tres generaciones atrás fácilmente constataríamos múltiples carencias en todos los planos (sexual, intelectual, afectivo…). Carencias de tanta importancia desde nuestra perspectiva actual que sin duda consideraríamos que hacen inviable una relación amorosa mínimamente aceptable para ambas partes. Sin embargo, lo cierto es que si hubiéramos preguntado a aquellas personas es muy probable que nos hubieran declarado que su relación amorosa era plenamente satisfactoria (y, cuando no, por motivos por completo diferentes a los que hoy tenderíamos a esgrimir en caso de crisis). Pero es que, si retrocedemos todavía más en el tiempo, se hace —si cabe— más evidente que esa cosa que llamamos amor no ha sido lo mismo a lo largo de la historia y en las diferentes sociedades. El más superficial recorrido histórico sobre la cuestión permite certificar las enormes diferencias que, a lo largo del tiempo, se han ido produciendo en la manera de entender y de vivir el amor (por poner un ejemplo, tan sencillo como contrastado, ¡qué lejos queda de nosotros, en estos tiempos de reivindicación de una sexualidad sana, la torturada manera en que San Agustín vivía los embates de su propia lujuria!).
En el fondo, nada tiene esto de extraño, pero conviene recordarlo para prevenir la tentación de deslizarnos hacia una concepción intemporal, casi metafísica, del amor, cuando en realidad lo pertinente es predicar del mismo su condición histórica. No hay la menor audacia teórica en semejante afirmación, por cierto. Más bien al contrario, su justificación resulta extremadamente sencilla: el amor es histórico porque son históricos sus protagonistas, y en cierto modo tal afirmación tutela todo lo que sigue.
el amor, a la oscura luz de la incertidumbre
Constatado lo cual, la siguiente pregunta resulta poco menos que inevitable: ¿y cuál es el signo del presente momento histórico en lo tocante a lo que venimos hablando? Me atrevería a afirmar que doble, según si se plantea la pregunta desde el punto de vista objetivo o el subjetivo. Desde el primero, la respuesta, ciertamente rotunda, es la incertidumbre. Desde el segundo, y continuando con la rotundidad, el desamparo. La incertidumbre es sin duda epocal y no coyuntural, más propia de esta modernidad tardía, líquida y deslavazada en la que vivimos inmersos que de la actualidad más inmediata. De hecho, no fueron pocos los autores que, a lo largo del siglo pasado, dejaron ya constancia de la preocupante perplejidad que les generaba esta incertidumbre. Cómo no recordar las afirmaciones gramscianas acerca de lo nuevo que no acaba de nacer y lo viejo que no acaba de morir, con su conocido corolario del interregno monstruoso. O el dictum orteguiano (de nuevo), que tan bien describe la dimensión gnoseológica de la mencionada perplejidad: «No sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa». O, en fin, la declaración anónima, mezcla de sarcasmo y melancolía, con la que tropezó en las calles de Quito el escritor ecuatoriano Jorge Enrique Adoum y que Mario Benedetti contribuyó a difundir por el mundo entero, aquella famosa pintada «Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas».
Digámoslo, si se prefiere, con estas otras palabras: lo que define nuestro actual momento histórico es ese no saber a qué atenerse que constituye el denominador común de los tres ejemplos mencionados. Se trata de un no saber a qué atenerse que, aunque referido* fundamentalmente al mundo y a la historia, va a repercutir de manera directa en la idea de amor que los individuos han empezado a manejar en la presente situación. Porque esta parece ser, en efecto, la paradoja: la crisis de las grandes concepciones del mundo heredadas, que aportaban inteligibilidad y sentido a la esfera de lo humano, nos ha arrojado en brazos de un emotivismo que interpreta que la mejor manera de entender el amor es considerándolo un apartado, un capítulo o un epígrafe dentro de una teoría general de las emociones (muy en auge, a su vez, porque parecen constituir el contrapunto de la fría, estirada y fastidiosa racionalidad, tan insensible ella al rico colorido de la vida).
Pero está claro que semejantes planteamientos no ayudan a resolver la paradoja mencionada en la medida en que se basan en un malentendido, el que da por supuesto que, en cierto modo, las emociones constituyen lo otro de la racionalidad, su alternativa espontánea, natural. Cuando, como sabemos bien, son inducidas en una enorme medida, determinación de la que, como es obvio, no queda excluido el amor. También él, por muy intensamente que lo podamos sentir, es el efecto, el resultado, de una determinada socialización. En ese sentido, bien podríamos afirmar que las emociones constituyen el instrumento inconsciente de determinados convencimientos compartidos. Esto es cosa sabida, en principio, pero con demasiada frecuencia también olvidada. Tan olvidada como, en efecto, mal interpretada. Porque lo que se desprende de considerar a cualquier emoción como un efecto o resultado (y no como una realidad originaria o preexistente) es la afirmación de su carácter funcional, pero todavía no prejuzga el signo de dicha funcionalidad.
Importa destacar la indeterminación para no dar por descontada una interpretación mecanicista, que, deslizándonos por un momento al trazo grueso, solo contemplara las emociones como un instrumento de alienación para conseguir una mejor —por dócil— adaptación de los sujetos a lo existente. De hecho, buena parte de las críticas que ha recibido la concepción heredada del amor, todavía hegemónica en nuestra sociedad (la que, para entendernos, solemos denominar concepción romántica), circulaban en esta dirección, relacionando sus principales rasgos con la transmisión de la propiedad en las clases pudientes, con la reproducción ideológica, cuando no con el heteropatriarcado y otras dimensiones subyacentes de la sociedad a cuya perpetuación se encontraría consagrada dicha emoción. Pero, aun pudiendo aceptar la existencia de semejante vínculo entre lo emotivo y lo material, no está claro que el mismo agote la comprensión de lo amoroso.
Entre otros motivos porque, si no perdemos de vista la dimensión histórica antes aludida, habrá que aceptar no solo que la manera de entender y vivir el amor va evolucionando, acomodándose a unas nuevas realidades, sino también que su funcionalidad puede ir variando, abandonando así, de manera total o parcial, su dimensión meramente adaptativa para pasar a desempeñar otros papeles, de signo diferente por completo. O, por continuar con los matices, también puede ocurrir que dicha funcionalidad se desdoble y pueda, según las circunstancias, adoptar signos incluso opuestos. De lo primero basta con constatar la profunda evolución en materia de costumbres (evoquemos términos como fidelidad, indisolubilidad, promiscuidad u otros para hacernos una primera idea del calado de la transformación) ocurrida en las últimas décadas para constatar hasta qué punto buena parte de los rasgos con los que antaño tendía a pensarse el amor han desaparecido por completo sin que ello haya implicado en absoluto el abandono de la expectativa amorosa.
Pero tal vez valga la pena, a efectos de entender adecuadamente lo que está pasando en nuestros días con el signo de la emoción amorosa y el contenido de alguna de sus nuevas funcionalidades, poner el ejemplo de la institución que la concepción romántica del amor presentaba tradicionalmente como la forma más acabada de materializarlo. Me refiero, claro está, a la familia, objeto de tantas críticas en determinados momentos del pasado siglo por parte de los sectores tenidos a sí mismos por progresistas. Dejemos por el momento al margen el hecho, nada banal pero que nos alejaría del eje de nuestra argumentación, de que dicha institución ha dejado de tener la forma rígida e inequívoca de antaño para poder pasar a conjugarse de diversas formas (monoparental, homoparental, heteroparental…), de acuerdo con la diferente condición de sus protagonistas.
Ello explica en gran medida el hecho de que haya dejado de ser objeto de críticas y de propuestas superadoras para pasar a convertirse en objeto de reivindicación por parte de sectores antes excluidos de dicho formato de convivencia. Pero lo que ahora importa más destacar es el cambio radical de papel que la familia ha pasado a desempeñar en muchos momentos y para muchos sectores de la población; que muy poco o nada tiene que ver con una institución de carácter represivo, consagrada a la transmisión ideológica de los valores dominantes, y mucho con un ámbito básico de solidaridad y ayuda mutua. Sin que, por supuesto, ello excluya, por hacer referencia al último matiz señalado, que pueda producirse un desdoblamiento de la funcionalidad y, pongamos por caso, el espacio familiar pueda ser al mismo tiempo un ámbito de solidaridad y una unidad de reproducción de la fuerza de trabajo, esto es, que responda a lógicas nítidamente diferenciadas.
Y si semejante planteamiento vale para juzgar las formas institucionalizadas de entender el amor, también debería valer para juzgar las presuntas alternativas emergentes. Cuando hoy se oponen a la concepción amorosa de impronta romántica propuestas como la del poliamor —sin duda susceptibles de desarrollos teóricos consistentes, quede claro—, habrá de resultar pertinente preguntarse a qué efectiva funcionalidad responden. Porque no habría que descartar que, presentándose como adornadas de un signo inequívocamente positivo por el mero hecho de representar el rechazo a la herencia recibida (tan denostada ella, no siempre, como acabamos de ver, con motivos plenamente justificados), estuvieran representando la forma más ajustada de trasladar al ámbito de lo amoroso la misma lógica que funciona en el mundo exterior y, por tanto, estuvieran contribuyendo a la perpetuación del orden existente.
Porque, en efecto, el planteamiento, tan generalizado, que presenta como el argumento más contundente para defender dicha alternativa el empobrecimiento que supone mantener una relación amorosa en régimen de exclusividad con una sola persona, renunciando a la posibilidad de ampliar los vínculos de todo tipo con muchas más, está trasladando al ámbito de lo amoroso la misma lógica de consumo que funciona en el mundo exterior. Semejante ansiedad por lo que el sujeto se podría estar perdiendo al renunciar a las múltiples posibilidades que se le ofrecen por doquier reproduce la ansiedad característica del sujeto contemporáneo en una sociedad no solo exasperadamente consumista, sino también aceleradamente consumista, cuya desembocadura última solo puede ser la frustración de los propios sujetos ante una ansiedad de imposible cumplimiento.
de la incertidumbre al desamparo
Pero adentrarse en el aspecto de la forma en que tales sujetos interiorizan las dificultades para seguir aplicando en sus vidas la concepción romántica del amor —todavía hegemónica (por más que se trate de una hegemonía declinante)— implica desplazar el foco de la atención y colocarlo ya sobre la dimensión subjetiva de nuestra crisis, dimensión que al principio subsumimos bajo el rubro «desamparo». Este desplazamiento nos va a permitir recuperar la cuestión de la funcionalidad de las ideas y los discursos bajo una nueva luz. En efecto, probablemente buena parte de los equívocos alrededor de la mencionada concepción amorosa tengan su origen último en algo que se empezó a señalar, a saber, una valoración errónea de la importancia que cabe atribuir a lo que podríamos denominar su funcionalidad originaria. Porque el hecho de que en su diseño fundacional pudiera primar un determinado propósito —de signo ideológico y, en esa misma medida, conservador— no implica en modo alguno que dicho signo le acompañe indefinidamente, incluso cuando las condiciones materiales que se pretendían legitimar han variado de manera sustancial. En ese sentido, bien podría afirmarse (aunque advierto que es tan solo una manera de hablar) que con determinadas ideas sucede como con algunos objetos, los cuales, habiendo sido diseñados para una finalidad concreta, acaban resultando de una utilidad mucho mayor de la inicialmente prevista, resultando susceptibles de usos en modo alguno previstos por sus diseñadores. Probablemente el libro —para muchos, el objeto perfecto— y su historia constituyan un buen ejemplo de este tipo de situaciones.
Pues bien, también de la concepción romántica del amor cabría predicar que ha terminado alcanzando algo así como una utilidad vital universal, lo que, por supuesto, no garantizaría su pervivencia sin límite, pero sí explicaría en gran medida su notable resistencia, a pesar de los múltiples obstáculos con los que viene tropezando últimamente. Porque no cabe soslayar que nos encontramos ante una concepción que entra en conflicto con convencimientos subyacentes y actitudes fuertemente arraigadas en la sociedad actual. Pensemos en los trazos mayores que podrían resumir dicha visión romántica de lo amoroso y que se dejaba sintetizar en las siguientes afirmaciones: hay en el mundo una persona, y solo una, que es para ti; si la encuentras, alcanzarás la plenitud de la felicidad porque en esa persona encontrarás la satisfacción erótica, la comunicación intelectual, la compañía más cálida, la comprensión más profunda y la complicidad absoluta. ¿En nombre de qué oponerse a semejante ideal? Conocemos, por frecuente, la respuesta: el ideal es tan deseable como poco realista; esto es, las probabilidades de materializarlo son decididamente escasas y, en cualquier caso, no compensan de las renuncias a las que obliga.
Pero semejante perspectiva asume, sin crítica, que el planteamiento adecuado desde el que valorar la concepción precedente es el de la relación coste/beneficio. Soslaya de esta manera una dimensión fundamental del asunto. El protagonista de la película Her se viene abajo cuando su sistema operativo, con el que cree estar manteniendo una relación amorosa comparable a la que mantendría con una persona, le informa de con cuántos usuarios del mismo mantiene idéntico tipo de comunicación. Probablemente se encuentre ahí la pista que nos permita entender la razón por la que lo que a menudo se presenta como alternativa no consigue ser tal. Porque, pongamos por caso, alguien podría argumentar, para subrayar la obsolescencia de la concepción romántica del amor, cuya promesa de que cuantas satisfacciones resulten anhelables podían reunirse en una sola persona, que en nuestros días todas ellas se dejan materializar sin dificultad por separado (el sexo a través de relaciones ocasionales, la comunicación a través de los colegas, la compañía a través de los amigos…). Sin embargo, si nuestra sociedad no ha conseguido que esta posibilidad abstracta cuaje en una propuesta de modelo alternativo es porque soslaya una dimensión fundamental del asunto.
En efecto, la lógica del consumo es unidireccional, mientras que la del amor es bidireccional; esto es, en ella la reciprocidad constituye una dimensión absolutamente ineludible (de los amores unidireccionales solemos decir que son amores fallidos).1 Ahora bien, la aspiración a ser amado nada tiene que ver con la lógica de satisfacer determinadas necesidades, característica de la apropiación consumista, bajo la que algunos querrían pensar la relación amorosa. A diferencia del consumo, siempre particular, en el amor lo que se pone en juego es la totalidad de la persona, de tal manera que quien, en un momento de abatimiento, se lamentara de que nadie le quiere, todo el mundo entendería que está reconociendo un fracaso en toda regla de su proyecto vital. En el amor, ni sentido tiene la fragmentación: se supone que cuando alguien está enamorado no se limita a amar un determinado rasgo o característica de la otra persona sino a toda ella, de idéntico modo que se da por descontado que ese mismo alguien no es amado únicamente por un aspecto o cualidad particular sino por su completa realidad.
Es en este marco en el que cobra pleno sentido la clásica definición del amor en términos de la tríada eros/filia/ágape, en la que la dimensión generosa y desinteresada de esta última determinación convierte al conjunto en irreductible a otras presuntas alternativas, como las que últimamente parecen surgir en nuestro horizonte. Desde esta perspectiva, la persona enamorada anhela hacer feliz tanto o más que ser feliz. Aunque tal vez esta idea podría formularse con mayor precisión diciendo que hacer feliz es la forma más depurada que tiene dicha persona de ser feliz. Alguien me lo formulaba en cierta ocasión de una manera que me pareció de una extraordinaria lucidez: «he mantenido muchas relaciones a lo largo de mi vida —me confesaba—, pero he estado enamorado muy pocas veces. Cuando lo he estado, he reconocido el amor inmediatamente y sin la menor duda». «Porque cuando estoy enamorado soy mejor persona» era su inequívoca conclusión.
En cierto modo, este es el conflicto que parece desgarrar al sujeto actual. En un mundo crecientemente endurecido y competitivo, en el que la amenaza de alguna forma de exclusión pende sobre prácticamente todas las cabezas, el amor aparece como el último cobijo, como el último espacio a salvo de las inclemencias exteriores. Frente a la desnuda intemperie de un mundo sin alma, en el ámbito íntimo de lo amoroso hay alguien que plantea sus relaciones con el otro en términos de una incondicionalidad específica (porque es una incondicionalidad elegida). Con esta actitud, la persona amada hace más fuerte a quien ama, pero también, y de manera indisociable, más frágil, no solo porque en ningún lugar fuera de ese espacio en el que solo caben dos (Hannah Arendt dixit) va a encontrar esta última un reconocimiento personal comparable, sino porque ante nadie muestran los enamorados de forma más desnuda su propia vulnerabilidad que ante la persona a la que aman.
Por supuesto que también se podría expresar esto mismo con un lenguaje más específicamente filosófico (sartreano, todavía con mayor exactitud), y afirmar que enamorarse consiste en gran medida en un proceso por el que se convierte en necesario a alguien de suyo contingente. De idéntica manera, por cierto, que el desamor sería ese otro proceso, de signo en cierto modo inverso, por el que quien en algún momento alcanzó la categoría de necesario regresa, a los ojos de quien le amó, a su primitiva condición de contingente. En todo caso, no cabe llamarse a engaño al respecto: el cobijo del amor está lejos de constituir una fortificación inexpugnable; es una construcción infinitamente más endeble que antaño, entre otras razones porque, como se señala en el epílogo, el mundo parece conspirar abiertamente contra él. Y nada garantiza su victoria final, puestos a decirlo todo.
Poco antes afirmábamos que aquel supuesto objeto perfecto que es el libro ha resistido mil embates, pero, se impone añadir a continuación en honor a la coherencia, cabe la posibilidad de que no sobreviva a alguno de los que le aguardan en el futuro. Quizá para entonces todo el mundo prescinda del libro físico y lea en una tablet. O, imposible excluirlo, quizá en el futuro apenas se lea. Análogamente, no cabe descartar que otras formas de entender las relaciones personales acaben ganando la partida a las más presentes hasta ahora porque ofrezcan una funcionalidad invencible, perfectamente ajustada al signo de las nuevas realidades. Como tampoco hay que descartar, dando un paso más, que dentro de un tiempo, al echar la vista atrás, se juzgue como la historia de un espejismo todo este formidable y perseverante empeño en encontrar la felicidad a través de otra persona que denominamos amor —empeño cuyo signo teórico a lo largo de la historia del pensamiento es lo que se ha intentado reconstruir en lo que sigue—. O sea visto como un esfuerzo baldío, cuya evocación no ofrezca mayor interés que el meramente arqueológico.
Si ello ocurre, si ese futuro se convierte algún día en presente y el amor que hoy conocemos queda convertido en un mero anacronismo entrañable, las páginas de este libro no tendrán más valor que el del testimonio de una experiencia persistente, tenazmente sostenida a lo largo de tanto tiempo. Una experiencia que, si tuviera que quedar resumida para los habitantes del futuro en unas pocas palabras, probablemente se parecerían mucho a estas: «Nunca alcanzaréis a saber lo que os habéis perdido».
manuel cruz
Barcelona, 20 de enero de 2024
introducción«NO PUEDO EXPRESAR LO QUE SIENTO»
la experiencia de escribir sobre la arena
¿Ha prestado la filosofía suficiente atención al amor? Es probable que a más de un lector semejante pregunta se le antoje un ejercicio meramente retórico: las abundantes páginas que siguen, ocupadas en mostrar el tratamiento que a la cuestión amorosa se le ha dedicado a lo largo de la historia, parecen constituir la respuesta más clara y contundente. Pero repárese en que el interrogante inicial incluye un adjetivo, suficiente —al que acaso pudiéramos añadir el de adecuado—, sobre el que en buena medida descansa su sentido más profundo.
En efecto, resulta evidente que los pensadores del pasado han dedicado buena parte de sus energías intelectuales a hablar de sentimientos, pasiones, emociones o afecciones —por mencionar solo algunos de los rubros bajo los cuales ha tendido a quedar subsumido, de una u otra manera, el amor—. Obrando así le concedían, qué duda cabe, importancia filosófica pero no está claro que la que le debería corresponder. Porque el amor es mucho más que un tema filosófico de idéntico rango que los más importantes: es, en el fondo, por decirlo de manera un tanto abrupta, aquello que hace posible la filosofía misma. Tal vez a algunos la afirmación se les antoje rara, alocada o, sencillamente, absurda. Probablemente a todos aquellos —y son tantos…— que asumían, a pie juntillas porque procedía de los clásicos más venerados, la idea de que lo que verdaderamente está en el origen del pensar es el asombro.1 Lo cual, hay que apresurarse a puntualizarlo, acaso merezca más ser desarrollado que rechazado.
El desarrollo podría seguir el cauce trazado por la siguiente pregunta: ¿por qué no considerar al amor como se considera tradicionalmente a la experiencia del asombro, esto es, como fundacional, como prefilosófica, en el mismo sentido en el que se suele hablar de lo prepolítico? La idea de no reducir lo prefilosófico a una única experiencia (la del asombro), ampliando el catálogo de aquellas que, de una u otra manera, están el origen del pensar ha sido propuesta por diversos autores.2 Entre nosotros, Eugenio Trías ha defendido esta misma posición, argumentando en su caso a favor de incluir la experiencia del vértigo en dicho catálogo y proporcionando pertinentes argumentos para la defensa.3 Por su parte, la candidatura del amor puede presentar también razones contundentes para incorporarse a una visión más heterogénea y plural del nacimiento de la reflexión filosófica. A fin de cuentas —por polemizar solo un momento con la instancia que ha detentado durante largo tiempo el monopolio de lo prefilosófico— si nos asombramos es porque amamos saber. Solo quien, previamente, ama la sabiduría está en condiciones de asombrarse. El dogmático, pongamos por caso, es alguien incapaz de asombrarse porque tiene cauterizado su deseo de saber («¡No necesito saber nada más!», suele exclamar este personaje cuando se enfada).
Sin embargo, no basta con devolverle al amor su lugar primordial en el Big Bang del pensamiento. Siendo tal cosa importante, todavía no es suficiente: se impone extraer de esa nueva ubicación en el origen las consecuencias pertinentes. En efecto, del hecho de que el amor sea condición de posibilidad del pensar mismo se desprende que lo es también del que piensa, esto es, de su existencia. Porque el amor es siempre amor personal (por amplio que sea el sentido en el que podamos utilizar la palabra persona), amor de alguien hacia alguien (o hacia algo), amor de un quién. Y aunque es cierto, como podría objetar un cartesiano de estricta observancia, que el amor no pertenece a los modos primarios del pensamiento y, en esa misma medida, no nos sirve para conocer las estructuras básicas del ego, no lo es menos, como probablemente replicaría un heideggeriano, que somos en cuanto nos descubrimos en la tonalidad de una determinada disposición erótica.
Habría, por tanto, un sentido laxo en el que resultaría perfectamente legítimo introducir una corrección sobre los clásicos términos del cogito de Descartes, reformulándolo como amo, luego existo. Yo amo antes de ser, porque no soy sino en cuanto experimento amor. El amor me constituye, y me constituye además en cuanto ser humano. En el fondo, la afirmación se limita a dar cumplimiento a la tesis pluralista antes planteada: si no es solo el asombro lo que da origen al pensar, tampoco es la razón, el logos, lo que define en exclusiva al ser humano. Es posible (incluso probable) que podamos afirmar que, a su manera, animales o computadoras piensan. En cambio, solo de los seres humanos cabe decir que aman. No obstante, que nadie piense que esta rotunda inscripción de lo amoroso en el corazón de lo humano (tanto de todos los seres como de cada uno de ellos), en la medida en que supone restituir ese sentimiento al lugar de privilegio que le corresponde, permite resolver los problemas que planteaba la pregunta con la que se abría la presente introducción (recuérdese: ¿ha prestado la filosofía suficiente atención al amor?).
De ahí el subtítulo de la misma, La experiencia de escribir sobre la arena, con el que se pretendía resaltar, entre otras cosas, que abordar la cuestión del amor constituye una tarea endemoniada. No tanto por la manifiesta dificultad que pudiera presentar de entrada sino justamente por lo contrario, esto es, por su aparente facilidad. Se diría que la experiencia amorosa representa la experiencia universal por excelencia, aquella a la que todas las personas prácticamente sin excepción se creen con derecho a referirse, con absoluta independencia de su capacitación, conocimientos o cualificación.4 Y si eso se puede afirmar de las personas en general, qué no se dirá del universo de los filósofos en particular. Del amor se viene tratando en la filosofía desde bien temprano. Bastará con aludir al Banquete o al Fedro platónicos para dejar constancia de la presencia que ha tenido la reflexión sobre el amor en el discurso filosófico, como aquel que dice desde sus mismos orígenes. Pues bien, con toda probabilidad representaría un error de bulto atribuir este persistente interés únicamente al hecho de que la pasión amorosa constituya, sin el menor género de dudas, una de las intensidades más importantes, más constituyentes, más abarcadoras que puede experimentar el ser humano. Junto a ello, la fascinación por esta pasión resulta también inseparable de su labilidad, de su carácter ambiguo y a menudo volátil.
Y es que escribir al dictado de la propia pasión es, en efecto, como escribir sobre la arena. A diferencia de otras intensidades —como, pongamos por caso, la del mismo pensamiento—, de las que se puede decir que dejan un tipo de marca o huella que permite su reconstrucción en cualquier momento posterior sin especial dificultad —de forma que, parafraseando a Marx, si uno da con el modo de exposición adecuado, parece que estemos describiendo directamente, sin mediación alguna, nuestro objeto; con palabras más simples: que estemos pensando en voz alta—, de las relacionadas con el amor bien pudiéramos señalar que desaparecen sin dejar rastro ni residuo alguno. Dejan, sí, en la pantalla de nuestro pasado un icono que parece referir a una experiencia real. Pero se trata de una experiencia peculiar, que se resiste a ser convocada, que no acude a nuestra llamada por más clics que hagamos sobre su dibujo. Y, cuando en raras ocasiones, tras mucha insistencia por nuestra parte, la requerida experiencia acude, nunca podemos estar del todo seguros de si lo hace bajo la forma y con el contenido que tuvo en su momento —cuando era presente— o si únicamente nos muestra, condescendiente, el rasgo que en el momento de la evocación estamos en condiciones de soportar.
Junto a ello, conviene destacar también, como empezábamos a indicar, el elemento de ambigüedad, consustancial al sentimiento amoroso mismo. Tan consustancial resulta que incluso podría sostenerse que una de sus principales características la constituye precisamente la imposibilidad de definirlo con un exclusivo rasgo o bajo un único signo. Solo de esta manera se explican las diversas —y, en el extremo, incluso contradictorias— valoraciones que nunca han dejado de hacerse del amor. Así, mientras que para unos representa una pasión disolvente,5 para otros el recurso al amor ha cumplido con mucha frecuencia una función alienante, desracionalizadora, sancionadora del orden existente. No les faltan a unos y a otros buenos argumentos a favor de su respectiva valoración. A quienes recelan no les cuesta encontrar en el presente y en el pasado abundantes motivos que parecen cargarles de razón. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase «Es que estaba enamorada» para intentar justificar un comportamiento injustificable, como si el amor resultara el eximente absoluto, el equivalente a un formidable trastorno mental transitorio frente al que cualquier imputación se disuelve? ¿Y qué decir a estas alturas del happy end expresado en la recurrente coletilla con la que terminaban los cuentos de nuestra infancia, el inefable «Fueron felices y comieron perdices»?
Pero, por otro lado, no es menos cierto que también en muchas ocasiones el amor proporciona la energía para iniciativas impugnadoras del orden existente que, de otro modo, difícilmente los individuos se atreverían a emprender. Denis de Rougemont ha escrito en El amor y occidente6 que el enamoramiento en Occidente siempre se presenta como amor prohibido, obstaculizado.7 Las llamadas por la gente de orden locuras, llevadas a cabo en nombre del amor, pueden alcanzar una intensidad y una magnitud críticas inconcebibles desde la vigilia de la razón (y hacer que un rey pueda abdicar de su trono, por decirlo de nuevo con la terminología de los viejos cuentos). En ese sentido, el enamorado, el niño y el loco se alinean en su capacidad para decir la verdad sin miedo.
De la constatación de ambas dimensiones —la volatilidad y la ambigüedad— no debiera extraerse ninguna consideración derrotista o escéptica, al menos en cuanto a la posibilidad de escribir algo con sentido respecto al amor se refiere.8 Más bien al contrario, probablemente nos esté proporcionando una indicación acerca del procedimiento más adecuado a la naturaleza del empeño. Y es que los rasgos señalados no agotan en modo alguno la descripción de la experiencia amorosa. Que es, no lo olvidemos, una experiencia intersubjetiva o, desplazando ligeramente los términos, una forma de interacción. El recordatorio es importante porque, en tanto que tal, dicha interacción está regida —u obedece— a unas reglas, que se expresan y manifiestan de diversas maneras.
Por lo pronto, el hecho mismo de que a lo largo de la historia los escritores hayan podido ir dando cuenta de los diferentes avatares de esa pasión impugna el tópico de su incomunicabilidad o, más allá, del carácter inefable de la misma. Pero la constatación tiene mayor recorrido. Porque muestra además que, justo porque no existe (es un imposible conceptual) un lenguaje absolutamente privado, el hecho de que a lo largo de buena parte de la historia de la literatura amorosa podamos encontrar repetidas las mismas (o parecidas) expresiones o formulaciones prueba que la señalada interacción debe ser entendida como una interacción social sujeta a una lógica subyacente.
El problema es que a menudo esa lógica no parece ser tal (recuérdese la frecuente identificación entre pasión amorosa y locura) o no muestra con claridad su signo. Intentar resolver este presunto problema es, podría decirse en cierto sentido, lo que se plantea este libro. Desde el convencimiento de que, aportando claves para su resolución, estaríamos avanzando en el conocimiento de la cosa. Un conocimiento del que no se dispone de manera automática o natural por el mero hecho de que nos ocurra aquello por conocer. Difícilmente podría sostenerse que conoce el amor aquel que no ha tenido jamás una experiencia amorosa, pero, análogamente, tampoco cabría afirmar que la experiencia por sí sola se identifica con su conocimiento (es un dato de hecho que con mucha frecuencia no entendemos aquello que nos pasa).9
Ha sido en solicitud de ayuda para obtener dicho conocimiento por lo que hemos recurrido en las páginas que siguen a la colaboración de algunas figuras notables de la historia del pensamiento, de las que nos constaba, no solo su interés por lo amoroso en tanto que tema, idea o problema conceptual, sino la propia implicación personal en su experiencia. Como es natural, no todos han prestado la misma atención al asunto, de la misma forma que sus peripecias vitales relacionadas con el amor han sido muy diferentes (entre otras razones, en función de la época que a cada uno de ellos le tocó vivir). Eso explica, por cierto, la desigual extensión de los capítulos, en los que se ha concedido mayor atención a los protagonizados por quienes, debido a su condición históricamente anómala —por ejemplo, como mujer o como homosexual— tuvieron que pensar y vivir el amor de una manera nueva y distinta, sin herramientas teóricas ni prácticas a su disposición que les pudieran ayudar gran cosa. A contrapelo de la herencia recibida.
En todo caso, de los autores seleccionados cabe esperar, por su compartida condición de pensadores, una voluntad reflexiva, clarificadora, a la que no vendrían obligados otros que hubieran desarrollado su tarea en ámbitos como el de la literatura o la poesía.10 Es ese el motivo de la selección, y no ninguna presunta superioridad de un tipo de autores sobre otros, ni nada parecido. En realidad, presuponer (o deslizar) alguna forma de superioridad de lo teórico-especulativo sobre otras esferas implicaría traicionar aquello que nos define esencialmente, que constituye la más genuina razón de ser de quienes nos dedicamos —a menudo con más esfuerzo que acierto— a esa funesta manía llamada pensar. Concedámosle, una vez más, la palabra a Ortega, quien ha hecho referencia a dicha razón de ser con su proverbial claridad y brillantez: «… los intelectuales no estamos en el planeta para hacer juegos malabares con las ideas y mostrar a las gentes los bíceps de nuestro talento, sino para encontrar ideas con las cuales puedan los demás hombres vivir. No somos juglares: somos artesanos, como el carpintero, como el albañil».11
Pues bien, es este mismo convencimiento el que explica también la estructura de los capítulos, que no se conforman con intentar presentar reconstrucciones pulcras, aseadas y completas (aunque la expectativa de alcanzar tal objetivo nunca disguste, claro está) de momentos históricos. Es ese asimismo el motivo por el que, tras presentar en cada uno de ellos la determinación o rasgo del concepto de amor aportada por el pensador o pensadora correspondiente y mostrar la forma en que intentaron incorporar a su propia vida tales aportaciones, se termina —que no concluye, como se explica a continuación— con una reflexión en la que se aborda críticamente algún aspecto de esa propuesta desde la perspectiva del presente (y del propio autor de este libro: de ahí que en dichas reflexiones finales se sustituya la impersonal primera persona del plural utilizada en el grueso del texto por una explícita primera persona del singular).
Pero la historia de la filosofía no puede sustituir a la filosofía, como la filosofía no puede sustituir al pensamiento, ni este a la vida, de la que finalmente forma parte. El recorrido por las propuestas de eminentes autores que han intentado, con enfoques bien diferentes, elaborar su particular idea del amor no puede, por definición, constituir un balance concluyente acerca de todo lo que puede ser dicho acerca de la idea. En ningún momento ha sido esa la pretensión. Lo que se ha perseguido, más bien, es mostrar un entramado significativo de aportaciones que, en su conjunto, permitieran al lector hacerse una idea de las diferentes formas en que, en nuestro pasado, se intentó tematizar (en muchos casos para dar cuenta de la particular vivencia del pensador o pensadora en cuestión) una pasión de la que todavía nos sentimos prisioneros (¿de qué, si no, habría en estos momentos unos ojos deslizándose por estas líneas?). A sabiendas, eso sí, de que, como suele ocurrir con las experiencias en verdad importantes, el relato de lo vivido por otros no nos empieza a servir hasta que nosotros no hemos pasado igualmente por lo mismo.
Con lo que regresamos al punto de partida, es de esperar que en mejores condiciones. Escribir sobre el amor, decíamos antes, constituye una tarea endemoniada. Comparable, podríamos añadir ahora, a adentrarse en un campo de minas. La experiencia más universal ha dado lugar a un lenguaje también universal al máximo, pero no por ello al máximo transparente. El empeño por dar cuenta de la propia pasión se ha servido, una y otra vez, de fórmulas expresivas paradójicas, cuando no enigmáticas sin más. De hecho, hemos utilizado un puñado de ellas como títulos de los diferentes capítulos con la intención de que sirvieran para mostrar hasta qué punto a lo largo de la historia del pensamiento discursos, convicciones y argumentos han intentado arrojar luz sobre una vivencia que al propio sujeto le resultaba profundamente perturbadora.
En todas esas expresiones se contiene, en cierto sentido, un tesoro. Cada una de ellas acoge un aspecto, una dimensión, de lo que se ha pensado acerca del amor en el pasado. Cuando las examinamos de cerca, comprobamos hasta qué punto representan un particular y valioso destilado de pensamiento, son el producto de convencimientos y argumentaciones transmitidas a lo largo de la historia cuyo origen habríamos olvidado.12 No se trata de afirmar, presuntuosamente, que esa ha sido la gran dimensión olvidada del amor, como si todos los grandes filósofos y filósofas que hasta hoy han sido no hubieran caído en la cuenta —por despiste o incompetencia— de que en lo referente al amor faltaba algo por pensar, y que eso por pensar estaba, como la mosca de Wittgenstein, ante sus ojos, en el lenguaje mismo que utilizaban a diario. No se trata de eso.
Si importa volver sobre lo dicho y sobre lo pensado acerca del amor es porque todo ello, lejos de constituir una mera cuestión arqueológica o simplemente ilustrativa de los lugares imaginarios de los que procedemos, está señalando, a contraluz, un rasgo específico con el que se produce hoy el fenómeno amoroso. Carecería de sentido que, para complacer al lector impaciente, quejoso del largo suspense que le aguarda (quedan tantas páginas hasta llegar al final…), anticipáramos el desenlace del recorrido: sin este, aquel resultaría rigurosamente ininteligible. Pero algo —aunque sea poco— puede adelantarse porque hace referencia al signo de la empresa abordada en este libro y, en esa misma medida, advierte de las condiciones en que nos encontramos o, si se prefiere, de la naturaleza de nuestro presente. Las específicas contradicciones del mundo en que nos ha tocado en (mala) suerte vivir han terminado por cuestionar buena parte de las ideas acerca del amor que el pasado nos dejó en herencia, sin que todavía haya emergido una concepción alternativa (ese amor à réinventer ya anhelado por Rimbaud), que no solo se adecue a las nuevas circunstancias, sino, sobre todo, que esté a la altura de aquello a lo que debería dar forma. Y a lo que debería dar forma es a la energía amorosa, a la pulsión hacia el otro, a la desesperada necesidad con la que, en un momento determinado de nuestras vidas, alguien reclama (y se apropia de) nuestro corazón con una fuerza sobrehumana, ofreciéndonos a cambio el milagro de la felicidad más absoluta ante su mera presencia. Porque en eso se sustancia el amor, finalmente. Y es de eso, en definitiva, de lo que nos urge dar cuenta. ¿No les parece lo bastante importante?
1«ERES EL HOMBRE DE MI VIDA»
platón o de qué hablamos cuando hablamos del amor
No es verdad que las ideas más extendidas respecto a un autor falseen o caricaturicen sistemáticamente o por principio su pensamiento. Por el contrario, en muchas ocasiones, resaltan o subrayan alguna de sus ideas fundamentales. En el caso de Platón, esto parece claro. Si preguntáramos a alguien no demasiado familiarizado con la literatura filosófica por la idea más conocida del filósofo ateniense, es altamente probable que nos respondiera señalando la categoría de amor platónico (que también, con alta probabilidad, tendería a definir como un amor idealizado por completo y ajeno a cualquier connotación sexual).1
Siendo una cuestión interesante, lo que más importa ahora no es hasta qué punto constituye esta categoría, así entendida, un elemento central de la propuesta teórica platónica, sino más bien si, tirando del hilo de dicha idea, podemos reconstruir toda una manera de entender el amor por la que todavía nos sintamos interpelados. O, si se prefiere decir esto mismo apenas de otra forma, una manera de entender el amor cuyas estructuras básicas permanezcan en algún grado presentes en nosotros.
Otro tópico
Hay, en efecto, una concepción platónica del amor que se va desplegando a lo largo de diversos diálogos. Pero, para que la narración de la forma en que aquella va emergiendo a la superficie de sus textos no adopte la forma de la reconstrucción meramente académico-historiográfica, convendrá, aunque sea mínimamente, contextualizar al autor. Entre otras cosas porque, aunque a considerable distancia del primero (el del amor platónico), otro de los tópicos más generalizados respecto a Platón es el de su desdén hacia la realidad material y, más en concreto, hacia las dimensiones sociales y políticas de la misma, tópico apoyado en la imagen extremadamente dualista que ofrece en muchos pasajes de su obra, enfatizando el superior valor del mundo de las ideas por encima del de la experiencia.
Ambos tópicos contienen, ciertamente, un germen de verdad, pero no debe ser interpretado ni de forma mecánica ni simplista. Y así como, empezando por el final, resultaría de todo punto improcedente retorcer los diálogos platónicos para intentar extraer de ellos la imagen de un populista de convicciones filosóficas materialistas, así también vendría a ser parecidamente ilegítimo presentar al autor de la República como un pensador indiferente a los problemas de su época (había nacido en el 428 a. C.), reacio a asumir ningún tipo de compromiso político. De hecho, sabemos por la Carta VII (cuya autenticidad es hoy casi unánimemente aceptada) que en su juventud se planteó seriamente dedicarse a la actividad política, y que llegó a recibir («en mi condición de persona acomodada», escribe) invitaciones a participar en el Gobierno durante el régimen de los treinta tiranos. Pero, a pesar de que entre ellos contaba con amigos y parientes (como sus tíos maternos Critias y Cármides), episodios como el del intento de mezclar a Sócrates («el hombre más íntegro de su época») en el arresto de León de Salamina, un exiliado del partido demócrata, para condenarlo a muerte provocaron su completa desilusión respecto de aquel régimen.
No mejoraron las cosas con la caída de los tiranos y la restauración de la democracia. Aunque sus ambiciones políticas habían empezado a renacer lentamente, el proceso y la condena de Sócrates le apartaron de la intervención directa, si bien nunca dejó de reflexionar («esperando una mejoría de la acción política, y buscando oportunidades para actuar», reconoce) acerca de cómo mejorar la condición de la vida política y la entera constitución del Estado. Es en este contexto en el que se deben interpretar los famosos viajes de Platón a Siracusa (en los años 387, 367 y 361), motivados fundamentalmente por su deseo de demostrar que no era un hombre de pura teoría, sino que sus planteamientos teóricos podían inspirar beneficiosas reformas políticas. El balance de tanto esfuerzo fue desolador (todos los viajes terminaron en detención o expulsión),2 lo que le llevó a concluir que «no cesarán los males del género humano hasta que los verdaderos filósofos lleguen a la política, o que los que tienen ya el poder sean auténticos filósofos» (Carta VII, 326). Acaso lo que hubiera que retener de este apresurado análisis del segundo tópico acerca de Platón (el de su presunto desdén hacia la sociedad y la política) no es tanto que no fuera sensible a los problemas concretos de la época que le tocó vivir como que proponía darles una solución que hoy nos puede parecer extremadamente discutible, en especial por la carga de aristocratismo implícita en muchos momentos. Pero ello no lo hace menos hombre de su tiempo que Pericles, Sócrates o cualquier otro. Entre otras cosas porque la condición de hombre del propio tiempo está claro que se dice de muchas maneras.
Anillos contextuales
Tiremos un poquito más de estas últimas afirmaciones. Cualquier propuesta teórica se encuentra abrazada por diferentes anillos contextuales que, a modo de círculos concéntricos (o de muñecas rusas, si se prefiere cambiar de imagen) recubren su núcleo esencial. Está claro que no todos los anillos contextuales resultan por igual pertinentes a la hora de analizar el pensamiento de un autor. No todos los rasgos, pongamos por caso, de la sociedad de una época arrojan una clarificadora luz sobre las ideas de entonces. Lo que significa, regresando a lo nuestro, que determinadas circunstancias habrán de resonar con mayor intensidad en el momento en el que nos adentremos en el primer tópico acerca de Platón —el de su idealista concepción del amor—. Pienso, en concreto, en aquellas circunstancias del contexto social que hacen referencia a la posición de la mujer en la época3 y a la consideración que entonces se tenía de la homosexualidad.
En lo tocante a las opiniones de Platón respecto al lugar que debía ocupar la mujer en la sociedad, a menudo se cita un pasaje de la República que parece certificar un punto de vista igualitario por parte del autor.4 Es el siguiente:
—Por consiguiente, querido mío, no hay ninguna ocupación entre las concernientes al gobierno del Estado que sea de la mujer por ser mujer ni del hombre en tanto que hombre, sino que las dotes naturales están similarmente distribuidas entre ambos seres vivos, por lo cual la mujer participa, por naturaleza, de todas las ocupaciones, lo mismo que el hombre; solo que en todas la mujer es más débil que el hombre.
—Completamente de acuerdo.
—¿Hemos de asignar entonces todas las tareas a los hombres y ninguna a las mujeres?
—No veo cómo habríamos de hacerlo.
—Creo que, más bien, diremos que una mujer es apta para la medicina y otra no, una apta por naturaleza para la música y otra no.
—Sin duda.
—¿Y acaso no hay mujeres aptas para la gimnasia y para la guerra, mientras otras serán incapaces de combatir y no gustarán de la gimnasia?
—Lo creo.
—¿Y no será una amante de la sabiduría y otra enemiga de esta? ¿Y una fogosa y otra de sangre de horchata?
—Así es.
Aunque no sea un asunto central respecto al propósito del presente texto, convendrá por lo menos dejar apuntado que estas consideraciones platónicas acerca de la mujer no presentan un carácter ocasional o periférico en relación con el conjunto de su doctrina, sino que, por el contrario, deben ser puestas en conexión con ideas tan vertebrales para la misma como la de justicia. La justicia en la polis consiste en que «cada uno debe atender a una sola de las cosas de la ciudad: aquello para lo que su naturaleza está mejor dotada».5 «Hacer cada uno lo suyo y no multiplicar las actividades, eso es la justicia».6 La justicia requiere, pues, que uno se dedique, ante todo, a una única actividad y que no pretenda desplegar múltiples tareas. Sobre el trasfondo de tales premisas se pueden comprender los argumentos que siguen, en los que Platón pasa a centrarse en justificar la admisión de las mujeres en la clase de los guardianes (de la que se deriva, por cierto, la necesidad de impartir a hombres y mujeres una educación igualitaria):
—Por ende, una mujer es apta para ser guardiana y otra no. ¿No es por tener una naturaleza de tal índole por lo que hemos elegido guardianes a los hombres?
—De tal índole, en efecto.
—¿Hay, por lo tanto, una misma naturaleza en la mujer y en el hombre en relación con el cuidado del Estado, excepto en que ella es más débil y él más fuerte?
—Parece que sí.
—Elegiremos, entonces, mujeres de esa índole para convivir y cuidar el Estado en común con los hombres de esa índole, puesto que son capaces de ello y afines en naturaleza a los hombres.
—De acuerdo.
—¿Y no debemos asignar a las mismas naturalezas las mismas ocupaciones?
—Las mismas.
—Tras un rodeo, pues, volvemos a lo antes dicho, y convenimos en que no es contra naturaleza asignar a las mujeres de los guardianes la música y la gimnasia.7
Algún comentario de este fragmento parece obligado, especialmente a los efectos de no incurrir en ninguna variante de anacronismo histórico que terminara proyectando sobre Platón esquemas y puntos de vista que, por definición (esto es, por no pertenecer al universo de lo pensable en aquel momento), no estaba en condiciones de mantener. Repárese, por lo pronto, en el marco en el que se vierten estas opiniones.8 Es en el marco de presentar un proyecto casi utópico de Estado. Lo que equivale a afirmar que la pretensión platónica de equiparar a hombres y mujeres, incorporando a estas a la vida política de la comunidad, está informando, a contrario, de la situación de exclusión y marginación en la que de hecho se encontraban en la Atenas del siglo v, dándose el caso de que las esposas de los ciudadanos no tenían ningún derecho político ni jurídico, lo que las colocaba a este respecto al mismo nivel que los esclavos. (En realidad, con los datos en la mano, ser ciudadano griego con plenos derechos estaba reservado a una élite no muy numerosa que no suponía nunca más de una cuarta parte de la población total: hijos varones de padre y madre libres y nacidos en la polis de residencia).
La referencia a las esposas es intencionada. La vida de las mujeres estaba fundamentalmente orientada hacia el matrimonio, que marcaba, como un verdadero rito de paso para ellas, el tránsito a la edad adulta. Tenía lugar, por lo general, en torno a los catorce o quince años, como resultado de una transacción exclusivamente masculina entre el padre de la novia y el futuro marido, en el que no había sombra alguna de relación privada hombre-mujer. Los términos del contrato eran claros: el padre entregaba a la hija junto con una dote, y esta pasaba de la casa paterna a la casa del marido, propiciando con ello el orden ciudadano: la herencia y los hijos legítimos, futuros ciudadanos de la polis. Demóstenes no se recata en expresarlo con absoluta claridad: «Nosotros nos casamos para engendrar hijos legítimos y tener la seguridad de que el gobierno de la casa está en buenas manos».9
Su vida cotidiana transcurría en el gineceo, las habitaciones de la casa reservadas a las mujeres, donde permanecían recluidas. Allí, las jóvenes atenienses recibían una enseñanza fundamentalmente centrada en la preparación para las ocupaciones domésticas: aprendizaje de cocina, elaboración de tejidos, organización de la economía doméstica y, algunas, rudimentos de lectura, cálculo y música, todo ello a cargo de algún familiar femenino, o alguna criada o esclava (a diferencia de lo que ocurría en Esparta, no había escuelas especiales para muchachas). Antes de casarse apenas salían, excepto para asistir a alguna fiesta religiosa o a las clases de canto y baile —las que estaban destinadas a participar en los coros religiosos—, debiendo permanecer lejos de toda mirada masculina, incluso de los miembros de su propia familia.10 Una vez casadas, su ámbito de actividad era la vida doméstica: el mantenimiento de las posesiones y las tareas de la casa, así como el cuidado de los niños, eran sus tareas cotidianas.11 En definitiva, la mujer no era ciudadana sino hija o esposa de ciudadano.
Esta situación, que comportaba, entre otros efectos, un analfabetis-mo muy elevado en este grupo, tuvo excepciones. Excepcional fue el círcu-lo de Safo, la poetisa de Lesbos, que aunó un grupo de mujeres en el siglo vi a. C. que se formaban en la poesía, el canto y la danza y donde eran normales las relaciones homosexuales. Como excepcionales, a pesar de la gran proyección que tuvieron en algún caso, eran las sectas alternativas a las «oficiales» y propias de los ciudadanos de las polis, sectas a las que la marginación empujó a algunas mujeres a integrarse. Es el caso de las sectas mistéricas, que admitían en su seno a extranjeros, esclavos y mujeres, es decir, a los grupos marginales.
No es menos, cierto, asimismo, que en los últimos años del siglo v —en la época de la guerra del Peloponeso— la situación de las mujeres atenienses pareció mejorar un poco en cuanto a su libertad de movimientos, tal y como queda reflejado en algunas obras de Aristófanes (básicamente en Lisístrata y en La asamblea de las mujeres). En esta época, y en la inmediatamente posterior a principios del siglo iv, vivieron en Atenas algunas mujeres que, atenienses o no, destacaron por su inteligencia y cultura, al tiempo que rechazaban su reclusión en el gineceo y buscaban un trato de tú a tú con los hombres, llegando a ser reconocidas y admiradas por muchos de ellos.
Es el caso de Aspasia de Mileto, esposa de Pericles, autora de su discurso al comienzo de la guerra del Peloponeso y profesora de retórica. Aparece mencionada en Plutarco (quien la define como «mujer sabia y astuta»), Aristófanes, Tucídides, Platón y Ateneo. Amiga de Anaxágoras, con quien participaba habitualmente en reuniones filosóficas y políticas, y admirada por Sócrates, que le tenía un gran respeto según el decir de Jenofonte (Económico) y Platón (Menexeno), llegó a ser un personaje extremadamente influyente en la Atenas de su tiempo.12 Tanta fue su influencia que ha habido estudiosos13