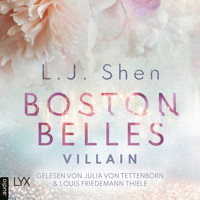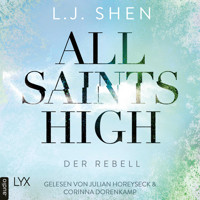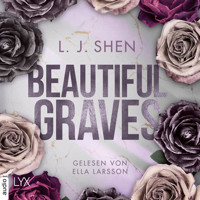6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Chic Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: All Saints High
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
A veces, las mejores historias de amor florecen en las tragedias.
Luna Rexroth es una niña dulce, cariñosa y callada, tan callada que se comunica con lenguaje de signos. Su mejor amigo es Knight Cole, un caballero andante dispuesto a defenderla de todo. Cuando se hacen mayores, Luna ya no necesita su protección y se distancian. Pero cuando Knight se empeña en recuperarla, una tragedia lo sumirá en la oscuridad. Tal vez, Luna pueda iluminar con su luz el corazón de Knight.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Ähnliche
Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrutes de la lectura.
Queremos invitarte a que te suscribas a la newsletter de Principal de los Libros. Recibirás información sobre ofertas, promociones exclusivas y serás el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tienes que clicar en este botón.
Broken Knight
L. J. Shen
All Saints High 2
Traducción de Eva García Salcedo
Contenido
Portada
Página de créditos
Sobre este libro
Introducción
Epígrafe
Playlist
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Epílogo
Agradecimientos
Sobre la autora
Página de créditos
Broken Knight
V.1: Octubre, 2022
Título original: Broken Knight
© L. J. Shen, 2019
© de la traducción, Eva García Salcedo, 2022
© de esta edición, Futurbox Project S. L., 2022
Todos los derechos reservados.
Los derechos morales de la autora han sido declarados.
Diseño de cubierta: Letitia Hasser
Adaptación de cubierta: Taller de los Libros
Imagen de cubierta: cortesía de la autora
Corrección: Gemma Benavent
Publicado por Chic Editorial
C/ Aragó, 287, 2º 1ª
08009 Barcelona
www.principaldeloslibros.com
ISBN: 978-84-17972-72-1
THEMA: FRD
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
Broken Knight
A veces, las mejores historias de amor florecen en las tragedias
Luna Rexroth es una niña dulce, cariñosa y callada, tan callada que se comunica con lenguaje de signos. Su mejor amigo es Knight Cole, un caballero andante dispuesto a defenderla de todo. Cuando se hacen mayores, Luna ya no necesita su protección y se distancian. Pero cuando Knight se empeña en recuperarla, una tragedia lo sumirá en la oscuridad. Tal vez, Luna pueda iluminar con su luz el corazón de Knight.
L. J. Shen nos trae una historia de primeros amores, traición y pérdida
«Me ha encantado. Qué intenso. Cuántas lágrimas. Han pasado meses y todavía no me lo puedo sacar de la cabeza.»
Parker S. Huntington, autora best seller
Para Betty y Vanessa V., dos mujeres con talento a las que adoro, y para todas las Luna del mundo.
No todas las historias de amor se escriben igual. A la nuestra le habían arrancado capítulos, le faltaban
párrafos y tenía un desenlace agridulce.
Luna Rexroth es la mosquita muerta a la que todo el mundo adora.
Dulce.
Cariñosa.
Generosa.
Callada.
Falsa.
Bajo esa fachada de marimacho sumiso que vuelve locos a todos (aunque luego se compadezcan de ella) se oculta una chica que sabe qué y a quién quiere; más concretamente, al chico de la casa del árbol que le enseñó a decir palabrotas en lengua de signos.
Que le enseñó a reír.
A vivir.
A amar.
Knight Cole es el as del fútbol al que todo el mundo adora.
Guapo.
Deportista.
Fuerte.
Popular.
Mentiroso.
Este temerario inconsciente podría dejarte embarazada con una sola mirada, pero solo tiene ojos para la vecina de enfrente: Luna.
Sin embargo, Luna ya no es la misma de antes. Ya no necesita que la defienda.
Cuando la vida le da un palo al niño bonito del All Saints, no le queda otra que reconocer que no todos los caballeros son héroes.
A veces, las mejores historias de amor florecen en la tragedia.
«Alguien a quien una vez amé me dio una caja llena de oscuridad. Tardé años en comprender que eso también era un regalo».
Mary Oliver
Playlist
Canción principal:
«Dream On» — Aerosmith
Lista de reproducción:
«Enjoy the Silence» — Depeche Mode
«Just My Type» — The Vamps
«Who Do You Love?» — The Chainsmokers feat. Five Seconds of Summer
«I Wanna Be Adored» — The Stone Roses
«Beautiful» — Bazzi feat. Camila Cabello
«Fix You» — Coldplay
«I Will Follow You into the Dark» — Death Cab for Cutie
«The Drugs Don’t Work» — The Verve
«I Predict a Riot» — Kaiser Chiefs
Capítulo uno
Knight
Knight, nueve años; Luna, diez años
Le pegué un puñetazo al roble y noté el familiar escozor del raspón en los nudillos.
Sangrar me ayudaba a respirar mejor. No sabía qué significaba, pero hacía que mamá se echara a llorar en el baño cuando creía que nadie la oía. Cada vez que veía lo destrozados que tenía los nudillos, las lágrimas le corrían por el rostro sin parar. Fue así como me gané un billete para ir todas las semanas a hablar con un tío trajeado que me preguntaba por mis sentimientos.
Los auriculares me impedían oír a los pájaros, los grillos y cómo crujían las hojas al pisarlas. El mundo era un asco. Estaba cansado de escucharlo. «Break Stuff», de Limp Bizkit, era el himno que me invitaba a destrozarlo todo. Puede que Fred Durst parezca un escroto con gorra, pero no le faltaba razón.
Pum.
Pum.
Pum.
A la mayoría de los niños les gustaba pelearse entre ellos. A mí no. Yo solo quería hacerme daño a mí mismo. Cuando el cuerpo me dolía, el corazón no. Un trato simple y sencillo.
Me cayó una piña en la cabeza y miré hacia arriba con los ojos entornados. La tonta de mi vecina, Luna, estaba sentada en la entrada de nuestra casa del árbol. Lanzaba y atrapaba en el aire otra piña, y balanceaba las piernecillas escuálidas desde una rama gruesa.
—¿A qué ha venido eso? —Me quité los auriculares con brusquedad.
Luna me hizo un gesto con la cabeza para que subiera. No moví ni un músculo. Probó con la mano.
—Paso. —Acumulé saliva y la escupí a un lado.
Luna enarcó una ceja; era su manera de preguntarme qué me pasaba. Era una cotilla, pero solo conmigo. Qué asco.
—Vaughn me ha robado la bici —le confesé.
De no haber estado convencido de que lo habría matado sin querer, le habría dado una paliza a mi supuesto mejor amigo. Dijo que quería que se me fuera la cabeza. «Sácalo de tu organismo». Fuera lo que fuera eso. ¿Qué es un organismo? ¿Qué sabía él del mío? ¿De la rabia? Su vida era perfecta. Sus padres estaban sanos. Ni siquiera tenía un hermano pequeño que le diera la lata como Lev.
Luna me lanzó la segunda piña. Esa vez la atrapé, moví el brazo cual jugador de béisbol y se la devolví. Fallé a propósito.
—He dicho que no.
Me enseñó una tercera piña (tenía un alijo en la casa del árbol por si se colaban intrusos, lo cual no pasaba nunca) e hizo ademán de tirármela.
Al final exploté y dije:
—¡Serás tonta!
Parpadeó.
—¡Deja de mirarme así!
Otra vez.
—¡Jolín, Luna!
Me daba igual lo que Vaughn dijera. Jamás querría besar a esa chica. Dios me librara si alguna vez me lo pedía.
Me encaramé al columpio hecho con un neumático y subí a nuestra casa del árbol. Vaughn se creía demasiado guay para jugar ahí. Mejor. Una cosa más que era de Luna y mía y de la que él no formaba parte.
Luna se bajó de la rama de un salto. Rodó por el suelo, se levantó como un ninja y se limpió mientras sonreía con satisfacción. Entonces echó a correr hacia nuestro barrio como una flecha.
—¡¿A dónde vas?! —le grité, como si fuera a contestarme.
Vi cómo su espalda se convertía en un punto. Siempre me entristecía verla marchar.
Era inútil. No conocía a nadie que fuera capaz de convencer a Vaughn de nada. Y Luna ni siquiera hablaba. Punto. Además, no necesitaba que me echara una mano. Había pasado de Vaughn porque, de no haberlo hecho, sabía que se habría salido con la suya y nos habríamos enzarzado en una pelea. No me parecía a él. Mi objetivo en la vida no era hacer enfadar a mis padres.
Al cabo de un rato, Luna volvió montada en mi bici. Me levanté y me cubrí los ojos del cegador sol poniente. Siempre brillaba más cuando el mar se disponía a engullirlo.
Luna me hizo un gesto con la mano para que bajara.
Le tiré una piña al hombro en respuesta y dije:
—Rexroth.
«¿Qué?», respondió con la ceja arqueada. Esta niña era capaz de decir muchas cosas solo con las cejas. A veces me daban ganas de afeitárselas para chincharla.
—Siempre me vengo. No lo olvides, ¿vale?
«Vale», me dijo su mirada exasperada.
—Va, sube.
Luna señaló mi bici y dio un pisotón.
—Deja la bici, hombre.
Nos acurrucamos en la casa del árbol. En vez de darle las gracias (que es lo que debería haber hecho), saqué las páginas que había impreso antes y las dispuse en el suelo de madera que nos separaba. Juntamos las frentes sudorosas al mirar abajo. Le enseñaba a decir obscenidades en lengua de signos; un arte en el que ni su padre ni su psicóloga la instruirían jamás.
—Aquí pone que para decir «polla» tienes que hacer una pe y darte golpecitos en la nariz —le expliqué mientras imitaba uno de los dibujos. Giré el folio y añadí—: Anda, mira. Si quieres mandar a alguien a la mierda, le enseñas el dedo corazón y haces pucheros. Qué práctico.
No la miraba, pero notaba su frente pegada a la mía. Luna era una chica, pero, aun así, era muy guay. Lo único malo era que a veces hacía demasiadas preguntas con la mirada. Mamá decía que era porque se preocupaba por mí. Nunca lo admitiría, pero a mí también me importaba.
Luna me dio unos golpecitos en el hombro. Giré otra hoja.
—Pasarte la mano cerca de la barbilla, de atrás hacia delante, significa «puta». Madre mía, como tu padre se entere de que te estoy enseñando esto, me mata.
Luna me dio más fuerte en el hombro y me clavó el índice en la piel.
Miré hacia arriba tras leer el siguiente signo por encima y dije:
—¿Sí?
—¿Estás bien? —signó.
No usaba la lengua de signos. Luna no quería hablar. Ni por señas, ni de ninguna manera. Podía hacerlo. En teoría, digo. Pero nunca había dicho nada. Nuestros padres decían que no era culpa de su voz, sino del mundo.
Lo entendía. Yo también odiaba el mundo.
Pero lo odiábamos de formas distintas.
Me encogí de hombros y dije:
—Claro.
—Los amigos no dejan que los amigos se enfaden por tonterías —signó.
¡Ostras, una frase entera! Eso era nuevo.
No entendía por qué hablaba en lengua de signos si su intención era no decir nada, pero no quería que se sintiera mal.
—La bici me da igual. —Dejé el folio y corrí a nuestra rama. Luna me siguió y se sentó a mi lado. Ni siquiera me gustaba montar en bici. Me destrozaba los huevos y me aburría soberanamente. Solo montaba para salir con Luna. Lo mismo me pasaba con la pintura. Detestaba pintar.
Luna ladeó la cabeza. Una pregunta.
—Han vuelto a ingresar a mi madre. —Agarré una piña y la arrojé hacia el sol poniente, más allá del precipicio cerca del que nuestro árbol había echado raíces. Me pregunté si habría caído al mar, si estaría fría y húmeda. Si me odiaba.
Luna me tocó la mano y contempló nuestras palmas juntas. Nuestras manos eran igual de grandes, pero la suya era marrón y la mía, blanca como la nieve.
—Estoy bien. —Sorbí por la nariz mientras elegía otra piña—. Toda va bien.
—No soporto esa palabra. «Bien» —signó Luna—. No es «genial». No es «fatal». No es nada.
Luna bajó la cabeza, me tomó de la mano y me dio un apretón. Su roce era cálido y pegajoso. Daba asquito. Unas semanas atrás, Vaughn me había dicho que quería besar a Cara Hunting. Yo no podía ni imaginarme tocando a una chica de ese modo.
Luna se llevó mi mano al corazón.
Avergonzado, puse los ojos en blanco y dije:
—Que me apoyas, sí, vale.
Negó con la cabeza y me apretó la mano más fuerte. La intensidad de su mirada me puso los pelos de punta.
—Por siempre y para siempre. En todo momento —signó.
Asimilé sus palabras. Me entraron ganas de estamparle la bici en la cara a Vaughn y huir. Y morir. Morir en arenas inhóspitas, convertirme en polvo y dejar que el viento me llevara a todas partes y a ninguna a la vez.
Quise morir en lugar de mi madre. Yo era un inútil, pero mucha gente dependía de mamá.
Papá.
Lev.
Yo.
¡Yo!
Luna señaló hacia delante, al sol.
—¿El atardecer? —Suspiré.
Luna frunció el ceño.
—¿La playa?
Negó con la cabeza a la vez que ponía los ojos en blanco.
—Mañana saldrá el sol —signó.
Se inclinó hacia delante. Por un segundo, pensé que iba a saltar. Se sacó un imperdible de las Vans a cuadros y se pinchó la yema del índice con él. Sin mediar palabra, me agarró la mano e hizo lo mismo. Juntó los dedos y contemplé cómo nuestra sangre se fundía.
Se le dibujó una sonrisa en la cara. Sus dientes eran desiguales. Un poco puntiagudos. Distaban mucho de ser perfectos.
Ignoró el estado de mis nudillos y, con nuestra sangre, me escribió en el dorso de la mano la frase «Monta o muere».
Pensé en la bici que había recuperado para mí y sonreí con suficiencia.
Me acogió en sus brazos y yo me hundí en ellos.
No quería besarla.
Quería abrirme en canal y llevarla conmigo.
Ocultarla del mundo y guardármela para mí.
Luna
Knight, 12; Luna, 13
Me llamaron así por el satélite.
Papá aseguraba que sería rolliza y perfecta. Un rayo de luz nacido en la oscuridad. Una niña a la que su madre había rechazado y con la que su padre no sabía qué hacer. Papá decía que, a pesar de eso —o tal vez por eso mismo—, era la criatura más bella y encantadora que jamás había visto.
«Se me partió el corazón, no porque estuviera triste, sino porque se hinchó tanto al verte que tenía que hacer sitio», me dijo en una ocasión.
Me dijo un montón de cosas para que me sintiera querida. Es evidente que tenía sus motivos.
Mi madre nos abandonó antes de que yo cumpliera los dos años.
A lo largo del tiempo, ha llamado a las puertas de mi memoria en los momentos más insospechados y ha entrado en un torrente provocado por un buen surtido de recuerdos y fotos escondidas que yo no debería haber encontrado. Su risa, esa a la que no he podido hacer oídos sordos por más que me haya empeñado, me besaba la piel como si fuera una lengua de fuego.
Saber que estaba viva lo empeoraba todo. Vivía en algún sitio, bajo el mismo cielo, y respiraba el mismo aire. Quizá en Brasil, su país natal. Tampoco es que importara; total, dondequiera que estuviera, no estaba conmigo. Y la única vez que había vuelto a por mí, en realidad quería dinero.
Tenía cinco años cuando ocurrió; más o menos cuando papá conoció a Edie, mi madrastra. Val, mi madre, pedía la custodia compartida y una manutención como para fundar un microestado. Cuando se dio cuenta de que no la haría rica, volvió a poner pies en polvorosa.
A esas alturas, ya había adquirido el hábito de ir de noche de puntillas a la cocina, que era donde papá y Edie hablaban de cosas importantes. Jamás se percataban de mi presencia. Había perfeccionado el arte de volverme invisible desde que Val dejó de verme.
—No la quiero cerca de mi hija —dijo papá con los dientes apretados.
—Ni yo —repuso Edie.
Se me derritió el corazón.
—Pero, si regresa, tendremos que considerarlo.
—¿Y si le hace daño?
—¿Y si la cura?
La experiencia me había enseñado que al tiempo se le daban bien dos cosas: curar y matar. Esperaba curarme día sí, día también. Me arrodillaba sobre los cojines de encaje, bajo el alféizar de mi ventana, y la abría con la esperanza de que el viento se llevara los recuerdos que tenía de ella.
No podía odiar a Valenciana Vasquez, la mujer que recogió sus cosas delante de mi cuna mientras yo lloraba, suplicaba y gritaba para que no se fuera y, aun así, se marchó.
Recuerdo tan bien el momento que da escalofríos. Dicen que tu último recuerdo no puede ser anterior a los dos años, pero yo tengo memoria fotográfica, un coeficiente intelectual de 155 y un cerebro al que han examinado lo bastante como para saber que, para bien o para mal, lo recuerdo todo.
Lo malo.
Lo bueno.
Y lo demás.
Por lo que la imagen seguía fresca en mi mente. La determinación que rezumaban sus ojos rasgados de color ámbar. El sudor frío que me perlaba los bracitos regordetes. Me devané los sesos para dar con las palabras adecuadas y, cuando al fin lo hice, grité lo más alto que pude.
—¡Mami! ¡Por favor! ¡No!
Se detuvo en el umbral con los nudillos blancos de lo fuerte que agarraba el pomo, como si no quisiera arriesgarse a que algo la impulsara a darse la vuelta y tomarme en brazos. Recuerdo que no me atrevía ni a pestañear del miedo que me daba que desapareciera si cerraba los ojos.
Entonces, por un breve instante, su instinto maternal venció y me miró.
Torció el gesto, entreabrió la boca y se pasó la lengua por los labios escarlata. Iba a decir algo, pero, al final, negó con la cabeza y se marchó. En la radio sonaba una canción melancólica. Val escuchaba la radio para ahogar mi llanto. Mis padres no vivían juntos, pero compartían la custodia. Después de que Val no contestara a los centenares de llamadas de mi padre, este me encontró horas después en la cuna y con el pañal tan sucio que pesaba más que mi cuerpecito.
No lloraba. Ya no.
Ni cuando me tomó en brazos.
Ni cuando me llevó a urgencias a que me hicieran un chequeo completo.
Ni cuando me arrulló, me besó y me hizo carantoñas.
Ni cuando lloró en silencio y me rogó que emitiera algún sonido.
En ningún momento.
Desde ese día, me convertí en lo que se conoce como muda selectiva. Lo que significaba que podía hablar, pero decidía no hacerlo. Lo que era una tontería como la copa de un pino, pues yo no quería ser diferente. Sencillamente lo era. Mi mutismo era más una fobia que una decisión. Me diagnosticaron ansiedad social severa y empecé a ir al psicólogo dos veces por semana, desde tan pequeña. Normalmente, quien padece mutismo selectivo puede hablar en aquellas ocasiones en las que se sienta cómodo. Yo, no.
La canción sin título que sonaba en la radio aquel día se me había grabado a fuego en la memoria como si de una cicatriz infectada se tratara. Ahora me atacaba de nuevo al sonar, de repente, en la radio.
Estaba en el coche con Edie, mi madrastra. La lluvia azotaba las ventanillas de su Porsche Cayenne blanco. El locutor dijo que estaba sonando «Enjoy the Silence» (‘Disfruta del silencio’), de Depeche Mode. Se me secó la boca al reparar en lo irónico del asunto; la misma boca que se negaba a mediar palabra porque, por lo visto, las veces que había hablado, mis palabras no habían sido suficientes para mi madre. Yo no era suficiente.
Mientras la música sonaba, me entraron ganas de salir a rastras de mi piel y volatilizarme. Saltar del coche. Huir de California. Dejar a Edie, a papá y a Racer, mi hermanito, y marcharme a otro sitio. A cualquier otro lugar. A donde la gente no me señalara y se compadeciera de mí. Donde no fuera un mono de feria.
«Tío, ya han pasado diez años. Supéralo, chica».
«A lo mejor el problema no es su madre. ¿Has visto a su padre? Presumiendo de amante…».
«Siempre ha sido una chica rara. Guapa, pero rara».
Me entraron ganas de bañarme en mi soledad y nadar en la certeza de que mi madre me había mirado a los ojos y había decidido que no era suficiente. Ahogarme en mi angustia. Estar sola.
Cuando hice amago de apagar la radio, Edie hizo pucheros y dijo:
—Pero ¡si es mi canción favorita!
Claro que sí. ¡Cómo no!
Le di una palmada a la ventanilla y gimoteé del dolor. Me estremecí súbitamente al oír el ajeno sonido de mi voz. Al volante, Edie me miró de soslayo con ese esbozo de sonrisa que siempre asomaba a sus labios, como unos brazos dispuestos a abrazarte.
—Tu padre se crio con Depeche Mode. Es uno de sus grupos favoritos —me explicó para distraerme y que no me diera una rabieta.
Golpeé la ventanilla del copiloto más fuerte y le di patadas a mi mochila. La canción se me metía en el cuerpo y me corría por las venas. Quería salir. Necesitaba escapar de ahí. Doblamos la esquina que llevaba a nuestra mansión de estilo mediterráneo, pero no íbamos lo bastante rápido. No podía ignorar la canción. No ver a Valenciana irse. No sentir el enorme vacío de mi corazón que mi madre biológica agrandaba con el puño cada vez que me asaltaba su recuerdo.
Edie apagó la radio mientras yo abría la puerta y salía a trompicones del vehículo, que iba cada vez más lento. Me resbalé con un charco y corrí hacia la casa.
La puerta del garaje se abrió mientras un trueno hendía el cielo y la lluvia arreciaba. Oí a Edie bajar la ventanilla y llamarme a gritos, pero la tormenta, poco frecuente en el sur de California, los ahogaba. La lluvia me caló los calcetines, lo que hizo que me pesaran las piernas. Me quemaban los pies de tanto correr cuando saqué la bici del garaje, pasé una pierna por encima y salí escopeteada hacia la calle. Edie aparcó y trastabilló al salir del vehículo. Me persiguió con mi nombre en los labios.
Pedaleé deprisa para alejarme de la calle sin salida. Dejé atrás la mansión de los Followhill como un rayo; la de los Spencer ensombrecía mi camino a causa de su grandioso tamaño. La casa de los Cole, mi favorita, estaba embutida entre la mía y la de los Followhill.
—¡Luna! —bramó Knight Cole a mi espalda.
Ni siquiera me sorprendió.
Las ventanas de nuestras habitaciones daban a la del otro y siempre dejábamos las cortinas abiertas. Cuando no estaba en mi dormitorio, Knight me buscaba, y viceversa.
Me costaba más pasar de Knight que de mi madrastra, pero no porque no quisiera a Edie. Claro que la quería. La amaba con el fervor que solo podía sentir un hijo no biológico, con un amor ávido y visceral, pero mejor, porque estaba bañado de gratitud y asombro.
Knight no era del todo como un hermano para mí, pero, al mismo tiempo, era como de la familia. Me ponía tiritas cuando me raspaba las rodillas y espantaba a los matones que se burlaban de mí, aunque le doblaran en tamaño. Me daba charlas motivadoras antes de saber lo que eran y la falta que me hacían.
Lo único malo de Knight era que sentía que retenía una parte de mi corazón, por lo que siempre me preocupaba dónde se metía. Su bienestar estaba estrechamente ligado al mío. Mientras bajaba la cuesta con la bici, directa a la puerta negra de hierro forjado que cercaba nuestro lujoso barrio, me pregunté si él también sentiría ese lazo invisible que nos unía; si me perseguía porque yo había tirado de él. Porque dolía si uno de los dos se alejaba demasiado.
—¡Eh, eh, eh! —gritó Knight a mi espalda.
Edie lo había alcanzado. Parecían estar discutiendo.
—La tranquilizaré.
—Pero, Knight…
—Sé lo que necesita.
—No lo sabes, cielo. No eres más que un niño.
—Y usted no es más que una adulta. ¡Largo!
A Knight no le daba miedo enfrentarse a los mayores. Yo, en cambio, seguía las reglas. Siempre y cuando no se esperara que dijera ni una palabra, cumplía las normas a rajatabla: desde ser una alumna de matrícula hasta ayudar a los desconocidos. Recogía la basura que había en la calle aunque no fuera mía y donaba algunos de mis regalos de Navidad a los más necesitados.
Pero no lo hacía desinteresadamente. Siempre me sentía inferior, así que intentaba ser superior. Daria Followhill, otra vecina de mi edad, me llamaba «santa Luna».
No se equivocaba. Interpretaba el papel de santa porque Val me hacía sentir una pecadora.
Pedaleé más rápido. La lluvia torrencial derivó en un granizo que me helaba la piel con furia. Entorné los ojos y crucé la entrada del barrio.
Todo ocurrió muy deprisa: unas luces amarillas que me cegaron. Un metal ardiente que me arañó la pierna cuando el conductor dio un volantazo. Un claxon que me dejó sorda.
Noté que algo me agarraba del cuello de la chaqueta de tweed con tanta fuerza que por poco me ahoga. Antes de saber lo que pasaba, aterricé en un charco, al lado de la carretera.
Justo en ese momento oí cómo mi bici se rompía en pedazos. El coche que me había atropellado la había destrozado. El sillín pasó volando muy cerca de mi cabeza, y el cuadro salió disparado en dirección contraria. Me di con la cara en el suelo de hormigón. Tenía la boca manchada de sangre, barro y polvo. Tosí a la vez que me giraba y luchaba contra lo que se me antojaba el mundo entero para descubrir que era Knight el que me había rodeado la cintura con las piernas. El coche se dirigió como una flecha al final de la calle, dio media vuelta y pasó junto a la entrada del barrio como una exhalación. La granizada era tan intensa que ni siquiera alcancé a ver la forma del vehículo, ya no digamos la matrícula.
—¡Mamón! —gritó Knight con una fiereza que hizo que mis pulmones se resintieran en lugar de los suyos—. ¡Ahí te pudras!
Parpadeé mientras trataba de descifrar la expresión de Knight. Nunca lo había visto así: una tormenta en plena tormenta. Aunque Knight era un año más joven que yo, parecía mayor. Y más en ese momento, con la frente surcada de arrugas, los labios rosados y esponjosos entreabiertos y las pestañas, negras como el carbón, apiñadas como una cortina pesada y empapada por la lluvia. Una gota le bajó por el labio inferior y se le metió en el hoyuelo de la barbilla; esa única imagen le prendió fuego a mi corazón.
Era la primera vez que me fijaba en que mi mejor amigo era…, pues eso, guapo.
Qué tontería, lo sé, y más en esas circunstancias. Me había salvado de una muerte segura, se había abalanzado sobre mí para que no me atropellara un coche que iba a toda pastilla, y lo único en lo que podía pensar no era ni en Val, ni en Edie, ni en Depeche Mode, ni en lo efímera que es la vida, sino en que el chico con el que había crecido se estaba convirtiendo en un adolescente. Un adolescente atractivo. Un adolescente atractivo que tendría mejores cosas que hacer que perder el tiempo salvando a su amiga rarita de la infancia o enseñándole a decir «capullo» en lengua de signos.
Creía que los recuerdos de Valenciana me habían partido el corazón, pero no se podía comparar con cómo se desgarró cuando miré a Knight y, por primera vez, fui consciente de que rompería el pedazo mío que retenía. No con alevosía y, mucho menos, adrede. Pero eso era lo de menos. No importa si te atropellaban y el conductor se daba a la fuga o si te alcanzaba un rayo: una muerte era una muerte.
Un corazón roto era un corazón roto.
El dolor era dolor.
—¿A ti qué leches te pasa? —me gritó en la cara.
Estaba tan cerca que le olía el aliento. A azúcar, cacao y chico. ¡Chico! Aún faltaban unos años para que todo empezara. Estaba tan embobada que ni su ira me estremeció. ¿Cómo era posible que no me hubiera fijado antes en los bellos ángulos de su nariz? ¿O en el color de sus ojos: verde intenso con motas azul oscuro; un tono verde esmeralda que no había visto nunca? ¿O en sus pómulos marcados y regios, tan afilados que perfilaban su cara de pillo como si fuera una obra de arte pop rodeada por un marco dorado de mil dólares?
—¡Contéstame, joder! —Le pegó un puñetazo al suelo de hormigón muy cerca de mi cara.
A estas alturas, tenía los nudillos tan hinchados que parecían pelotas de golf. Hacía poco que había empezado a decir tacos fuertes. No muchos; los justos para amedrentarme. Lo miré impertérrita, pues sabía que no me haría daño. Se agarró el puño machacado con la mano sana y gritó de la frustración. Entonces pegó su frente a la mía sin dejar de resollar. Estábamos los dos sin aliento; el pecho nos subía y nos bajaba a la misma velocidad.
—¿Por qué? —gruñó con un tono de voz más bajo. Sabía que no obtendría respuesta. Se nos enredó el pelo con el del otro: su melena castaño cobrizo con mis rizos oscuros—. ¿Por qué haces esto?
Traté de liberar los brazos de la prisión que eran sus muslos para contestarle en lengua de signos, pero me ciñó con las piernas para que no me moviera.
—¡No! —rugió con un deje amenazante—. Dilo con palabras. Puedes. Sé que sí. Mis padres me lo han dicho. Dime por qué has hecho esto.
Abrí la boca, deseosa de responder a la pregunta. Tenía razón, desde luego. Podía hablar. Al menos, físicamente. Lo sabía porque, a veces, en la ducha o cuando estaba sola, repetía mis palabras favoritas para practicar. Para demostrar que podía, que era capaz de pronunciarlas y que había elegido no hacerlo. Repetía las palabras y me estremecía del gusto.
Libros antiguos.
Aire fresco (sobre todo el que sigue a la lluvia).
Ver cómo la luna me devuelve la mirada.
Caballitos de mar.
Papá.
Edie.
Racer.
Knight.
Era la primera vez que Knight me exigía que hablara. Quería articularlas. Más importante aún: sabía que Knight merecía oírlas, pero no emití ni un sonido. Me quedé con la boca abierta y solo pude pensar: «No solo eres tonta, sino que encima lo pareces».
—Contesta. —Knight me zarandeó.
El granizo dio paso a una llovizna que me permitió ver con claridad. Knight tenía los ojos rojos y la mirada cansada. Muy cansada. Por mi culpa. Porque siempre me metía en problemas de los que tenía que sacarme.
Knight creía que había intentado matarme. No había sido así. Boqueé como un pececillo, pero no me salían las palabras. Probé a arrancármelas de los labios mientras se me aceleraba el corazón y lo notaba por toda la caja torácica.
—Aaah… Yo… Mmm…
Knight se levantó y se paseó de un lado a otro mientras se mesaba el cabello abundante y húmedo y tiraba de él, exasperado.
—Eres tan… —Negó con la cabeza y salpicó agua por todas partes—. Tan…
Me levanté y corrí hasta él. No quería oír el resto de la frase. No es que me muriera de ganas de saber qué opinaba de mí. Porque si de verdad pensaba que había ido directa al coche con la intención de chocarme, me creía mucho más perturbada de lo que estaba en realidad.
Lo agarré del hombro y lo obligué a girarse. Me puso mala cara.
Negué con la cabeza y, desesperada, le dije por señas:
—No he visto el coche. Te lo prometo.
—¡Podrías haber muerto! —me gritó en la cara mientras se golpeaba el pecho con los nudillos magullados—. Podrías haberme dejado.
—Pero no ha sido así. —Usé las manos, los brazos y los dedos para tranquilizarlo.
Me temblaron los labios. Aquello no se trataba solo de nosotros. También iba por Rosie, su madre. A Knight no le gustaba que la gente desapareciera. Ni siquiera unos días para reponer fuerzas en el hospital.
—Gracias a ti —signé—. Me has salvado.
—¿Ya no te acuerdas de lo de «Por siempre, para siempre y en todo momento»? ¿Qué ha pasado con eso? ¿No vas a cumplir tu parte del trato?
Repitió la promesa que le había hecho hacía años con una voz que destilaba desdén. Abrí los brazos para rodearlo con ellos. Se acercó y nos fundimos en un abrazo. Le dimos forma como dos colores diferentes que se mezclan y crean uno nuevo, único y genuino; un tono con el que solo nosotros podíamos pintar.
Knight enterró el rostro en mi pelo y yo apreté los ojos y me lo imaginé abrazando así a otra. A pesar del frío, me hirvió la sangre.
«Mío».
No solo lo pensé. Articulé la palabra con los labios. Casi podía oírla. Lo estreché más fuerte.
—Monta o muere —me susurró al oído.
Sabía que cumpliría su promesa.
Como también sabía lo injusto que era, porque desconocía si podría salvarlo llegado el momento.
Como si Knight hubiera necesitado que lo salvaran alguna vez. Knight era un chico normal. Hablaba. Era deportista, extrovertido, y desbordaba seguridad en sí mismo. Edie me dijo que era tan guapo que unos cazatalentos pararon a Rosie en el centro comercial, le entregaron sus tarjetas y le suplicaron que les dejara ser su representante en sus respectivas agencias de modelos. Knight era divertido, encantador, y nadaba en dinero. Podía comerse el mundo, y sabía que algún día lo haría.
Rompí a llorar en sus brazos. No era una llorona. Podía contar con los dedos de una mano las veces que había llorado desde que Val se había marchado. Pero no pude evitarlo. En ese momento supe que no tendríamos un «fueron felices y comieron perdices».
Knight merecía algo más que una chica que no podía explicar cómo se sentía.
Él era perfecto, y yo, defectuosa.
—Prométemelo. —Me pegó los labios a la sien y temblé de arriba abajo al notar su cálido aliento.
Pero eran unos escalofríos inusuales, como si me hubieran llenado el bajo vientre de lava. «¿Que le prometa el qué?», me pregunté. Asentí de todas formas, deseosa de complacerlo, aunque no hubiera acabado la frase. Moví los labios.
—Te lo prometo. Te lo prometo. Te lo prometo.
Tal vez ese era el motivo por el que no confiaba en mí.
Por eso se coló en mi habitación esa noche —y cada una, durante los siguientes seis años— y me abrazó para cerciorarse de que estaba bien.
A veces apestaba a alcohol.
A veces, a otra chica. Un aroma afrutado, dulce y distinto.
A menudo olía a mi corazón partido.
Pero siempre se aseguraba de que yo estuviera a salvo.
Y siempre se marchaba antes de que mi padre llamara a mi puerta para despertarme.
Durante los siguientes seis años, antes de saltar por mi ventana, Knight me besaba en la frente, en el mismo punto en el que poco después papá me besaba para desearme los buenos días. El calor de los labios de Knight, aún fresco en mi piel, me iluminaba el rostro.
Lo veía por los pasillos del instituto. Su chulería y sus frases ingeniosas hacían que a las chicas se les cayeran las barreras y las bragas. Se revolvía la melena abundante y reluciente mientras las deslumbraba con sus dientes blancos como perlas y sus hoyuelos.
Había dos Knight Cole.
Uno era mío.
El otro, de los demás.
Y aunque se relacionaba conmigo en el recreo, me defendía constantemente y en todo momento me trataba como a una reina, yo sabía que era el rey de los demás y que yo solo gobernaba en una ínfima parte de su vida.
Una noche en que la luna llena nos miraba a través de mi ventana, mi Knight me besó en el punto sensible que hay bajo la oreja.
—Luz de luna —susurró—. Llenas el espacio vacío y oscuro como la luna domina el cielo. Callada. Radiante. No necesita ser una bola de fuego para destacar. Sencillamente, existe. Y brilla todo el tiempo.
Desde entonces, siempre me llamó Luz de luna.
Yo no lo llamaba de ninguna manera, puesto que no hablaba.
Tal vez así fue como, tantos años después, se enteró de que le había mentido… por omisión. Knight no era nada. Era mi todo.
Capítulo dos
Knight
Knight, 18; Luna, 19
—No está aquí. Guárdate la vagina, Cole. —Hunter Fitzpatrick bostezó a la vez que lanzaba un vaso de plástico rojo a la cabeza a algún imbécil.
El susodicho dejó de hablar con la animadora de segundo y se volvió con ganas de pelea. En cuanto vio que era Hunter, puso mala cara y se mordió el carrillo.
—Uf, ¿por qué tan estreñido? —gruñó Hunter al más puro estilo Joker.
Tras beberme los restos de la quinta cerveza de la noche, dejé de mirar la entrada, a regañadientes, y le metí la botella vacía a una tía en el bolsillo trasero de los pantalones. Ella se volvió y se rio cuando vio que había sido yo.
Me encendí un porro y le di una calada mientras veía cómo la luz ámbar titilaba bajo mi nariz. Le pasé el canuto a Vaughn en mitad de una nube y volví a hundirme en el lujoso sofá.
—Cómemela —le dije a Hunter con la voz ronca de fumar.
—Dame consejos, experto —replicó mientras brindaba en gaélico y se bebía un chupito de un líquido azul eléctrico.
—Mejor llamo a tu madre y le pregunto —apostillé.
—Los viernes por la noche está muy ocupada. Será mejor que llames a su hermana. —Vaughn, que, por alguna razón, seguía ostentando el título de mi mejor amigo, tenía el perfil de un águila y un tono de voz tan bajo que era como si un hilo de humo se te colara en los oídos—. Y, por cierto, Knight no miraba la puerta.
Sí que lo hacía. Pero también estaba borracho, colocado y un pelín distraído. Nada que unos coqueteos sin importancia no pudieran arreglar.
—Claro, claro —dijo Hunter con su acento de Boston.
Le hice una llave y le revolví ese pelo engominado y rubio como el trigo.
Solo había una fisura en mi inquebrantable fachada de deportista buenorro y cabrón de sonrisa deslumbrante y simpatía desbordante. Una grieta apenas perceptible que se veía desde un único ángulo. Desde uno solo: cuando Luna Rexroth entraba en la habitación y nos mirábamos a los ojos (durante medio segundo para ser exactos). Acto seguido, me recomponía y esbozaba la sonrisa chulesca de siempre.
Aparte de eso —al menos, hasta donde los demás sabían—, nadie podía desestabilizarme, por más que se empeñara. Y, considerando que era una leyenda intocable entre los mortales del instituto All Saints, muchos lo intentaban. A menudo.
Por qué se me habría ocurrido que Luna vendría, escapaba a mi comprensión. Estaba claro que la marihuana que me estaba fumando era más fuerte que un cóctel de lejía y antitranspirantes servido en una copa. A Luz de luna no le gustaban demasiado las fiestas. No tenía amigos, aparte de Vaughn y yo, y solo se juntaba con nosotros cuando estábamos solos, sin nuestro harén de fans y nuestro séquito de cerebros de mosquito.
Tal vez pensé que vendría porque las vacaciones de verano llegaban a su fin. Mi decimoctavo cumpleaños había sido un visto y no visto, y Luna aún no se había decantado por ninguna universidad.
Su padre le había dicho al mío que estaba intentando convencerla de que fuera a Boone, en Carolina del Norte. Allí asistían muchos superdotados con ligeras discapacidades. Le iba como anillo al dedo. Pero también la habían aceptado en Columbia, Berkeley y UCLA. Personalmente, me resultaba casi ofensivo que considerara irse de All Saints. Había centros educativos superiores en San Diego, al lado de casa, que la satisfarían. Por suerte, conocía a Luz de luna y sabía que jamás se marcharía, así que no importaba.
—Me apetece echar un polvo. —Hunter me dio una palmadita en el muslo; seguro que notaba que estaba en las nubes. Se estiró para coger su cerveza y le dio un codazo a Vaughn—. ¿Te apuntas?
Vaughn lo miró impasible, como si la respuesta fuera evidente. Entre esos ojos claros y fríos y ese pelo negro como el azabache, parecía un personaje de Crepúsculo; tenía un aura que, para mi sorpresa, atraía a muchísimas chicas. Más que cualquier otra cosa, Vaughn había perfeccionado el arte de hacerte sentir como un idiota cada vez que le formulabas una pregunta sencilla, como acababa de hacer con Hunter.
Fitzpatrick se volvió hacia mí y dijo mientras movía las cejas:
—¿Cole?
—Acostarme con mujeres es mi pasión.
Al menos eso era lo que decía de cara a la galería. Como también decía que no estaba obsesionado con Luna Rexroth, quien solo me consideraba un amigo. Hasta el punto de que incluso mis sueños húmedos eran platónicos, a estas alturas.
Hunter, un príncipe del polo irlandés —demasiado pijo para jugar al fútbol como un servidor y, claramente, inepto en cualquier otra disciplina para ser un artista como Vaughn—, se llevó dos dedos a la boca y silbó tan fuerte que se le oyó por encima de la música. Los chicos de nuestro alrededor chocaron las cervezas mientras se contenían para no sonreír abiertamente. Cuando nos apetecía echar un polvo, ellos también se lo pasaban genial.
—Señoritas, diríjanse en fila india a la sala de juegos. Sin empujar y sin colarse. Vamos, deprisa. Si sois guapas, atrevidas y complacientes, nos interesará conoceros. Pero recordad que no os llamaremos a la mañana siguiente, no os seguiremos en redes sociales y no os saludaremos cuando nos crucemos por los pasillos. Pero os llevaremos con nosotros para siempre, como la hepatitis B.
Una horda de chicas de tercer y cuarto curso subieron a toda prisa las escaleras de la mansión de Vaughn por parejas mientras cuchicheaban y se reían por lo bajo. Vaughn daba fiestas cada dos fines de semana cuando sus padres se marchaban a su castillo de Virginia a follar para no pensar en el diablo que tenían por hijo. Las tías, más tiesas que un palo, se pusieron en fila a las puertas de la sala de juegos, apoyadas en las paredes grises con relieve. La fila empezaba en el pie de la escalera de caracol y llegaba hasta unas puertas negras y macizas de la última planta.
Vaughn, Hunter y yo pasamos por su lado, en silencio, con un porro encendido entre los dientes. Yo llevaba unos vaqueros de motero rotos y blancos de la marca Balmain y una camiseta raída en la que ponía «Me tiré a tu novia, pero no me gustó» que me costó mil dólares, a juego con unas deportivas de Gucci estilo vintage y un gorro que estoy seguro de que estaba hecho de piel de unicornio, o algo así. Vaughn todavía llevaba el uniforme de pintor y estaba más sucio que una prostituta tercermundista con el mono. Y Hunter iba como el gran Gatsby, trajeado de arriba abajo. Qué tío más raro.
Las chicas coreaban nuestros nombres emocionadas y los repetían en tono quejumbroso a modo de plegaria, pero la furia de la canción que reverberaba contra las paredes ahogaba sus susurros.
«A Song for the Dead», de Queens of the Stone Age, me zumbaba en el abdomen mientras enfilábamos el pasillo de Vaughn, compuesto de techos altos y góticos y enormes retratos de sus familiares. Un cuadro de Vaughn a tamaño real que te miraba enfurruñado daba más miedo que una novela de Stephen King. En serio.
Seamos sinceros: el tío no tenía nada que envidiar a la parca en cuanto a dar mal rollo se refiere. Además, en esos cuadros se lo veía supermuerto.
Superpálido. Supercruel. Supervaughn.
Dado que las chicas no podían ofrecerse abiertamente para no mancillar sus preciadas reputaciones —nunca me ha gustado el doble rasero de la frase «Los tíos son unos machotes; las tías, unas guarras»—, fingían que hablaban entre ellas mientras bebían.
Nos detuvimos para examinar la fila. Los futbolistas y los jugadores de polo se quedaron a la zaga, leales y en guardia como los cachorritos que eran.
Era el capitán del equipo de fútbol del All Saints y mi fama como quarterback me precedía, por lo que tenía ciertos privilegios. Pero Vaughn tenía un aire a Drácula, y la familia de Hunter era la cuarta más rica de toda Norteamérica, así que huelga decir que nuestros penes valían oro e iban a divertirse esa noche.
Hunter hizo como que se lo pensaba mientras se acariciaba el mentón. A veces me sacaba de quicio, pero, en general, sus numeritos me daban igual.
—Tú. —Señaló a una chica llamada Alice. Era rubia, con el pelo muy corto y unos ojos grandes color avellana. Le hizo un gesto con el índice para que se acercara a él. La chica miró a sus amigas mientras se reía como una tonta y se le hinchaban esos dos cántaros que tenía por pechos de la emoción.
Una de ellas la empujó en nuestra dirección y le susurró en alto:
—¡Madre mía, Al, ve ya!
—Haz fotos —agregó una morena, entre toses, con el puño en la boca.
Hunter señaló a Vaughn con la barbilla. Este echó una mirada gélida a la fila con deliberada lentitud. Daba la impresión de que buscaba a una chica concreta. Una chica que, obviamente, no estaba allí.
—Que tienes que elegir a una tía, no una hipoteca. Espabila. —Hunter puso los ojos en blanco y abrazó a Alice por los hombros. La chica se relamió con la atención que le prodigó y lo miró embobada.
Vaughn ignoró a Hunter, como hacía con el noventa por ciento de la gente que le dirigía la palabra.
Observé la fila. Me fijé en una chica llamada Arabella. Tenía unos ojos grandes y azules y la piel morena. Otra de último curso. Me recordaba un poquito a Luna… cuando no hablaba. Pero así eran las chicas de instituto, ¿no? Todo el día hablando sin parar…, excepto aquella a la que me moría de ganas de oír.
No. Esa no me dedicaba ni una palabra.
—Arabella, encanto. —Abrí los brazos hacia ella.
La muchacha se despegó de la pared y se contoneó hacia mí con los tacones rosa chillón y un minivestido negro.
Vaughn al fin eligió a una, aunque a regañadientes y sin dejar de gruñir como un cavernícola. Pensé en preguntarle el motivo más tarde, pero Vaughn nunca hablaba de chicas.
Ni de sentimientos.
Ni de la vida en general.
Quise decirle que, si no le apetecía tener sexo, no hacía falta que lo hiciera, nadie lo obligaba. Pero habría sido un comentario hipócrita por mi parte. Por no decir falso.
Les confiscamos los móviles a las chicas antes de pasar a la habitación y los dejamos en un frutero que había fuera y que custodiaría un alumno de primero al que habíamos elegido porque quería codearse con los populares.
Lo que pasaba en la sala de juegos de Vaughn se quedaba ahí. No éramos mala gente, pese a lo que los demás pudieran pensar. Jamás hablábamos de las chicas que entraban ahí, ni entre nosotros ni mucho menos con otros. Si las chicas querían presumir, estaban en su derecho. Pero estaba prohibido hacer fotos, esparcir rumores y montar numeritos. Las reglas eran sencillas: entrabas, te divertías y el lunes por la mañana hacías como si nada hubiera ocurrido.
Porque eso es lo que significaba para nosotros: nada.
En la sala de juegos, Hunter se la metía a Alice a toda pastilla, desde atrás y contra la mesa de billar, mientras charlaban educadamente y en tono monocorde sobre el verano que ella había pasado. Nada más subirle el vestido, Hunter se la había metido. Casi ni se había molestado en retirarle las bragas.
Al parecer, había perdido la virginidad unas semanas atrás con un pardillo del campamento cristiano y no había quedado satisfecha.
—Quiero correrme —gimoteó Alice.
—En ese caso, no saldrás de aquí hasta que lo hagas.
La chica tenía los dedos en las troneras y restregaba las tetas por la superficie verde y rugosa de la mesa de billar. Hunter fumaba un cigarrillo y, de vez en cuando, se le iban los ojos al televisor de pantalla plana gigante que teníamos enfrente para ver una comedia británica titulada Spaced mientras se la tiraba.
Para que luego digan que los tíos no podemos hacer más de una cosa a la vez.
Vaughn, enganchado a Spaced, permanecía apoyado en la pared mientras una tía a la que no conocía se la chupaba. Arabella estaba a mi lado con ganas de guerra, pero yo me limité a descansar el hombro en la pared por toda respuesta, pasé de la chica arrodillada que se interponía entre Vaughn y yo, y lo miré.
—A ver si se marcha del Estado —dijo Vaughn, locuaz, mientras con una mano le sujetaba el pelo color ceniza a la chica que tenía debajo y con la otra ojeaba el móvil.
No tenía cuenta en ninguna red social y se oponía tajantemente a impresionar a alguien a propósito, como hacía yo. Una vez lo pillé cotilleando el perfil de una chica en Instagram, pero bloqueó el teléfono en cuanto me vio. Nunca supe su nombre, y era inútil preguntar.
El caso es que Vaughn se refería a Luna, lo que me dio pie para largarme. No soportaba hablar de ella con él.
—¿No has perdido ya bastantes años con esta tontería? —tanteó mientras volvía a guardarse el móvil en el bolsillo trasero.
¿«Tontería»? Vete a la mierda, Spencer.
—¿Y tú? —repliqué con la mandíbula apretada—. Odias tanto a las tías que ni te las tiras. El máximo contacto humano que toleras es que te la coman. Yo, al menos, tengo sentimientos.
—Y yo. —Enarcó una ceja con actitud chulesca mientras bostezaba—. Odio. Envidia. Desprecio. —Sus ojos fríos destilaban tanta apatía mientras miraba cómo la cabeza de la chica se movía arriba y abajo que me quedó claro que era tonto—. Además, el amor no correspondido es como un Jaguar. Pero, en vez de conducirlo, lo llevas a cuestas. Es bonito y reluciente por fuera, pero un peñazo cargar con él tú solo.
—Muérete —añadí con una sonrisa jovial.
—Algún día, pero al menos no moriré virgen —repuso sin emoción mientras acariciaba el pelo limpio y sedoso de la chica con las manos ásperas y manchadas de pintura, solo para ensuciárselo.
Estaba a punto de interrumpirle la mamada de un puñetazo cuando Arabella me tocó en el cuello con la yema de los dedos.
—Te noto un poco tenso. Deja que te ayude —susurró—. He oído que eres un pervertido, Knight Cole. ¿Qué tal si me metes en un lío?
Hasta el momento, no le había hecho ni caso, ya no digamos tocarla. No era tonto: la chica no había venido por mí. Todas entraban por la anécdota. Por la gloria. No importaba quién las seleccionara en la entrada, mientras las eligieran.
—No estoy de humor, pero…
La atraje por la mandíbula con brusquedad. Gimió cuando le di un beso. Su gruñido de placer se perdió en mi boca. Trató de meterme la lengua, pero ignoré el error que estaba cometiendo y apreté los labios. Nunca, jamás, en la vida besaba así, pero estaba tan fumado que me dio igual. Además, mi determinación flaqueaba tras años recibiendo calabazas por parte de Luna.
Manché a Arabella de pintalabios como si fuera pintura de guerra, enterré los dedos en su pelo y la despeiné tanto que parecía que me la hubiera tirado durante diez años seguidos. A continuación, me aparté y le sonreí con petulancia. Tenía pintalabios en la barbilla, en la nariz y en las mejillas. Supuse que yo tendría la misma pinta de salvaje.
—¿Qué tal otro día? —Los ojos le brillaron esperanzados y sonrió, ebria de un nuevo poder.
—Pronto, encanto.
Arabella tenía su anécdota.
Yo me inventé la mía.
* * *
Veinte minutos después, abandonamos la sala de juegos con calma y bajamos a darle fin a la fiesta. Hice una parada en la cocina para buscar mi sexta cerveza, cuando vi a Arabella, Alice y al cabrón de Vaughn apoyados en la isla mientras recreaban de manera exagerada lo que había pasado; sus amigas, mientras, los miraban con ojitos de cordero degollado.
Sabía que podía confiar en que Arabella me guardara el secreto. Ninguna chica confesaría que una leyenda del All Saints no la había tocado tras haberla llevado al cuarto. Si os soy sincero, no deseaba que ninguna de las otras contara la verdadera versión de los hechos, pues lo único que yo tenía de pervertido era mi afición por ver vídeos porno en los que la chica no podía respirar (no me juzguéis).
Abrí la nevera en busca de una cerveza. Aún no me había recuperado de lo que Vaughn había dicho: que Luna debía irse bien lejos. Que creyera que así podría olvidarla me demostraba que nunca había estado enamorado.
Y luego estaba lo otro. El motivo por el que esa noche me emborraché hasta casi caer al suelo. Le di un trago al vodka que había en la encimera y seguí buscando una birra.
«Querida vida:
Relájate y deja ya de darme golpes, que estoy lleno de moretones.
Atentamente,
KJC».
Se me empezó a ir la cabeza poco después de que los padres de mamá, la abuela Charlene y el abuelo Paul, fallecieran en un accidente de tráfico y mamá quedara huérfana. Eso fue hace cinco años. No me importó perderlos, pero ver a mamá sufrir me destrozó.
A partir de ese momento empecé a beber en secreto, y, mira tú por dónde, no he parado desde entonces.
—Parecía un burrito extragrande, no es broma —exclamó Arabella detrás de mí, subida a la isla de la cocina y con cara de que se la habían metido sin parar mientras se abanicaba con aire teatral.
Era evidente que no se había percatado de mi presencia, aunque, de ser así, sabía que no la contradiría.
—Gigante. Al principio, yo estaba en plan «¿Cómo me va a entrar eso? ¿Estaré preparada?», pero me lo ha comido durante una media hora y, en cuanto me ha tocado el clítoris con la lengua, os juro que he sido capaz de hablar sueco con fluidez.
Todas ahogaron un grito, se rieron por lo bajo y la acribillaron a preguntas íntimas. Cerré la nevera, me volví con la cerveza en la mano y me choqué con una pequeñaja.
Una pequeñaja de piel morena.
Con ojos de plata fundida y una constelación de pecas en la nariz y las mejillas; un mapa que me sabía de memoria.
Luna Rexroth.
Casi me pareció oír cómo mi fachada se resquebrajaba antes de ladear la cabeza. Le rocé la nariz con el culo de la botella helada y vi cómo una gota le bajaba hasta los labios voluptuosos y carnosos. Le tiré de un rizo que tenía suelto a modo de saludo.
Luna Rexroth era preciosa. Sin duda. Pero como tantas otras. La diferencia estribaba en que Luna exhibía su belleza como si fuera un préstamo. Con cuidado, pero con indiferencia. Sin alardear. Ella no haría cola por nadie en ningún sitio; los demás la harían para verla brillar en silencio y con dignidad.
Llevaba una camiseta arremangada, unos vaqueros que parecían de chico y unas Vans a cuadros sucias. Ni rastro de maquillaje en su terso cutis. Por desgracia, eso solo hacía que la viera más guapa que a las demás chicas, pintadas como puertas. Por la cara que ponía, estaba al tanto de la conversación que mantenían detrás de mí, en la cocina. Siempre me miraba decepcionada. Como si me dijera que podía aspirar a más.
Pero yo no lo creía, pues ese más —ella— estaba fuera de mi alcance. Luna me lo había dejado más claro que el agua.
Tres veces, de hecho.
Tres besos.
Un desastre los tres.
Con el primero me pasé, hasta yo lo reconozco.
Yo tenía doce años y ella, trece. Estábamos en un parque acuático, detrás de un tobogán azul gigante. Estábamos riéndonos y salpicándonos cuando me lancé a la piscina con la espontaneidad que me caracterizaba. Hasta entonces, la idea de que Luna y yo estuviéramos juntos parecía un hecho. Las rosas eran rojas. El sol salía por el este. Los caballitos de mar podían mover los ojos en direcciones opuestas (la propia Luz de luna me lo había contado). Y Luna Rexroth sería mi novia, después mi prometida y, al final, mi esposa.
Qué pena que apartara la vista y ahogara un gritito.
Como no podía —no quería— hablar, se limitó a negar con la cabeza. Entonces, al darse cuenta de que me había herido, se ablandó y me abrazó. Casi notábamos el calor del otro en todas partes. Por primera vez, reparé en por qué la había besado.
Dura. La tenía dura. Lo cual no era… bueno.
Nos dimos el segundo beso cuando, a mis catorce años, tenía más claro que el agua que a mi pene le gustaba Luna tanto como al resto de mi ser.
Para entonces, ya había aprendido muchos truquitos para no rozarla con él, y menos por la noche, mientras dormíamos juntos.
Yo iba a tercero y Luna, a cuarto. Me volví popular en el All Saints gracias a mi apellido y a mi destreza para lanzar un maldito balón, algo que a los demás jugadores del equipo no se les daba tan bien.
Siempre estaba rodeado de chicas, y deseé que Luna se fijara en las notitas que caían de mi taquilla cuando la abría. Aún éramos mejores amigos. Nada había cambiado. Bueno, salvo yo. Me puse fuerte y pegué el estirón: de la noche a la mañana pasé a medir uno ochenta.
Era de noche cuando trepé hasta su ventana después de que todos se fueran a dormir, tal y como llevaba años haciendo. Cuando me abrió para dejarme pasar, pegué los labios a los suyos y susurré:
—Toma dos.
La mayor metida de pata de mi vida. Casi me pilló los dedos al cerrar la ventana, que me rozó las uñas antes de soltarme. Milagrosamente, me agarré a su chimenea. Luna tardó un momento en darse cuenta de lo que había hecho y me salvó de una muerte segura al ayudarme a entrar.
Esa noche, mientras yo fingía que dormía en su cama, ella me escribió una carta de disculpa en la que me decía que me quería, pero solo como amigo.
Esa vez lo acepté. No a largo plazo, obviamente. Pero sabía que era un problema de Luna, no de Knight. Veía cómo me miraba cuando había chicas cerca, cuando me pasaban notitas o cuando me llegaban mensajes que no contestaba al móvil.
En esa mirada había hambre. Desesperación. Ese líquido verde y caliente que fluye por tu alma cuando ves cómo los demás admiran algo que es tuyo.
Total, que no dejé de colarme en su cuarto cada noche. Lo entendía. Necesitaba tiempo. ¿Tiempo? Me sobraba.
Decidí demostrarle que no era un acosador obsesionado. Que podía pasar página. Así que, para predicar con el ejemplo, cedí a las insinuaciones. Empecé a salir con chicas, a contestar los mensajes y a tontear.
Seguía estrechamente unido a mi vecinita, pero también tenía un listado de novias que iban y venían: una puerta giratoria de chicas atractivas con brillo de labios que vestían las marcas adecuadas y decían las cosas oportunas. Presumía de novia por los pasillos del instituto y las llevaba a barbacoas familiares con la esperanza de que Luna y yo volviéramos a ser amigos ahora que no intentaba besarla cada vez que me miraba.
Irónicamente, eso es lo que nos llevó a besarnos por tercera vez.
Nos dimos el beso número tres cuando ella tenía diecisiete y yo, dieciséis. Lo llamo «el beso de la muerte», porque el daño que infligió a nuestra relación fue brutal. Incluso en ese momento, año y medio después, seguía sufriendo los ecos de su destrucción. Para que me entendáis: antes del beso número tres, Luna me habría dicho que venía a la fiesta de Vaughn. La Luna de después, apenas me hablaba y no me contaba qué hacía o a dónde iba. Nos juntábamos casi todos los días, pero más por inercia que otra cosa.
Volviendo al beso. Por aquel entonces, yo estaba de rollo con una chica llamada Noei. Pero, aun así, reservé el día para celebrar el decimoséptimo cumpleaños de Luna. Nos compré entradas para ir a un museo, aunque ya había llegado el circo al pueblo, pero Luna detestaba los circos, los zoos, los acuarios y cualquier sitio en el que hubiera animales encerrados para el disfrute público. Lo tenía todo planeado. Luna era vegetariana, y, en el centro de All Saints, justo frente al museo, acababan de abrir un local en el que servían curry vegano. Le compré mucha ropa rara de Brandy Melville y me tatué un caballito de mar en la espalda con la esperanza de que supiera leer entre líneas: era mi pilar.