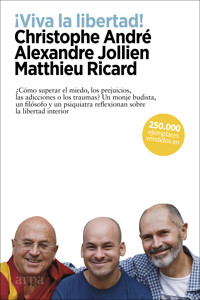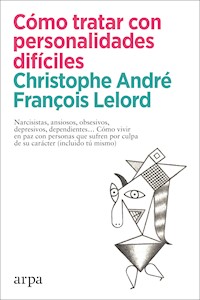Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Arpa Práctica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
¿Cómo superar el sufrimiento cuando un problema no tiene solución? ¿Cómo ser positivo y no hundirse en el miedo cuando toda felicidad parece insignificante? ¿Cómo consolarnos? ¿Cómo ofrecer consuelo a los demás? Con más de treinta años de experiencia en psicoterapia, el reconocido psiquiatra francés Christophe André sabe como identificar cuando sus pacientes se enfrentan al dolor y la desolación. A todos ellos, más que tratamiento y comodidad temporal, André les ofreció una manera de consolarlos y les ayudó a vivir con las adversidades de la vida cotidiana. Más tarde, cuando él mismo descubrió que tenía una grave enfermedad, se dio cuenta de la importancia del afecto y la empatía en el camino para convertir la herida en una cicatriz. Toda desolación, frustración, enfermedad, duelo o simple preocupación es como una parada repentina en una vida que progresaba sin problemas. El papel del consuelo en estos momentos no es reparar lo que se ha roto, sino ayudar a enfrentar las pruebas posteriores y las incertidumbres futuras. En este libro, André nos ofrece una amplia panorámica de todas las formas de consolación y describe los procesos implicados, enseñándonos a consolar a los demás y a explorar la dimensión del autoconsuelo para levantarnos después de cada caída. «Christophe André demuestra con brillantez la enorme importancia del consuelo». Le Temps «Un ensayo alentador y una auténtica lección de vida». Elle
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CONSOLACIONES
Christophe André
CONSOLACIONES
Traducción de Joaquín Palau
Título original: Consolations
© del texto: L’Iconoclaste, 2022
© de la traducción: Joaquín Palau, 2023
© de esta edición: Arpa & Alfil Editores, S. L.
Esta edición se publica por acuerdo con Editions de L’Iconoclaste en colaboración con sus agentes Books And More Agency #BAM y The Ella Sher Agency
Primera edición: febrero de 2023
ISBN: 978-8419662-14-9
Diseño de colección: Enric Jardí
Diseño de cubierta: Anna Juvé
Maquetación: Àngel Daniel
Producción del ePub: booqlab
Arpa
Manila, 65
08034 Barcelona
arpaeditores.com
Reservados todos los derechos.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.
SUMARIO
La gran necesidad de la consolación
Consolaciones
Desolaciones
Los vínculos que nos reconfortan
Consolar a los demás
Recibir y aceptar la consolación
Los caminos de la consolación
Los legados de la desolación y del consuelo
Nunca se termina nada...
BIBLIOGRAFÍA COMENTADA
AGRADECIMIENTOS
NOTAS
Para Edith
«La ceniza solo logra demostrarme la llama1».VICTOR HUGO, Les enterrements civils
LA GRAN NECESIDAD DE LA CONSOLACIÓN
Durante mucho tiempo estuve ciego al consuelo. Como psiquiatra, me contentaba con tratar a los pacientes; como autor de libros, con explicar y animar a mis lectores; como ser humano, a reconfortar a mis conocidos. Un día enfermé gravemente y caí en la cuenta de que mi vida podría terminar antes de lo previsto. Eso no me provocó ansiedad, sino más bien tristeza, la de tener que dejar esta vida antes de haberme cansado de ella. Esa tristeza no hizo que me replegara en mí mismo, sino que me llevó a mirar el mundo aún más de cerca. Como todas las personas amenazadas por la muerte, la vida me pareció hermosa; y, como muchas de ellas, descubrí que tenía una inmensa necesidad de consuelo: en mi gran fragilidad, de cuerpo y de mente, la más leve sonrisa, el más breve canto de un pájaro, el más mínimo destello de bondad o belleza me causaban un bienestar infinito.
De vuelta a casa tras la hospitalización, puse mis papeles en orden (nunca se sabe...). Mientras seleccionaba viejos libros de psiquiatría para deshacerme de ellos, me encontré con una pequeña nota, a modo de marcapáginas, escrita por uno de mis antiguos pacientes de Toulouse, un hombre atormentado, drogadicto, bipolar, por el que sentía un gran afecto... Había sido muy difícil tratarlo, estabilizarlo; no quería ver a nadie más que a mí y siempre regresaba a la consulta, incluso cuando se encontraba especialmente mal. A veces desaparecía por un tiempo, cuando se sentía demasiado avergonzado de sí mismo para acudir a mí.
En aquella breve nota estaban escritas estas palabras: «Querido doctor André, gracias por su paciencia y por la gran confianza que me da cuando estoy con usted. Philippe». Philippe acabó suicidándose algún tiempo después de que yo dejara Toulouse; fue su compañero quien me lo dijo.
En ese momento, al pasar por mi mente el recuerdo de nuestras sesiones de terapia, me dije que no había conseguido curarle (tampoco él ayudó demasiado) pero que, casi siempre, había conseguido consolarle. Sin yo saberlo.
Cuando tenía dificultades para curar a mis pacientes, a veces me preguntaba por qué seguían volviendo a mí, fielmente, y se mostraban satisfechos, a pesar de todo, por esos reencuentros. Yo me decía que, en su lugar, sin duda habría buscado otro médico. Pero es que en aquel entonces yo estaba ciego al consuelo, totalmente convencido de que un buen cuidador solo podía sentirse satisfecho con la curación. Aún no había comprendido que, además de ciencia y amabilidad, podía aportar otras cosas a los pacientes para ayudarlos: dulzura, fraternidad, sinceridad, espiritualidad... Sin duda les estaba dando estas cosas, al menos en parte, pero sin yo saberlo. Centrado en el bien que no lograba hacer (curar), desconocía lo que sí hacía (consolar).
Finalmente, a pesar de la enfermedad, sigo aquí. La muerte me tomó en la palma de sus manos, pero luego me devolvió a la vida. ¿Cómo explicar que no estoy traumatizado ni sufro ansiedad por ese episodio, sino calmado y aún más feliz de vivir? Tal vez porque descubrí que la consolación, mucho más que un alivio pasajero, es una forma de vivir en la tormenta, una declaración de afecto, un dulce canto que me reconecta con el mundo —el mundo entero—, con sus bellezas y sus adversidades.
Como un hilo rojo recorre nuestras vidas de arriba abajo, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Estamos siempre en contacto con ella y la necesitamos: abiertamente, cuando somos niños; secretamente, cuando hemos crecido.
La consolación, todo lo que cabe esperar, todo lo que cabe ofrecer, cuando lo real no puede ser reparado. Es todo lo que nos levanta, la que aparta de nosotros por un momento la desesperación y la resignación y nos devuelve con dulzura el sabor de la vida.
Ojalá esta obra no solo sea un libro sobre la consolación, sino también un libro consolador...
No sé si podremos consolarte
Hola María:
Lamento conocerte en condiciones tan dolorosas. Gracias por la confianza que nos has demostrado al contarnos tu sufrimiento.
No sé si podremos consolarte.
Es muy difícil consolar: no podemos reparar nada, no podemos cambiar nada de lo que causa el sufrimiento, sabemos que nuestras palabras solo pueden aportar alivio pasajero, o incluso ningún alivio, o tal vez en ocasiones más sufrimiento; porque son palabras torpes, impotentes, porque llegan en un mal momento.
Pero no podemos conformarnos con eso, con decir que no hay nada que decir, para aliviar el sufrimiento de una madre que ha perdido a su hijo. De modo que voy a confesarte, con toda humildad, lo que intentaría hacer si fuera golpeado por el mismo terrible dolor que tú.
Cuando el sufrimiento nos engulle, abrumados por los remolinos de todo lo que conlleva (resentimiento, desesperación, culpa, miedo, envidia, ira...), me parece que hay dos direcciones principales que es bueno esforzarse en seguir.
En primer lugar, como mejor podamos, debemos permanecer conectados al mundo, no replegarnos en nosotros mismos, no encerrarnos en nuestro dolor y nuestra infelicidad. Aunque este vínculo nos haga sufrir, porque solo podemos ver la ausencia del ser querido aquí en la tierra, es sin embargo el propio vínculo que nos ayudará poco a poco, con delicadeza, a volver a vivir. Y en segundo lugar, otorgarnos precisamente el derecho de volver a vivir. Se encuentre donde se encuentre, Lucía siempre te quiere y siempre te apoyará. Te insuflará el deseo de volver a vivir, de mirar el sol y el cielo, las flores que se nos ofrecen a la vista y los niños que ríen, que sonríen… a pesar de todo. A pesar de la tristeza. Esta tristeza nunca te abandonará. Pero será poco a poco más suave, y te traerá un día la paz.
Te hará pensar en toda la felicidad que sentiste en compañía de Lucía, sin que eso te haga llorar o suspirar, sino tan solo esbozar una leve sonrisa: es verdad, puedes sentirte feliz de haber tenido una hija tan hermosa, capaz de decir palabras tan hermosas, de una generosidad tan grande, sentirte dichosa por todos los momentos de felicidad vividos a su lado, dichosa de que amara tanto la vida.
Nunca olvides estas alegrías, es muy importante; y nunca ahuyentes la tristeza o el sufrimiento que a veces vendrán a oscurecerlas, como las nubes vienen a ocultar el sol; también esto es importante. Deja que tus emociones vivan, pero nunca dejes de recordar, y hazlo regularmente, todas las alegrías que Lucía te ha dado, mantenlas vivas en tu alma.
Abre también los ojos a todos los pequeños fragmentos de bienestar que poco a poco irán reapareciendo en tu vida diaria, sin que te des cuenta al principio, como pequeñas flores en los márgenes de este camino que ahora es tan doloroso.
No escuches a la gente que te pide que llores y «te lamentes» (tampoco les culpes): vas a recorrer este camino a tu ritmo, nadie puede obligarte a ir más rápido, ni nadie puede recorrerlo por ti.
Tómate tu tiempo, pero mira hacia arriba, hacia el cielo y las estrellas, tantas veces como sea posible. No es una simple imagen: míralos de verdad, míralos a menudo, respirando, pensando en Lucía, sonriéndola.
La divisa que me citas en tu carta —«La felicidad consiste en hacer felices a los demás»— es una maravilla de sencillez, de generosidad y de inteligencia. Tu hija era maravillosa. Tu hija es maravillosa. Mantenla viva en tu corazón, sigue hablando con ella, compartiendo con ella todas las cosas hermosas que encontrarás a lo largo de este camino.
Cuídate mucho, mis pensamientos están contigo. Un fuerte abrazo.
Fraternalmente,
Christophe André[Carta a una madre cuya hija fue asesinada por los terroristas de la sala Bataclan en 2015, y que me escribió mientras yo ejercía en el Hospital Sainte-Anne de París].
CONSOLACIONES
¿QUÉ ES EL CONSUELO?
Consolar es desear aliviar una pena.
Las palabras importan:
— Uno desea (pero nunca puede estar seguro del resultado),
—aliviar (sin que sea posible borrar lo que está causando el dolor),
— una pena (el término se refiere a todas las adversidades que tienen un impacto emocional).
El consuelo es tanto lo que reconforta —el afecto de nuestros seres queridos, la acción que nos aturde, la vida que nos distrae, si la adversidad es menor— como la andadura, el proceso que nos lleva de la pena al recuerdo de la pena, del dolor agudo al dolor sordo, de la desorientación a la comprensión, de la soledad a la conexión, de la herida a la cicatriz…
De manera aún más minuciosa, se podría decir que el consuelo es:
— Todo lo que se propone (palabras y gestos)
— a una persona que está sufriendo, en la adversidad, en el dolor, en la pena,
— para hacerla sentir mejor, para aliviarla (en lo inmediato)
— y para ayudarla a seguir viviendo (a largo plazo).
¿Cuál es la diferencia entre reconfortar y consolar? Reconfortar es aliviar en el momento presente, y eso ya es fantástico, precioso. Pero la ambición del consuelo suele ser más amplia, más alta, más lejana en el tiempo. Hay algo más amplio en el consuelo, reconfortar es más parcial y limitado.
Sin duda, reconfortar también pretende, como su nombre indica, hacer más «fuerte» a la persona afligida, devolverla a la vida activa y a la sociedad, mientras que la consolación apunta no tanto a la eficacia como a la humanidad herida... En este sentido, reconfortar puede entenderse como una consecuencia —valiosa— de la consolación. O como un consuelo dirigido a la acción más que a la emoción.
El consuelo no es la búsqueda de soluciones. No pretende cambiar la realidad (como lo haría una «solución») sino aliviar el sentimiento de sufrimiento. Ser consolado no consiste en ser ayudado en sentido estricto, por un rescate que cambie la situación o nos permita modificarla. La consolación no se dirige a la adversidad que angustia, sino a la persona angustiada: es una ayuda para el interior, no para el exterior. Cuando se puede actuar, entonces el consuelo solo desempeña un papel secundario (pero un papel, al fin y al cabo). Si alguien se cae, le ayudo a levantarse (solución) en lugar de consolarlo mientras está en el suelo.
Pero después de ayudarle, también puedo comprobar si necesita ser consolado (de su miedo, su humillación, su dolor...).
El abuelo se cayó
Recuerdo la primera vez que mi abuelo se cayó ante mis ojos. Yo debía de tener veinte años, ya era estudiante de medicina. Tropezó con el bordillo de la acera y cayó de bruces. Corrí hacia él para comprobar que no se había roto nada, pero ya se estaba levantando, con un simple rasguño.
Yo temí por una herida física, pero enseguida comprendí que el hematoma era psicológico: haber caído en la calle, como un anciano, delante de todo el mundo y sobre todo frente a su nieto que lo admiraba. Así que, como buenamente pude, por pura intuición, intenté consolarle desviando hacia mí la atención que él tenía puesta en su debilidad y su fragilidad («¡Caramba, abuelo, me has dado un buen susto!»), o hacia el pavimento («Están locos poniendo esos bordillos tan altos, mucha gente va a tropezar ahí»), o hacia sus zapatos («Deberías ponerte unas deportivas, te sujetan mejor los pies»)… En ese momento consolarle significaba absolverle de su debilidad, no recordarle que ahora era una persona vieja y más frágil…
La consolación es una alquimia, con procesos a veces misteriosos, con resultados a veces inciertos, pero en los caminos consoladores que vamos a evocar aparecerán casi siempre, mezcladas en diversos grados, cuatro dimensiones, cuatro A indispensables:
— Afecto: aunque no se exprese directamente, todo consuelo es una expresión de afecto hacia la persona en apuros.
— Atención: lo que nos consuela desvía nuestra atención del dolor; aunque sea transitorio, aunque sea superficial, aunque sea irrisorio, este efecto es beneficioso, porque toda suspensión del sufrimiento hace bien al que lo padece y le permite recuperar el aliento.
— Acción: más que las palabras y los consejos, a menudo es la invitación a la acción, y mejor aún a la acción conjunta y compartida, lo que permite a los afligidos volver a la vida.
— Aceptación: aceptar una adversidad no es alegrarse o someterse a ella, sino reconocer que ha ocurrido. La aceptación es un paso necesario en cualquier proceso de reconstrucción. Sin embargo, es más una consecuencia y un beneficio del consuelo que una incitación a asumirla frontalmente. Es un objetivo en el horizonte, que las personas que consuelan se proponen de forma implícita, para llegar con suavidad a las personas a las que hay que consolar.
LA BELLEZA DE LA CONSOLACIÓN
Hay palabras más fuertes que otras, por lo que hacen nacer en nosotros, palabras que cantan y prometen, palabras sinfónicas que activan un conjunto de imágenes y recuerdos. Es el caso del consuelo: evoca la infancia y las pequeñas tristezas, pero también la muerte y el duelo, todas las penas humanas; y todas las manos tendidas, todos los abrazos, todos los gestos de afecto y comprensión.
El consuelo es frágil e incierto
Consolar es saber y aceptar que nuestras palabras solo alivian imperfectamente el dolor; pero también es desear que ese dolor no se viva en soledad. El consuelo es un acto de presencia amorosa, aunque a veces sea impotente.
En el momento de la consolación, uno puede no saber en qué acabará una situación determinada. A veces, la incertidumbre es aún mayor y más hermosa: uno mismo puede consolar sintiéndose infeliz. Como en las historias de presidiarios o deportados que se consuelan mutuamente; o como en el caso de cualquier ser humano sumido en la adversidad que se esfuerza por calmar la angustia de un ser querido. Consolar mientras se está en tinieblas y se teme por uno mismo es probablemente el más conmovedor de los consuelos: de persona que sufre a persona que sufre, de persona amenazada a persona amenazada, de persona desesperada a persona desesperada...
El consuelo parece no resolver nada
Pero esto no es un problema: el consuelo no es una ayuda material, no requiere fuerza ni poder, podemos ofrecerlo, aunque nos sintamos débiles, desamparados. Porque más allá de sus dimensiones concretas (palabras y gestos) es también, y, sobre todo, un proceso inmaterial: una presencia, una intención, un compartir la humanidad.
«En el orden material, solo se puede dar lo que se tiene; en el orden espiritual, en cambio, sí se puede dar lo que no se tiene…2». Estas palabras de Gustave Thibon nos recuerdan que la consolación es un proceso cuyo poder es a veces en su mayor parte subterráneo e invisible. Esta es otra diferencia con la acción de reconfortar a alguien, que suele limitarse a los aspectos materiales; para reconfortar a alguien, hay que tener más fuerza que él o que ella; no para consolarlo.
El consuelo es humilde, sabe que su poder es limitado
Propone, susurra, no levanta la voz, no es un revulsivo; es prudente, no sabe nunca el alcance exacto del daño interior. De ahí la delicadeza y sencillez de sus palabras.
Además, esas palabras no son lo único que consuela; también entra en juego toda la alquimia del vínculo y la historia entre el consolador y el consolado, del momento elegido y, finalmente, las palabras elegidas... Deben ser sencillas, claras y nítidas, pues el sufrimiento las hace difíciles de escuchar —no se le da una clase teórica sobre la vida a alguien que sufre—, y deben decirse con sinceridad y compasión. También con humildad: el que consuela no lo hace en nombre del conocimiento o de la experiencia, a los que habría que someterse, sino en nombre del amor o de la fraternidad.
Sencillez, prudencia: las discretas cualidades del consuelo
Las certezas en este ámbito no son bienvenidas. En la delicada alquimia del consuelo, debe existir ternura por parte del consolador y aceptación por parte del consolado. Se necesita paciencia y humildad por ambas partes. Hace falta la duda, porque si hay certeza —certeza de la ira o de la desesperación en la persona abatida, convicción de que el dolor debe ser vencido en la persona que ofrece ayuda y amor— entonces no hay lugar para la consolación. Tiene que haber huecos, grietas, para que la luz del consuelo penetre. Se necesitan muchos elementos misteriosos, cosas que se nos escapan, pero entre todas estas brumas hay que intentar consolar las penas, pase lo que pase, porque el otro está ahí, con su dolor, a veces inmenso e intimidante, otras diminuto y desconcertante.
¿Es la sinceridad necesaria para el consuelo?
En otras palabras, ¿nunca debemos pronunciar palabras de consuelo en las que no creamos? No necesariamente: no se trata de creer en ellas, sino de creer que pueden hacer el bien. Lo que la consolación busca engendrar es esperanza, que la persona consolada se aleje de las certezas de la pena y el dolor, para considerar, solo considerar, que vale la pena continuar. El consuelo busca devolver un poco de esperanza, esperanza de no se sabe qué, pero esperanza que alivia el dolor. La esperanza es la confianza de los débiles, de los desamparados, como lo somos nosotros cuando deambulamos por la desolación, la confianza de los que no tienen ya fuerzas ni poder para reparar el pasado o construir el futuro.
Para consolar, la sinceridad que movilizaremos será la de la intención, no la de la certeza. Así, a veces nos vemos abocados a decirle lo que quiere oír a un ser humano que va a morir: que lo superará, que saldrá adelante, que quizá pronto volvamos a vivir y a reír juntos como antes. Esto no es malo: es introducir amor en una situación desoladora; no podemos sufrir ni morir en su lugar, pero podemos acompañarlo de la mejor manera posible. No es una mentira, sino más bien un deseo loco e inalcanzable. En la consolación hay momentos bellos y trágicos.
Cuanto mayor es la pena, más tiempo tarda en llegar el consuelo
A veces, solo años más tarde recordamos una palabra o un gesto que nos consoló y nos puso en marcha de nuevo. Otras veces, algunas palabras consoladoras funcionan como mantras, fórmulas cortas, sencillas, destinadas a protegernos o ayudarnos, y que nos repetimos para impregnarnos de ellas.
Me acuerdo de algunos pacientes contándome cómo mis palabras de consuelo, a menudo pronunciadas en la puerta de la consulta antes de salir, les habían servido de viático para superar las turbulencias, como un amuleto con poderes mágicos para afrontar la adversidad. Me di cuenta de que estas frases consoladoras rara vez eran consejos técnicos, sino más bien palabras banales de consuelo que cualquiera podría haberles dicho; pero, formuladas en el momento adecuado, con sencillez y sinceridad, tenían un efecto mucho mayor.
Hay cuatro fases en la vida de una palabra consoladora:
— La que se dice y se escucha;
— La que se piensa y se vuelve a pensar;
— La que desaparece de la conciencia de la persona consolada, pero continúa su camino reparador y beneficioso;
— La que se deposita en la memoria de los consolados, en el baúl de los recuerdos y los recursos, que confirman —en caso de duda— que la vida merece la pena y que la adversidad se puede superar.
Al principio, el efecto del consuelo es a veces irrisorio
El consuelo parece a veces una pobre distracción; funciona durante un tiempo, y luego hay un lento retorno de la tristeza y la angustia, y una inexorable sensación de incapacidad de ser consolado. Al principio, la pena siempre vence, siempre regresa, y arrastra tras ella el desánimo. Por eso el consuelo no es un acto puntual de apoyo, sino un acompañamiento en el tiempo. Sabemos que las personas afligidas, que suelen estar muy acompañadas en las primeras etapas, luego a menudo se encuentran demasiado solas; los otros, los consoladores precoces, han comenzado a olvidarse de ellas y de su dolor. Es normal, a cada uno le reclama su propia vida; pero la necesidad de consuelo siempre está ahí.
En su excelente ensayo L’Inconsolable, el filósofo André Comte-Sponville escribe: «La filosofía de la consolación, siempre necesaria y siempre insuficiente3». Sin consuelo, la pena nos abruma; con consuelo, la pena sigue ahí, pero no nos abruma, sentimos que es posible resistir.
El consuelo no es una reparación milagrosa, es como una luz que se invita a sí misma en la oscuridad y permite vislumbrar las formas aún borrosas de un mundo futuro que podría ser vivible, simplemente vivible.
Y dos veces la primavera la ha pintado de flores
Desde que ya no estás, la campiña desierta
ha perdido bajo dos inviernos su vestido verde,
y dos veces la primavera ha vuelto a pintarla de flores,
sin que ningún discurso consuele su dolor,
y ni la razón ni el tiempo que vuela,
pueden secar sus lágrimas.
Malherbe, «Aux ombres de Damon4»
DESOLACIONES
Cuando somos niños pequeños, vivimos nuestras penas en el momento: intensas, absolutas y rápidamente consoladas.
A medida que crecemos, experimentamos penas duraderas, dolores interiorizados, pero seguimos siendo niños: incluso heridos, enfrentados a fracasos y rechazos, a injusticias y adversidades, la vida y sus alegrías nos reconfortan rápidamente.
Luego dejamos atrás la infancia, llegamos a la adolescencia y descubrimos poco a poco lo que son las penas de los adultos, las heridas del ego y las de los ideales, pero no disponemos todavía de todos los recursos psíquicos para afrontarlas: el sufrimiento está garantizado.
Al fin, descubrimos lo irremediable: lo que no tiene remedio, y solo pide consolación. Este será el trabajo de toda nuestra vida: frente a un número infinito de desolaciones posibles, tendremos que permanecer sensibles a otro número interminable, el de los momentos de felicidad, y saber acoger en nosotros un tercer número infinito, el de las consolaciones, para levantarnos de nuevo cada vez que hayamos tropezado o caído...
LAS «TRES INEVITABLES» DE LA CONDICIÓN HUMANA
A menudo es complicado hablar de felicidad: para muchos, es un tema más bien romanticón, incluso tonto, y su búsqueda una ventaja de privilegiados. Para mí, como psiquiatra, nunca ha sido este el caso: pasar mi vida profesional al lado de personas infelices me ha convencido de que arrimarse a la felicidad es una idea buena e inteligente.
Cuando doy cursos o conferencias sobre psicología positiva, para explicar por qué necesitamos la felicidad, suelo empezar así: «Vamos a sufrir, a envejecer y a morir. Lo mismo ocurrirá con los que amamos, sufrirán, envejecerán y morirán. De eso se trata la vida». Y entonces me callo. Un silencio incómodo en la sala: «¿Nos hemos equivocado de conferencia?».
Y luego me explico... «De eso se trata la vida, es indiscutible; pero, afortunadamente, no se trata solo de eso. Porque la vida también es felicidad, todos los momentos de felicidad que nos alivian, nos consuelan, nos ilusionan, nos ayudan a comprender que, a pesar del sufrimiento, del paso del tiempo, de la perspectiva de nuestra desaparición, la vida es bella, que pasar por ella es una gracia, y haberla vivido, una gran oportunidad».
La felicidad, en todas sus formas, nos ayuda a afrontar las cosas difíciles de la vida, lo que yo denomino las «tres inevitables» de la existencia humana: el sufrimiento, el envejecimiento y la muerte. Estos tres factores inevitables nos convierten en una «comunidad de almas en pena5».
Aunque nuestra vida sea satisfactoria, aunque tengamos buena salud y vivamos en un país tranquilo, estas «tres inevitables» se cruzarán tarde o temprano en nuestro camino; y nos harán sentir la necesidad de la consolación…
Consolación porque vamos a sufrir
La mayoría de nosotros no tiene que enfrentarse a grandes sufrimientos. Sin embargo, las pequeñas dificultades también pueden ser desestabilizadoras y pueden adquirir en nuestra mente un tamaño inimaginable vistas desde el exterior, porque parecen incesantes. Podemos entonces apretar los dientes, buscar soluciones, ayuda y, a veces, por qué no, recurrir a la medicación y al tratamiento. Pero incluso con este apoyo del exterior, a menudo habrá un «resto a pagar» por estas adversidades, y habrá que pagarlo personalmente.
Sin embargo, los grandes suministradores de sufrimiento y desolación son las enfermedades y las discapacidades. Cualquiera que haya salido de una consulta en la que le hayan comunicado —a él o a un ser querido— una enfermedad grave, mortal, degenerativa o incurable, ha experimentado esos extraños momentos de soledad: vas por la calle, pero ya no eres como esos otros con los que te cruzas.
Ellos siguen en el mundo de los vivos y de los despreocupados, nosotros ya estamos del lado de los que van a sufrir, de los que van a morir.
Cuando es crónica, la enfermedad grave lleva a vivir bajo la amenaza de las señales de agravamiento, de posibles recaídas, y transforma cualquier examen médico de «control» en una lotería a vida o muerte. Impone una lucha constante por la ligereza y la libertad: no pensar en ello cada día, no controlarse cada día, no compararse con los demás, con los sanos, que ni siquiera parecen conocer o entender la inmensa suerte que tienen.
La enfermedad también impone a veces una lucha contra las falsas esperanzas: contra el deseo de creerse curado, a menudo seguido por la decepción de la reaparición de los síntomas o la confirmación mediante exámenes médicos de que no, de que la enfermedad sigue ahí, aunque sea silenciosa, la enfermedad y su condena a una vida de esfuerzos y preocupaciones. A veces la enfermedad conlleva una minusvalía, una pérdida, que obliga a vivir con limitaciones que se recuerdan sin cesar, y a luchar, una vez más, con la tentación constante de la comparación (con el pasado, con los demás).
Por todo ello, los pacientes necesitan consuelo a lo largo del tiempo, a largo plazo. El olvido y la negación no serán suficientes en los días en que la evidencia no se pueda disipar: tendremos que desarrollar una cultura de microconsuelos, día a día, y entregarnos a la filosofía simple de «un día después de otro». Un día difícil está a la altura de nuestras fuerzas, pero no la perspectiva de una docena o un centenar o una eternidad de días de dificultades o de obstáculos; porque, en suma, los momentos de nuestra vida en los que surge el sentimiento de eternidad, para bien o para mal, son los de las grandes alegrías y los grandes sufrimientos. «Un día después de otro» es tanto una filosofía para la acción («Me concentro en lo que puedo hacer aquí y ahora») como una filosofía de la esperanza («Nadie sabe lo bueno que puede venir mañana»). La esperanza es consoladora porque libera nuestra mirada de la anticipación de los problemas futuros y la hace disponible para la felicidad del momento. No sé quién escribió la máxima «Cuida las horas, que los días se cuidarán solos», pero encaja con lo que quiero expresar: presencia en este momento, confianza para los siguientes...
Consuelos del amanecer
Cualquiera que haya sufrido una enfermedad grave sabe lo angustiosa que es la noche. Como las tareas y las relaciones se reducen o suspenden, el sufrimiento y la preocupación se apoderan de la mente del enfermo. Uno no siempre se atreve a pedir ayuda; y a veces, si estamos solos en casa, no hay apoyo disponible; así que uno espera el amanecer, el alivio de ver llegar el día, trayendo consigo su cuota de microconsuelos, de presencias humanas, de sonrisas, del intercambio de simples palabras.
Recuerdo a una amiga hospitalizada que me contaba cómo disfrutaba escuchando las palabras en voz alta de los cuidadores, en los pasillos, a primera hora de la mañana, y observando a los transeúntes en la calle desde su ventana: «Sabía que mi enfermedad seguía ahí, que el sufrimiento continuaría, que el regreso de la luz del día no anularía mis preocupaciones, pero ya no me sentía sola en el mundo: con el amanecer llegaba el movimiento y el bullicio, que me consolaban más que la quietud y el silencio de la noche». Como las hermosas palabras de Goethe en el Fausto: «Para curar, confía en el día resucitado…6».
Consolación porque envejeceremos
Envejecer: tener más recuerdos y disgustos que futuro y proyectos... Con un cuerpo que se parece cada vez más a un viejo barco, cada vez más conmovedor por las historias que cuenta, pero también cada vez más frágil por las reparaciones y arreglos constantes, por las tormentas a las que se enfrenta o simplemente por el tiempo pasado navegando. Hay pues que cuidarlo, no lanzarse a travesías demasiado largas, conocer sus límites; y no dejar nunca que se detenga inmóvil, que se estropee en el puerto o en el dique seco, pues entonces todo iría muy rápido...
Son numerosas las imágenes y descripciones sombrías sobre el envejecimiento. Así, la angustiosa visión de Gustave Thibon: «La vejez extrema: un pantano que hay que atravesar entre la vida, que ya no es vida, y la muerte, que aún no es eternidad: una duración estancada y desprovista de todo porvenir7». Pero también hay miradas consoladoras y sonrientes, como este ingenioso comentario atribuido a Woody Allen: «Envejecer es la mejor manera que hemos encontrado hasta ahora para no morir».
Lo que me recuerda la pregunta que una vez me hizo una lectora en la presentación de uno de mis libros: «¿Cómo llamaría a esa sensación de ser joven en el cuerpo de un viejo?». Y yo, que conozco este sentimiento de forma innata, como creo que todos los humanos, le contesté: «¡Se llama suerte! ¡Y es mucho mejor que el de sentirse ya viejo cuando todavía se tiene un cuerpo joven!». Pero envejecer no es realmente una suerte, es más bien una serie, más o menos rápida y visible, de pérdidas de todo tipo. No hace falta que nos esforcemos en decir cosas buenas al respecto, para sentirnos mejor. Aceptémoslo con la mayor serenidad posible, recordando que envejecer nos ha permitido vivir cosas hermosas, ¡y esperando que aún nos quede alguna por descubrir!
Seguir vivo: no conozco mayor consuelo para la tristeza (dulce o desgarradora) de envejecer. Y para regresar a nuestra fórmula del principio: es probable que envejecer felizmente consista en renunciar a las lamentaciones, mantener los planes, atesorar los recuerdos y no preocuparse por el futuro; simplemente escribirlo lo mejor posible.
Toda la gracia que queda en ti
Una mujer y un hombre que se amaron cuando eran más jóvenes. La vida les ha separado, pero siguen enviándose breves mensajes cariñosos de vez en cuando, se apoyan el uno al otro cuando la vida se vuelve dura. Un día, ella le escribió: «Ayer me crucé con un anciano muy guapo por la calle, caminaba con cuidado, pero erguido, con la mirada alta, transmitía fragilidad, pero también una especie de serenidad y seguridad al mismo tiempo. Inmediatamente pensé en ti y me dije que te parecerías a él el día que fueras mayor como él. Me conmovió pensar en el paso del tiempo en nuestros rostros, en nuestros cuerpos. Me reconfortaba ver que la belleza puede sobrevivir a los años, la verdadera belleza. A menudo se habla de la belleza de las personas mayores con cierta complacencia y falsedad. Pero existe. Tengo esta sensación cuando te veo, de tanto en tanto. El sentimiento de que envejecemos, pero que algo en el orden de la gracia permanece».
Consolación porque vamos a morir
Es casi gracioso pensar que, a veces, tendremos que consolarnos del simple hecho de estar vivos. Porque estar vivo es ser mortal. Y ser humano es saber, muy pronto, que eres mortal, y pensar en ello a menudo o siempre. Los humanos debemos consolarnos de esa obsolescencia programada por Dios o por la naturaleza…
Ya me referí a ello algo más arriba: la vida es nacer, sufrir y morir. No elegimos ninguno de estos tres sucesos. Solo sabemos, una vez que tomamos conciencia de nosotros mismos, que vamos a sufrir y a morir. Tenemos que lidiar con eso. No es de extrañar que nos tiente tan a menudo la desolación, incluso en la felicidad. Como en este poema de Marie Noël:
¡Huye! La felicidad es solo una pena que comienza.
Cuando pasa aquí abajo, es ella quien conduce.
Tan pronto como abril da un paso, el invierno avanza;
la vida abre a la muerte, el amanecer trae la noche8.
Estas oscilaciones del alma nos acompañan a lo largo de nuestra vida: la tentación de la felicidad, y luego la conciencia de su fragilidad; la tentación de la desolación, y luego la conciencia de su absurdo; así pues, la búsqueda de la consolación. Esta es la razón por la que vivir requiere microconsuelos permanentes y a veces preventivos. La belleza y la bondad de los momentos sencillos de nuestra existencia son la molienda de este molino. Por eso siempre tendremos que hacer un ligero esfuerzo para dejarnos reconfortar por la dulzura del mundo, para superar todas las tristezas dispuestas a surgir en nosotros.
Por eso, el alivio casi universal de la inmersión en la naturaleza no es solo una huida ante las complicaciones de la vida, sino la profunda consolación que supone la vuelta a las raíces y a lo esencial, a la absoluta e invencible sencillez de sentirse vivo. Así lo escribió la propia Marie Noël, y nos consuela, como debió consolarla a ella:
He vivido sin saberlo
Como crece la hierba
Por la mañana, durante el día, por la tarde
Girando sobre el musgo9.
LAS DESOLACIONES DEL DUELO
«Con respecto a todas las cosas es posible obtener seguridad; pero a causa de la muerte, nosotros, los humanos, habitamos una ciudad sin murallas10». Estas palabras son del filósofo Epicuro, quien, en contra de la creencia popular, no enseñaba tanto el arte de complacerse como el del buen vivir ante el dolor y la muerte. Existe la amenaza de nuestra propia muerte, por supuesto, pero aquí vamos a hablar de la muerte de los otros, y de lo que puede, a veces, consolarnos.
Vivir es perder. Y vivir mucho tiempo es estar seguro de perder a menudo: pasar por numerosos duelos, ver partir a muchas personas cercanas a nosotros, amigos íntimos, conocidos, famosos. Hay muchos duelos en una vida. Y por ende, muchas penas y tristezas, desolaciones que parten en dos nuestra existencia: habrá un antes y un después. El desgarro podrá ser reparado, los demás puede que ni siquiera lo noten en el futuro. Pero para nosotros, siempre estará ahí.
Hay muertes que son casi furtivas, como las de un vecino del barrio; la muerte ha llamado a la puerta de al lado, pero no es a nosotros a quien se lleva, por esta vez. O las muertes anónimas, que se adivinan por el tañido de las campanas de la iglesia cercana, por las concentraciones frente a un lugar de culto, por el paso de un coche fúnebre. Todo esto es normal, pero también nos inquieta.
Está la muerte de los amigos, testigos de los viejos tiempos, la muerte de las estrellas mediáticas, testigos de nuestra juventud: penas que nos envejecen, pero a las que sobrevivimos; simplemente, nuestros recuerdos dispersos comienzan a agregarse en una historia cuyo final vislumbramos poco a poco, y poco a poco pesan más que nuestros proyectos.
Tendremos que enfrentarnos también a muchas otras muertes aún más dolorosas: las de un cónyuge, un padre, un abuelo, un pariente. Cada vez, una parte de nuestra vida se derrumba y desaparece, y con ella la frágil ilusión ya no de inmortalidad sino de permanencia (los humanos saben que son mortales, pero esperan durar).
Y luego está la cima del dolor, la muerte de un hijo: una onda expansiva inconcebible, impensable. Cuando el dolor del duelo es inmenso, cuando ha muerto alguien muy cercano y querido, entonces puede surgir la tentación de la nada como solución a la desolación: «Se parece al fin del mundo. No del mundo entero, por desgracia. No estaría mal que fuera el fin del mundo. No necesitar abrir los ojos, reiniciar los latidos del corazón, volver a levantarse…11». El consuelo parece entonces imposible. Los así afligidos, tocados por la desesperación, se sienten inconsolables, y a menudo quieren seguir siéndolo, por fidelidad. No pueden superar su pena: recuperarse de ella sería traicionarla.
¿Qué hacer? El consuelo se parece entonces a un trabajo paciente para liberar al afligido de su dolor, para extraerlo de su dolor. ¿Existe, como en medicina para los moribundos, un «protocolo compasivo» para la consolación? Solo permanecer allí, aliviar la parte del sufrimiento que sea accesible, distraer, obstaculizar lo peor, evitar el agravamiento o el suicidio, y esperar que algo suceda. En estos cuidados paliativos de la compasión, se trata de no rehuir una misión imposible, la de consolar a los padres que han perdido un hijo, o que van a perderlo por una enfermedad incurable. Para ellos, la muerte segura que les espera es a veces un calvario aún peor, una larga y lenta explosión de sufrimiento, o de ira, o de incomprensión, y un largo y lento ejercicio de autocontrol.
«Sobre todo, no mires a los otros niños como si tuvieran suerte; incluso a los mocosos caprichosos; especialmente a ellos, no tienen nada que ver, como todos los niños». A estos padres ultra frágiles, uno solo puede ofrecerles su presencia y sus palabras, nunca imponerlas. Es lo que cuenta Anne-Dauphine Julliand, mientras está junto a la cama de una de sus dos hijas, que sabe condenada; una enfermera se le acerca y le dice, simplemente: «Estoy aquí». Tres palabras de lo más simples, que hubiera podido ni decir; luego, sin hacer nada más, se queda a su lado, sin hablar12.
La consolación con los afligidos nunca pretende suprimir el dolor, sino hacerlo soportable, que no les quite del todo las ganas de vivir. No le decimos a alguien abatido de dolor «no llores», sino «llora y ve hasta el final de tus lágrimas, yo me quedo aquí, contigo».