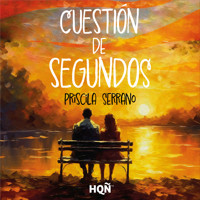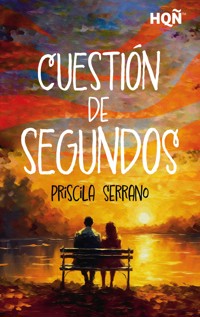
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Cuestión de segundos Ella solo recuerda su voz. Él solo es capaz de sentirla. Judith tenía miedos Judith tenía sueños Judith tenía recuerdos Jamás pensó que algo con lo que ella aún era incapaz de lidiar fuera el detonante de lo que se le venía encima. El día más feliz de su vida se vio truncado, tanto que pasó de la felicidad a la desdicha en cuestión de segundos. Sin embargo, un golpe, un sueño y el sonido de una hermosa voz le hicieron creer que no todo estaba perdido. Héctor sentía que debía protegerla de todos, pero el tiempo hizo que la perdiera de vista. Aunque nunca la olvidó. ¿Cómo olvidar a una persona que, sin conocerla, se le había metido en el corazón? ¿Será el destino el culpable de que ellos se reconozcan? Cuando crees que todo puede cambiar, es porque no hay nadie más… Solo nosotros." - ¿Puede una voz colarse tanto en tu interior que pase a formar parte de ti? - Se conocían, pero no lo sabían. Se conocían mucho más de lo que pensaban. - Ella guarda un secreto que impide que sea feliz en el amor. - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, romance… ¡Elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2024 Priscila Serrano
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Cuestión de segundos, n.º 378 - enero 2024
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S. A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Shutterstock.
I.S.B.N.: 9788411806008
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Se suponía que iba a ser el día más feliz de mi vida. Se suponía que, tras cinco años de estar juntos, íbamos a ser felices para siempre. Se suponía que nos conocíamos hasta el punto de saber los secretos más inconfesables. Supuse muchas cosas y se fueron al traste en cuestión de segundos. Míseros segundos que Carlos eligió para decirme que no podía hacerlo.
—Lo he intentado, de verdad. —Agachó la cabeza, avergonzado—. Tú sabes que sí, pero…
—Pero no hay suficiente amor entre ambos como para poder superarlo, ¿no? ¿Es eso lo que me ibas a decir?
No fue capaz de responderme, ni siquiera tuvo la decencia de hacerlo antes de ponernos frente al altar. Porque era ahí donde nos encontrábamos, delante de todos los invitados y a punto de darnos el «sí, quiero». ¿Se podía ser más cobarde que él? No lo creía, estaba segura de ello.
—Lo siento, Judith.
Sin más, sin darme un minuto para intentar convencerlo de que lo que estaba haciendo era el peor error de su vida, porque se iba a arrepentir, se fue.
Por unos largos minutos, estuve mirando al frente, creyendo que iba a volver, que se daría la vuelta y me abrazaría prometiéndome que era una broma. No lo hizo, se fue sin mirar atrás. Y solo cuando reaccioné, corrí tras él, tras el hombre que me hubo prometido hacía años que íbamos a estar juntos para toda la vida.
En cuanto salí de la iglesia, el sol me dio de lleno, obligándome a cerrar los ojos unos instantes hasta acostumbrarme a su brillante luz. Aun así, seguí corriendo sin importar nada.
Puse un pie en la carretera sin antes cerciorarme de que no viniese ningún coche cuando… sentí un fuerte golpe en el cuerpo que me desplazó a su vez unos centímetros y caí al suelo.
Los gritos desgarradores de mi familia se escuchaban tan lejanos que no era capaz de distinguir a quiénes pertenecían.
—¡Judith!
Capítulo 1
JUDITH
Tiempo después
Qué cansado era levantarse a las seis de la mañana para estudiar. Estaba bastante agotada, pero solo me quedaban tres exámenes para terminar la carrera de Periodismo. En los momentos de aburrimiento era capaz de entender por qué decidí estudiar ese grado. Mi cotilla interior siempre andaba leyendo las revistas del corazón, pendiente de cada lanzamiento para saber los secretos más jugosos de las celebrities. A mis veintiséis años debería haber terminado mis estudios, pero estuve mucho tiempo incapacitada física y mentalmente como para ponerme a ello. Entre el intento fallido de boda y el accidente, mi vida se estropeó un poco.
Por eso intentaba ponerme al día en todos los sentidos; los tres años en los que ni siquiera quería ver a mis padres y a mi hermano habían sido del todo liberadores. Estuve todo ese tiempo curándome tanto en cuerpo como en alma y, aun así, mi alma seguía destrozada; solo que la coraza que yo misma me había puesto no dejaba ver la angustia que aún vivía en mi interior y que creía que jamás se iría de mi lado.
Tras terminar el estudio, salí de mi habitación para desayunar algo. En la cocina me encontré a mi amiga y compañera de piso, Fernanda.
—Buenos días, dormilona —dijo en cuanto me puse delante de ella.
—¿Dormilona yo? —Me señalé con un dedo—. Llevo estudiando desde las seis de la mañana. ¿Acaso no ves las preciosas ojeras que ya llevo como maquillaje diario? Yo no sé por qué nos maquillamos, si esto —indiqué hacia mi ojo— queda genial.
Fernanda se acercó a mí y me metió el dedo en el ojo, haciéndome daño por unos pequeños segundos.
—Au, ¿estás loca o qué? Tienes la cabeza de adorno, porque pensar no es lo tuyo.
—Lo siento, pero es que pretendía quitarte el negro luto para cambiarlo por el rojo drogada. Creo que te va mejor.
Intenté no reírme, y digo intenté porque la carcajada que se me escapó de entre los labios fue tan fuerte que hasta mis padres me habrían escuchado, y eso que vivían a cinco calles de mi apartamento. No podía negar que Fernanda era capaz de hacerme reír con puras tonterías.
—Así está mejor. Es que me agobias cuando te pones tan dramática —refunfuñó, sirviéndose una taza de café—. Coño, ¿tan difícil es levantarte con una sonrisa?
Me quedé en silencio de golpe, pero solo por no responderle, porque tenía razón. Me costaba despertar sintiéndome en paz. Aún creía que estar viva era pura suerte y nada más. Había días en los que prefería estar dormida más tiempo, así como sucedió después del accidente. Era tan relajante, me sentía tan bien… Claro que también ayudaba esa voz, la voz del hombre que me atropelló. No sabía quién era, solo que era joven y guapo; palabras de mi madre. Vino a verme durante más de una semana, hasta que dejó de hacerlo. Estuve en coma tres meses, descansando, y cuando desperté, todos los recuerdos me vinieron como una ráfaga de viento, haciéndome más daño que mis propias heridas. Y es que dolía recordar que me habían dejado plantada en el altar, solo por no ser lo suficientemente fuerte como para superar algo que aún era incapaz de hacer.
Era todo demasiado complicado, y Carlos lo complicó aún más. Solo esperaba que donde quiera que estuviese, porque desde que salió de la iglesia no supimos nada más de él, encontrase esa felicidad que tanto…, que ambos ansiábamos.
—Judith, Judith. —Fernanda puso una mano en mi hombro, despertándome de mis pensamientos.
—Eh, dime.
—Te has quedado en Babia. ¿Estás bien?
—Sí, tranquila.
—¿Segura? —insistió algo preocupada.
Asentí dándole un bocado a la magdalena casera de su madre.
Dora, la madre de Fernanda, siempre nos traía comida, dulces y todo lo que sabía ella que iba a nuestras caderas. Aunque en eso yo no tenía queja, mis caderas eran bastante pronunciadas y la talla cuarenta y dos a veces me apretaba. Tampoco ayudaba la estatura, mi metro sesenta y uno no era compatible con mi peso. Pero, aun así, yo me veía estupenda, nunca tuve complejos en ese sentido.
Sin embargo, Fernanda era alta y delgada; demasiado, a decir verdad. Siempre me metía con ella llamándola jirafa o esqueleto andante. Lo hacía con cariño, todo hay que decirlo. La adoraba con toda mi alma. Desde que la conocí en el instituto, cuando estábamos en la edad del pavo y teníamos la cara llena de acné, no nos separábamos ni para ir al baño. Ella llegó desde Venezuela, algo aterrada por ser la nueva en un país diferente, pero yo me propuse ser su ángel de la guarda y nos hicimos casi hermanas. Hasta su madre y la mía ya lo eran y pasaban muchas tardes juntas, bebiendo, comiendo y poniéndonos a caldo. Nos criticaban solo por no pasar tiempo con ellas, no podían entender que nosotras éramos personas muy ocupadas entre los estudios, el trabajo y las juergas a las que Fernanda me obligaba a ir.
Sobre las once de la mañana salí de mi apartamento junto con Fer. Ella se dirigió a su trabajo, era cocinera en uno de los restaurantes más conocidos de Madrid, y yo me dirigí a la universidad para hacer el dichoso examen que no llevaba preparado, aunque me hubiese levantado a las seis. Era un desastre.
Al llegar a la universidad, me senté en la última fila y dejé el tiempo pasar mientras me comía la cabeza buscando las respuestas correctas del examen. Las manos me sudaban tanto que el lápiz se me cayó al suelo dos veces. El profesor ya me miraba mal y con eso me demostraba que, si por él fuera, estaba suspendida.
—Joder —musité, tan bajito que solo yo debía de haberlo escuchado. Aunque siempre estaba el típico pendiente de todo y el siseo tenía que dármelo. Miré a mi derecha y, dos sillas más allá, estaba el susodicho que me mandó a callar.
Lo miré con el ceño fruncido en cuanto se puso un dedo en los labios, insistiéndome.
—Cállate tú, pesado —respondí supuestamente bajito, supuestamente, porque el profesor se acercó a mí y me quitó el examen de entre las manos.
—Creo que has terminado, ¿verdad? —aseguró, mirándome con una ceja alzada.
Tragué saliva hecha un manojo de nervios. Nunca en mi vida me había pasado eso. Negué, aferrándome al folio del examen, casi tirando de la hoja porque él también lo hacía.
—Suelte el examen, señorita Robles.
—No es justo, él ha sido el culpable —me quejé como si fuese una niña pequeña.
—No mienta, llevo observándola un buen rato y su compañero no ha hecho más que rogar silencio.
Puse los ojos en blanco, ofuscada, y me levanté para después empezar a recoger mis pertenencias.
Me di cuenta de que el chico estúpido no dejaba de mirarme con una sonrisa llena de suficiencia que le hubiera quitado de un puñetazo. El profesor Navarro tampoco dejaba de mirarme y ambos me tenían hasta el mismo… Me di la vuelta tras terminar de recoger y me dirigí hacia la puerta para marcharme, porque, si no me iba a dejar terminar el examen, ¿para qué quedarme en el aula?
—Espere, señorita Robles. Mañana la quiero aquí a las nueve de la mañana. Tendremos una tutoría —exigió el muy… «Mejor, mejor dejo de pensar y me largo».
Asentí con una sonrisa fingida y salí de allí y, por consiguiente, de la universidad.
El haber terminado más temprano me dejaba tiempo para aburrirme, así que subí a mi coche y conduje hasta la casa de mis padres para verlos. Hacía ya una semana que no los visitaba, pero es que con los exámenes estaba demasiado estresada como para lidiar con ellos por más de media hora. No era que no los aguantara, pero se pasaban el día quejándose por todo y eran agotadores.
Cuando llegué, aparqué en su aparcamiento y me encaminé al ascensor con el propósito de subir hasta el tercer piso. Ya frente a la puerta, toqué un par de veces y me abrió la puerta mi madre.
—Hombre, pero si tengo una hija —se quejó, obligándome a desear irme sin llegar a pisar la casa.
—Mamá, no empieces, por favor —pedí en tono conciliador.
—Es que no me negarás que parece que solo tengo a Jesús.
Me dejó pasar tras darle un beso en la mejilla y fui hasta el salón para sentarme en el sillón de mi padre. Como no estaba, cosa rara, aproveché, porque el sillón era tan cómodo que hasta sería capaz de echarme una buena siesta. ¡La necesitaba!
—¿Dónde está papá? —me interesé, viendo cómo recogía la ropa que tenía sobre el sofá.
—Ya sabes, a esta hora está con los amigotes tomándose una cerveza en el bar de la esquina. Ah, no, cómo lo vas a saber si no vienes a vernos —volvió a quejarse y yo puse los ojos en blanco.
—Hace bien —respondí sin ser consciente de lo que mi respuesta iba a provocar en mi madre, además de evitar su chascarrillo.
Que, de llegar a saber que se pondría así, me hubiese callado. El problema estaba en que yo era igual que mi padre, no era capaz de cerrar la boca cuando había que hacerlo. Era un defecto que teníamos ambos, según mi madre.
—¡Eso, él puede irse por ahí y yo aquí metida todo el día! —vociferó como una energúmena.
—No he dicho eso, mamá.
—¿Ah, no? ¿Entonces qué has dicho, Judith? —preguntó teniendo lógicamente la respuesta.
—¿Es una pregunta trampa?
—No te suelto una colleja porque no serviría de nada.
En ese momento, la puerta se abrió y mi hermano Jesús entró para después venir a mi rescate en cuanto vio a mi madre algo alteradilla.
—Se oyen los gritos desde el primer piso. ¿Qué le has hecho ya a mamá, loquita?
Abrí los ojos sorprendida; demasiado, para ser certeros. Y eso que yo pensaba que venía a rescatarme de las garras de mi madre. Me indigné y me levanté del sillón para marcharme. Una visita de varios minutos era más que suficiente para tirarme otra semana sin venir.
Cogí mi bolso y mi hermano me enganchó del brazo para evitar mi huida como si fuera una cobarde.
—¿Qué quieres? Deja que me vaya. Para un día que vengo a verla y mira cómo se pone. Ya no vengo más —afirmé seria.
—Venga, Judith. Tampoco hagas eso. Al menos vendrás a verme a mí. —Sonrió—. Solo tienes que bajar un piso y no tienes que verla a ella.
—¿Sois conscientes de que estoy escuchando todas las babosadas que estáis soltando por la boca? —intervino, hablando con acento venezolano.
—Hala, ya nos va a hablar como Dora. —Me reí.
Mi hermano me pegó un codazo en la cintura y ambos la miramos. Mi madre estaba observándonos con cara de pocos amigos, con los brazos en jarras y a punto de decirnos todo lo que estaba pasando por su mente. Pero antes de que nos dijera algo y se arrepintiese, mi hermano y yo soltamos una carcajada a la vez y salimos pitando antes de que a mi madre le diese tiempo a reaccionar.
Corrimos escaleras abajo y nos encerramos en su casa, porque encima vivían en el mismo edificio. Él sí que se lo había montado bien. Tenía su intimidad, pero con las ventajas de que no cocinaba y mucho menos se lavaba la ropa.
—No le doy ni quince minutos; ya mismo la tendremos aquí gritándonos —mencionó Jesús a la vez que nos sentábamos en el sofá rosa chicle.
Yo seguía riéndome, hacía mucho que no reía tanto, y todo gracias a que mi hermano era capaz de hacer que me olvidara por un rato de mis problemas para centrarme en lo que él, y solo él, con su sola presencia, me daba.
A veces me sentía afortunada por tenerlo, porque sin él y Fernanda, no sabría dónde estaría en este momento. Mi mundo cambió tanto que ya no era capaz de soñar con un futuro. Solo vivía, sin más.
Capítulo 2
Dejé que mi hermano me hiciera esos arrumacos que tanto me gustaban para sanarme un poquito más. A veces me pasaba tanto tiempo alejada de él que me costaba creer que pudiera ser tan bueno conmigo. Lo tenía abandonado.
—¿Cómo estás? —se preocupó en cuanto notó mi cuerpo en tensión.
Siempre me pasaba, y lo peor es que era algo que no podía controlar; me costaba mucho relajarme, dejar de pensar, poner la mente en blanco. Me costaba horrores poder disfrutar de un abrazo, de una caricia, y, aunque mi hermano era capaz de conseguirlo por unos minutos, luego volvía a tensarme y a perder el control de mí misma.
Él y solo él fue capaz de relajar cada músculo de mi cuerpo, solo con escuchar su voz lo consiguió. Lo mejor de todo era el recuerdo de la misma. ¿Sería capaz de reconocerla sin haberlo visto jamás? Lo peor… era que no había vuelto a saber de él. ¿Quién era? ¿Volvería a escucharlo? Desde aquel día, lo hacía en sueños.
—Eh, te has quedado pensativa. —Me dio un codazo para hacerme reaccionar.
—Lo siento —me disculpé fingiendo una sonrisa.
—Conmigo no tienes que fingir que estás bien, eres mi hermana y sé que algo te pasa, Judi. No quiero que dejes de reír, así como has hecho hace unos minutos, aunque sea de mamá.
Pasé las manos por su cabello y lo revolví, como hacía cuando éramos niños. Mi hermano y yo solo nos llevábamos dos años, yo era mayor que él, y aunque siempre ha parecido ser más maduro que yo, debajo de esa fachada de hombre que sabía lo que quería se escondía una persona completamente llena de miedos por no ser aceptado por su condición sexual. Tenía constancia de que las cosas le iban bien en el trabajo, era el recepcionista de un hotel muy importante. ¿El único inconveniente? No podía decir que era gay y mucho menos demostrarlo con su pluma: palabras muy duras de su jefa. Yo odiaba a esa mujer, y más por ser una homófoba a la que solo le importaban el dinero y la posición, como si el estar en lo alto de la balanza le asegurara la inmortalidad.
—Estoy bien —respondí, no dejaba de mirarme—, de verdad. No tienes que preocuparte por mí. Mejor dime qué tal te va a ti en el trabajo, ¿ya se murió tu jefa? —ironicé ganándome un pescozón.
—Cualquier día te daré un susto y te diré que sí, que está en la caja de pino, a ver si así se te quita eso de desearle la muerte a las personas.
Sabía que lo decía en broma y por eso justamente se reía de ese modo de mí.
—Ya sabes que no cabe odio dentro de mí, hacia nadie. —Esto último lo dije bajito, como si solo yo quisiera escucharlo.
Mi hermano volvió a estrecharme entre sus brazos y esta vez me obligué a relajar el cuerpo y dejar de lado todo lo malo que viajaba por mi mente hasta instalarse en mis recuerdos, sin poder echarlos de ahí por mucho que lo intentara, que luchara por conseguirlo.
Pasé dos horas con él, poniéndonos al día con todo lo que se suponía que no nos contábamos, aunque siempre le relataba lo mismo; mi vida no era tan espléndida como para ir diciendo cada día algo diferente. Bueno, ese día sí había sido diferente, me habían echado del examen por culpa de un estúpido. Creo que, quitando eso, no había nada más.
Me despedí de él prometiéndole que volvería, asegurándole que nos veríamos más seguido.
Sabía que no sería así, pero él necesitaba que se lo prometiera.
Me subí en el coche y me di cuenta de que eran casi las dos de la tarde. Podía volver a mi casa o ir a molestar a Fernanda en el trabajo, con suerte estaría en su descanso y podríamos almorzar juntas. Su trabajo estaba un poco lejos, casi a las afueras de Madrid; era el primer restaurante que fundó la familia Castillo, un lugar mágico al que muchas familias iban a pasar el día porque no era solo un sitio para comer. Estaba en medio de un campo natural; los árboles decoraban todo el lugar, dándole la sombra al restaurante con terraza, que contaba con más de cien mesas. Además, había un precioso lago a un lateral, uno que te envolvía con el sonido del agua al bajar. A veces, me gustaba pasear por allí, incluso los días que Fernanda no trabajaba; solo aparcaba lejos y caminaba por ese lugar. A veces, era lo que me relajaba.
Tiempo después llegué y dejé aparcado el coche donde siempre, para luego caminar entre los árboles, escuchando el sonido de los pájaros y el agua. Ya me estaba acercando. Cuando estuve en la esquina del restaurante, me di cuenta de que había demasiadas personas para ser un día entre semana; las otras veces en las que había venido, no solía haber tantas. Me encaminé hacia allí despacio, buscando la manera de entrar por la puerta trasera que daba a la cocina. Iba mirando al frente, con la cabeza gacha, hasta que…
—Lo siento.
Esa voz.
Tropecé con alguien y caí hacia atrás, aunque antes de tocar el suelo, unos fuertes brazos me sostuvieron. Miré hacia arriba para encontrarme con unos ojos oscuros que me dejaron sin habla, sin aliento y en completo trance. Pero no solo fue por eso, sino por su voz, esa voz que recordaba y que escuchaba tan claramente por primera vez después de tres años.
Entonces se oyeron murmullos y sonidos de cámaras disparando fotos. Me percaté de la cantidad de periodistas que estaban frente a nosotros captando toda la escena.
—Eh, yo…, yo… Lo siento. —Me incorporé soltándome de su agarre, ese que me hizo estremecer en cuestión de segundos.
¿Quién era él y por qué me miraba así? No podía dejar de mirarlo y una sonrisa se dibujó en su rostro, marcando unos hoyuelos que me hicieron caer a un vacío del que pensaba no podría salir.
—No pasa nada. ¿Estás bien? —preguntó sin dejar de sonreír.
—Sí, sí. Ya me voy, discúlpeme.
Me giré para volver por donde había venido y sentí como me cogía del brazo. No quería mirarlo, y mucho menos después de ver que seguían haciéndonos fotos. ¿Por qué no me dejaba ir? Volví a mirarlo, sí que lo hice, y es que parecía tener un maldito imán en la voz que me hacía perder la cabeza y la voluntad, quedándosela él para hacer todo lo que me pidiera.
—¿Te conozco?
Negué, no lo sabía.
—No lo creo. Yo… Bueno, yo no…
—Tranquila, que no te intimiden. Dejad de hacer fotos, por favor —pidió en tono conciliador. Los periodistas se alejaron un momento para dejarnos solos y hablar con mayor tranquilidad, aunque no estaba para nada tranquila, no podía estarlo; lo único que necesitaba era escapar de él y de todo eso de una vez. Quería, necesitaba, volver a recobrar la cordura que parecía estar escapándose de mí.
—Gracias, pero yo ya me iba. No quiero molestarle.
—No me hables de usted, seguro que tenemos una edad similar —dijo sonriendo de lado, aunque en realidad creo que no dejó de hacerlo en ningún momento—. ¿Venías a comer? —Negué—. ¿A pedir trabajo? —Volví a negar—. Entonces, ¿qué te trae por este lugar?
Y cuando iba a responder, la voz de otro hombre se escuchó detrás de mí; parecía llamar al que tenía delante.
—Héctor, hermano. ¿Cuándo has llegado?
Se abrazaron, lo que hizo que se olvidara de mí unos segundos.
Pero, claro, no todo tenía que salir bien. Siempre me topaba con una piedrecita de esas que no dejabas de patear para alejarla de ti y que al caminar te la volvías a encontrar; así era el tipo que tenía enfrente al darse la vuelta, el mismo que vi en el examen, el estúpido que me hizo perder la mañana por pedir silencio como si le fuese la vida en ello. Cuando se percató de quién era yo, volvió a sonreírme como por la mañana, jodiéndome mucho porque tenía una sonrisa perfecta, al igual que su hermano Héctor, al cual ya pude ponerle nombre.
—Tú —musité.
—¿Os conocéis? —se interesó Héctor.
—Vaya, mira qué pequeño es el mundo —ironizó—. Sí, es la señorita Robles, una compañera de la universidad, aunque hoy ha sido la primera vez que la he visto. ¿Qué haces tú aquí, pequeña Robles?
En cuanto escuché cómo me había llamado, me enfurecí. ¿Pequeña Robles? ¿Qué coño? Ese tipo no sabía con quién estaba jugando y me iba a conocer.
—Sí que es pequeño el mundo, capullo. ¿Quién te crees que eres para burlarte de mí? ¿Sabes que me hiciste perder un examen muy importante esta mañana? No tienes ni idea de lo que ha sido para mí volver a la universidad, estúpido. —No dejaba de hablar y sabía que si no paraba iba a decir más de lo que podía delante de tanta gente.
Yo no era de esas mujeres que soltaban burradas a cualquier tipo que se les ponía por delante, claro que no. Pero este tipo en particular me había sacado de mis casillas y no podía dejar que hiciera conmigo lo mismo que, seguramente, hacía con otras chicas. Intuía que era el típico chulo que se las llevaba con la labia y que caían en sus brazos solo con esa sonrisa, una que era rematadamente seductora… Bueno, eso lo había dicho ya y era verdad, aunque no era tan perfecta como la de su hermano Héctor.
—Para el carro, bonita. ¿Quién eres tú y qué haces en el restaurante de mi familia? ¿Acaso eres una acosadora que quiere sacarme el dinero? Si es así, déjame decirte que…
No lo dejé terminar y le pegué un guantazo que le dobló toda la cara.
—Nadie, óyeme bien, nadie me humilla. No te creas que porque tengas dinero voy a dejar que me trates como a una mierda. No me conoces de nada y no quiero que lo hagas.
Héctor me cogió de la mano y tiró de mí para alejarme de su hermano, pues este se estaba poniendo de todos los colores y estaba seguro de que armaría un escándalo al que no estaban acostumbrados. Solo me pasaba a mí, eso de cruzarme con los hijos del señor Castillo. ¿Se podía tener más suerte? No, claro que no.
Me llevó cerca del lago, donde nadie nos iba a interrumpir y mucho menos a vigilar. Los periodistas se quedaron hablando con el otro estúpido Castillo, y yo tenía frente a mí a uno que se creía con la suficiente confianza como para llevarme a otro sitio sin que le rechistara. Irónicamente hablando.
Estábamos en silencio y no dejaba de mirar al lago, ¿qué más podría hacer? No quería mirarlo a él, no cuando me desconcertaba tanto.
—Disculpa a mi hermano, a veces es un poco…
—Gilipollas. Sí, ya me di cuenta. —Me regaló una sonrisa, provocando que en mis labios se dibujase otra igual de sincera—. Lo siento, no suelo golpear a la gente así, pero es que tu hermano ha podido conmigo.
Se encogió de hombros.
—¿Por qué has dicho eso de la universidad? ¿Acaso no pudiste terminarla a tiempo?
Su pregunta me pilló por sorpresa, no me la esperaba y no sabía qué responder, puesto que no lo conocía de nada, ni siquiera de las revistas. Solo su apellido, y porque Fernanda trabajaba allí como cocinera.
Me instó a sentarnos en uno de los bancos que rodeaban el restaurante, uno cerquita de ese estanque, y volvió a insistirme en la pregunta. De verdad que no quería responderle, la confianza era algo que se ganaba con el tiempo, y aunque yo quería negarme, no podía. Por mucho que quisiera, él hacía que me relajara de tal manera que podría abrirme en canal para que viese todos mis miedos y recuerdos. ¿Quién en su sano juicio sería capaz de confesarle a un desconocido todo lo que rondaba por su cabeza? ¿Quién en su sano juicio iría a un sitio que no solía frecuentar con alguien que no conocía de nada? Yo, solo yo sería capaz de hacerlo; y es que, a veces, no necesitas a nadie más que alguien que, con solo su voz, haga que te sientas protegida.
Capítulo 3
HÉCTOR
Tiempo antes
Otra noche que Alberto no me dejaba llegar temprano a mi apartamento. Siempre me hacía creer que nos tomaríamos una copa y nada más, y al final nos daban más de las cuatro de la mañana. Sí, nadie me ponía un puñal en el pecho para salir de fiesta y realmente me lo terminaba pasando muy bien. Pero cuando me tocaba despertarme a las siete de la mañana, me jodía y me acordaba de mi amigo.
Caminé arrastrando los pies hasta la ducha con el fin de despejar mi mente de una vez, si es que era posible con la cantidad desorbitada de alcohol que ingerí la noche anterior; no sabía cómo no me daba un coma etílico.
Mientras me secaba, escuché mi móvil y salí del baño rápidamente. No solía recibir llamadas tan temprano. Miré la pantalla y me asusté en cuanto vi que era mi madre, lo descolgué enseguida.
—Dime, mamá, ¿qué pasa?
—Héctor, hijo, tienes que venir a Madrid… Tu padre…
—¿Qué pasa con papá?
Sin darme cuenta comencé a dar vueltas por la habitación, de un lado al otro como si con eso pudiera relajarme.
—Papá acaba de morir.
Sentí como si un cubo de agua helada cayera sobre mi cuerpo, entumeciéndolo por el frío. No podía estar pasando esto, no cuando mi padre siempre había gozado de buena salud. ¿Qué habría pasado?
Colgué sin decirle nada más y me vestí lo más rápido que pude a la vez que iba metiendo en una maleta lo primero que pillaba. Debía volver a mi hogar y estar con mi familia en esos momentos tan difíciles. Debía dejar atrás mi vida en Francia para asegurar que la de mi familia volvía a ser la misma.
Salí de mi apartamento media hora después, cogí un taxi y, mientras iba hasta el aeropuerto, le mandé un mensaje a Alberto para que supiera que me iba y que no sabía cuándo volvería. Ya le mandaría un email a mi jefe para pedirle una excedencia, solo esperaba no perder el trabajo que tanto me había costado conseguir.
Me subí al avión con el corazón a mil, estaba en un estado deplorable y no podía dejar de pensar en mi madre y mi hermano: seguramente estarían solos en este momento.
El tiempo pasaba despacio y yo rezaba para que el avión aterrizara de una maldita vez. Solo necesitaba abrazarlos y hacerles ver que no me alejaría por un tiempo, que me tenían a su lado.
En el mensaje también le pedí a Alberto que se encargara de alquilarme un coche en Madrid y, en cuanto salí del aeropuerto, me dirigí a recogerlo. Cuando firmé el contrato de alquiler, me subí y me metí de lleno en la autopista para ir hasta mi casa, donde mi madre aún estaría. Estaba seguro de que velarían a mi padre en casa, como era costumbre en mi familia.
Mientras conducía por Madrid, recibí la llamada de mi hermano, estaba completamente destrozado y esperándome en la puerta de casa para ayudarme a subir a la habitación sin tener que ver a las personas que comenzaban a llegar.
—Estoy a quince minutos —dije.
—Está bien, te espero.
Colgué, agachando un poco la mirada. Solo perdí de vista la carretera unos segundos, y sentí el golpe y los gritos desgarradores de mucha gente. Paré el coche lleno de miedo y desesperación y me bajé para ver qué había pasado. Caminé hasta ella, una mujer vestida de novia, un vestido manchado de sangre, y yo había sido el causante de esa sangre.
Me agaché y la cogí en brazos. Aunque decían que no era bueno mover a las personas cuando tenían un accidente, yo lo hice; no podía dejarla tirada.
—Hija, por Dios.
Una señora de la edad de mi madre, más o menos, corrió hacia nosotros y me miró con odio en cuanto se percató de mi presencia.
—¡Tú! Tú atropellaste a mi hija. ¿Estás loco?
No podía dejar que, por discutir, ella muriera en mis brazos. Así que importándome muy poco las palabras de algunas personas, la metí en mi coche y le pedí a un familiar que subiera con ella para llevarla al hospital; era lo que debía hacer después de haber sido yo el culpable.
—Disculpa a mi mujer, se ha puesto muy nerviosa —dijo el que parecía ser el padre.
—Yo lo siento mucho, no la vi y ahora no sé qué voy a hacer si a ella le pasa algo. Debería tener más cuidado. —Le di un golpe seco al volante.
—Tranquilo, no todo el mundo se para y hace lo que tú estás haciendo. Gracias.
No dejé de mirar atrás, comprobando cualquier cambio en ella, pero nada, no respondía. Cuando llegamos al hospital, los enfermeros salieron a toda prisa y se la llevaron de igual manera, dejándonos a nosotros como locos, fuera de la sala de urgencias para que no molestáramos. Mientras tanto, mi móvil sonó al menos cinco veces y por un momento perdí el rumbo de mi vida. Me dirigía a casa tras la muerte de mi padre y acababa de atropellar a alguien.
—¿Dónde cojones estás? Hace más de una hora que me dijiste que estabas a quince minutos, Héctor.
—Lo siento, ha pasado algo. Cuando iba a casa atropellé a una mujer y estoy en el hospital, no podía dejarla así sin más —le expliqué.
—Joder. ¿Tú estás bien?
—Sí, sí. Un poco nervioso, pero bien. Estoy esperando noticias, no me puedo ir sin saber que al menos está viva. Dile a mamá que me perdone y que llegaré pronto. Que me haya pasado esto justo el día que nuestro padre… —Sollocé—. Hoy es el peor día de mi vida.
Minutos después colgué, me giré y me encontré con la mirada perdida de la madre de la chica, esa misma mujer que me gritó en la puerta de la iglesia y que en ese momento me miraba de otro modo.
—Siento lo de tu padre. Deberías ir con tu madre, ya has hecho bastante por nosotros —me pidió.
—No, no. No me pienso ir de aquí sin saber qué ha pasado con su hija.
Ella negó y una pequeña sonrisa, una muy triste, se dibujó en sus labios.
—No tienes por qué, de verdad. Ve con tu familia, te necesitan en este momento.
—Está bien, pero volveré en cuanto pase todo. De nuevo, lo siento.
La señora me dio un beso en la mejilla y me encaminé a la salida para después subirme al coche y regresar a mi hogar.
El camino hasta mi casa, donde me esperaban mi madre y hermano, fue largo, muy largo, y yo no podía dejar de pensar en ella. ¿Por qué saldría así de la iglesia? ¿Acaso huía del novio? No era mi problema, no ese, al menos. Era solo pensarlo y me dolía mucho más el haberla atropellado, porque estaba seguro de que no estaba siendo el mejor día de su vida, aunque debiera serlo.
En cuanto llegué, mi hermano corrió hasta mí y me abrazó con fuerza. Sus sollozos se hicieron míos y ambos nos derrumbamos en la puerta del que fue nuestro hogar. No podíamos creer que nuestro padre ya no estuviera más con nosotros, lo íbamos a extrañar demasiado.
—Tranquilo, hermano. Todo pasará —murmuré cuando me relajé un poco.
Él se separó de mí para dejarme pasar a la casa y así ir en busca de mi madre, que también me necesitaba.
Entramos y me dirigí hacia el salón donde mi progenitora estaba sentada al lado de mi tía Eloísa, que intentaba que se serenase. Ella era la hermana de mi padre y también lo estaba pasando mal, pero al menos procuraba estar tranquila.
Cuando mi madre se percató de mi presencia, se levantó del sofá para correr hacia mí y esconderse entre mis brazos. Mi hermano se dirigió al ataúd y lo tocó con delicadeza, como si tuviese miedo a romperlo.
—No me puedo creer que ya no esté, hijo. Se nos fue…, se nos fue —repitió entre sollozos.
—Tranquila, mamá, por favor. —Besé su cabeza.