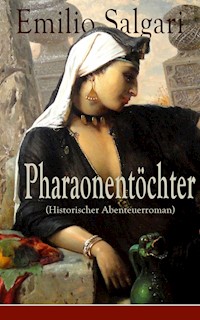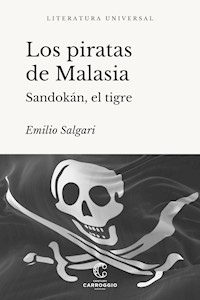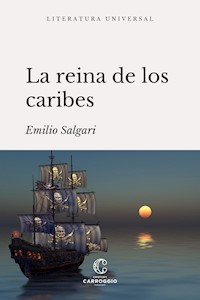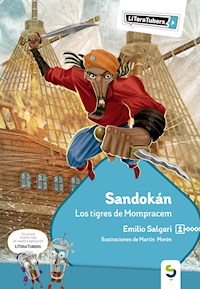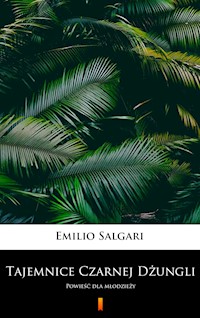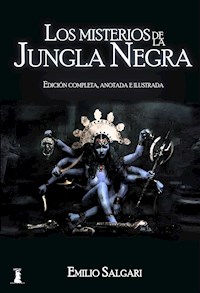Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Panamericana Editorial
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Tras pronunciar un atroz juramento, el señor de Ventimiglia se lanza al mar acompañado por sangrientos bucaneros, dando inicio a una cacería sin tregua, para vengar la muerte de sus hermanos, sorteando los más variados peligros: las balas de los guardias, la devoradora y húmeda selva, los barcos de la flota española, la furia de las tormentas, el apetito de los caníbales y los ojos de la mujer que ama.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 533
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición digital, abril de 2024
Primera edición, abril de 2024
© 2024 Panamericana Editorial Ltda.
Calle 12 No. 34-30, Tel.: (57) 601 3649000
www.panamericanaeditorial.com.co
Tienda virtual: www.panamericana.com.co
Bogotá D. C., Colombia
Editor
Panamericana Editorial Ltda.
Traducción del italiano
Felipe Botero Quintana
Ilustraciones
Iván Pérez
Viñetas
© Shutterstock
Diagramación
Martha Cadena, Iván Correa
ISBN DIGITAL 978-958-30-6859-1
ISBN IMPRESO 978-958-30-6824-9
Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio sin permiso del Editor.
Hecho en Colombia - Made in Colombia
Traducción deFelipe Botero Quintana
Ilustraciones deIván Pérez
Emilio Salgari
el corsario
El corsario negro
Contenido
1. Los piratas de Tortuga
2. Una expedición audaz
3. El prisionero
4. Duelo en la taberna
5. El colgado
6. La situación de los piratas empeora
7. Un duelo entre caballeros
8. Una fuga prodigiosa
9. Un juramento terrible
10. A bordo de El Rayo
11. La duquesa flamenca
12. La primera chispa
13. Encantos misteriosos
14. Las tormentas de las Antillas
15. La piratería
16. En Tortuga
17. La villa del Corsario Negro
18. El odio del Corsario Negro
19. El asalto a Maracaibo
20. A la caza del gobernador de Maracaibo
21. En medio de la selva
22. La ciénaga
23. El ataque del jaguar
24. Las desgracias de Carmaux
25. Los caníbales de la selva
26. La emboscada de los arahuacos
27. Entre flechas y garras
28. Los chupadores de sangre
29. La fuga del traidor
30. La carabela española
31. El asedio al cono
32. En las manos de Wan Guld
33. La promesa de un caballero castellano
34. El Olonés
35. La batalla de Gibraltar
36. El juramento del Corsario Negro
1. Los piratas de Tortuga
1
Los piratas de Tortuga
1. Los piratas de Tortuga
Una voz potente, tanto que tenía una especie de vibración me-tálica, se alzó sobre el mar y resonó en la oscuridad, profirien-do estas amenazadoras palabras:
—Hombres de la canoa: ¡alto o los mando al infierno!
La pequeña embarcación, maniobrada por dos hombres, que huía sobre las olas color de tinta, como si escapara de un terrible peligro, se detuvo bruscamente. Los dos marineros sacaron con rapidez los remos del agua, se levantaron súbita-mente y fijaron su mirada llena de temor en la gigantesca som-bra que se había erigido sobre ellos, como si hubiera emergido de las olas.
Ambos parecían acercarse a los cuarenta años, y sus rasgos eran enérgicos y angulosos, aún más temerarios por sus barbas
7
El corsario negro
tupidas e impenetrables, que quizás jamás habían conocido la caricia de un peine o de una cuchilla. Amplios sombreros de fieltro, raídos y con el ala torcida, cubrían sus cabezas; ves-tían camisas de franela rotas y descoloridas, desprovistas de mangas, que apenas sí ocultaban sus robustos pechos, y cada uno llevaba una banda roja alrededor de la cintura, en un es-tado tan mísero como las camisas, pero que sostenía un par de esas pistolas grandes y pesadas que se usaban a finales del si-glo XVI. Sus pantalones cortos estaban igual de raídos y rotos, y sus piernas y pies descalzos estaban sucios, cubiertos de un fango negruzco.
Esos dos hombres, que hubieran podido confundirse con dos fugitivos de alguna cárcel del mar Caribe, si en aquel tiem-po hubieran existido ya los establecimientos penitenciarios que hicieron célebre a la Guyana, intercambiaron una mirada inquieta al verse enfrentados por aquella sombra descomunal que se destacaba contra el azul oscuro del horizonte, entre las crestas de las olas.
—Mira tú, Carmaux —dijo aquel que parecía el más joven de los dos—. Mira tú que tienes mejor vista que yo, y dime si es la vida o la muerte quien nos está deteniendo acá.
—Alcanzo a ver un barco y, aunque está a tiro de pistola, no logro discernir si es uno de los españoles o uno de los de Tortuga.
—¿Uno de los nuestros?... ¡Hum…, lo dudo! ¿Quién se atreve-ría a navegar hasta aquí, al alcance de los cañones del fuerte, con el peligro de cruzarse con uno de esos navíos de alta enver-gadura que escoltan los galeones españoles rebosantes de oro?
—Sea lo que sea, ya nos vieron, Wan Stiller, y no nos deja-rán ir. Si tratamos de huir, una ráfaga de sus balas bastará para mandarnos a los dos a las profundidades de Belcebú.
La atronadora voz de antes, potente y sonora, volvió a rom-per el aire de la noche, perdiéndose en la lejanía de las aguas del golfo.
—¿Quién anda ahí?
8
1. Los piratas de Tortuga
—El diablo —farfulló el que se llamaba Wan Stiller.
Su compañero en vez se levantó sobre la quilla y gritó lo más alto que pudo:
—¿Quién tiene el atrevimiento de preguntar?... ¡Si tanta cu-riosidad tiene, que venga y lo satisfaremos a pistoletazos!
Semejante bravuconería, más que irritar al hombre que los interrogaba desde el puente de su nave, pareció divertirlo, pues respondió:
—¡Que avancen los valientes y vengan a abrazar a sus her-manos de la costa!
Los hombres de la canoa lanzaron un grito de alegría.
—¡Los hermanos de la costa! —exclamaron.
Y aquel que se llamaba Carmaux añadió:
—El mar debió alterar el sonido de esa voz, pues no reco-nocí a quien nos está dando tan buena nueva.
—¿Quién crees que sea? —preguntó su compañero, que ha-bía retomado el remo y lo maniobraba con supremo vigor.
—Solamente un hombre, de todos los valientes que hay en Tortuga, se atrevería a navegar tan cerca del fuerte español.
—¿Quién?...
—El Corsario Negro.
—¡Por los truenos de Hamburgo! ¿De verdad lo crees? ¿Él?
—Qué triste noticia la que tenemos que darle a tan audaz marinero... —murmuró Carmaux con un suspiro.
—Seguro él esperaba llegar a tiempo para arrebatárselo de las manos a los españoles, ¿no es cierto amigo?
—Así es, Wan Stiller.
—¡Y ya es el segundo que cuelgan!...
—El segundo, sí. ¡Dos hermanos y ambos terminaron col-gados de la misma infame horca!
—Él se vengará, Carmaux.
—Yo también lo creo, y nosotros estaremos con él en ese momento. ¡El día que lo vea estrangular a ese maldito gober-nador de Maracaibo será el día más feliz de mi vida! Estoy dispuesto a dar las dos esmeraldas que tengo cosidas a mis
9
El corsario negro
pantalones para el festín que nos daremos todos cuando lle-gue ese bienaventurado día.
»¡Allá vamos! ¿Te lo dije o no? ¡Es el barco del Corsario Negro!
El barco, que poco antes no se alcanzaba a distinguir en la profunda oscuridad, estaba ahora a menos de un cable de dis-tancia de la pequeña canoa. Era una de esas embarcaciones veloces que adoptaron los piratas de Tortuga para darles caza a los grandes galeones españoles que llevaban en sus cavas los tesoros de México, Centroamérica y las regiones ecuato-riales con dirección a Europa. Eran buenos veleros, de másti-les altos y estrechos que aprovechaban la ligereza de su carga para alcanzar gran velocidad, con la cara estrecha, la proa y la popa a tremenda distancia del agua, como se acostumbraba en aquella época, y terriblemente armados: doce cañones se aso-maban por las bocas de cada uno de sus costados, listos para atacar a quien estuviera a babor o estribor, mientras que en el frente se alojaban dos largos cañones de caza, destinados a destruir el puente de otra nave con un mero golpe de metralla.
El buque corsario se había puesto de lado para recibir a la canoa, pero sobre la proa se alcanzaban a ver, a la luz de un fanal, diez o doce hombres armados de fusiles, dispuestos a disparar a la sombra de la menor sospecha.
Al tocar la embarcación con su canoa, los dos marineros agarraron la línea que les había sido arrojada con una escalera de cuerda, aseguraron el navío, sacaron los remos del agua y se izaron a cubierta con una sorprendente agilidad.
Dos hombres, ambos armados con fusiles, les apuntaron sus armas mientras se acercaba un tercero, proyectando sobre los recién llegados la luz de una linterna.
—¿Quiénes son ustedes? —les preguntó.
—¡Por Belcebú, compadre! —exclamó Carmaux—. ¿Es que no reconoce a sus amigos?
—¡Que me devore un pez espada si este no es el vasco Car-maux! —clamó el hombre de la linterna—. ¿Cómo estás acá,
10
El corsario negro
cuando todo el mundo en Tortuga te creía muerto?... ¡Ja!... ¡Y he acá otro resucitado! ¿No eres tú el hamburgués Wan Stiller?
—En carne propia —respondió aquél.
—¿También tú lograste huir del patíbulo?
—Pues sí... la muerte no me quiso, así que pensé que era mejor vivir unos cuantos años más.
—¿Y su capitán?
—Silencio —susurró Carmaux.
—Habla: ¿está muerto?
—¡¿Banda de cuervos, ya terminaron de graznar?! —gritó la voz metálica que había amenazado aquella noche a los hom-bres de la canoa.
—¡Por los truenos de Hamburgo: es el Corsario Negro! —far-fulló Wan Stiller, emocionado.
Carmaux, por su parte, alzó la voz para responder.
—¡A su disposición, comandante!
Un hombre se levantaba ahora sobre el puesto de mando y se dirigía a ellos con una mano apoyada en la empuñadura de la pistola, que colgaba de un cinto. Estaba completamente ves-tido de negro, con una elegancia inhabitual entre los piratas del mar Caribe, esos hombres que se contentaban con portar apenas una camisa y unos pantalones cortos, y que se preocu-paban más por sus armas que por sus indumentarias. Llevaba una casaca de seda negra adornada con ribetes del mismo co-lor, recubierta por bordes de piel negra; sus pantalones eran de seda negra, con largas tiras a ambos costados; botas de cuero negro y en la cabeza un enorme sombrero de fieltro ornado de una larga pluma negra que descendía por su espalda.
Así como su ropa, el aspecto de ese hombre tenía algo fú-nebre, con su rostro pálido, casi marmóreo, que se destacaba fantasmagóricamente entre las líneas negras del cuello y las anchas alas del sombrero, portando una barba corta y un tanto rizada. Sus rasgos, no obstante, eran hermosos: una nariz lar-ga y recta, dos labios pequeños y rojos como el coral, una fren-te amplia surcada de una leve arruga que le daba a ese rostro
12
1. Los piratas de Tortuga
un aire ligeramente melancólico y, por encima de todo, dos ojos negros como el carbón, de tamaño perfecto, con unas pu-pilas tan vívidas, redondas y brillantes que eran capaces de asustar a los piratas más intrépidos de todo el golfo. Su esbelta estatura delataba a primera vista su alta posición social y, so-bre todo, su condición de ser un hombre acostumbrado a man-dar sobre los demás.
Los dos hombres de la canoa, al verlo aproximándose, in-tercambiaron una mirada nerviosa, y murmuraron:
—¡El Corsario Negro!
—¿Quiénes son ustedes y de dónde vienen? —preguntó el Corsario, parando frente a ellos, la mano derecha siempre so-bre el mango de la pistola.
—Nosotros somos dos piratas de Tortuga, hermanos de la costa —respondió Carmaux.
—¿Y de dónde vienen?
—De Maracaibo.
—¿Escaparon de los españoles?
—Sí, comandante.
—¿En qué barco navegaban?
—En el del Corsario Rojo.
Al escuchar esas palabras, el Corsario Negro se removió li-geramente. Luego guardó silencio un instante, mirando a los dos piratas con ojos que parecían arrojar llamas.
—En el barco de mi hermano —dijo entonces, con un leve temblor en la voz.
Agarró bruscamente a Carmaux del brazo y lo condujo ha-cia la popa, llevándolo casi a la fuerza. Allí, bajo el puesto de mando, alzó la mirada hacia un hombre que estaba parado ahí, como a la espera de sus órdenes, y le dijo:
—Mantenga el rumbo, señor Morgan: que los hombres es-tén en sus puestos, con las armas preparadas y los cañones listos; avíseme si hay cualquier novedad.
—Sí, comandante —respondió este—. Ninguna nave o cha-lupa podrá aproximarse sin que la advirtamos.
13
El corsario negro
El Corsario Negro bajó a la cabina sujetando todavía a Car-maux del brazo y lo condujo a un aposento amoblado con gran elegancia e iluminado por una lámpara dorada, a pesar de que a bordo del barco de los piratas estuviese prohibido tener cual-quier luz encendida después de las nueve de la noche. Le indi-có a Carmaux una silla y declaró:
—Ahora, habla.
—Estoy a sus órdenes, comandante.
En lugar de interrogarlo, el Corsario mantuvo su mirada fija en él, los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro se había tornado aún más pálido que de costumbre, casi lívido, y su pe-cho se estremecía de tanto en tanto con suspiros. Dos veces se-paró los labios para hablar, pero los había vuelto a unir, como si tuviese miedo de hacer una pregunta cuya respuesta le cau-saría tremendo dolor.
Finalmente, haciendo un esfuerzo, preguntó con voz sorda:
—Me lo mataron, ¿verdad?
—¿A quién?
—A mi hermano, conocido como el Corsario Rojo.
—Sí, comandante —respondió Carmaux, con un suspiro—. Lo mataron de la misma forma que asesinaron a su otro her-mano, el Corsario Verde.
Un grito rauco salió de la garganta del comandante, un gri-to que tenía algo de salvaje y al mismo tiempo un tono conmo-vedor. Carmaux lo vio palidecer horriblemente y llevarse una mano al corazón, para luego dejarse caer sobre una silla, ocul-tando el rostro bajo el ala ancha de su sombrero.
El Corsario permaneció así unos cuantos minutos, y el ma-rinero de la canoa lo escuchó sollozar brevemente. Luego se volvió a levantar como avergonzado por semejante demostra-ción de debilidad. La profunda emoción que lo había embar-gado desapareció: su rostro estaba tranquilo, la frente serena, el color marmóreo aún no había vuelto a su rostro, pero su mi-rada parecía iluminada por un fulgor que daba miedo. Dio dos vueltas a la cabina, queriendo tranquilizarse por completo
14
1. Los piratas de Tortuga
antes de continuar con el diálogo, y luego volvió a sentarse, diciendo:
—Temí llegar demasiado tarde, pero ahora me queda la venganza. ¿Lo fusilaron?
—Lo colgaron, señor.
—¿Estás seguro de eso?
—Vi con mis propios ojos cómo lo colgaron sobre el cadalso de la Plaza de Granada.
Cuándo lo mataron?
—Hoy mismo, en la tarde.
—¿Cómo murió?
—Sin miedo, señor. El Corsario Rojo no hubiera podido morir de otra manera...
—Continúa.
—Cuando la soga apretó su cuello, tuvo todavía la fuerza de escupirle en la cara al gobernador.
—¿Al perro de Wan Guld?
—Sí, al duque flamenco.
—¡Él de nuevo, siempre él!... ¿Es que ha jurado contra mí un odio feroz? ¡Emboscó a uno de mis hermanos y colgó a otros dos!
—Eran los corsarios más valientes del golfo, señor, así que era natural que los odiara.
—¡Pero me queda la venganza! —gritó el pirata con voz terrible—. ¡No, no moriré antes de exterminar a Wan Guld y a toda su familia, y verlos consumirse en las llamas de la ciu-dad que él gobierna!
»Maracaibo, has sido fatal para mí; ¡pero yo seré aún más fatal para ti!...
»En nombre de los piratas de Tortuga y de todos los bu-caneros de Santo Domingo y Cuba, ¡no dejaré piedra erguida sobre tu suelo!...
»Continúa con tu relato, amigo mío. Cuéntame, ¿cómo los capturaron?
15
El corsario negro
—No nos agarraron por la fuerza de las armas, sino que nos emboscaron y sorprendieron cuando estábamos inermes, comandante.
»Como sabe, su hermano se dirigió a Maracaibo para ven-gar la muerte del Corsario Verde, habiendo jurado, como usted, colgar al duque flamenco.
»Éramos ochenta en total, todos resueltos y preparados para cualquier eventualidad, listos para enfrentar cualquier flota, pero no contamos con la maldición del mal tiempo. En la desembocadura del golfo de Venezuela, una terrible tormenta nos sorprendió, nos arrojó contra los bajos y las furiosas olas se apoderaron de nuestra nave. Solo veintisiete de nosotros, luego de infinitas fatigas, alcanzamos la costa: allí llegamos en condiciones deplorables, incapaces de oponer la menor resis-tencia y desprovistos de armas...
»Su hermano nos dio coraje y nos guio a través de las ciéna-gas, pues los españoles ya habían advertido nuestra presencia y comenzaban a perseguirnos. Creímos poder alcanzar un refu-gio en la selva oscura cuando caímos en una emboscada. Tres-cientos españoles, liderados por el mismísimo Wan Guld, nos cayeron encima, nos cercaron con sus armas, mataron a todo aquel que se resistió y nos llevaron prisioneros a Maracaibo.
—¿Estaba mi hermano entre ustedes?
—Sí, comandante. Aunque solo hubiera tenido un puñal a la mano, se habría defendido como un león, prefiriendo morir peleando que en el cadalso, pero el flamenco lo reconoció y en vez de hacer que lo mataran con el fusil o con la espada, orde-nó que lo capturaran vivo.
»Arrastrados a Maracaibo, recibiendo maltratos de parte de todos los soldados e injurias de los ciudadanos, fuimos condenados a la horca. Sin embargo, esta mañana yo y mi ami-go Wan Stiller, el más afortunado de todos los compañeros, logramos escapar estrangulando a nuestro centinela.
»Desde la cabaña de un indio que había sido aprisionado, en la cual pudimos tomar refugio, fuimos testigos de la muerte
16
1. Los piratas de Tortuga
de su hermano y sus valientes piratas. Luego, en la tarde, un negro nos ayudó a hacernos con una canoa y zarpamos con la intención de atravesar el mar Caribe para volver a Tortuga. Eso es todo, comandante.
—Entonces mi hermano está muerto —dijo el Corsario, con una calma temible.
—Lo vi colgado como ahora lo veo a usted frente a mí.
—¿Y permanecerá mucho tiempo así?
—El gobernador ordenó que permanezca tres días colgado en la horca.
—Y luego será arrojado a cualquier fosa.
—Así es, comandante.
El Corsario se levantó con brusquedad y se acercó al pirata.
—¿Tienes miedo tú? —le preguntó en un tono misterioso.
—Ni del mismísimo Belcebú, comandante.
—¿Así que no le temes a la muerte?
—No.
—¿Estás dispuesto a seguirme entonces?
—¿Adónde?
—A Maracaibo.
—¿Cuándo?
—Esta noche.
—¿Vamos a asaltar la ciudad?
—No, no tenemos el número suficiente todavía, pero más adelante me enfrentaré cara a cara con Wan Guld. Por ahora iremos solo nosotros dos y tu compañero.
—¿Solo nosotros? —preguntó Carmaux, estupefacto.
—Solo nosotros.
—¿Y qué vamos a hacer?
—Recuperar el cuerpo de mi hermano.
—¡Por los cielos, comandante! Corremos el riesgo de ser apresados.
—¿Sabes quién es el Corsario Negro?
—¡Cómo no, comandante! Es el pirata más valiente de toda Tortuga.
17
El corsario negro
—Entonces, ve y espérame en el puente. Prepáranos una chalupa.
—No hace falta, capitán, nuestra canoa nos servirá para llegar a la costa.
—¡Allá vamos entonces!
18
2. Una expedición audaz
2
Una expedicin audaz
2. Una expedición audaz
Carmaux se había apresurado a obedecer, sabiendo que era peligroso hacer esperar a aquel formidable Corsario.
Wan Stiller lo aguardaba frente al tablón en compañía del contramaestre y otros piratas, que lo estaban interrogando acerca de las desgracias acaecidas al Corsario Rojo y su tripu-lación, manifestando todos sus ansiosos deseos de vengarse de los españoles de Maracaibo y, sobre todo, de su gobernador. Cuando el hamburgués oyó que debían preparar la canoa para retornar a la costa, de la cual habían logrado escapar milagro-samente, no pudo ocultar su estupor y su aprehensión.
—¡Volver allá! —exclamó—. Dejaremos el pellejo en esa cos-ta, Carmaux.
—Por supuesto que no... No estaremos sólo tú y yo esta vez.
19
El corsario negro
—¿Quién va con nosotros, pues?
—El Corsario Negro.
—Ah, en ese caso, no temo nada. Ese hombre vale por cien piratas.
—Pero vendrá él solo.
—No importa, Carmaux; con él no hay nada que temer. ¿Así que volvemos a Maracaibo?
—Sí, amigo mío, y contaremos con suerte si logramos lle-var a buen término la empresa.
»Oye, contramaestre, haz que pongan en la canoa tres fusi-les, municiones, espadas de embarque para nosotros dos y algo que podamos llevar entre los dientes. No se sabe nunca lo que pueda suceder o cuándo podamos retornar.
—Ya está hecho —respondió el contramaestre—. No me ol-vidé siquiera de ponerles tabaco.
—Gracias, amigo mío. Eres el mejor de los contramaestres.
—Acá viene —dijo entonces Wan Stiller.
El Corsario apareció sobre el puente. Portaba todavía su vestimenta fúnebre, pero al costado llevaba ahora una larga espada y en el cinto dos grandes pistolas y uno de esos puñales filosos que los españoles llamaban “misericordes”. De su bra-zo colgaba una capa grande, negra como el resto de su vestido.
Se acercó a él un hombre que estaba en el puesto de mando, que debía ser su segundo comandante. Intercambiaron unas pocas palabras y luego se dirigió a los dos piratas:
—Vamos.
—Estamos listos —respondió Carmaux.
Descendieron los tres a la canoa que habían ubicado bajo la popa, y provisto de armas y víveres. El Corsario se envolvió en su capa y se sentó en la proa, mientras los piratas tomaron los remos y comenzaron la ardua maniobra con gran vigor.
El barco pirata apagó de repente sus fanales y dispuso las velas para seguir la canoa a paso lento, cuidando de sobrepa-sarla. Probablemente, el segundo al mando deseaba escoltar a su jefe hasta la costa, para protegerlo en caso de sorpresa.
20
2. Una expedición audaz
El Corsario, recostado en la proa con la cabeza apoyada en el antebrazo, se mantenía en silencio, pero su mirada, pe-netrante como la de un águila, recorría atentamente el turbio horizonte, como intentando discernir en él las primeras seña-les de la costa americana que la oscuridad ocultaba. De tanto en tanto, volvía el rostro hacia su barco, que lo seguía a la dis-tancia, y luego volteaba de nuevo la mirada hacia el sur.
Wan Stiller y Carmaux, entre tanto, remaban cada vez con más fuerza, deslizando la angosta y silenciosa canoa sobre la corriente. Ninguno de los dos parecía preocupado de regresar a esa costa poblada por sus enemigos, tal era la confianza que tenían en la audacia y valentía del formidable Corsario, cuyo solo nombre bastaba para esparcir terror en esa ciudad portua-ria del mar Caribe. Las corrientes del océano fluían lisas como el aceite y les permitían avanzar a gran velocidad sin fatigar en exceso a los dos remadores. Estando Maracaibo protegida por dos montes y una costa rocosa que impiden que entren ahí las grandes olas, es raro que el agua se agite en su bahía.
No llevaban en su travesía más de una hora, cuando el Corsario Negro, que había permanecido casi inmóvil, se izó de repente, como si quisiera abarcar de manera más amplia el ho-rizonte con su mirada. Una luz, que no se podía confundir con la de una estrella, titilaba cada minuto al nivel del agua, hacia el suroeste.
—Maracaibo —susurró el Corsario con un tono sombrío, que escondía un sordo furor.
—En efecto —respondió Carmaux, girándose.
—¿A qué distancia estamos?
—Más o menos a tres millas, capitán.
—Entonces, estaremos llegando alrededor de medianoche.
—Sí.
—¿Hay alguna nave patrullando estas aguas?
—La de la Aduana.
—Mejor evitarla.
21
El corsario negro
—No hay problema. Conocemos un lugar donde podemos desembarcar con tranquilidad, esconderemos la canoa entre los manglares.
—Adelante.
—Solo una cosa, capitán.
—Habla.
—Sería mejor que el barco no se acercara más.
—Ya se regresó, nos esperará afuera de la bahía —respon-dió el Corsario.
Estuvo en silencio unos instantes y luego preguntó:
—¿Es verdad que hay una flota en el lago de Maracaibo?
—Así es, comandante: la del contraalmirante Toledo, que vela por Maracaibo y Gibraltar.
—¿Conque temen un ataque, ah? Pero el Olonés está en Tortuga y solamente entre los dos podremos enfrentarnos a ella. Paciencia, paciencia todavía: algún día Wan Guld sabrá de lo que somos capaces.
Se envolvió de nuevo en su capa, se caló el sombrero sobre los ojos y volvió a sentarse, la mirada fija en el punto luminoso que emitía el faro del puerto. La canoa retomó su curso, pero ya no dirigiéndose de manera recta a la desembocadura de Mara-caibo, queriendo evitar la patrulla de la aduana, que de encon-trarlos los detendría y arrestaría de inmediato.
Una media hora después ya la costa era completamente vi-sible, estando apenas a trescientos o cuatrocientos metros. La playa descendía hasta el mar, cubierta enteramente de man-glares, esos árboles que crecen al borde del agua y que produ-cen terribles fiebres y malestares, como el “vómito negro” que acompaña a la temida fiebre amarilla. Por encima de ella, ele-vándose en el cielo estrellado, se veía la tupida vegetación, que proyectaba en el aire inmensas ramas y manojos de plantas.
Carmaux y Wan Stiller disminuyeron la velocidad de la embarcación y escrutaban la costa. Deseaban avanzar con mucha precaución, procurando hacer el menor ruido posi-ble y mirando atentamente en todas las direcciones, alertas a
22
2. Una expedición audaz
cualquier sorpresa. El Corsario, por su parte, no se había mo-vido, pero había puesto los tres fusiles del contramaestre a su alcance, dispuesto a soltar una descarga a la primera chalupa que osase aproximarse. Debía ser medianoche, cuando la ca-noa atracó en medio de los manglares, insertándose entre las plantas y los palos de las raíces.
El Corsario se levantó. Estudió rápidamente la costa y lue-go bajó con agilidad a tierra, amarrando la canoa a una rama.
—Dejen acá los fusiles —les ordenó a Wan Stiller y a Car-maux—. ¿Llevan pistolas?
—Sí, capitán —respondió el hamburgués.
—¿Saben dónde estamos?
—A doce o quince kilómetros de Maracaibo.
—¿Está la ciudad a izquierda o a derecha de esta ciénaga?
—Siguiendo por esta selva a la derecha.
—¿Podemos atravesarla de noche?
—Imposible, capitán. La selva es tupida y llegaríamos a la ciudad mañana en la mañana.
—¿Así que tendremos que esperar hasta mañana en la tarde?
— Será mejor resignarnos y esperar, si no desea arriesgarse a entrar a Maracaibo de día.
—Sería muy imprudente dejarse ver en la ciudad de día —respondió el Corsario, como hablando consigo mismo—. Si tuviéramos el barco cerca y nos pudieran apoyar y recibir en caso de retirada, me atrevería, pero El Rayo está ahora en las aguas del Golfo.
Permaneció unos instantes en silencio e inmóvil, como inmerso en profundos pensamientos, y luego prosiguió:
—¿Y el día de mañana podremos recuperar el cadáver de mi hermano?
—Como le dije ya, estará tres días colgado en la Plaza de Granada —respondió Carmaux.
—Entonces, tenemos tiempo todavía. ¿Tienen conocidos en Maracaibo?
23
El corsario negro
—Sí, un negro, el que nos brindó la canoa para huir. Vive en los lindes de la selva, en una cabaña aislada.
—¿No nos traicionará?
—Respondemos por él.
—Entonces, vamos.
Salieron de la canoa, Carmaux al frente, el Corsario en el medio y Wan Stiller atrás, e ingresaron a la selva oscura cami-nando con precaución, con los oídos atentos a cualquier so-nido y la mano sobre las culatas de las pistolas, sabiendo que podían caer en una emboscada en cualquier momento.
La selva se erguía frente a ellos tan tenebrosa como una ca-verna: troncos de diversa forma y dimensión se elevaban ha-cia el cielo, sosteniendo hojas monumentales que impedían en todo momento atisbar la cúpula estrellada. Lianas y ramas caían por todo lado, entrelazándose de mil maneras, bajando y subiendo por los troncos de las palmeras, mientras que en el suelo se cruzaban, sobreponiéndose las unas sobre las otras, raíces gigantescas que obstaculizaban la marcha de los tres piratas, y los obligaba a dar largos rodeos para vadearlas o a hacer uso de sus espadas para cortarlas.
Tenues luces refulgían en la noche como puntos lumino-sos que de cuando en cuando proyectaban a su alrededor haces de luz, danzando entre esos millares de troncos y ramas, ora a nivel del suelo, ora en medio de la floresta. De repente, se apa-gaban y luego se volvían a prender, formando un oleaje de luces de incomparable belleza, con un aura un tanto fantástica. Eran las grandes luciérnagas del continente americano, “la tenue lámpara de la noche”, bellísimos insectos fosforescentes que se encuentran en grandes números en las selvas de la Guyana Ecuatorial, y emiten unas ráfagas de luz tan vívidas que per-miten leer la escritura más indescifrable a unos cuantos me-tros de distancia y que, puestas de a tres o cuatro en una jarra de cristal, bastan para iluminar toda una habitación.
Los tres piratas avanzaron en el más profundo silencio, sin bajar jamás la guardia, pues no era solo el acecho de otros
24
2. Una expedición audaz
hombres el que debían temer, sino también el de los habitan-tes de la selva: los sanguinarios jaguares y, sobre todo, las cu-lebras, en especial la “jararaca”, un reptil velocísimo que es difícil de ver incluso de día, pues su piel es del color de las ho-jas secas. Habían recorrido alrededor de tres kilómetros cuan-do Carmaux, que se encontraba todavía a la vanguardia y era el que más conocía esos terrenos, se detuvo súbitamente, pre-parando una de sus pistolas por si acaso.
—¿Un jaguar o un hombre? —preguntó el Corsario, sin el menor asomo de miedo.
—Puede ser un jaguar, o también un espía —respondió Carmaux—. En este lugar nunca se puede estar seguro de lle-gar al día siguiente.
—¿Dónde lo viste?
—A veinte pasos de aquí.
El Corsario se agachó sobre la tierra y escuchó atentamen-te, conteniendo la respiración. Un ligero temblor recorrió un manojo de ramas a su lado, tan leve que solo un oído muy en-trenado hubiera podido oírlo.
—Puede ser un animal —respondió irguiéndose de nue-vo—. ¡Qué importa! Nosotros no conocemos el miedo. Saquen sus espadas y síganme.
Rodeó el tronco de un árbol que se alzaba en medio de las palmeras y se apoyó sobre un arbusto, escrutando la oscuri-dad. El temblor del manojo de ramas había cesado y a su oído llegó un leve tintineo metálico y luego un golpe seco, como si alguien hubiera cargado su fusil.
—¡Deténganse! Ahí hay un espía que está aguardando el momento de disparar sobre nosotros.
—¿Nos habrá visto desembarcar? —farfulló Carmaux, con inquietud—. ¡Demonios, estos españoles tienen espías en to-das partes!
El Corsario llevaba ahora una espada en la mano derecha y una pistola en la izquierda, e intentaba atravesar la floresta sin hacer el menor ruido. De repente, Carmaux y Wan Stiller
25
El corsario negro
lo vieron lanzarse y caer de un salto sobre una forma humana que había aparecido de improviso junto al arbusto. El asalto del Corsario había sido tan súbito y decidido que el hombre había caído de espaldas, alcanzado en plena cara por la hoja de la es-pada. Carmaux y Wan Stiller se arrojaron sobre él y mientras el primero recogía el fusil que el hombre había dejado caer sin alcanzar a dispararlo, el otro le apuntó con la pistola y le dijo:
—Si te mueves, eres un hombre muerto.
—Es uno de nuestros enemigos —dijo el Corsario, que se había levantado.
—Un soldado de la guardia de ese maldito Wan Guld —aña-dió Wan Stiller.
—¿Qué hacía aquí, esperándonos? Me gustaría saberlo.
Tomaron unas de las cuerdas que llevaban al cinto y amarraron al prisionero, sin que este se atreviera a oponer resistencia.
—Ya sabremos de quién se trata —dijo Carmaux.
El español, que había recibido un golpe de espada del Cor-sario, comenzaba a recuperarse de la sorpresa y se puso de pie.
—¡Diantres! —gimió, con la voz entrecortada—. ¿Es que acaso he caído en las manos del diablo?
—En efecto —le respondió Carmaux—. Ya sé que ustedes gustan de llamarnos así a los piratas.
Una máscara de pánico se apoderó del rostro del español, tan así que Carmaux lo alcanzó a ver en la oscuridad.
—Por ahora, no tengas miedo —le dijo entre carcajadas—. Guárdalo para más tarde, para cuando tengas que bailar un “fandango” improvisado, colgado de uno de estos árboles con una linda soga alrededor de tu cuello.
Luego, girándose hacia el Corsario, que miraba en silencio al prisionero, le preguntó:
—¿Lo remato con la pistola?
—No —respondió el capitán.
—¿Lo colgamos de una vez de aquel árbol?
—Tampoco.
26
2. Una expedición audaz
—Puede ser uno de los soldados que colgaron al Corsario Rojo y a otros hermanos de la costa, mi capitán.
A la mención de su hermano, un relámpago cruzó los ojos del Corsario Negro, pero de inmediato desapareció.
—No lo quiero muerto —dijo con voz sorda—. Nos puede ser más útil vivo que colgado.
—Entonces, amarrémoslo bien —dijo el pirata.
Sacó un pedazo de trapo para limpiar cañones que lleva-ba en el bolsillo y amordazó al español. Ese pobre diablo que había caído en manos de los terribles corsarios de Tortuga era un hombre de alrededor de treinta años, largo y flaco como su compatriota don Quijote, con un rostro esbelto, cubierto por una barba rojiza y dos ojos grises, cuyas pupilas estaban dilata-das por el miedo. Llevaba una casaca de piel amarilla con algu-nos arabescos, pantalones anchos y cortos con franjas negras y rojas en los costados, y calzaba unas grandes botas de piel negra. En la cabeza portaba un casco de metal adornado con una pluma vieja a la que solo le quedaban unas pocas tiras, y de la cintura le colgaba una larga espada, cuya vaina estaba bastante oxidada ya.
—¡Por Belcebú, patrón! —exclamó Carmaux, riendo—. Si el gobernador de Maracaibo tiene hombres como estos a su ser-vicio debe darles puros huesos, pues este está más flaco que un arenque ahumado. Creo, capitán, que valdría la pena colgarlo.
—He dicho que no lo colgaremos —respondió el Corsario.
Entonces, tocando al prisionero con la punta de su espa-da, le dijo:
—Ahora vas a hablar, si valoras tu vida.
—Mi vida ya está perdida —respondió el español—. Es bien sabido que nadie sale vivo de sus manos y si le digo lo que quiere saber, de todos modos no tengo garantía alguna de ver la mañana.
—Este español es valiente —murmuró Wan Stiller.
—Su discurso tiene gracia, es cierto —admitió el Corsa-rio—. Bueno, ¿hablarás?
27
El corsario negro
—No —respondió el prisionero.
—Prometo dejarte con vida.
—¿Y cómo creerle?
—¿Cómo?... ¿Es que no sabes quién soy?
—Un pirata.
—Sí, pero aquel que lleva el nombre del Corsario Negro.
—¡Por nuestra señora de Guadalupe! —exclamó el español, tornándose lívido—. ¡El Corsario Negro, aquí!... ¿Ha venido para exterminarnos a todos y vengar a su hermano, el Corsa-rio Rojo?
—Sí, si no te decides a hablar —respondió el pirata con voz ronca—. ¡Los exterminaré a todos y no dejaré piedra sobre pie-dra en todo Maracaibo!
—¡Por todos los santos!... ¿Usted aquí? —repitió el prisione-ro, que no lograba recuperarse del asombro.
—¡Habla!
—De todas maneras, ya estoy muerto.
—El Corsario es un caballero, español, y un caballero nun-ca falta a su palabra —declaró el capitán con voz solemne.
—Interroguémoslo.
28
3. El prisionero
3
El prisionero
3. El prisionero
Obedeciendo a una señal del capitán, Wan Stiller y Carmaux condujeron al prisionero al pie de un árbol sin desatarle las manos, aunque estaban seguros de que no cometería la locura de intentar fugarse. El Corsario se sentó delante de él, sobre una enorme raíz que se elevaba del suelo como una serpiente, mientras que los dos piratas se apostaron en los dos extremos del claro, alertas por si el prisionero no había venido solo.
—Dime —dijo el Corsario tras un momento de silencio—. ¿Está todavía mi hermano expuesto en la horca?
—Sí —respondió el prisionero—. El gobernador ordenó que lo dejáramos ahí tres días y tres noches y luego que arrojára-mos su cadáver a la selva, para que lo devoraran las fieras.
—¿Crees que podamos recuperar su cuerpo?
29
El corsario negro
—Es posible, pues en la noche solo hay un centinela de guardia en la Plaza de Granada. Los quince que están ahí colga-dos no pueden fugarse.
—¡Quince!... —exclamó el Corsario en un tono sombrío—. ¿Así que el perro de Wan Guld no le perdonó la vida a ningu-no de ellos?
—A ninguno.
—¿Es que no teme la venganza de los piratas de Tortuga?
—Maracaibo está bien protegida por sus soldados y sus cañones.
Una sonrisa de despreció floreció en los labios del Corsario.
—¿Qué podrán hacer sus poderosos cañones contra no-sotros? —dijo—. Nuestras espadas valen más que todos ellos juntos, como bien lo vieron en el asalto a San Francisco de Campeche, a San Agustín de la Florida y a otros puertos.
—Es cierto, pero Wan Guld está seguro de poder defender a Maracaibo.
—¡Ja!... Eso lo veremos cuando me reúna con el Olonés.
—¡Con el Olonés!... —exclamó el español, temblando de mie-do. Sin embargo, el Corsario hizo caso omiso de su agitación y continuó con sus preguntas, cambiando un poco el tono:
—¿Qué hacías en esta selva?
—Vigilaba la playa.
—¿Solo?
—Sí, solo.
—¿Es que tenías indicios de que vendríamos?
—Así es, pues alguien vio un barco sospechoso navegando por el golfo.
—¿El mío?
—Si usted está acá, pues debe ser el suyo.
—¿Y el gobernador se apresuró a alistar el fuerte?
—Aún más: mandó a algunos de sus hombres a Gibraltar para advertir al almirante.
Esta vez fue el Corsario quien se estremeció, no de miedo sino de inquietud.
30
3. El prisionero
—¡Conque es así! —exclamó, su rostro palideciendo—. Así que mi barco corre peligro.
Luego, alzando la voz, añadió:
—¡Qué importa! Para cuando los vasallos del almirante desembarquen en Maracaibo, yo ya estaré a bordo de El Rayo.
Se levantó de repente y emitió un silbido para llamar a los dos piratas que velaban en las márgenes de ese claro, y les ordenó:
—Vamos.
—¿Y qué hacemos con este hombre? —preguntó Carmaux.
—Llevémoslo con nosotros; si se fuga, ustedes pagarán con su vida.
—¡Por los truenos de Hamburgo! —exclamó Wan Stiller—. Lo llevaré amarrado de la cintura, para que ni se le ocurra dar un salto fuera de lugar.
Retomaron el camino en fila india, Carmaux enfrente y Wan Stiller a la cola, detrás del prisionero y sin perderlo de vista un instante. Comenzaba a amanecer, la oscuridad se desvanecía rápidamente, la luz rojiza del sol teñía el cielo y atravesaba las ramas de los árboles gigantescos del bosque.
Los simios, tan numerosos en el continente americano, particularmente en Venezuela, se levantaron, llenando la sel-va con sus gritos extraños. En la cima de esas graciosas pal-meras que en Brasil reciben el nombre de “árbol de açaí”, en los troncos esbeltos y elegantes de las ceibas, aferrados a los “sipos”, las grandes lianas que crecen en torno a los árboles, en medio de las altas raíces de las aráceas o entre las espléndidas bromelias, cuyas ricas ramas rebosan de flores escarlatas, se veían toda clase de primates, moviéndose y agitándose como parte de la vegetación.
Aquí y allá se atisbaban los “micos”, la especie de simios más graciosa, más elegante y la más inteligente, cuyos cuer-pos son tan pequeños que logran esconderse en el bolsillo de la camisa; por el otro lado se asomaban los titís rojos, de tamaño un poco más grande que las ardillas, adornados con pequeñas
31
El corsario negro
melenas que los asemejan a leones; también se dejaban ver los monos más delgados de todos, cuyos brazos y piernas son tan largos que parecen arañas de grandes dimensiones; y por último también estaban los macacos, esos primates que tie-nen la manía de destruirlo todo y que son el terror de los po-bres campesinos.
Tampoco escaseaban las aves, cuyos cánticos y chirridos se entremezclaban con los de los simios. Entre las largas hojas de las pajas toquillas, con cuyas fibras se fabrican los bellísi-mos sombreros de Panamá, entre las ramas de las ayahumas, cuyas flores exhalan un aroma tan penetrante, o en la punta de las “cuaresmas”, las hermosas palmeras de flores púrpuras, cantaban a plena voz los loros cabeza azul y los guacamayos, ambos papagayos que durante todo el día, de la mañana a la noche, vociferaban incesantemente su parloteo, y a su lado re-posaban los pájaros bruja, también conocidos como las aves lloronas, pues sus cantos hacen pensar que están siempre la-mentando su propia suerte.
Los piratas y el español, ya acostumbrados a las grandes selvas del continente americano y de las islas del mar Caribe, no se detenían a admirar las plantas, ni los primates, ni las aves. Marchaban lo más rápido que podían, en busca de los ata-jos abiertos por las fieras o los indígenas, ansiosos por salir de ese caos vegetal y de llegar a Maracaibo.
El Corsario andaba callado y meditabundo, como casi siempre lo estaba a bordo de su nave o en las tabernas de Tor-tuga. Envuelto en su capa negra, con el sombrero de fieltro ca-lado sobre los ojos, y la mano izquierda apoyada siempre en el mango de su espada, caminaba con la cabeza gacha detrás de Carmaux, sin mirar a sus compañeros ni al prisionero, como si anduviera solo en la selva.
Los dos piratas, familiarizados con su porte, no buscaban sacarlo de sus meditaciones con preguntas innecesarias. De vez en cuando intercambiaban entre ellos algunas pala-bras en voz baja para consultarse la dirección a tomar y luego
32
3. El prisionero
retomaban el paso, adentrándose cada vez más en las redes de la gigantesca selva, entre los troncos de las palmas y las jaca-randas y las balatás, espantando con sus pasos las nubes de colibríes y tinguas, esas hermosas aves de plumaje azul bri-llante y pico rojo, color del fuego.
Llevaban ya dos horas caminando, avanzando cada vez más rápido, cuando Carmaux, tras un instante de vacilación y de mirar varias veces a su alrededor, a los árboles y al suelo, se detuvo, y le señaló a Wan Stiller un árbol de marañón de ho-jas coriáceas, que emitía un extraño sonido al ser rozado por el viento.
—Es aquí, ¿no, Wan Stiller? —preguntó—. Creo que no me equivoco.
Casi al mismo tiempo, en medio de la arboleda, se escuchó un sonido melodioso, dulcísimo, que parecía provenir de una flauta.
—¿Qué es eso? —preguntó el Corsario, levantando el som-brero de sus ojos y desembarazándose de su capa.
—Es la flauta que interpreta Moko —respondió Carmaux con una sonrisa.
—¿Quién es ese Moko?
—El negro que nos ayudó a huir. Su cabaña está por estos lados.
—¿Y qué hace tocando la flauta?
—Estará ocupado domando sus culebras.
—¿Es un encantador de serpientes?
—Sí, capitán.
—Entonces con esa flauta podría traicionarnos.
—Hablaré con él y le pediré que se lleve sus culebras al bosque.
El Corsario le hizo señal de estar de acuerdo, pero mantuvo la espada en la mano, alerta a cualquier sorpresa.
Carmaux se adentró en el bosque, tomando un sendero que era apenas visible, pero pronto se detuvo y lanzó un grito de sorpresa mezclado con disgusto. Frente a una cabaña cubierta
33
El corsario negro
por todos lados con ramas, el techo compuesto por las hojas de las palmas y recostada contra un árbol de totumo, como suelen estarlo los hogares de los indígenas en el continente america-no, estaba sentado un negro de forma hercúlea.
Era uno de los ejemplares más bellos de la raza africana, pues tenía una alta estatura, una espalda fornida y robusta, un pecho amplio y piernas y brazos musculosos que revela-ban una fuerza extraordinaria. Su rostro tenía labios gruesos, una nariz chata y pómulos marcados, de enorme belleza. Su expresión tenía algo bondadoso, ingenuo, casi infantil, sin el menor trazo de ferocidad que se encuentra tantas veces en la raza africana. Sentado en un tronco, tocaba su flauta hecha con una delgada caña de bambú, emitiendo sonidos dulces y prolongados, que producían una extraña sensación de tran-quilidad, y frente a él se movían ocho o diez de las serpientes más peligrosas de la América meridional.
Entre ellas estaban algunas jararacás, pequeñas culebras delgadas de color del tabaco con la cabeza aplanada y trian-gular, que son tan rápidas que los indígenas se refieren a ellas como “las malditas”; había además algunas cobras, también llamadas las “ay ay”, culebras negras que inyectan un veneno fulminante; algunas cascabeles e incluso algunas urutus, tam-bién conocidas como “víboras de la cruz” por las líneas blancas que adornan su cabeza, cuya mordedura paraliza de inmediato los miembros de sus víctimas.
Al escuchar el grito de Carmaux, el negro alzó sus grandes ojos, que parecían de porcelana, y los fijó en el pirata. Apartan-do los labios de la flauta, le preguntó con estupor:
—¿Eres tú?, ¿qué hacen todavía aquí?... Yo los creía ya en el golfo, a salvo de los españoles.
—Sí, soy yo, pero... el diablo me lleve si soy capaz de dar un paso al lado de esos asquerosos reptiles que te rodean.
—Mis bestias no te harán daño, amigo —respondió el ne-gro, riendo—. Espera un momento, compañero blanco, las mandaré a dormir.
34
3. El prisionero
Tomó un cesto tejido con hojas y ramas, metió adentro a las serpientes sin que ninguna de ellas se rebelara; después lo cerró y puso encima una enorme piedra para mayor precau-ción. Luego dijo:
—Ahora puedes entrar sin miedo a mi cabaña, compañero blanco. ¿Vienes solo?
—No, traigo conmigo al hermano del Corsario Rojo, el ca-pitán de mi barco.
—¿El Corsario Negro, aquí?... ¡Maracaibo estará temblando de miedo!
—Calla, amigo negro. Pon tu cabaña a nuestra disposición y no te arrepentirás de ello.
El Corsario había aparecido junto a Wan Stiller y el prisio-nero. Saludó con un gesto de la mano al hombre negro que lo esperaba frente a la cabaña y luego siguió a Carmaux aden-tro de la misma, preguntando:
—¿Es este el hombre que los ayudó a fugarse?
—Sí, capitán.
—¿Es que odia a los españoles?
—Tanto como nosotros.
—¿Y conoce bien Maracaibo?
—Tanto como nosotros conocemos Tortuga.
El Corsario se volteó para mirar al negro, admirando la po-tente musculatura de ese hijo de África. Luego añadió, como hablando consigo mismo:
—He aquí un hombre que podría ayudarme.
Luego lanzó una mirada alrededor de la cabaña y, viendo una silla roja tejida de ramas, se fue a sentar en ella, sumer-giéndose nuevamente en sus pensamientos.
Entre tanto, el negro se había ido a traer un plato de pan de tapioca, una especie de harina sacada de algunos tubércu-los venenosísimos, pero que luego de ser rayado y exprimi-do pierde sus propiedades venenosas; también llevó algunas guanábanas, frutos verdes que bajo su piel de púas contienen
35
El corsario negro
una crema blanca exquisita, y un manojo de bananos de la re-gión que, aunque son más pequeños, son más ricos y nutritivos que los demás. Para acompañar la comida, añadió una jarra llena de “pulque”, bebida fermentada que se extrae en grandes cantidades del agave.
Los tres piratas, que no habían probado bocado en toda la noche, hicieron honor a semejante festín sin olvidar a su prisionero. Luego se acomodaron lo mejor que pudieron en unas camas de hierbas que el negro había entrado a la cabaña; durmieron tranquilamente y se sintieron bastante seguros. Moko montó guardia después de amarrar a la cabaña al pri-sionero que le habían recomendado sus compañeros blancos.
Durante todo el día ninguno de los piratas se movió, pero apenas cayó la noche, el Corsario se levantó súbitamente. Ha-bía empalidecido del todo, pero sus ojos brillaban con un fuego sombrío. Dio dos o tres vueltas alrededor de la cabaña a pasos agitados y luego se detuvo frente al prisionero y le dijo:
—Te prometí no matarte, cuando tenía todo el derecho de colgarte del primer árbol que viera en la selva. A cambio debes decirme si puedo entrar sin ser visto al palacio del gobernador.
—¿Quiere asesinarlo para vengar la muerte del Corsario Rojo?
—¡Asesinarlo!... —exclamó el pirata, lleno de ira—. Yo me bato en duelos, no asesino a nadie emboscándolo, pues soy un caballero. Lo quiero retar a un duelo, no asesinarlo.
—El gobernador es viejo, usted es joven. Además, no podrá llegar a sus aposentos sin cruzarse con los numerosos solda-dos que velan por él.
—Sé que es valiente.
—Como un león.
—Eso está bien: espero poder comprobarlo.
Se giró hacia los dos piratas, que ya se habían despertado, y le dijo a Wan Stiller:
—Tú te quedarás aquí, vigilando a nuestro prisionero.
—Podría hacerlo el negro, capitán.
36
3. El prisionero
—No, el negro es fuerte como Hércules y me podrá ayudar a cargar el cuerpo de mi hermano. Vamos, Carmaux; iremos a beber una botella de vino español en Maracaibo.
—¡Por el pez espada!... ¿A esta hora, capitán? —exclamó Carmaux.
—¿Tienes miedo?
—Con usted bajaría hasta el infierno y me enfrentaría con Belcebú, pero temo que nos descubran.
Una sonrisa burlona cruzó los delgados labios del Corsario.
—Eso ya lo veremos. Vamos.
37
El corsario negro
4
Duelo en la taberna
4. Duelo en la taberna
A pesar de que su población no superaba los diez mil habitan-tes, Maracaibo era en aquella época una de las ciudades más importantes de la colonia española en el mar Caribe.
Situada en una posición envidiable, en el extremo sur del golfo de Venezuela, frente al estrecho que abre paso al lago de Maracaibo, que se extiende por varios kilómetros en el con-tinente, su puerto se había vuelto rápidamente importantí-simo y servía de bodega para toda la producción de Venezuela. Los españoles la habían provisto de un poderoso fuerte arma-do con un gran número de cañones y en las dos islas que fran-queaban la entrada del lado del golfo habían dispuesto dos guarniciones del ejército, siempre alertas a una incursión sor-presa de los formidables piratas de Tortuga.
38
4. Duelo en la taberna
Los primeros aventureros que pusieron pie en sus orillas construyeron bellas casas en sus terrenos y ya en aquella épo-ca se veían no pocos palacios, construidos por arquitectos ve-nidos de España a buscar fortuna en el Nuevo Mundo. Con frecuencia se organizaban fiestas públicas, donde se daban en-cuentro los ricos propietarios de las minas y donde, en todas las estaciones del año, se bailaban el fandango y el bolero.
Cuando el Corsario y sus compañeros, Carmaux y el negro, entraron a Maracaibo sin ser molestados, las vías todavía es-taban pobladas de gente y las tabernas donde se servían vinos de ultramar estaban llenas, pues los españoles no podían re-nunciar siquiera en sus colonias a beber un vaso de jerez o de vino malagueño.
El Corsario caminaba a paso lento, el sombrero calado sobre los ojos, envuelto en su capa (aunque hacía calor en la noche) y, como era su costumbre, con la mano izquierda apoya-da en el mango de su espada. Observaba atentamente las vías y las casas, como si quisiera registrarlo todo con exactitud en su memoria. Al llegar a la Plaza de Granada, en el centro de la ciudad, se detuvo en una esquina, y buscó apoyo en el muro de una casa, como si hubiera recibido un golpe, pues la plaza ofrecía el espectáculo más mórbido, capaz de hacer temblar al hombre más impasible de la tierra, incluso a ese feroz nave-gante del golfo.
De quince postes, puestos en semicírculo frente al pala-cio que ondeaba la bandera española, colgaban quince cadáve-res humanos. Estaban todos descalzos, vestidos con harapos, a excepción de uno que portaba ropas rojas color del fuego y que calzaba altas botas de mar. En la punta de los postes se ha-bían posado numerosos buitres y zopilotes, pájaros pequeños responsables de engullir la inmundicia de las ciudades del continente americano, que parecían a la espera de que termi-naran de pudrirse esos desgraciados para arrojarse sobre sus míseras carnes.
39
El corsario negro
Carmaux se acercó al Corsario y le susurró, con la voz con-movida de emoción:
—Ahí están nuestros compañeros.
—Sí —respondió el Corsario con voz sorda—. Exigen ven-ganza y la tendrán pronto.
Se apartó del muro con violento esfuerzo, bajando el som-brero sobre el pecho, como si quisiera ocultar la terrible emo-ción que se había apoderado de sus facciones, y se alejó a pasos rápidos, entrando en una posada, esas especies de albergue donde habitualmente se dan encuentro los noctámbulos para disfrutar juntos de las últimas copas de vino. Tomó asiento al encontrar una mesa vacía, o más bien se dejó caer en una ban-ca sin alzar la mirada, mientras Carmaux gritaba:
—¡Un vaso de tu mejor jerez, bribón dueño de este hospi-cio!... Y cuídate de que sea bueno o no respondo de lo que les pase a tus orejas... El aire del golfo me ha dado tanta sed que creo que podré beberme toda tu cantina.
Semejantes palabras, pronunciadas con acento vasco, hi-cieron correr al dueño de la taberna, que se apresuró a llevar-les una botella de excelente licor. Carmaux inmediatamente vació tres copas, pero el Corsario, inmerso en sus turbios pen-samientos, no tocó la suya.
—¡Por todos los vientres de pez espada! —farfulló Car-maux, dándole un golpe en el brazo al negro—. Mi patrón está sufriendo. No quisiera estar en el lugar de los españoles. Yo pensé que era una locura venir hasta acá, pero mira: él no tie-ne miedo.
Se giró para mirar en torno con una curiosidad no despro-vista de temor y sus ojos se cruzaron con los de cinco o seis ti-pos armados de navajas a su alrededor, que los observaban con cierta atención.
—Pareciera que nos están escuchando —le susurró al ne-gro—. ¿Quiénes son estos?
—Vascos al servicio del gobernador.
40
4. Duelo en la taberna
—Guerreros compatriotas, solo que al servicio de otra ban-dera. ¡Qué importa! Si creen que pueden asustarme con sus navajas, están muy equivocados.
Entre tanto, los hombres habían botado el cigarrillo que estaban fumando y, luego de mojarse los labios con otra copa de vino de Málaga, se pusieron a hablar en voz alta para hacer-se oír perfectamente desde la mesa de los piratas.
—¿Ya vieron a los colgados? —preguntó uno de ellos.
—Los fui a ver en la mañana y también en la noche —res-pondió el otro.
—¡Es un buen espectáculo el que ofrecen esos canallas! Hay uno que me hace estallar de la risa, con la lengua colgando casi un metro fuera de la jeta.
—¿Y ya vieron lo que le hicieron al Corsario Rojo? —in-tervino un tercero—. Le pusieron un cigarrillo entre los labios para ridiculizarlo.
—Yo quiero ir a ponerle un paraguas en la mano por si ma-ñana hace sol. Mañana...
Un puño formidable cayó sobre su mesa, haciendo tem-blar los vasos e interrumpiendo sus frases. Carmaux, incapaz de contenerse, antes siquiera de consultar al Corsario Negro, se había levantado y había arrojado su puño de manera formi-dable sobre la mesa de esos hombres.
—¡Rayos de Dios! —tronó—. ¡Qué fácil es burlarse de los muertos! ¡Pero los valientes, cuando se atreven, se burlan es de los vivos, queridos “caballeros”!
Los cinco bebedores, estupefactos ante semejante repen-tino ataque de rabia de parte de un desconocido, se levantaron de inmediato, empuñando en la derecha sus navajas. Uno de ellos, el más feroz de todos, le preguntó fruñendo el ceño:
—¿Y quién es usted, caballero?
—Un buen vasco, uno que sabe respetar a los muertos, pero también clavarle un puñal a los vivos si hace falta.
Los cinco bebedores se echaron a reír ante su respuesta, que parecía una provocación, enfureciendo aún más al pirata.
41
El corsario negro
—¡Ah!... ¡Conque las cosas son así! —dijo este, pálido de ira.
Miró al Corsario, que no se había movido de su asiento, como si ese altercado no le concerniera. Luego agarró a aquel que había osado interrogarlo y le espetó en la cara:
—¡El lobo de mar se come al cachorro en la tierra!
El hombre cayó de espaldas sobre la mesa, pero rápida-mente se puso en pie, sacando la navaja de la cintura y abrién-dola con un golpe seco. Estaba por lanzarse contra Carmaux y atravesarlo con su cuchilla cuando el negro, que hasta en-tonces había permanecido al margen como simple especta-dor, recibió una señal del Corsario y se interpuso entre los dos hombres, agarrando amenazadoramente una pesada silla de madera y hierro en las manos.
—¡Deténgase, o lo despedazo! —le gritó al hombre armado.
Viendo a aquel gigante de piel negra como el carbón, cuya potente musculatura parecía a punto de romper sus vestidu-ras, los cinco vascos retrocedieron, para evitar ser alcanzados por la silla que él enarbolaba.
Al oír semejante alboroto, quince o veinte bebedores más, que se encontraban en una habitación contigua, se apresurar a socorrerlos, precedidos de un gigante armado con un espadón, un bribón colosal que tenía un sombrero punteado de plumas inclinado sobre la oreja y en el pecho portaba una vieja coraza de piel de Córdoba.
—¿Qué sucede aquí? —bramó atronadoramente ese hom-bre, desenvainando la espada con una expresión trágica en el rostro.
—Suceden cosas, caballero —replicó Carmaux, haciendo una sardónica reverencia— que no le conciernen en absoluto.
—¡Por todos los santos! —gritó el gigante, frunciendo el ceño—. Se ve que usted no sabe quién es don Gamaraley Mi-randa, conde de Badajoz, noble de Camargua y vizconde de...
—Del diablo —lo interrumpió el Corsario Negro, levantán-dose bruscamente y mirando a los ojos al bribón—. ¿Qué lo hace, caballero, conde, marqués, duque, etcétera?...
42
4. Duelo en la taberna
El señor de Gamara y tantos pergaminos más se ruborizó como una peonía, para luego palidecer y decir con voz rauca:
—¡Por todas las brujas del infierno!... ¡No sé quién es este que quiere que lo mande al otro mundo, a acompañar al perro del Corsario Rojo, tan bellamente expuesto en la Plaza de Gra-nada con sus catorce bribones!
Esta vez fue el Corsario quien palideció horriblemente. Haciendo un gesto contuvo a Carmaux, que estaba por lan-zarse contra ese aventurero, luego se desembarazó de la capa y el sombrero y velozmente sacó la espada, diciendo con voz amenazante:
—El perro eres tú, y quien les hará compañía a los colgados será tu maldita alma.
Con una mirada obligó a los espectadores a apartarse y se puso frente a su adversario, parándose con una elegancia y una seguridad que desconcertaron al gigante.
—¡En guardia, conde de casa del diablo! —lo retó, apretan-do los dientes—. Pronto estarás en el infierno con los tuyos.
El aventurero se puso en guardia, pero de inmediato se detuvo y dijo:
—Un momento, caballero. Cuando se cruzan espadas es necesario conocer el nombre del adversario.
—Soy más noble que tú, ¿no te basta con eso?
—No, es su nombre lo que quiero saber.
—Pues si lo quieres te lo diré, aunque no te servirá de nada, pues dentro de poco no podrás decírselo a nadie.
Se acercó a él y le murmuró unas palabras en el oído.
El aventurero lanzó un grito de estupor y hasta de miedo, y dio dos pasos atrás, como si hubiera querido refugiarse entre los espectadores y decirles lo que acababa de oír, pero el Cor-sario Negro ya había comenzado su feroz asalto, obligándolo a defenderse. Los bebedores habían formado un amplio círculo en torno a los duelistas, entre ellos Carmaux y el negro en pri-mera línea, pero estos no parecían en absoluto preocupados
43
El corsario negro
por el desenlace de ese encuentro, especialmente el primero, que sabía muy bien de qué era capaz el Corsario.
Desde el primer choque de espadas, el aventurero se había dado cuenta de que tenía un formidable adversario enfrente y estaba decidido a matarlo cuando diera el primer paso