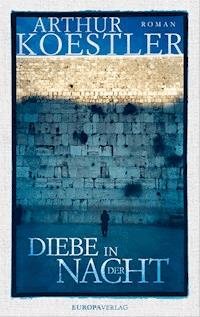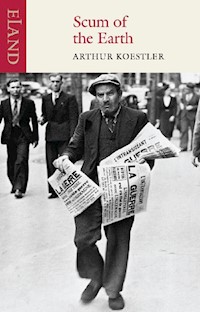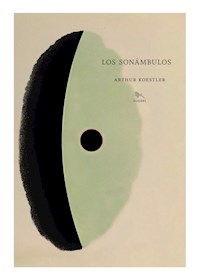10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ladera norte
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
El dios que fracasó es una obra clásica, un documento esencial de la Guerra Fría, que reúne los testimonios de algunos de los escritores más importantes del siglo xx acerca de su fascinación por el comunismo y su posterior desilusión. El premio Nobel francés André Gide; el poeta y narrador afroamericano Richard Wright, autor de Hijo de esta tierra, uno de los relatos más crudos sobre el racismo en su país; el luchador antifascista y novelista italiano Ignazio Silone; el poeta británico Stephen Spender; el narrador y ensayista Arthur Koestler, y el periodista estadounidense Louis Fischer, biógrafo de Lenin y Gandhi, cuentan cómo la búsqueda de un mundo mejor y el rechazo a las injusticias del capitalismo los llevó a abrazar el comunismo como una nueva religión, defendiéndola con el celo del converso. Cada uno de ellos fue descubriendo, más tarde, la verdadera naturaleza del credo político al que habían consagrado su fe. Aquel amor inicial se transformó en rechazo y horror al descubrir que, tras los bellos ideales, se escondían crímenes atroces y retrocesos enormes en las libertades, de los que habían sido cómplices involuntarios. Sin abandonar la preocupación por la justicia, sus relatos apóstatas nos ayudan a entender la mentalidad fanática que puede carcomer una sociedad. «Justificar la mentira, la deshonestidad o el crimen, compartir una fe gregaria y estar en posesión de la única verdad me parecen elementos totalitarios que no han variado ni un milímetro desde 1950. Incluso entre tanta gente que se cree demócrata». Félix de Azúa
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
El dios que fracasó
Colección
Los libros de Mendel2
Título:El dios que fracasó
Título original:The God That Failed (1949)
© Intercontinental Literary Agency Ltd, 2023
© De esta edición, Ladera Norte, 2023
© De la traducción, Elena Tarrod, 2023
Primera edición: octubre de 2023
Diseño de cubierta y colección: ZAC diseño gráfico
© Detalle fotográfico de cubierta: «Obrero y koljosiana», escultura de Vera Mukhina, 1937– Scaliger | Dreamstime.com
© Fotografía de solapa, Bassano Ltd , 1947, dominio público.
Publicado por Ladera Norte, sello editorial de Estudio Zac, S.L. Calle Zenit, 13 · 28023, Madrid
Forma parte de la comunidad Ladera Norte: www.laderanorte.es
Correspondencia por correo electrónico a: [email protected]
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede realizarse con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones que marca la ley. Para fotocopiar o escanear fragmentos de esta obra, diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos), en el siguiente enlace: www.conlicencia.com
ISBN: 978-84-1211-528-4
Producción del ePub: booqlab
Nota de los editores
The God That Failed, publicado en Estados Unidos en 1949, en tapa dura en Harper & Brothers y en blanda en Bantam Books, e inmediatamete en Inglaterra en enero de 1950 por la editorial Hamish Hamilton, causó un enorme revuelo en la opinión pública mundial y tuvo numerosas reediciones, sobre todo en el ámbito anglosajón. La idea del libro —solicitar un testimonio a seis de los más famosos escritores del momento que habían caído en la ilusión comunista y luego se desencantaron— nació de una cena entre el parlamentario británico Richard Crossman, graduado en estudios clásicos, y el escritor Arthur Koestler.
Aparte de lo escrito por los seis autores propiamente dichos, hay dos textos complementarios. En el primero, Crossman explica el proceso de creación del libro y su contexto histórico, marcado inicialmente por la alarma ante la irrupción del fascismo y después por la constatación del totalitarismo de la Unión Soviética. Estando muy reciente la derrota del Eje, el libro queda englobado en el inicio de la Guerra Fría que llevó a la división del mundo en dos bloques, el democrático y el totalitario. Es esa enconada lucha política la que dio alas a la difusión de la propuesta de Crossman, y es la que le da actualidad, pues el intercambio de golpes entre ambas ideologías continúa.
El segundo texto complementario es la presentación que la irlandesa Enid Starkie (1897-1970), catedrática de literatura francesa en Oxford y biógrafa de Rimbaud y Flaubert, hace de la figura y del itinerario ideológico de André Gide, y en especial de su atormentada relación con el comunismo.
Esta obra nunca se había publicado en España, pero ha tenido dos ediciones en nuestro idioma en Argentina, ya lejanas en el tiempo. La primera, de Unión de Editores Latinos, de 1951, con el título de El fracaso de un ídolo y traducción de Luis Andrés y Frutos, y la segunda, de la filial en Buenos Aires de Plaza & Janés, de 1964, con el mismo título de este volumen y traducción de Fernando Novoa. Nuestra nueva traducción, muy cuidada y anotada, es de Elena Tarrod. El prólogo de Félix de Azúa insiste en la oportunidad de rescatar esta obra, aún presente entre nosotros esa pugna entre dos concepciones del mundo excluyentes.
Índice
Prólogo de Félix de Azúa
El dios que fracasó
Introducción de Richard Crossman
Primera parte: los iniciados
Arthur Koestler
Ignazio Silone
Richard Wright
Segunda parte: los adoradores en la distancia
André Gide, presentado por Enid Starkie
Louis Fischer
Stephen Spender
La sombra de Dios es contrahecha
Revolviendo en los libreros de viejo encontré hace unos años una pieza estimable: The God That Failed, volumen editado por Richard Crossman en 1949 que contiene seis historias: las de seis conversos al comunismo que acabaron abominando del mismo. ¡Pero vaya conversos! Arthur Koestler, Stephen Spender, Louis Fischer, Richard Wright, André Gide e Ignazio Silone cuentan cómo entraron en el Partido y por qué lo abandonaron. El año de edición, en los comienzos de la Guerra Fría, hizo que la obediencia a Stalin lo determinara como panfleto de la CIA (hoy habrían dicho «facha»), de modo que sólo ahora se puede leer sin gafas negras. Es fascinante y merece esta reedición.
Puede parecer literatura arcaica y en cierto modo lo es, aunque en algunos países se mantenga vivo el comunismo más vetusto, como en Cuba o Corea del Norte. Sin embargo, es una lectura instructiva porque muestra la permanencia de un sistema manipulador y represivo, adaptado al medio actual español en partidos como Batasuna-Bildu, Podemos-Sumar, los nacionalistas periféricos y similares. Hay, además, una herencia de totalitarismo inconsciente que permanece intacta en España y Latinoamérica.
Las seis historias son apasionantes. El húngaro apátrida, el señorito anglosajón, el periodista americano, el negro del Misisipi, la máxima celebridad literaria europea (entonces) y uno de los fundadores del Partido Comunista italiano no pueden ser más distintos y, sin embargo, la melodía de su canción es la misma. Aquello que los llevó al Partido fue un acto de generosidad y entrega, el dolor de una injusticia intolerable, el abuso depredador de los poderosos, la hipocresía y el egoísmo de los magnates, la inadmisible miseria de los desvalidos, el cinismo de los políticos, el ascenso del totalitarismo.
Asombrosamente, esos fueron también los motivos que los llevaron a abandonar el Partido y en algunos casos a luchar denodadamente contra su influencia: el cinismo de los estalinistas, la criminalidad del sistema, el totalitarismo soviético, la corrupción de los cuadros, la inmoralidad de los camaradas... como ahora ocurre con el cinismo y la corrupción de Cuba. Y otro elemento que a veces se olvida: la beocia absoluta del ideario y la ineficacia colosal de su aplicación.
De todos, el mejor armado para explicar la historia es Arthur Koestler, no solo por su calidad literaria (¡qué cursi queda el pobre Gide al lado del perfectamente actual Koestler!), sino sobre todo por la agudeza de su pensamiento. Koestler ha relatado luego sus años comunistas en los volúmenes autobiográficos, pero en este breve relato de apenas 60 páginas hay una frescura, una espontaneidad, admirables. Todavía estaba vivo el dolor de la ruptura, el abatimiento de la decepción. Aún vivían algunos amigos cuyo nombre no podía mencionar porque seguían en la URSS. Todos ellos acabaron siendo asesinados.
Aunque es imposible dar cuenta de toda la información que ofrece Koestler, hay puntos relevantes para la política actual. El principal es que, como intuyó Dostoievski, no hay fuerza que induzca mayor unidad gregaria que el crimen compartido. Era precisamente el conocimiento de las monstruosidades de Stalin lo que mantenía la cohesión del grupo de cómplices. De no haber habido millones de víctimas, quizá en algún momento se habría podido proceder a la sustitución del tirano, pero los cuadros del Partido sabían que la desaparición de Stalin arrojaba una montaña de cadáveres sobre sus cabezas. Aplíquese el caso a ETA y se entenderá por qué es monstruosa la colaboración que les ha ofrecido Sánchez.
El segundo punto es la fe como estupefaciente del alma atribulada. El sentimiento religioso de los comunistas es asunto conocido y sigue muy presente en los partidos de extrema izquierda. Crossman cree que el comunismo hizo estragos mayores en los países de tradición católica, habituados a la sumisión, que en los de tradición protestante, donde hay más recursos contra la arbitrariedad. De todos modos, no estoy seguro. En la Alemania del norte cundió el comunismo prebélico, aunque es cierto que estaba potenciado por el ascenso de los nazis de Colonia para abajo. El beneficio principal de la fe es que el atribulado puede dormir en paz porque sabe que hay un Ser Supremo que conoce con toda exactitud lo que debe hacerse. Y sólo hay un pensamiento posible: el nuestro. Koestler habla con ironía de la distinción entre «pensamiento mecanicista y pensamiento dialéctico» que usaban los jefes de célula para adormecer a los acólitos. Todo lo que proponía el Partido era dialéctico, y cualquier argumento que se apartara un milímetro era mecanicista. Sobre todo, cuando lo que planteaba el Partido era idéntico a lo que proponían los nazis. El pensamiento de un nazi era mecanicista, pero el mismo pensamiento se convertía en dialéctico si lo decía un comunista. Lo único que aterra a quien vive sumido en una fe, dice Koestler, es perderla.
El tercero es la convicción de haber sido iluminado por una verdad oculta que convierte a quienes la ignoran en social fascistas, pequeñoburgueses sin seso, lacayos del imperialismo, neocones o cualquier otro calificativo que se le dé al hereje: es la célebre superioridad moral de la izquierda. La bunkerización ideológica, tan feroz entre los etarras y los podemitas, expulsa del grupo a cuantos tengan la pretensión de pensar por sí mismos. Ese es el filtro que garantiza que todos los camaradas sean almas muertas sin cerebro ni voluntad, compañeros de viaje o tontos útiles, que de todos estos modos fueron calificados por sus jefes.
Justificar la mentira, la deshonestidad o el crimen, compartir una fe gregaria y estar en posesión de la única verdad, me parecen elementos totalitarios que no han variado ni un milímetro desde 1950. Incluso entre tanta gente que se cree demócrata y se autodenomina «progresista». Pero es que la religión y la compasión por la desgracia ajena es eterna, pero sólo porque permite la vida de unos clérigos que aprovechan esa debilidad para engordar sus barrigas y sus cuentas corrientes. El Partido es el parásito de un cristianismo cadáver.
Félix de Azúa, septiembre de 2023
Richard Crossman
Nació en Londres en 1907, hijo de un abogado que llegó a juez del Tribunal Supremo y de una mujer de familia acomodada, y falleció en 1974. Fue estudioso del mundo clásico, profesor, conferenciante y político. Se educó en el Colegio de Winchester y en el New College de Oxford, donde se graduó con honores en estudios clásicos, permaneciendo como miembro del claustro durante ocho años. Toda su carrera política se desarrolló en el Partido Laborista, de inspiración socialista: comenzó en el Ayuntamiento de Oxford, fue elegido diputado del Parlamento Británico en 1945, miembro del Comité Ejecutivo Nacional en 1952 y ministro entre 1964 y 1970. Durante la guerra sirvió en el Estado Mayor del general Eisenhower como experto en asuntos alemanes y encargado de la propaganda. Siempre en el ala izquierda del partido, fue además defensor de Israel desde su puesto en la Comisión Angloamericana de Palestina.
Desde 1938 ocupó cargos relevantes en la influyente revista cultural y política New Statesman, de tendencia progresista, de la que fue editor en los últimos años de su vida. Autor de obras sobre Platón y teoría política, es recordado por su activismo anticomunista durante la Guerra Fría y por sus Diaries of a Cabinet Minister, publicados póstumamente (1975-1977).
Introducción
Este libro fue concebido al calor de una discusión. Estaba pasando unos días con Arthur Koestler en el norte de Gales, y una noche llegamos a un punto muerto inusualmente estéril en el debate político sobre el que parece fundarse nuestra amistad.
—O no puedes o no quieres entender —dijo Koestler—. Pasa lo mismo con todos vosotros, los anglosajones anticomunistas, cómodos e insulares. Odiais nuestros gritos de Casandra y no nos queréis como aliados, pero, al fin y al cabo, los excomunistas somos los únicos que, entre los de vuestro lado, sabemos de qué va todo esto.
La charla derivó hacia por qué Fulano de Tal se había hecho comunista, y por qué había abandonado o no el Partido. Cuando la discusión empezó a bullir de nuevo, dije:
—Espera. Cuéntame exactamente lo que pasó cuando te afiliaste al Partido. No lo que sientes ahora, sino lo que sentías entonces.
Así que Koestler comenzó la extraña historia de su encuentro con Herr Schneller en la fábrica de papel Schneidemühl; y de pronto le interrumpí:
—Esto debería ser un libro.
Y comenzamos a compartir nombres de excomunistas capaces de decir la verdad sobre sí mismos.
Al principio, nuestra selección era muy amplia, pero antes de que acabara la noche habíamos decidido limitar la lista a media docena de escritores y periodistas. No teníamos ningún interés en hinchar el globo de la propaganda anticomunista ni en ofrecer oportunidades para la apología personal. Nos importaba estudiar el estado de ánimo del comunista converso y la atmósfera del período —de 1917 a 1939— en el que las conversiones eran tan comunes. Para ello era esencial que cada colaborador pudiera, no revivir el pasado —eso es imposible—, sino que, mediante un acto de autoanálisis imaginativo, pudiera recrearlo, a pesar de conocer la sucesión de los hechos desde el presente. Como bien sé, una autobiografía de este tipo es casi imposible para el político en activo: su amor propio distorsiona el pasado en función del presente. El llamado análisis científico es igualmente engañoso: al diseccionar la personalidad en un conjunto de causas psicológicas y sociológicas, explica las emociones en vez de describirlas. La objetividad que buscábamos era el poder de recordar, si no con frialdad, al menos con «desapasionamiento». Un poder así rara vez se concede, salvo al escritor imaginativo.
El asunto es que, durante los años transcurridos entre la Revolución de Octubre y el pacto Stalin-Hitler, numerosos hombres de letras, tanto en Europa como en América, se sintieron atraídos por el comunismo. No eran conversos «típicos». De hecho, al ser personas de una sensibilidad bastante inusual, eran comunistas muy extraños, del mismo modo que un literato católico es un católico sumamente extraño. Tenían una aguda percepción del espíritu de la época, y sentían más intensamente que otros tanto sus frustraciones como sus esperanzas. De ahí que su conversión expresara, de forma aguda y a veces exagerada, sentimientos que compartían vagamente los millones de personas desconocidas entre sí que sentían que Rusia estaba del lado de los trabajadores. Como político, el intelectual siempre está «descolocado», en opinión de sus colegas. Mientras los otros mantienen sus ojos en el camino, él mira más allá de la siguiente curva y arriesga su fe explorando ideas nuevas, en lugar de tener la prudencia de guardar una lealtad rutinaria. Se adelanta y, en este sentido, es un extremista. Si la Historia justifica sus premoniciones, estupendo. Pero si, por el contrario, la Historia toma el camino contrario, debe o bien marchar hacia adelante, hacia el callejón sin salida, o bien dar ignominiosamente marcha atrás, negando ideas que habían pasado a formar parte de su personalidad.
En este libro, seis intelectuales describen el viaje de ida y vuelta hacia el comunismo. Al principio lo observaron desde muy lejos —igual que sus predecesores de hace 130 años observaron la Revolución Francesa—, como una visión del Reino de Dios en la Tierra; y, al igual que Wordsworth y Shelley, dedicaron su talento a trabajar humildemente por su llegada. No se desanimaron por los desaires de los revolucionarios profesionales ni por las burlas de sus oponentes, hasta que cada uno descubrió la brecha entre su propia visión de Dios y la realidad del Estado comunista —y el conflicto de conciencia alcanzó el punto de ruptura.
Muy pocos hombres pueden presumir de haber tomado correctamente esta curva de la Historia. Bertrand Russell ha podido reeditar su Teoría y práctica del bolchevismo, escrito en 1920, sin alterar ni una sola coma; pero la mayoría de los que ahora se muestran tan sabios y despectivos después de lo que ha pasado, o bien estaban ciegos ante lo que significaba la Revolución Rusa, como Edmund Burke en su día1, o simplemente han oscilado como un péndulo: demonizando, alabando y luego demonizando de nuevo, según los imperativos de la situación política. Estas seis piezas autobiográficas deberían al menos evidenciar los peligros de este fácil anticomunismo de conveniencia. Que el comunismo, como forma de vida, haya cautivado, aunque sólo fuera durante unos años, la personalidad profundamente cristiana de Silone y atraído a individualistas como Gide y Koestler, revela las terribles deficiencias de la democracia europea. El hecho de que Richard Wright, en cuanto escritor negro que luchaba por abrirse camino en Chicago, se pasara casi naturalmente al Partido Comunista, es en sí mismo una acusación contra el modo de vida estadounidense. Louis Fischer, por otra parte, representa a ese distinguido grupo de corresponsales extranjeros británicos y estadounidenses que depositaron su fe en Rusia, no tanto por admiración hacia el comunismo como por desilusión con la democracia occidental y —mucho más tarde— por náusea ante la estrategia de apaciguamiento. Stephen Spender, el poeta inglés, se dejó llevar por impulsos muy parecidos. La Guerra Civil española le parecía, como a casi todos sus contemporáneos, la clave de la política mundial. Fue la causa de su breve estancia en el Partido y también, en una etapa posterior, de que lo repudiara.
Realmente, el único nexo entre estas seis personalidades tan diferentes es que todas ellas —tras angustiosos problemas de conciencia— eligieron el comunismo porque habían perdido la fe en la democracia y estaban dispuestas a sacrificar las «libertades burguesas» con tal de derrotar al fascismo. Su conversión, de hecho, tenía sus raíces en la desesperanza, la pérdida de confianza en los valores occidentales. Es muy fácil ver en retrospectiva que esa desesperanza era histérica. El fascismo, después de todo, fue vencido sin la renuncia a las libertades civiles que implica el comunismo. Pero, ¿cómo podía Silone prever eso en los años veinte, cuando las democracias cortejaban a Mussolini y los únicos que habían organizado un movimiento de resistencia serio en Italia eran los comunistas? ¿Estaban Gide y Koestler tan claramente equivocados, cuando se hicieron comunistas, al pensar que las democracias alemana y francesa estaban corrompidas y se rendirían al fascismo? Parte del valor de este libro está en que nos refresca la memoria de una forma muy incómoda, y nos recuerda la terrible soledad que experimentaron los «antifascistas prematuros», los hombres y mujeres que supieron juzgar el fascismo e intentaron combatirlo antes de que fuera respetable hacerlo. Fue esa soledad la que abrió sus mentes a la llamada del comunismo.
Esta llamada atrajo con más intensidad a aquellos que eran demasiado honestos como para aceptar la creencia generalizada en un progreso automático, en un capitalismo en constante expansión y en la abolición del uso de la fuerza en política. Vieron que el liderazgo de Coolidge en Estados Unidos y el de Baldwin y McDonald en Gran Bretaña, así como el «pacifismo colectivo» de la Sociedad de las Naciones, eran perezosas farsas intelectuales que nos cegaban a la mayoría de nosotros, demócratas cautos y respetables, ante la catástrofe a la que nos estábamos dirigiendo. Como presintieron la catástrofe, buscaron una filosofía con la que pudieran analizarla y superarla, y muchos de ellos encontraron lo que necesitaban en el marxismo.
El atractivo intelectual del marxismo estaba en que sacaba provecho de las falacias del liberalismo, que efectivamente eran falacias. Enseñaba la amarga verdad de que el progreso no es automático, de que el auge y la crisis son inherentes al capitalismo, de que la injusticia social y la discriminación racial no se curan meramente con el paso del tiempo y de que la política de fuerza no puede ser «abolida», sino sólo empleada para fines buenos o malos. Después de 1917, si había que elegir entre dos filosofías materialistas, ninguna persona inteligente elegiría el dogma del progreso automático, que tantas personas influyentes asumían entonces como la única base de la democracia. La elección parecía estar entre una extrema derecha decidida a utilizar el poder para aplastar la libertad humana y una izquierda que parecía deseosa de utilizarlo para liberar a la humanidad. Hoy, la democracia occidental no es tan inexperta ni tan materialista como en aquel triste armisticio de entreguerras. Pero han hecho falta dos guerras mundiales y dos revoluciones totalitarias para que comience a comprender que su tarea no consiste en dejar que el progreso haga el trabajo por ella, sino en ofrecer una alternativa a la revolución mundial favoreciendo la cooperación entre los pueblos libres.
Si los principales motivos de conversión al comunismo fueron la desesperanza y la soledad, sin duda se vieron poderosamente fortalecidos por la conciencia cristiana. Aunque hubiera abandonado el cristianismo ortodoxo, el intelectual sentía sus punzadas mucho más agudamente que muchos de sus irreflexivos vecinos que iban a la iglesia. Al menos, era consciente de la injusticia de su estatus y de los privilegios de los que disfrutaba, ya fuera por motivos de raza, clase o educación. El atractivo emocional del comunismo residía precisamente en los sacrificios —tanto materiales como espirituales— que exigía al converso. Se puede calificar la reacción de masoquista o describirla como un sincero deseo de servir a la humanidad. Pero, sea cual sea el nombre que se le dé, la idea de una camaradería activa en la lucha —que implica sacrificios personales y la supresión de las diferencias de clase y raza— ha tenido un poder determinante en todas las democracias occidentales. El atractivo de un partido político al uso estriba en lo que ofrece a sus militantes; el atractivo del comunismo consistía en que no ofrecía nada y lo exigía todo, incluido el sacrificio de la libertad espiritual.
Está bien claro que ahí reside la explicación de un fenómeno que ha desconcertado a muchos observadores. ¿Cómo pudieron estos intelectuales aceptar el dogmatismo estalinista? La respuesta se encuentra en las páginas que siguen. Para el intelectual, las comodidades materiales son relativamente poco importantes; lo que más le importa es la libertad espiritual. La fuerza de la Iglesia católica ha descansado siempre en que exige el sacrificio de esa libertad incondicionalmente, mientras condena el orgullo como un pecado mortal. El novicio comunista, sometiendo su alma a la ley canónica del Kremlin, sintió algo de la liberación que el catolicismo aporta también al intelectual, cansado y preocupado por el privilegio de la libertad.
Una vez consumada la renuncia, la mente, en lugar de operar libremente, se convierte en esclava de un propósito superior e indiscutible. Negar la verdad es un acto de servicio. Por esto es absolutamente inútil discutir cualquier asunto concreto de la política con un comunista. Todo contacto intelectual abierto que tengas con él implica un desafío a su fe fundamental, una lucha con su alma. Porque es mucho más fácil ofrendar el orgullo espiritual en el altar de la revolución mundial que, una vez perdido, recuperarlo.
Esta puede ser una de las razones por las que el comunismo ha tenido mucho más éxito en los países católicos que en los protestantes. El protestante es, al menos en su origen, un objetor de conciencia que rechaza la sujeción espiritual a cualquier jerarquía. Afirma saber lo que está bien o mal gracias a una luz interior, y para él la democracia no es únicamente una forma conveniente o justa de gobierno, sino algo contingente a la dignidad humana. Su ejemplo es Prometeo, que robó el fuego del cielo y cuelga eternamente encadenado en una montaña del Cáucaso, con un águila picoteando su hígado, porque se negó a renunciar al derecho de ayudar a sus semejantes mediante el esfuerzo intelectual. A veces me pregunto por qué, cuando yo era muy joven y vivía en Berlín con Willi Münzenberg, el líder comunista, nunca sentí la menor tentación de aceptar su invitación de acompañarle a Rusia. Me cautivó su extraordinaria personalidad —descrita por Arthur Koestler en este libro—, y, además, el marxismo parecía brindar la culminación de la filosofía política platónica, que era mi principal tema de estudio. Yo estaba arrogantemente seguro —estábamos en el verano de 1931— de que la socialdemocracia alemana se desmoronaría ante los nazis, y de que una guerra era inevitable una vez Hitler hubiera llegado al poder. Entonces, ¿por qué no sentí ninguna respuesta interior a la llamada del comunismo? La razón, estoy convencido, es que fue por pura maldad inconformista o, si lo prefieren, orgullo. Para mí no había Papa, ni espiritual ni laico. Uno puede ver el mismo motivo en Stephen Spender, cuando, inmediatamente después de unirse al Partido, escribió un artículo «desviacionista» en el Daily Worker, también por pura maldad. Me gusta pensar que su experiencia con el comunismo es tan típicamente británica como la de aquel camarada, descrito por Silone, cuya inocente reacción a una mentira deliberada provocó una carcajada que se extendió por todo el Kremlin. Como nación, los británicos producimos más herejes de lo que nos corresponde, porque hemos sido dotados de una cantidad extra de objeción de conciencia a la infalibilidad. Después de todo, en su tiempo Enrique VIII fue el precursor del titoísmo.
Pero volvamos a Europa. Una de las revelaciones más extrañas de estas seis autobiografías es la actitud de los comunistas profesionales hacia el intelectual converso. No sólo le guardaban rencor y sospechaban de él, sino que al parecer le sometían a una tortura mental constante y deliberada. Al principio, este trato no hacía sino confirmar su fe y aumentar su sentimiento de humildad ante el proletario de nacimiento. De alguna manera, debía alcanzar mediante el entrenamiento mental las cualidades que, como él imaginaba con su mejor voluntad, el obrero tiene por naturaleza. Pero está claro que, tan pronto como el intelectual converso empezó a saber más acerca de las condiciones de vida en Rusia, su actitud cambió. La humildad fue sustituida —Silone lo describe muy claramente— por la creencia (a la que Marx, que sentía un desprecio total hacia los eslavos, daba la necesaria autoridad) de que Occidente debía llevar la ilustración a Oriente, y la clase media al proletariado. Esta creencia fue tanto el comienzo de la desilusión como una excusa para permanecer en el Partido. Desilusión, porque el motivo principal de la conversión había sido la desesperación ante la civilización occidental, en la que ahora se descubrían valores esenciales que podían servir para la redención del comunismo ruso; una excusa, porque se podría argumentar que, si se suspendía la influencia occidental, la brutalidad oriental convertiría la defensa de la libertad humana en una odiosa tiranía.
He aquí un nuevo y aún más terrible conflicto de conciencia, que André Gide resolvió con su clásica exposición de los argumentos occidentales contra el comunismo ruso2. La retirada de Gide hubiera sido seguida a finales de los años treinta por la de otros miles de intelectuales, de no haber sido por la Guerra Civil española y la política occidental de no intervención. La tragedia de la Guerra Civil y la campaña en pro de un Frente Popular contra el fascismo llevaron a toda una nueva generación de jóvenes occidentales a ingresar en el Partido Comunista o a colaborar con él estrechamente, y retrasaron la retirada de muchos que estaban ya asqueados por su experiencia personal. Denunciar el comunismo parecía ahora equivalente a apoyar a Hitler y Chamberlain. Para muchos, sin embargo, este dilema se resolvió enseguida con el pacto Stalin-Hitler.
La historia de Richard Wright tiene un interés especial, porque introduce en un escenario estadounidense las cuestiones del «imperialismo» y la raza. Como negro de los barrios bajos de Chicago, Wright sintió, de una forma que ningún intelectual occidental podría haber sentido jamás, el irresistible poder de un credo que parecía dar una respuesta completa y definitiva a los problemas de injusticia social y racial. Todos los demás colaboradores hicieron un sacrificio consciente de su estatus y de su libertad personal al aceptar la disciplina comunista; para Wright, esa disciplina fue una gloriosa liberación de energías acumuladas. Su sacrificio lo hizo al abandonar el Partido.
Porque mi corazón me decía que nunca volvería a escribir así, que nunca volvería a sentir la vida con esa sencilla intensidad, que nunca volvería a expresar una esperanza tan apasionada, que nunca volvería a alcanzar un compromiso similar con una fe tan absoluta.
Esta trágica confesión nos recuerda que, sean cuales sean sus fracasos en Occidente, el comunismo sigue siendo una fuerza liberadora entre los pueblos de color que constituyen la gran mayoría de la humanidad. Como negro estadounidense, Wright pertenece y no pertenece a la democracia occidental. Fue en calidad de escritor estadounidense, imbuido de un sentido occidental de la dignidad humana y de los valores artísticos, como cayó en desgracia ante el Apparat3 comunista. Pero como negro, pronuncia esa trágica frase después de haber abandonado el Partido. «Ellos pueden contar conmigo, aunque yo no pueda contar con ellos».
Millones de personas de color no están sometidas al complejo conflicto por el que pasó Richard Wright. Para ellos, la democracia occidental sigue significando simplemente «dominio blanco». Fuera del subcontinente indio, donde la igualdad se ha logrado mediante una singular iniciativa de liderazgo occidental, el comunismo sigue siendo un evangelio de liberación entre los pueblos de color; y el intelectual chino o el africano pueden aceptarlo como tal sin destruir una mitad de su personalidad.
Quizás esto explique la indiferencia mostrada por los rusos y el Apparat del Partido hacia la intelligentsia occidental. En último término, puede que el Kremlin calcule que la influencia de esta intelectualidad deficientemente concienciada será despreciable, ya que la lucha mundial que se avecina no se librará entre clase y clase dentro de cada nación, sino entre las naciones proletarias y sus oponentes. Sea como fuere, la brutalidad con la que tratan al intelectual occidental es indiscutible.
Si la Internacional Comunista hubiera mostrado una mínima señal de respeto en cualquier momento de los últimos treinta años, podría haberse ganado el apoyo de la mayor parte del pensamiento progresista de todo el mundo occidental. Por el contrario, desde el principio parece haber aceptado ese apoyo a regañadientes, y ha hecho todo lo posible por perderlo. Ninguno de los colaboradores de este libro, por ejemplo, abandonó el comunismo voluntariamente o con la conciencia tranquila. Ninguno habría dudado en regresar, en cualquier etapa del prolongado proceso de separación que cada uno relata, si el Partido hubiera mostrado un destello de comprensión hacia su creencia en la libertad y la dignidad humanas. ¡Pero no! Con una implacable labor de selección, la máquina comunista ha desechado el grano y se ha quedado sólo con la paja de la cultura occidental.
¿Qué le ocurre al comunista converso cuando renuncia a la fe? Louis Fischer, Stephen Spender y André Gide nunca colaboraron con la alta jerarquía. Louis Fischer, de hecho, no se afilió nunca al Partido. Todos ellos eran esencialmente «compañeros de viaje», cuyas personalidades no se amoldaban a la forma de vida en el Partido. Su retirada, por lo tanto, aunque agónica, no deformó permanentemente su naturaleza. Silone, Koestler y Richard Wright, por su parte, nunca escaparán del comunismo. Sus vidas siempre transcurrirán dentro de su dialéctica, y su batalla contra la Unión Soviética siempre será el reflejo de una ardiente lucha interior. El verdadero excomunista nunca podrá volver a gozar de una personalidad completa. En el caso de Koestler, este conflicto interno es la fuente de su obra creativa. El Yogi se mira en el espejo, ve al comisario y rompe el cristal lleno de rabia. Su escritura no es un acto de purificación que le brinde tranquilidad, sino un cuestionamiento despiadado de su yo occidental —y de los movimientos del mundo exterior en los que parece reflejarse— por otro yo, indiferente al sufrimiento. Silone, al cerrar su ciclo de regreso a la ética cristiana de la que partió, ha alcanzado un equilibrio moral que le permite «distanciarse» del conflicto. Hoy, su fe básica es «un sentimiento de reverencia hacia aquello que hace que los seres humanos intenten superarse incesantemente, y que está en la raíz de su eterna inquietud».
Una cosa queda clara al estudiar las variadas experiencias de estos seis hombres. Silone puede haber exagerado cuando dijo que la lucha final sería entre los excomunistas y los comunistas. Pero nadie que no haya luchado con el comunismo como filosofía, y contra los comunistas como adversarios políticos, puede apreciar realmente los valores de la democracia occidental. El diablo vivió también en el cielo, y es poco probable que aquellos que no se han encontrado nunca con un ángel puedan reconocer su condición al verlo.
Richard Crossman, 1949
_____________________
1. Autor de Reflexiones sobre la Revolución francesa (Reflections on the Revolution in France, 1790), una crítica a la ideología revolucionaria y a su aplicación práctica como generadora de caos y violencia. (N. de la T.)
2. Tras haber aceptado colaborar en este libro, M. Gide vio que su estado de salud no le permitía completar el trabajo. Yo no quería perder lo que consideraba un elemento esencial en un estudio así, y fue un placer persuadir a la Dra. Enid Starkie para que emprendiera la tarea de editar los escritos de M. Gide sobre el tema. Lo hizo consultando estrechamente con él, que aprobó la versión final. El texto es de su autoría, pero se basa en la paráfrasis de los dos panfletos que Gide escribió en 1936 a su regreso de la Unión Soviética, así como en material de su Diario y de un debate celebrado en París en L’Union pour la Vérité en 1935. Quisiera expresar aquí mi gratitud y la de los editores a la Dra. Starkie por la pericia con la que ha completado una labor tan delicada. (N. del A.)
3. «Aппара» (en plural «аппараты», «apparaty») es un término de origen latino que se refiere a la maquinaria soviética de administración burocrática estatal o a una estructura comunista similar, incluyendo los servicios secretos. Aunque en español existe «aparato» con un significado semejante, hemos preferido dejar la palabra rusa latinizada. (N. de la T.)
Primera parte
Los iniciados
Arthur Koestler
Nació en Budapest en 1905 en el seno de una familia judía húngaro-austriaca. Estudió en la Universidad de Viena y después de viajar dos años por el Próximo Oriente fue corresponsal de la cadena de periódicos Ullstein en esa región. Reclamado para trabajar en la sede de la firma en Berlín, en diciembre de 1931 se afilió al Partido Comunista Alemán y desplegó un intenso activismo al servicio de la Internacional Comunista. En 1937 pasó unos meses en una prisión franquista, y, con nuevas prioridades y desencantado por las purgas de Stalin, abandonó el Partido en la primavera de 1938. Poco después, el pacto nazi-soviético le llevó a ratificar su alejamiento, aunque mantuvo una ideología de izquierdas. Encarcelado de nuevo por las autoridades francesas en 1939, logró escapar de un campo de concentración. Tras servir en el ejército inglés, se instaló en Inglaterra y desarrolló una prolífica carrera literaria e intelectual, hasta que en la vejez, con Parkinson y diagnosticado de leucemia, se suicidó en 1983. Durante sus últimos años se interesó por el ocultismo.
Entre su amplia obra destacan sus textos de memorias o autobiográficos, como Diálogo con la muerte. Un testamento español (1937) o Escoria de la tierra (1941, publicado por Ladera Norte en 2023), la novela El cero y el infinito (1941) y los ensayos Reflexiones sobre la horca (1956) y Los sonámbulos (1959).
Una fe no se adquiere por razonamiento. No se enamora uno de una mujer ni entra a formar parte de una iglesia por haber sido convencido por la lógica. La razón puede defender un acto de fe, pero sólo después de que el acto se haya llevado a cabo y el hombre lo haya asumido. La persuasión puede desempeñar un papel en la conversión de un hombre; pero sólo el de de conducir a su clímax absoluto y consciente un proceso que ha ido madurando en regiones donde ninguna persuasión puede penetrar. La fe no se adquiere; crece como un árbol. Su copa apunta al cielo; sus raíces escarban en el pasado y se nutren de la oscura savia del humus ancestral.
Desde el punto de vista del psicólogo hay poca diferencia entre una fe revolucionaria y una conservadora. Toda fe verdadera es intransigente, radical, purista; de ahí que el verdadero tradicionalista sea siempre un zelote revolucionario en conflicto con la sociedad farisea, con los tibios corruptores del credo. Y viceversa: la utopía del revolucionario, que en apariencia representa una ruptura total con el pasado, siempre está modelada a partir de alguna imagen del Paraíso perdido, de una legendaria Edad de Oro. La sociedad comunista sin clases, según Marx y Engels, debía ser un renacimiento, al final de la espiral dialéctica, de la sociedad comunista primitiva que existía en los orígenes. Así pues, toda fe verdadera implica una rebelión contra el entorno social del creyente y la proyección hacia el futuro de un ideal derivado del pasado remoto. Todas las utopías se nutren de las fuentes mitológicas; los planos del ingeniero social son simplemente ediciones revisadas del texto antiguo.
La dedicación a la utopía pura y la rebelión contra la sociedad corrupta son, pues, los dos polos que generan la tensión en todos los credos militantes. Preguntarse cuál de los dos hace fluir la corriente —la atracción por el ideal o la repulsión por el entorno social— es plantearse la vieja cuestión del huevo y la gallina. Para el psiquiatra, tanto el ansia de utopía como la rebeldía contra el statu quo son síntomas de inadaptación social. Para el reformador social, ambas son síntomas de una actitud racional sana. El psiquiatra suele olvidar que si se le hace encajar en una sociedad deformada, el individuo queda deformado. El reformador tiende igualmente a olvidar que el odio, incluso hacia lo objetivamente odioso, no produce esa caridad y justicia en las que debe basarse una sociedad utópica.
Así pues, cada una de esas dos actitudes, la del sociólogo y la del psicólogo, refleja una verdad a medias. Es cierto que la historia personal de la mayoría de los revolucionarios y reformadores revela un conflicto neurótico con la familia o la sociedad. Pero esto sólo prueba, parafraseando a Marx, que una sociedad moribunda crea sus propios enterradores patológicos.
También es verdad que, ante una injusticia repulsiva, la única actitud honorable es rebelarse, dejando la introspección para tiempos mejores. Pero si repasamos la historia y comparamos los ideales en cuyo nombre se iniciaron las revoluciones y el triste final al que se vieron abocadas, vemos una y otra vez cómo una civilización corrompida corrompe a su propia descendencia revolucionaria. Combinando las dos medias verdades —la del sociólogo y la del psicólogo—, llegamos a la conclusión de que si, por un lado, la hipersensibilidad ante la injusticia social y el ansia obsesiva de utopía son signos de inadaptación neurótica, por el otro, la sociedad puede llegar a un estado de decadencia en el que el rebelde neurótico cause más «gozo en el Cielo» que el ejecutivo cuerdo que ordena que se ahoguen cerdos ante los ojos de hombres hambrientos.
Este era, en resumen, el estado de nuestra civilización cuando, en diciembre de 1931, a la edad de veintiséis años, me afilié al Partido Comunista Alemán.
***
Me convertí porque estaba maduro para hacerlo y vivía en una sociedad en desintegración sedienta de fe. Pero el día en el que me dieron mi carnet del Partido no fue más que la culminación de un proceso que había comenzado mucho antes de que yo hubiera leído nada sobre cerdos ahogados o hubiera oído los nombres de Marx y Lenin. Sus raíces se hunden en la infancia; y aunque cada uno de nosotros, camaradas de la Década Rosada1, tenía raíces propias con diferentes ramificaciones, la mayoría somos producto de la misma generación y ambiente cultural. Es ese sustrato de unidad bajo la diversidad lo que me hace albergar la esperanza de que mi historia merezca ser contada. Nací en 1905 en Budapest; allí vivimos hasta 1919, cuando nos mudamos a Viena. Hasta la Primera Guerra Mundial, nuestra situación era confortable, la de una típica familia de clase media europea: mi padre era el representante en Hungría de unos antiguos fabricantes textiles británicos y alemanes. En septiembre de 1914 esta forma de existencia, como tantas otras, tuvo un abrupto final; mi padre nunca volvió a ser el mismo. Se embarcó en una serie de empresas tanto más fantásticas cuanto más perdía la confianza en sí mismo, en un mundo que había cambiado. Abrió una fábrica de jabón radiactivo, apoyó varios inventos absurdos (bombillas eléctricas eternas, ladrillos refractarios para la cama y cosas por el estilo) y finalmente perdió los restos de su capital en la inflación austriaca de principios de los años veinte. Me fui de casa a los veintiún años, y desde aquel día pasé a ser el único sostén económico de mis padres.
A los nueve años, cuando se hundió nuestro sueño de clase media, me enteré súbitamente de la existencia de los asuntos financieros de la Vida. Como hijo único, seguí recibiendo los mimos de mis padres; pero, consciente de la crisis familiar y lleno de compasión por mi padre, cuya conducta era generosa y algo infantil, sufría el aguijón de la culpa cada vez que me compraban libros o juguetes. La sensación persistió cuando cada traje que compraba para mí suponía mucho menos dinero que enviar a casa. Al mismo tiempo, desarrollé una fuerte aversión hacia los manifiestamente ricos, no porque pudieran permitirse comprar cosas (la envidia desempeña un papel mucho menor en los conflictos sociales de lo que se suele suponer), sino porque podían hacerlo sin remordimientos.
Fue sin duda una manera tortuosa de adquirir una conciencia social. Pero precisamente por la naturaleza íntima del conflicto, la fe que surgió de él se convirtió en una parte igualmente íntima de mí mismo. Durante algunos años no cristalizó en un credo político; al principio adoptó la forma de un sentimentalismo empalagoso. Cada contacto con gente más pobre que yo me resultaba insoportable: el niño de la escuela que no tenía guantes y tenía sabañones rojos en los dedos, el antiguo viajante de mi padre reducido a pedir de vez en cuando para comer... todos ellos eran añadiduras a la carga de culpa que pesaba sobre mi espalda. El analista no tendría dificultad en demostrar que las raíces de este complejo de culpa son más profundas que la crisis en el presupuesto de nuestro hogar; pero si cavara aún más profundo, atravesando las capas individuales del caso, daría con el patrón arquetípico que ha producido millones de variaciones particulares sobre el mismo tema: «Ay, porque gorjean al son de las arpas y se ungen, pero no se afligen por la ruina del pueblo»2.
Así sensibilizado por un conflicto personal, estaba maduro para enfrentar el golpe que supuso enterarme de que en los años de la depresión se quemaba el trigo, se dejaba pudrir la fruta y se ahogaba a los cerdos para mantener altos los precios y permitir que los gordos capitalistas gorjearan al son de las arpas, mientras Europa temblaba bajo las botas destrozadas de los hambrientos y mi padre escondía los puños deshilachados de su camisa debajo de la mesa. Los puños deshilachados y los cerdos ahogados se fundieron en una explosión emocional, al activarse la espoleta del arquetipo. Cantamos «La Internacional», pero la letra bien podría haber sido una más antigua: «Ay de los pastores que se alimentan a sí mismos, pero no alimentan a sus rebaños»3.
En otros aspectos, la historia es más típica de lo que parece. Una parte considerable de las clases medias de Europa central estaba, como nosotros, arruinada por la inflación de los años veinte. Fue el principio del declive de Europa. Esta desintegración de los estratos medios de la sociedad dio pie al fatal proceso de polarización que sigue vigente. Los burgueses empobrecidos se convirtieron en rebeldes de derechas o de izquierdas; Schicklgruber y Djugashvili4 se repartieron a medias los beneficios de la movilidad social. Aquellos que se negaban a admitir que eran unos desclasados, que se aferraban a la concha vacía de su clase, se unieron a los nazis y encontraron consuelo culpando de su destino a Versalles y a los judíos. Muchos ni siquiera tuvieron ese consuelo; vivieron sin sentido, como un gran enjambre negro de moscas de invierno que se arrastraban cansadas sobre las débilmente iluminadas ventanas de Europa, integrantes de una clase expulsada por la Historia.
La otra mitad viró a la izquierda, confirmando así la profecía del Manifiesto Comunista:
Sectores enteros de la clase dominante… son arrojados al proletariado, o al menos ven amenazadas sus condiciones de existencia. También aportan al proletariado nuevos elementos de iluminación y de progreso.