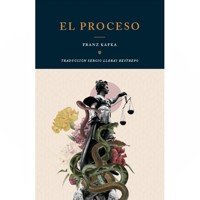
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Panamericana Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Clásico de la literatura universal en el que K., un empleado bancario, se ve enfrentado a un absurdo proceso que lo inserta en situaciones cómicas y ridículas mientras intenta deshilvanar aquel enredo de nunca acabar. Leído en clave irónica, sin embargo, este libro revela el pavor del hombre moderno ante las estructuras de poder que no logra comprender y que determinan de forma oscura su vida. Esta obra póstuma de Kafka fue rescatada por su amigo Max Brod, quien rastreó en el archivo personal del autor los textos para reconstruirla.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 406
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL PROCESO
Contenido
PRÓLOGO A ESTA EDICIÓN DIOS, EL BROMISTA
PRIMER CAPÍTULOArresto ♦ Conversación con la señoraGrubach ♦ Luego, con la señorita Bürstner
SEGUNDO CAPÍTULOPrimer interrogatorio
TERCER CAPÍTULOLos despachos del tribunal ♦ En la vacía sala de sesiones ♦ El estudiante
CUARTO CAPÍTULOLa amiga de la señorita Bürstner
QUINTO CAPÍTULOEl apaleador
SEXTO CAPÍTULO ♦ El tío ♦ Leni
SÉPTIMO CAPÍTULO Abogado ♦ Fabricante ♦ Pintor
OCTAVO CAPÍTULOEl comerciante Block ♦ Despido del abogado
NOVENO CAPÍTULOEn la catedral
DÉCIMO CAPÍTULOFinal
APÉNDICE Capítulos inconclusos
EPÍLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN
Prólogo a la segunda edición
Prólogo a la tercera edición
PRÓLOGO A ESTA EDICIÓN DIOS, EL BROMISTA
El hombre piensa, Dios ríe.
Proverbio judío
Los amantes de las angustias existenciales han divulgado, con malicia, que Amschel Franz Kafka Löwy (1883−1924) padecía una amargura fundamental, debido quizá a su relación edípica con el padre, que trasladó a sus obras para retratar el comienzo del absolutismo y el autoritarismo. Estudios recientes, sin embargo, ven en Kafka uno de los más grandes humoristas de toda la historia de la literatura. Humorista, como lo fue Borges, su más alto seguidor. Humorista como Chesterton y Flaubert, porque como indican los diarios de sus contemporáneos «no hubo nada suyo que no produjera risa». Ralph Gätke, uno de los últimos escritores alemanes de mayor hilaridad, defiende la tesis de que para ser grande habría que ser Chistoso como Kafka, tal como tituló su libro de 1991. ¿En qué basan estos comentaristas su lectura de, por ejemplo, El Proceso de Kafka? ¿Cómo refutan la lectura tradicional del oscuro y depresivo Kafka?
Es cierto que del numeroso material fotográfico que se conserva no se sacan dos fotos de Amschel Franz en las que brille por su alegría. Solo una: la que lo muestra en compañía de su hermana Ottla en Zirau, durante un viaje de descanso. Pero su seriedad permanente no permite inferir con precisión un juicio sobre su temperamento o sobre su vida privada y mucho menos sobre su obra. Al contrario, las casi doscientas fotografías nos muestran apenas otra faceta distinta de su talento creador. Kafka era un actor en potencia. Escogía los papeles de malvado porque sabía representarlos con gracia cada vez que se paraba frente a una cámara. Posaba con elegancia, a la vez que contorsionaba la cara para alcanzar su peor expresión, la mueca retorcida o la mirada gruñona.
Con el paso del tiempo se acostumbró a mirar con tristeza, esquivando el lente y dejando una región de su rostro a oscuras. La mirada, si bien habla de una niñez solitaria, debida en parte a la pérdida temprana de sus dos hermanos, Georg y Heinrich, es el resultado de una técnica fotográfica del antiguo centro de Praga, que privilegiaba las sombras. La mayoría de los retratados eran ubicados de semiperfil. También se observa que llevaba los labios comprimidos, como un niño a punto de llorar. El gesto lo había heredado de su madre Julie Löwy, al igual que sus hermanas Elli, Valli y Ottla, que por este motivo siempre se sintieron más Löwy que Kafka. La familia acostumbraba visitar el estudio de fotografía, después de pasar por el peluquero y estrenar sus últimos vestidos como toda la clase burguesa checa en ascenso. Como en su familia se daba tanta importancia a la apariencia, aprendió por obligación a manejar la simulación, aunque con frecuencia caía en el ridículo. Sobre todo en las fotos colectivas, en donde tíos y tías paternos y maternos intentaban a toda costa exhibir su recién adquirida riqueza.
Franz fue un hombre muy atractivo. Desde la infancia descubrió que le interesaba a las mujeres y sus continuas afecciones pulmonares le prodigaron el cuidado de muchas de ellas. Las conocía muy bien; a diario observaba a su madre, a sus tres hermanas, a la nana y a la hija de esta. En el colegio masculino Staromestké Gymnasium, de Praga, le enseñaron a pasear vestido pulcramente, con traje y gabán de paño, sombrero y corbata. El lema de los profesores era «seriedad y madurez».
Muchos han interpretado la «debilidad natural» de Kafka como algo físico, es decir, piensan que era un enclenque, refugiado en las faldas de su madre o de sus hermanas y novias. Pero su debilidad tenía mucho de melancolía, de contradicción interior. Toda la vida fue muy activo, combinaba el trabajo y el estudio con largas jornadas nocturnas de escritura y hojas de ejercicio. La educación del Colegio Alemán de Praga, donde estudió sus primeros años, le inculcó el amor por el deporte, principalmente por el tenis, la natación y la equitación. Kafka fue un buen jinete, pero no un buen estudiante. Prefirió siempre la tranquilidad y los sonidos de la naturaleza; los paisajes rurales le animaban tanto que con frecuencia visitaba casas, hoteles y parques recreativos lejos de la ciudad para descansar de la vida urbana. Los famosos y numerosos «sanatorios», fincas de descanso, que visitó a lo largo de su vida no fueron prescritos por ningún médico, pues estos lugares, en principio, no fueron instituciones de reclusión médica: Kafka simplemente los prefería, pues allí encontraba personajes singulares, desde hombres de ciencia hasta nobles y gente vulgar. Kafka se sentía mejor en el campo que en la casa paterna o en los apartamentos de sus hermanas, porque allí encontraba mucha de la libertad que necesitaba para maldecir, contradecir e ironizar la vida de sus congéneres. Aunque el tema de obras como El Proceso, La metamorfosis y de muchos de sus cuentos, se relacionaban con personajes del mundo urbano (comerciantes, abogados, oficinistas) y su decadencia (la burocracia), en el campo obtuvo la distancia suficiente para pintarlos de la manera más grotesca posible. Trabajó en una oficina de seguros y nunca tuvo problemas por sus permisos frecuentes. Al parecer fue un buen empleado. Sus jefes decían que era un hombre «muy interesado en los asuntos de la compañía; siempre se le ve ocupado y dispuesto a cumplir con su trabajo». Aparte de que en la vida social llevaba una buena relación con sus superiores, sobre todo con el Dr. Robert Marschner, quien a veces lo acompañaba o lo invitaba al campo.
Solo después de que los médicos le diagnosticaron la tuberculosis, es decir, en agosto de 1917, Kafka se internó en sanatorios especializados en enfermedades pulmonares, como el de Nierling, cerca de Viena. Thomas Mann en su Montaña mágica ha retratado el agradable ambiente ilustrado y cosmopolita que se vivía en estos sanatorios. Hasta los parientes y amigos de los enfermos preferían pasar las vacaciones dentro. Algunos no salían jamás de allí, contraían el virus y se consagraban a pintar, componer o escribir.
A pesar de su trabajo y de sus habituales noches en vela —padecía de insomnio—, Kafka logró encontrar tiempo y energía para hacer largos viajes. Estuvo en Italia, Francia, Alemania, Suiza, Austria, Hungría; a veces por placer, otras por deber, pues la compañía lo enviaba a observar el desarrollo de los acuerdos pactados con las empresas aseguradas. Kafka aprovechaba para visitar a escritores famosos, en poblados remotos y anónimos. Fue un curioso espectador del desarrollo desigual del capitalismo moderno y testigo de la miseria de los artesanos y los obreros al tiempo que de los adelantos técnicos que se producían, vertiginosos, a comienzos de siglo. Kafka elogió el teléfono, el automóvil, el tranvía eléctrico, el aeroplano, la radio. También escuchó hablar de las teorías atómicas y de las leyes de la relatividad, de boca de su autor, pues el joven profesor Albert Einstein visitaba la casa de la señora Berta Fanta, una vecina de Kafka. La Primera Guerra Mundial influyó con seguridad en su manera de entender al ser humano y la perversidad de la que es capaz. Es más que una coincidencia que en el mismo mes que se inició la guerra, Kafka decidiera escribir El Proceso.
Esta novela, escrita entre agosto y diciembre de 1914, mientras las calles de Praga se atestaban con camiones repletos de soldados austriacos, recoge los ingredientes más representativos de su personalidad y de su época. Responde, según amigos, a una intención claramente burlesca de la vida praguense del momento, dominada por la doble burocracia de la monarquía vienesa, encabezada por el emperador Franz Josef, un reyezuelo torpe y dubitativo. El gobierno central funcionaba en Viena, pero sus decisiones se discutían nuevamente en Praga. La novela, como en general la obra de Kafka, está cargada de un alto contenido autobiográfico. No en el sentido de que sus libros se puedan explicar a partir de eventos reales o de sus crisis personales, sino en el sentido de que su interioridad y sus experiencias le prodigaron cientos de sensaciones que inyectó a sus personajes. Él mismo era el centro de las reflexiones de sus personajes, que en últimas son sus máscaras. En una carta a Felice Bauer consigna la siguiente definición de su escritura: «La novela [El Proceso] soy yo; todas mis historias son yo».
El tema central, la burocracia, corresponde con exactitud a la vida laboral que Kafka padeció como abogado en una oficina estatal. El nombre de esta oficina es tan laberíntico como la arquitectura del edificio: Arbeiter−Unfall−Versicherungs−Anstalt fur das Konigreich Bohmen (Institución Aseguradora de Empleados y Accidentes para el Reino de Bohemia). Al recorrer el edificio se piensa que Kafka utilizó la interminable escalera central y los largos pasillos que la segmentan para burlarse de su personaje que, entre otras cosas, es homónimo del emperador. En El Proceso, como en la vida misma, los límites entre la broma y la seriedad son borrosos. Josef K. tiene razones de peso para creer que todo es una broma, pero, por momentos, desconfía de ellas y empieza a convencerse de lo contrario. Quien(es) la planea(n) —la identidad de los verdaderos autores nunca es revelada—, saben(n) que es una broma, una jugarreta y, una vez iniciado el juego, se somete(n) a ella, acepta(n) sus reglas. En general, una broma de calidad, bien hecha, procura que el burlado confunda el inicio y el fin, la causa y el efecto. La regla es controlar la situación de manera natural, con un alto grado de imaginación e improvisación. Los bromistas sanos, sin embargo, saben cuál es el límite del burlado y evitan cualquier pérdida irreparable. Los bromistas de mala fe esperan el desarrollo de los acontecimientos, aguardan en el pasillo hasta el portazo final, sin darse cuenta que a su vez han sido burlados por su curiosidad. En la novela de Kafka, los burlados actúan bajo las órdenes de otro que no conocen, pero que a su vez los burla. Hay quienes afirman que Franz Kafka tenía cara de pocos amigos —él mismo escribe en sus diarios juicios parecidos cuando habla de sus fotografías—, pero en verdad era un gran conversador, un estupendo humorista y en algunas ocasiones hasta un bromista pesado. Óscar Pollak, Max Brod, Otto Brod, sus amigos de parranda, Felice Bauer, su casi esposa en cuatro oportunidades, Grete Bloch, la madre de su único hijo, a quien nunca conoció, Milena Jesenká, su erótica traductora al checo, y Dora Dymant, su última y más bella amante, decían que Franz siempre los hacía reír, que tenía un don muy personal para sacarle chiste a todo. En cada velada, cuando no leía sus obras, por principio risueñas, al menos los sorprendía con una historia improvisada, con un cuento reforzado o con un juego de palabras que despertaba la risa en los asistentes. Se sabe que escribía para divertir a los amigos y que siempre invocaba situaciones conocidas por ellos para hacerlos reír. Incluso formaba heterónimos o criptogramas con las iniciales de sus nombres o con los nombres de algún conocido para pasarla bien un rato o para ocultar un comentario salido de tono. Baste mencionar, por ejemplo, que los personajes llevan nombres con significados escondidos, como el de la señorita Bürstner, que en alemán hace referencia a tres cosas en particular. Las palabras Fraulein Bürstner (señorita Bürstner), en primer lugar tienen las mismas iniciales que Felice Bauer; en segundo lugar, el apellido puede ser un juego de palabras derivado del sustantivo singular Bürste (cepillo para peinarse el pelo) y, por último, resulta una palabra parónima del sustantivo plural Brüste (aréola). Al lector le corresponde confirmar este tipo de asociaciones.
Pero Kafka no era un vulgar bromista. Sus chistes estaban apoyados en observaciones agudas del comportamiento humano. Cuando presenta lo cotidiano en una dimensión absurda, Kafka desborda la broma coloquial y la transforma en una reflexión filosófica del hombre. En ella el hombre resulta el único ser risible sobre la Tierra, dominado por fuerzas oscuras que vienen de su interior. El hombre que Kafka describe, desconoce las reglas de su existencia y solo puede semejarse a una pequeña carta que otro(s) baraja(n). Sin embargo, se ve a sí mismo como el ser racional, como el ser libre, dominante e independiente. Kafka posee un estilo hiperrealista, sus descripciones abundan en detalles y microdetalles: no importa que hable de un objeto, de un hombre o de una conciencia. La infinita enumeración de características de por sí nos propone un juego de nunca acabar, en el que necesariamente somos sus cómplices.
En el primer capítulo de la novela, en el que Josef K. es informado de su acusación, aparece otro elemento recurrente en las obras de Kafka: el cambio repentino. Despertarse en las mañanas representa un alto riesgo, una gran incertidumbre. De una situación irreal, ya que el sueño es ficción, se pasa, supuestamente, a la realidad, pero en ella el personaje se encuentra con una sorpresa repentina que le hace creer que aún sigue soñando. Gregor Samsa y Josef K. sufren la misma alucinación, uno se transforma en un insecto y el otro en un criminal. Para Josef K. no solo es extraño lo que pasa, sino completamente aberrante, pues altera el curso normal de su vida. En cambio, todos los que lo rodean asumen el arresto y la acusación como algo común y corriente; incluso le encuentran algo de diversión, ya que dejan oír unas leves «risillas» o se entretienen observando. “El sueño siempre nos depara sorpresas desagradables”, podría pensar K. al presenciar su arresto. Por momentos trata de imaginarse una broma de sus amigos, que saben que ese día cumple treinta años. Sin embargo, con el paso de los meses descubre que no es una broma y que nada será igual que antes. Cuando nos hacen una broma creemos que algo ha pasado en realidad, es decir, que ha sucedido y que ya nada podrá revertir el tiempo.
Entonces nos enfrentamos a esta nueva realidad con incredulidad, pero con fortaleza. Todos parecen pertenecer a una comparsa o a un grupo de teatro. Los guardianes Rabensteiner, Kullich y Kaminer son tres empleados del banco disfrazados de guardianes. Cuando hablan parece que lo hicieran en coro, como cantando. El jefe inmediato de estos es un tipo raro llamado Franz, como el autor.
En el juzgado las cosas son bastantes diferentes. Por fortuna los empleados del tribunal son ineficientes. Poco saben de procesos judiciales y lo que saben no lo pueden explicar porque la ley es demasiado oscura e incierta. Las contradicciones reflejan la insoportable composición del aire que se respira en el edificio del tribunal. Se avanza en el proceso, pero no tanto. Se tiene un proceso, pero a la vez no se tiene. El proceso de K., como el de muchos otros, está perdido, pero no del todo. La causa o el motivo de la acusación también es incierta. Solo se dice que «alguien, por obligación, había calumniado a Josef K». Es natural suponer que el abogado ayuda a K. en la resolución del proceso. Pero resulta que el abogado de apellido Huld (clemencia) solo se dedica a la interpretación de la ley, es decir, a estudiar teóricamente el caso, pero no a intentar resolverlo. De acuerdo con sus investigaciones, todos los procesos como el de K. están perdidos de antemano y al abogado, en el mejor de los casos, solo le corresponde hacer un estudio filosófico o histórico de dichos casos. La razón, su mediana jerarquía dentro del tribunal, no lo faculta para liberar al acusado. O como dice el pintor Titorelli a K., para eliminar la culpa se requiere la autorización de la justicia divina.
Quienes se han ocupado de este aspecto de la novela piensan que Kafka parodia la ineficiencia de los tribunales y de la justicia en general. La metáfora se puede extender incluso a la sociedad humana, en la que unos dictan las leyes y otros sufren su rigor. Hay razones de peso para aceptar este tipo de lecturas. Ahora bien, desde otro punto de vista podríamos preguntarnos: exactamente, ¿de qué acusan a Josef K.? El sacerdote que lo confiesa en la catedral le dice entre líneas que su trato personal con ciertas damas es censurable. ¿El sacerdote hace referencia al desbordado erotismo de K. y a sus amoríos fugaces? ¿O, a Kafka le molesta el recuerdo de un amor en especial? Algunos biógrafos han encontrado mucha relación entre El Proceso y el romance con Felice Bauer, caracterizado por el apasionamiento y los cambios bruscos por parte de Kafka. Padecía Kafka una terrible contradicción entre la vida matrimonial y la literatura, las encontraba inconciliables. La primera le sugería mucha alegría y felicidad sentimental, pero poca productividad intelectual. La segunda era la soledad creadora. Fueron estos los pensamientos que tuvo cuando se comprometió con Felice Bauer y luego rompió el compromiso sin prestar atención a los comentarios de las dos familias, que daban por hecho el matrimonio. La primera vez que desistió no pasó nada; solamente se rompieron las tarjetas de invitación. Pero la segunda —en total la plantó cuatro veces—, la madre de Felice no se pudo controlar, sobre todo después de saber que su hija se encontraba con Franz en hoteles y posadas, y lo denunció por incumplimiento ante el tribunal moral de los judíos. Contrató un detective privado para que aclarara el asunto, pues sospechaba de otra mujer. La investigación no arrojó ninguna conclusión en particular, pero el golpe afectó tanto a Kafka que, en su diario, prácticamente describió con anticipación, hacia finales de 1913, el momento en que Josef K. es arrestado:
“Estaba cogido como un delincuente. Si me hubiera sentado en un rincón con cadenas de verdad y hubieran puesto guardianes ante mí y hubiera dejado que me vieran únicamente de esa forma, no habría sido peor. Y así era mi compromiso con [F]”. Kafka no se repuso de ese golpe, así como tampoco resolvió su contradicción entre el matrimonio y la literatura. Las amantes y prometidas posteriores a Felice nunca alcanzaron el matrimonio, y aunque Kafka sinceramente quería casarse, la enfermedad se lo impidió. Al final todo el mundo lo tildó de hombre indeciso, pero serio, falto de palabra, bromista, vil mujeriego.
Las preguntas aumentan en la medida en que se intenta interpretar cada pasaje. El capítulo IX, por ejemplo, contiene otros elementos que pueden ser tenidos en cuenta a la hora de discutir el significado de la culpa de K. De acuerdo con la leyenda que el sacerdote presenta, el juicio que se imparte contra cualquier acusado —digamos cualquier hombre o mujer— es un juicio particular, especial para ese hombre. Nadie más puede asumirlo sino el hombre que ya ha sido destinado, de antemano, a él. En el gigantesco e infinito edificio de la justicia hay una puerta para cada ser humano. Cada cual acude a la justicia a rendir cuentas por su propia voluntad, en el momento que prefiera, y la justicia siempre está dispuesta a atenderlo. En la entrada de los tribunales encontrará, día y noche, a un portero que le espera. De acuerdo con estos principios el ser humano elige en cada momento la posibilidad más apropiada para hacer su visita, así como también decide qué hacer en cada momento. Al caminar por la calle cada cual puede decidir qué camino tomar, el de la derecha o el de la izquierda, hacia el norte o el sur. Generalmente tomamos después de una rápida pero amplia selección el camino más apropiado a nuestro juicio. Es como si jugáramos lotería, en cada movimiento ganamos y perdemos. A Josef K., un empleado de banco, un hombre de números reales y finitos, esta incertidumbre lo enloquece. Pero en el tribunal de la vida no hay nada definitivo, todo es posible e imposible a la vez o, como dice Titorelli, el pintor, el proceso se puede aplazar tantas veces como uno imagine: luego del primer aplazamiento viene el segundo, luego el tercero, y así sucesivamente. Supongamos que la vida es un acertijo que solo se resuelve después de recorrer un laberinto, en el cual siempre nos perdemos. “Si apostamos a salir de él, diría Blaise Pascal, uno de los autores preferidos de Kafka, aceptamos un número infinito de posibilidades para resolver el acertijo: si no apostamos, tácitamente desechamos esas infinitas posibilidades y tomamos otras, igualmente incalculables”. Lo mismo si apostamos a que Dios existe. Él, el juez y el infinito son la misma cosa. Solo él sabe cuáles son los límites de esta terrible broma, la vida.
Selnich Vivas Hurtado,
Praga−Innsbruck, octubre de 1996
PRIMER CAPÍTULO1Arresto ♦ Conversación con la señoraGrubach ♦ Luego, con la señorita Bürstner
Alguien, seguramente, había calumniado2 a Josef K., pues sin que hubiera hecho nada malo, fue arrestado una mañana. La cocinera de la señora Grubach, su casera, que le llevaba diariamente el desayuno hacia las ocho, no se presentó. Esto nunca había sucedido. K. esperó un rato, miró desde su almohada a la anciana que vivía enfrente, y que lo observaba con inusitada curiosidad; poco después, extrañado y hambriento al mismo tiempo, hizo sonar la campanilla. En ese instante tocó a la puerta un hombre, que nunca había visto en la casa, y entró a su habitación. Era delgado pero fuerte, llevaba un ceñido traje negro que, como los atuendos de viaje, tenía pliegues, bolsillos, hebillas, botones y un cinturón, que a pesar de su apariencia práctica, hacía cuestionable su verdadera utilidad. “¿Quién es usted?” preguntó K. mientras se erguía en la cama. Pero el hombre ignoró la pregunta, como si debiera aceptar su presencia, y preguntó por su cuenta: “¿Usted ha llamado?”. “Anna tiene que traerme el desayuno”, respondió K., mientras intentaba determinar, a través del mutismo y la reflexión, quién era en verdad aquel hombre. Pero este no se expuso mucho tiempo a su mirada, giró hacia la puerta para abrirla un poco y decirle a alguien que se encontraba al otro lado: “Quiere que Anna le traiga el desayuno”. Siguieron unas risitas en la habitación contigua, aunque por el tono no era posible saber a cuántas personas correspondían. Aunque de este modo el hombre extraño no había podido enterarse de nada que no conociera de antemano, dijo a K. con una entonación oficial: “Es imposible”. “Esto sería una novedad”, dijo K., mientras se incorporaba de la cama y se ponía apresuradamente los pantalones. “Quiero ver qué tipo de gente hay en las habitaciones contiguas y cómo me responderá la señora Grubach a estas molestias.” Enseguida se dio cuenta de que no debía manifestar abiertamente su opinión, pues parecía como si le reconociera al extraño un derecho de vigilancia sobre él, pero no le prestó mayor trascendencia al asunto. De todas maneras, el desconocido lo interpretó así, pues respondió: “¿No prefiere quedarse aquí?”. “Ni quiero quedarme, ni quiero responderle, hasta que usted no se haya presentado.” “Lo dije con buena intención” manifestó el desconocido, abriendo totalmente la puerta. La habitación contigua, en donde K. entró más despacio de lo que hubiera deseado, le pareció a primera vista igual que la noche anterior. Era la habitación de la señora Grubach. Estaba repleta de muebles, cobijas, porcelanas y fotografías, aunque tal vez tenía hoy un poco más de espacio libre; esto no se podría apreciar al instante, mucho menos cuando el cambio fundamental era la presencia de un hombre sentado junto a la ventana abierta, con un libro del que apartó entonces su mirada. “iHa debido quedarse en su habitación! ¿Franz no se lo dijo?”. “Sí, ¿qué es lo que usted quiere?” dijo K. y trasladó su mirada del recién conocido al nombrado Franz, que permanecía junto a la puerta; luego volvió a mirar al primero. Por la ventana abierta se veía de nuevo a la anciana, que con verdadera curiosidad senil se asomaba a la ventana de enfrente para no perder detalle. “Quiero que la señora Grubach...”, dijo K. haciendo un ademán, como si quisiera desprenderse de los dos hombres que, sin embargo, estaban lejos de él, y marcharse. “No”, dijo el hombre de la ventana, tirando el libro sobre la mesita y poniéndose de pie. “No puede irse, usted está arrestado”. “Así parece, dijo K., ¿y por qué?”3 preguntó luego. “No estamos autorizados para decírselo. Vaya a su habitación y espere. El proceso4 hasta ahora comienza, y usted se enterará en el momento apropiado. Yo sobrepaso mi comisión cuando le hablo en términos tan amistosos. Espero que no nos oiga nadie diferente a Franz, quien es, en contra de toda norma, muy amigable con usted. Si continúa con tanta suerte como con la designación de sus guardianes, puede usted permanecer confiado”. K. quería sentarse, pero entonces vio que no existía posibilidad diferente a la silla junto a la ventana. “Ya verá qué tan cierto es todo esto”, dijo Franz y se le acercó, acompañado por el otro hombre. Este último era evidentemente más alto que K., y le dio unas palmaditas en el hombro. Ambos revisaron la camisa de dormir de K. y dijeron que para esta situación debería usar una de menor calidad, pero que le cuidarían su camisa junto con el resto de su ropa, y si todo resultaba bien, se la devolverían. “Es mejor que sus cosas se queden con nosotros y no en el depósito”, dijeron, “pues en el depósito, con frecuencia, hay fraudes, y después de un tiempo venden las cosas, sin considerar si el proceso ha finalizado o no. ¡Y cuánto duran los procesos, especialmente en estos tiempos! Al final, usted recibirá de todos modos el importe de la venta, pero este importe es, en primer lugar, bastante bajo, pues su monto no lo determina la oferta sino el soborno, y, en segundo lugar, se reduce aún más de año en año, y al pasar de mano en mano”. K. apenas les prestó atención a estas palabras; no valoraba el derecho que todavía tenía para disponer de sus cosas, pues le resultaba más importante aclarar su verdadera situación, y en presencia de estas personas no podía reflexionar. Uno de los guardianes —solo podían ser guardianes— que no paraba de hablar por encima de él con sus colegas, le propinó una serie de golpes amistosos con el estómago. Pero al levantar la vista contempló una cara huesuda y seca, y una nariz torcida que no armonizaba con un cuerpo tan grueso. ¿Qué clase de hombres eran? ¿De qué hablarían? ¿A cuál organización pertenecían? K. vivía aún en un estado de derecho, reinaba la paz, las leyes imperaban, ¿quién se atrevía a asaltarlo en su residencia? Con ligereza, se inclinaba a tomar todo en la mejor forma posible, solo creía en lo peor cuando irrumpía lo peor, no guardaba ninguna precaución hacia el futuro, a pesar de las amenazas. Pero en este caso no le parecía correcto; todo podría verse como una broma, una broma de mal gusto, que por motivos desconocidos, quizá porque hoy era su trigésimo cumpleaños5, hubieran organizado sus colegas del banco; era ciertamente probable, quizá solo necesitaba reírse de cualquier forma en la cara de los guardianes para que ellos se rieran también, quizá eran mozos contratados en la esquina de la calle, no eran distintos a ellos —a pesar de todo, y desde la primera vez que vio al guardián Franz, decidió que la más mínima ventaja que pudiese tener sobre esta gente, no la dejaría escapar de sus manos—. K. percibía muy poco peligro en el hecho de que más tarde le dijeran que no entendía una broma; recordaba —sin ser en aquel entonces su costumbre la de aprender de la experiencia— una ocasión nada singular en sí misma, en la que a diferencia de sus conscientes amigos, actuó desprevenidamente, sin medir las consecuencias de sus actos, y resultó castigado. Tal cosa no ocurriría, al menos esta vez; si esto era una comedia, él haría su papel.
Aún estaba libre. “Permítanme”, dijo, y entró a su habitación, pasando con premura por entre los guardianes. “Parece razonable”, oyó decir tras de sí. En su habitación abrió bruscamente la tapa del escritorio; todo se encontraba en perfecto orden, pero en su agitación no pudo encontrar precisamente los papeles de identidad que buscaba. Finalmente encontró su licencia de ciclista y quiso llevársela a los guardianes, pero la consideró un documento demasiado insignificante y continuó buscando hasta que encontró su certificado de nacimiento. Justo al retornar a la habitación contigua, se abrió la puerta del frente, y apareció la señora Grubach. La vio solo un instante, pues apenas reconoció a K. pareció confusa, pidió disculpas y desapareció cerrando cuidadosamente la puerta. “Siga usted” podría haber dicho K. Pero en este momento se encontraba en el centro de la habitación con los papeles en la mano, mirando hacia la puerta, que no se abrió nuevamente, y asustado por el llamado de sus guardianes, que estaban sentados en la mesita junto a la ventana abierta, consumiendo lo que K. reconocía como su desayuno. “¿Por qué no entró ella?” preguntó. “No puede”, respondió el guardián más alto. “Usted está detenido”. “¿Cómo puedo estar detenido? ¿y en esta forma?”. “Y comienza usted de nuevo”, dijo el guardián, y hundió un pan con mantequilla en la jarra de miel. “Semejantes preguntas no las contestamos”. “Tendrán que contestarlas”, dijo K. “Aquí están mis papeles de identidad. Muéstreme los suyos, y sobre todo la orden de captura”. “¡Santo cielo!”, dijo el guardián, “¡que no pueda adaptarse a su situación, y que al parecer esté decidido a irritarnos sin sentido precisamente a nosotros, que somos sus congéneres más cercanos!”. “Así es, créalo usted”, dijo Franz, sin llevar la taza de café que tenía en su mano hacia la boca, mirando prolongadamente a K. en forma aparentemente significativa, pero incomprensible. K. se dejó llevar, sin proponérselo, por un cambio de miradas con Franz, pero luego golpeó sus papeles y dijo: “Aquí están mis documentos de identidad”. “¿Qué nos importa?” respondió el grandulón. “Se comporta peor que un niño. ¿Qué es lo que desea? ¿Quiere terminar apresuradamente su gran maldito proceso, discutiendo con nosotros, sus guardias, sobre documentos de identidad y ordenes de captura? Somos empleados de poca monta que no entendemos mucho de papeles de identidad y lo único que tenemos que ver con este asunto es que lo cuidemos por diez horas diarias, y nos pagan por ello. Eso es lo que somos, pero a pesar de todo, estamos seguros de que las altas jerarquías, a cuyo servicio estamos, antes de disponer una detención como esta se han informado a fondo sobre los motivos de la detención y sobre la persona del detenido. No hay ningún error. Nuestros superiores, en la medida en que los conozco, y solo conozco a los de más bajo rango, no buscan culpables entre la población, sino como dice la ley, son atraídos por los culpables6, y nos envían a nosotros, los guardianes. Esa es la ley. ¿Dónde cabría un error?”. “No conozco esa ley”, dijo K. “Peor para usted”, dijo el guardián. “Debe existir únicamente en sus cabezas”, dijo K., que pretendía deslizarse dentro de la conciencia de sus captores para ponerla a su favor, o al menos, para buscar algún refugio. Pero el guardián dijo irónicamente: “Ya la sentirá”. Franz se inmiscuyó y dijo: “Mira, Willem, él acepta no conocer la ley, y, a la vez, se declara inocente”. “Tienes toda la razón, pero a él no se le puede hacer comprender nada”, dijo el otro. K. no respondió más. “¿Tengo que dejarme confundir” pensó7 “por la algarabía de estos bajos empleados, tal como confiesan ser? Hablan de cosas que no saben. Su seguridad solo es posible mediante la estupidez. Cruzar un par de palabras con una persona de mi nivel desenredará más fácil el asunto que todo un discurso con estos”. Caminó varias veces por el espacio libre del cuarto y vio a la anciana de enfrente, que había arrastrado a la ventana a un viejo aún más anciano que ella, y trataba de sostenerlo abrazado. K. debía terminar este espectáculo. “Llévenme ante su superior”, dijo. “Cuando él lo desee, no antes”, dijo el guardián llamado Willem. “Y ahora le aconsejo”, continuó, “que regrese a su cuarto, se comporte tranquilamente y espere lo que sobre usted se decida. Le aconsejamos no mortificarse con pensamientos inútiles, sino recuperarse, pues le esperan grandes esfuerzos. Usted no nos ha tratado a la altura de nuestra buena disposición, ha olvidado que nosotros somos, al menos con respecto a usted, hombres libres, lo cual no es ninguna ventaja pequeña. A pesar de todo estamos dispuestos, si tiene dinero, a traerle un pequeño desayuno del café de enfrente”.
Sin responder al ofrecimiento, K. permaneció quieto un instante. Tal vez ellos, si abriera la puerta del cuarto contiguo o la puerta de la antesala, no se atreverían a impedir su salida, tal vez la solución más sencilla sería forzar la situación. Pero quizá lo atraparían, y una vez doblegado, perdería la ventaja que, en cierta forma, mantenía sobre ellos. Por eso prefirió la seguridad de solución que debía conllevar el desarrollo natural de los acontecimientos y retornó a su habitación sin cruzar más palabras con sus guardianes.
Se botó sobre la cama y tomó del lavamanos una bella manzana que había destinado desde la tarde anterior para su desayuno. Ahora era su único desayuno y en cualquier caso, como pudo constatar con el primer mordisco, mucho mejor que el que hubiera podido obtener del sucio café nocturno por clemencia8 de los guardianes. Se sentía bien y confiado pues, gracias a su posición relativamente alta dentro del banco, su ausencia en la mañana sería fácilmente disculpada. ¿Debía citar la verdadera disculpa? Pensó hacerlo. De no creerle, lo cual era posible, podría presentar a la señora Grubach como testigo o incluso a los dos ancianos vecinos, que ya marchaban hacia la ventana de enfrente. A K. le extrañaba, al menos le extrañaba desde el punto de vista de sus guardianes, que lo hubieran llevado a su cuarto y lo hubieran dejado solo, en un lugar que le ofrecía diez posibilidades de suicidarse. Al mismo tiempo se preguntaba, esta vez desde su perspectiva, qué motivo tendría para hacer tal cosa. ¿Algo como que los de junto habían tomado su desayuno? Carecía de sentido suicidarse y él mismo, aunque así se lo hubiera propuesto, habría descartado la idea por carecer de sentido. Si las limitaciones intelectuales de sus captores no hubiesen sido tan evidentes, podría pensarse que ellos tampoco habrían visto, dentro de la misma convicción, ningún peligro en dejarle solo. Que vieran en este momento, si lo deseaban, cómo abría un armario donde guardaba un buen licor, cómo apuraba un primer vasito para llenar el vacío del desayuno y cómo destinaba otro para darse valor, pero este último solo por precaución ante el caso improbable de que fuera necesario.
El llamado del cuarto vecino lo asustó de tal forma que sus dientes chocaron contra el vaso. “¡El inspector lo llama!”, así decía. Únicamente el grito lo asustó; aquel corto y punzante grito militar, del cual nunca hubiera creído capaz al guardián Franz. La orden misma le agradaba. “¡Finalmente!” respondió con otro grito, cerrando el armario y apresurándose hacia la habitación vecina. Allí estaban los dos guardianes, que lo enviaron de vuelta a su habitación, como si se tratara de algo natural. “¿Qué le pasa?” dijeron. “¿Pretende presentarse ante el inspector en camisa de dormir? ¡Lo haría azotar, y a nosotros también!”. “¡Déjeme, con un demonio!” respondió K., quien ya se había replegado hasta el ropero. “Cuando me asaltan en mi cama, no pueden pretender encontrarme vestido de fiesta”. “De nada sirve”, le respondieron los guardianes, quienes ante cada grito suyo contestaban en forma suave, casi triste, lo que lo confundía y, en cierta medida, lo hacía entrar en razón. “¡Ridículas ceremonias!” masculló mientras levantaba una chaqueta del asiento, y la mantuvo entre las manos un momento, como si la sometiera al juicio de los guardianes. Ellos movieron negativamente la cabeza. “Tiene que ser una chaqueta negra”, dijeron. K. botó la chaqueta al suelo, y dijo —sin saber realmente por qué—: “No es todavía la audiencia definitiva”. Los guardianes sonrieron, pero mantuvieron su: “Tiene que ser una chaqueta negra”. “Si con ello apresuro las cosas, está bien”, dijo K., abriendo él mismo el ropero; buscó entre muchas prendas, escogió su mejor chaqué negro, que por su corte causaba casi admiración entre sus conocidos. Vistió primero una camisa, y comenzó su meticuloso arreglo. Creía, en su propia intimidad, haber logrado una aceleración tal, que sus guardianes no lo obligarían a bañarse. Los miraba, para ver si aún se acordarían, pero no se les ocurrió. Sin embargo, Willem no olvidó enviar a Franz ante el inspector para informarle que K. se estaba vistiendo.
Una vez vestido tuvo que pasar, seguido de cerca por Willem, a través de la vacía habitación vecina, hasta la habitación siguiente, cuyas puertas ya se encontraban convenientemente abiertas. Dicha habitación estaba ocupada, como bien lo sabía el señor K., por una tal señorita Bürstner, una mecanógrafa, que acostumbraba salir temprano en la mañana a su trabajo y regresaba tarde en la noche, y con quien K. apenas había intercambiado saludos. Habían corrido la mesita de noche al centro de la habitación, para servir como escritorio durante la indagatoria, y detrás de ella se sentaba el inspector. Cruzaba las piernas, y apoyaba un brazo sobre el espaldar del asiento.
En una esquina del cuarto estaban tres hombres jóvenes que miraban las fotografías de la señorita Bürstner, pegadas a una esterilla en la pared. En la manija de la ventana abierta colgaba una blusa blanca. En la ventana del frente estaban nuevamente los dos viejos, pero el grupo había crecido, pues detrás de ellos estaba un hombre muy alto con la camisa abierta en el pecho, que con los dedos oprimía y retorcía su rojiza chivera. “¿Josef K.?”, preguntó el inspector, seguramente para atraer hacia sí sus miradas dispersas. K. asintió. “¿Está muy sorprendido por los acontecimientos de la mañana de hoy?”, preguntó el inspector, mientras desplazaba con ambas manos los pocos objetos que había sobre la mesita de noche, la vela, fósforos, un libro y una almohadilla para agujas, como si se tratara de objetos necesarios en la indagatoria. “Sin duda”, respondió K., sintiendo que lo invadía la alegría al poder hablar finalmente con alguien razonable sobre su situación. “Sin duda, estoy sorprendido, pero de ninguna forma demasiado sorprendido”. “¿No demasiado sorprendido?” preguntó el inspector, poniendo la vela en el centro de la mesita, y agrupando lo demás a su alrededor. “Posiblemente me malentiende”, se apresuró a observar K. “Quiero decir…”. En este momento K. se turbó, buscando una silla. “¿Puedo sentarme?” preguntó. ‘’No es lo habitual”, contestó el inspector. “Quiero decir”, dijo K. sin más interrupciones, “que en todo caso estoy muy sorprendido, pero uno está, cuando tiene treinta años en este mundo y ha sido destinado a hacerse solo, endurecido contra las sorpresas, y no les da demasiada importancia. En particular a la de hoy, no”. “¿Por qué en particular a la de hoy, no?”. “No quiero decir que considere todo como una broma, pues las representaciones me parecerían demasiado ambiciosas. Tendrían que conocerla todos los de la pensión, además de ustedes, y desbordaría los límites de una broma. Por lo tanto, no diré que es una broma”. “Totalmente cierto”, dijo el inspector, mientras contaba los fósforos dentro de la caja. “Pero, por otro lado”, continuó K. dirigiéndose a todos, y con gusto se habría vuelto también hacia las tres personas que observaban las fotografías, “pero, por otro lado, la cosa no debe ser tan importante. Lo deduzco por estar acusado de algo, sin encontrar la más mínima culpa por la cual alguien pudiera acusarme. Pero esto también es secundario. La pregunta principal es: ¿quién me acusa? ¿En qué juzgado cursa el proceso? ¿son ustedes funcionarios? Nadie porta uniforme, a no ser que a su traje... —aquí se dirigió a Franz—, quiera llamársele uniforme, aunque es más un traje de viaje. Reclamo claridad en estas cuestiones y estoy convencido de que, una vez hayan sido aclaradas, nos podremos despedir amablemente”. El inspector golpeó la caja de fósforos contra la mesa. “Se encuentra en un gran error”, dijo. “Estos señores y yo somos totalmente secundarios para su situación, y poco sabemos sobre usted. Podríamos portar los uniformes reglamentarios, y su asunto no sería nada peor. No puedo decirle ahora de qué está acusado o, lo que es más, no sé si lo está. Es cierto que está detenido, pero no sé más. Quizá los guardias dijeron algo más, pero eso es solo un chisme. Aunque no responda a sus preguntas, sí le puedo aconsejar que piense menos en nosotros y más en lo que le ocurrirá. Y no haga alboroto con su sentimiento de inocencia, pues distorsiona la buena impresión que causa. Incluso, debería usted siempre contenerse un poco al hablar; todo lo que dijo antes podía exponerse en un par de palabras, pues su comportamiento permitía inferir lo demás, y no fue muy favorable para usted”.
K. miró fijamente al inspector. ¿Estaba recibiendo lecciones de un hombre que era quizá menor que él? ¿su franqueza era castigada con una reprimenda? ¿No le dirían la razón de su arresto o la identidad del denunciante? Entró en cierto estado de excitación, caminó de un lado al otro sin que nadie lo impidiera, recogió sus mangas, se tocó el pecho, se arregló el peinado, y al pasar cerca a los tres señores, dijo: “No tiene sentido”. Ellos le devolvieron una mirada amable pero seria, mientras volvía hacia la mesita del inspector, y finalmente, se detenía frente a él. “El fiscal Hasterer es un buen amigo mío”, dijo; “¿puedo telefonearle?”. “Seguro”, dijo el inspector, “pero no sé qué sentido tenga, a menos que se trate de un asunto privado que deba tratar con él”. “¿Qué sentido?” gritó K., más perplejo que irritado. “¿Quién es usted? Pide un sentido y defiende el sinsentido, ¿es así? ¿No es como para ablandar las piedras?9 Primero, me asaltan estos señores, y ahora están sentados o parados a su alrededor esperando que monte el caballo de la mejor forma10.·¡Qué sentido tendría telefonear a un fiscal, si estoy presuntamente detenido! Bien, no telefonearé”. “Pero claro” dijo el inspector, estirando su brazo hacia el vestíbulo, donde se encontraba el teléfono, “por favor, llame usted”. “No, ya no quiero”, dijo K., dirigiéndose a la ventana. El grupo continuaba en la ventana de enfrente, y la presencia de K. en la otra ventana pareció alterar la tranquilidad de su observación. Los viejos quisieron levantarse, pero el hombre de atrás los calmó. “Ahí están los espectadores”, gritó K. al inspector, señalándolos con su dedo índice. “Fuera de ahí”, les gritó luego. Los tres retrocedieron unos pasos; los viejos se ocultaron detrás del hombre que los cubría con su robusto cuerpo y que, a juzgar por el movimiento de sus labios, decía algo, incomprensible a causa de la distancia. No desaparecieron del todo, esperando quizá un instante para volver a la ventana sin ser notados. “¡Entrometidos, irrespetuosos!”, dijo K., volviéndose hacia la habitación. El inspector pareció asentir, según creyó observar K. de soslayo. Pero era igualmente probable que no fuera así, pues parecía estar dedicado a comparar la longitud de los dedos de su mano, que apretaba firmemente sobre la mesita. Los dos guardias estaban sentados sobre un cofre cubierto por una carpeta, frotando sus rodillas. Los tres jóvenes parecían ausentes, parados con las manos en las caderas sin fijarse en nada. Había un silencio como de oficina abandonada. “Bien, señores”, dijo K. sintiendo como si por un momento los cargara a todos sobre sus hombros, “a juzgar por su actitud, mi audiencia ha concluido. Considero que es mejor no pensar en la legitimidad o ilegitimidad del procedimiento, y terminar el asunto con un conciliador apretón de manos. Si comparten mi opinión, les ruego...”, y se acercó hacia la mesita del inspector estirándole la mano. El inspector alzó la vista, se mordió el labio y observó la mano de K. tendida; K. todavía creía que el inspector se la aceptaría. Sin embargo, el inspector se levantó, recogió un duro sombrero redondo que estaba colocado sobre la cama de la señorita Bürstner, y se lo puso con el cuidado de quien se prueba un sombrero nuevo. “¡Qué sencillo le parece todo!”, le dijo a K., “¿diciendo que deberíamos darle un final conciliador? No, no; eso realmente no va. Sin que quiera decir que usted deba desesperarse. No. ¿Por qué? Usted está arrestado, y nada más. Debía informárselo y así lo he hecho, y pude observar la forma como usted lo tomó. Es suficiente por hoy, y podemos despedirnos, al menos por ahora. ¿Quiere usted ir ahora al banco?”. “¿Al banco?”, preguntó K., “... pensé que estaba detenido”. Preguntó en un tono algo desafiante, pues aunque no le habían aceptado el apretón de manos se sentía, desde que el inspector se paró, cada vez más independiente de estas personas. Jugaba con ellos. Tenía la intención, en caso de que se tuviera que ir, de seguirlos hasta la puerta principal y ofrecerles su detención. Por ello, reiteró: “¿Cómo puedo ir al banco, si estoy detenido?”. “Ah”, dijo el inspector, ya cerca a la puerta, “me ha entendido mal. Ciertamente está detenido, pero ello no le impide cumplir con sus obligaciones laborales. Tampoco debe impedirle seguir con su vida cotidiana”. “Luego, la detención no es tan grave”, dijo K., acercándose al inspector. “No quise decir nada diferente”, le respondió este. “Pero, entonces, la notificación del arresto no parecería tan necesaria”, dijo K., acercándose aún más. Los demás se habían acercado también. Todos se agrupaban en un pequeño espacio cerca de la puerta. “Era mi deber”, dijo el inspector. “Un estúpido deber”, dijo K. obstinadamente. “Puede ser”, respondió el inspector, “pero no perdamos nuestro tiempo con estas charlas. Yo supuse que usted quería ir al banco. Puesto que usted pondera cada palabra —agregó—, no lo obligo a ir al banco, solo supuse que usted quería hacerlo. Y para aligerarle el asunto en el banco, y hacer que su llegada sea lo más discreta posible, puse a su disposición a estos tres señores, colegas suyos”. “¿Cómo?”, gritó K., mirándolos asombrado. Estos tres jóvenes anémicos, con poco carácter, que recordaba solo como un grupo junto a las fotografías, eran simples empleados de banco, no colegas; esto era mucho decir, y demostraba una laguna en los conocimientos del inspector; eran simples subalternos del banco. ¿Cómo pudo K. pasar esto por alto? ¡Qué ocupado debió estar con el inspector y los guardias, para no reconocer a estos tres! El rígido Rabensteiner, con sus manos temblorosas, el rubio Kullich de ojos hundidos, y Kaminer, con su antipática sonrisa provocada por una distensión muscular crónica11. “¡Buenos días!”, dijo K. tras un instante, tendiendo la mano hacia los caballeros que se inclinaban con corrección. “No los reconocí. Ahora vamos al trabajo, ¿no?”. Los tres inclinaron la cabeza, sonrientes y solícitos, como si hubieran esperado todo el tiempo por este momento. Solo cuando K. echó de menos el sombrero que había dejado en su habitación, se les notó cierta turbación por la forma como corrieron uno tras otro a buscárselo. K. permaneció quieto, en silencio, y observó cómo cruzaban a través de las dos puertas abiertas; el último fue naturalmente el apático Rabensteiner, que apenas había iniciado su elegante trotecito. Kaminer le alcanzó el sombrero y K. se dijo, como había tenido que hacerlo frecuentemente en el banco, que la sonrisa de Kaminer no era intencional, pues no podía sonreír intencionalmente. En el vestíbulo, la señora Grubach, que en absoluto parecía sentirse culpable, abrió la puerta principal a la concurrencia, y K. vio, como a menudo lo hacía, el cinturón de su delantal, que ella se apretaba innecesariamente alrededor de su robusto cuerpo. Abajo, K. decidió, reloj en mano, tomar un automóvil para no alargar un retraso que alcanzaba ya media hora. Kaminer corrió a la esquina para conseguir un vehículo, mientras los otros dos trataban abiertamente de distraer a K. De repente, Kullich señaló la puerta de enfrente, donde acababa de aparecer el grandulón de la barba rubia que al principio, un poco incómodo de mostrarse en toda su grandeza, retrocedió y se apoyó contra la pared. Los ancianos permanecían aún en la escalera. K. se disgustó con Kullich por haber llamado su atención, pues ya lo había visto, y además lo presentía. “¡No miren hacia allá!”, dijo apresuradamente, sin reparar en lo extraño de su forma de hablar con personas adultas. No hubo necesidad de una explicación, pues el automóvil llegó, se sentaron y partieron. Entonces K. recordó que no había visto la partida del inspector y los guardianes: el inspector le había ocultado a los tres empleados y luego, a su vez, los empleados le habían ocultado al inspector. Ello no demostraba gran serenidad de su parte y K. se propuso que en el futuro sería más observador al respecto. De manera involuntaria giró su cuerpo para observar por la ventanilla trasera, buscando al inspector y los guardianes. Inmediatamente volvió a su posición, recostándose en la esquina, sin haber realizado su intento. Aunque su apariencia no lo demostraba, tenía la necesidad de conversar, pero sus compañeros parecían enmudecidos. Rabensteiner miraba hacia afuera a la derecha, Kullich a la izquierda, y solo Kaminer se encontraba disponible con una sonrisa sobre la cual, lastimosamente, no podía bromearse por motivos humanitarios.
En aquella primavera, K. solía pasar las noches del modo siguiente: después del trabajo y cuando era posible —a menudo se quedaba hasta las nueve en la oficina—, paseaba solo o con algunos conocidos, y luego se dirigía a una taberna, donde se sentaba hasta las once en una tertulia compuesta más que todo por personas ya mayores. Había excepciones a esta rutina, cuando K., por ejemplo, era invitado por el director del banco, que estimaba mucho su disposición y confiabilidad, a un paseo en automóvil o a cenar en su villa. Adicionalmente, K. iba una vez por semana a visitar a una joven llamada Elsa, que solo recibía visitas en el día y desde su cama, pues trabajaba como camarera en la noche, y hasta la madrugada en una taberna.





























