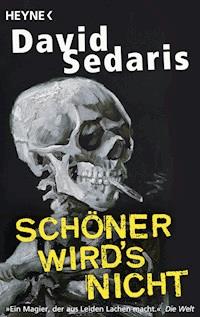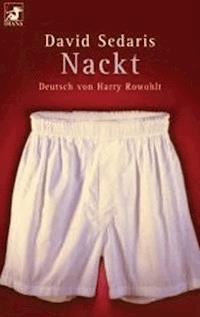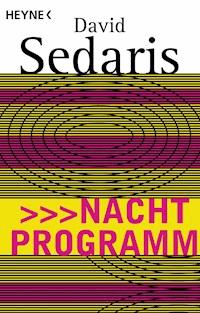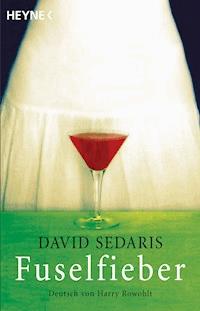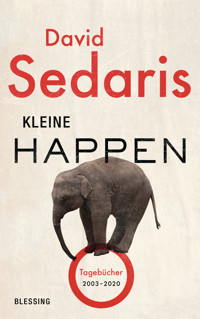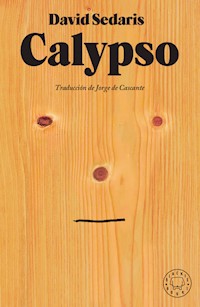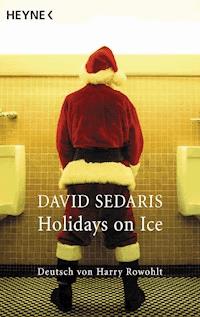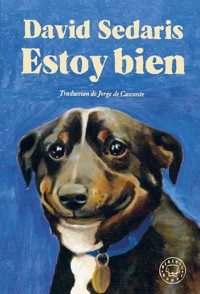
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blackie Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
EL MÁXIMO EXPONENTE DE LA TRAGICOMEDIA AMERICANA «Un precioso antídoto contra la tristeza o el miedo. Sedaris lo merece todo.» BOB POP «Humor devastador para contar cosas tristes. Falsa frivolidad que transforma lo banal en reflexivo.» SERGI PÀMIES Después del éxito de Calypso, publicamos por fin la nueva obra de David Sedaris, maestro del humor cínico y tierno, un éxito apabullante en Estados Unidos. Un relato que empieza con la llegada de la pandemia y que luego pasa a reflexionar sobre la muerte de su padre y el significado de quedar huérfano. Tan precisa como tierna, tan misántropa como humanista, Estoy bien es la gran obra maestra de David Sedaris. Mientras la salud de su padre se extingue poco a poco, Sedaris trata de abrazar todo el absurdo que contiene la realidad. Se apunta a un campo de tiro con su hermana, hace un tour por Europa del Este en compañía de varios guías de pasado oscuro, ve cómo un huracán se lleva su casa, da un discurso de graduación en la universidad con el que nadie contaba y repiensa el amor desde todas las perspectivas posibles. Según The Guardian, el diario británico más prestigioso, «David Sedaris es el rey indiscutible de la literatura humorística». Vida, muerte, familias que hacen lo que pueden, chistes de alto riesgo, relaciones de larga duración y acupunturistas desesperados. Un libro que más que un libro es una forma de mirar el mundo, protagonizado por un hombre que atraviesa la presidencia de Trump, la pandemia y los disturbios del Black Lives Matter con una nube de melancolía lloviéndole por encima, pero procurando reír hasta que le duela.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Todo viene y todo se va.
Excepto la perrita Blackie,
que sigue mirando contenta
las olas del mar.
Índice
Portada
Estoy bien
Créditos
Tirador activo
Papá Tiempo
El moratón
Discurso para los recién graduados
Temporada de huracanes
Pedantium
Ropa vieja
Temas y variaciones
Para Serbia con amor
El vacío
Perlas
Pescadilla fresca
Estoy bien
Un lugar mejor
Lady Marmalade
¡Sonríe, guapa!
Dedos de coño
No estoy bien
Notas
David Sedaris (Nueva York, 1956). Escritor y humorista de loca y muy precisa atención al detalle. Creció junto a su madre, su padre, sus cuatro hermanas y su hermano en la zona suburbana de Raleigh (Carolina del Norte) y ha escrito ensayos autobiográficos contando su vida junto a su familia y sus posteriores andanzas en Chicago, Londres, Normandía y otros lugares. Ha publicado once antologías reuniendo sus numerosos textos y un volumen con una selección de páginas de sus diarios de entre 1977 y 2002. Estoy bien, este libro que tienes ahora entre las manos, es su obra más reciente. En su juventud pasó unas Navidades trabajando disfrazado de elfo de Papá Noel en los grandes almacenes Macy’s de Nueva York y aquello todavía no se le va de la cabeza. En la actualidad vive en el condado de West Sussex (Inglaterra) junto al pintor Hugh Hamrick —su pareja desde hace casi treinta años—, un erizo llamado Galveston y dos ranas: Lane y Courtney. Hace frío, pero están todos bien.
Título original: Happy-go-lucky
Diseño de cubierta: Setanta
© de la ilustración de cubierta: Beatriz Lobo
© de la fotografía del autor: Ingrid Christie
© del texto: David Sedaris, 2022
© de la traducción: Jorge de Cascante, 2023
© de la edición: Blackie Books S.L.U.
Calle Església, 4-10
08024, Barcelona
www.blackiebooks.org
Maquetación: Acatia
Primera edición digital: marzo de 2024
ISBN: 978-84-10025-53-0
Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin el permiso expreso de los titulares del copyright.
Para Ted Woestendiek
Prohíbelo todo. Purifícalo todo. Limpieza moral: eso
es lo único que importa. Aniquila toda la maldad que hay en el mundo. Sobre todo si esa maldad se encuentra
en el bosque. Ese bosque en el que vives tu vida como
un árbol, siempre con tu hacha en tu mano.
Sigmond C. Monster*
Tirador activo
Era primavera y mi hermana Lisa y yo estábamos embutidos en su minúsculo coche, que parecía de juguete, yendo desde el aeropuerto de Greensboro, Carolina del Norte, hacia su casa de Winston-Salem. Esa mañana me había levantado temprano para no perder el vuelo, pero al sonar mi despertador ella ya llevaba una hora despierta. «Me gusta estar en el Starbucks del aeropuerto justo cuando abren, a las cinco en punto de la mañana», dijo. «Por cierto, que estuve en ese mismo Starbucks hace unos meses y vi a una señora con un mono. No sé qué tipo de mono era, pero era pequeño, del tamaño de una Barbie. Le habían puesto un vestidito rosa con volantes. Me dejó muy mal cuerpo. Quería acercarme a la señora y preguntarle: “¿Qué piensas hacer con el muñequín cuando ya no te haga gracia?”»
Como muchos dueños de mascotas que conozco, Lisa está segura de que nadie puede hacerse cargo de un animal tan bien como ella. «¡Mira a ese hijoputa, mira cómo arrastra a su setter irlandés! ¡Con esa correa apretadísima al cuello, es espantoso!», me dijo una vez mientras señalaba lo que para mí era un hombre cualquiera paseando a un perro cualquiera. O, en caso de que el perro fuera suelto, sin correa: «Ese beagle está a punto de que lo atropelle un camión, y al dueño se la pela». Ningún gato está lo suficientemente vacunado. Ningún pájaro está comiendo como debe, o tiene las uñas bien cortadas, todos las tienen demasiado largas o demasiado cortas. Y es culpa de los dueños.
«¿Por qué pensaste que la señora iba a perder interés por el mono?»
Lisa me echó una mirada que venía a decir: «¿Un mono? ¿En serio? Nadie mantiene intacto el interés por un mono», y a continuación dijo: «¿Un mono? ¿En serio? Nadie mantiene intacto el interés por un mono».
En ese preciso instante pasamos por delante de una valla publicitaria que anunciaba un campo de tiro llamado ProShots.
«Me vendría bien liarme a balazos», dijo Lisa.
Y eso hicimos. A las tres de la tarde del día siguiente llegamos puntuales a nuestra cita en ProShots. Por algún motivo —tal vez por culpa de la palabra campo— yo había dado por hecho que un campo de tiro era un lugar al aire libre, pero este en concreto estaba dentro de un centro comercial, pegado a una tienda de recambios para tractores. Dentro había vitrinas de cristal llenas de armas y un expositor que ocupaba una pared entera repleto de diferentes bolsos de colores que podía usar cualquier mujer para esconder una pistolita. Desconocía por completo ese nicho de mercado, así que horas más tarde, en casa de Lisa, me metí en internet para enterarme de todo. Encontré páginas web que vendían chalecos antibalas, camisetas promocionales de marcas de munición, chaquetas de camuflaje, de todo. Una empresa fabricaba calzoncillos estilo boxer con un compartimento secreto en la parte de atrás para guardar un arma, los llamaban Shorts de Compresión y Ocultamiento. Yo los rebauticé como Los Pipayumbos.
Lisa y yo estábamos extasiados dando vueltas por la tienda de regalos de ProShots. «Rossi R352— 349.77 dólares», se podía leer en una etiqueta que había junto a una de las pistolas. De haber estado en una papelería podría haber tenido alguna remota idea del precio de las cosas, pero ni me imaginaba cuánto podía costar una pistola. Era como ponerle precio a un par de pingüinos, o a un sacaleches. Mi experiencia disparando se limitaba a rifles de aire comprimido cuando tenía trece años. Lisa no tenía ni ese mínimo punto de referencia, así que antes de acceder al campo de tiro recibimos una clase de cuarenta minutos sobre cómo usar una pistola con absoluta seguridad. La clase la impartió un policía retirado de Winston-Salem. Se llamaba Lonnie y era el copropietario del lugar, llevaba puesta una camiseta promocional de ProShots. Tendría cincuenta y pocos años, lucía unas cejas blanquecinas muy bien recortadas y llevaba unas gafas casi invisibles oscurecidas por la sombra que proyectaba la gorra con el logo de Blackwater que llevaba enfundada en la cabeza. Quizá no lo habría escogido como uno de mis más íntimos amigos, pero supongo que como vecino tenía un pase, parecía alguien que te echaría un cable en cualquier situación. «Disculpa las confianzas, pero es que me desperté muy temprano, vi que la nieve había bloqueado la entrada de tu casa y decidí retirarla toda antes de que despertases», podría haber dicho perfectamente. «Me apetecía estirar un poco las piernas.»
Al fondo de la tienda había una especie de aula. Después de indicarnos que nos sentáramos tras unos pupitres, Lonnie se sentó en una silla enfrente de nosotros. «Lo primero que tenéis que saber sobre pistolas y protocolos de seguridad es que casi todo el mundo es subnormal. No me refiero a vosotros, que quede claro. Me refiero a la gente en general. Por ese motivo, a lo largo de años y años de experiencia en el manejo de armas he ido desarrollando una serie de normas. Norma Número Uno: siempre tienes que dar por hecho que la pistola está cargada.»
Lisa y yo nos incorporamos un poco sobre los pupitres cuando Lonnie sacó dos pistolas. Una era una Glock nosequé, y la otra —la que tenía mejor pinta— era una 38 Especial de cañón corto.
«¿Están cargadas o descargadas?», preguntó.
«Voy a dar por hecho que están cargadas», respondió Lisa.
«Buena chica», dijo Lonnie.
Una vez estaba limpiando el apartamento de una persona en Nueva York y encontré una pistola. Estaba debajo de la cama, donde se supone que uno guarda las revistas porno, envuelta en una camiseta, y antes de darme cuenta la tenía en mi regazo. Me quedé petrificado, como si acabara de descubrir una bomba. Al rato, con mucho cuidado, volví a colocar la pistola en su sitio, preguntándome qué pinta tendría su dueño, porque nunca lo había visto.
Solía pensar que los tíos con barba siempre tenían armas. Luego, a base de preguntar a la gente, me enteré de que los tíos con barba lo que tenían era padres que tenían armas. Suena raro, pero nunca deja de sorprenderme lo acertado del dato, no falla. Una vez conocí a un chaval asiático con una perilla paupérrima —doce pelos largos colgando de la barbilla— y cuando deduje que su padre tenía balas en casa, pero no tenía pistola, respondió «¿cómo coño sabes eso?».
Eso fue antes de que las barbas volvieran a ponerse de moda y todo el mundo se dejara una. Ahora tengo la teoría de que los tíos con gorras y gafas de sol apoyadas sobre la visera tienen armas en casa o llevan una pipa encima, sobre todo —esto es vital— si sus gafas de sol son reflectantes o tienen uno de esos degradados de amarillo a naranja, como una copa de tequila sunrise. En cuanto a las mujeres, la verdad es que no tengo ni idea de cuál tiene pistola y cuál no.
Lonnie pasó a otro asunto y empezó a enseñarnos la manera correcta de empuñar una pistola. Como casi todas las personas que han tenido pistolas de agua de niños, fuimos directos a colocar el dedo en el gatillo, y eso, en el manual de seguridad de Lonnie, es un No rotundo. «Estas armas no se disparan a no ser que apretemos este trocito de metal», nos dijo.
«¿Si se te cae al suelo no puede dispararse sola?», pregunté.
«Es absolutamente imposible», respondió. «Bueno. A ver. No pasa casi nunca. Pasa muy pocas veces. Venga, David, empuña la Glock.»
Tragué saliva y obedecí.
«¡Muy bien!»
Cuando llegó el turno de Lisa, su dedo se fue directo al gatillo.
«¡Te pillé! ¡Ja, ja!», dijo Lonnie. «Venga, David, ahora empuña tú la 38 y Lisa que levante la Glock.»
Accedimos directamente a la Norma Número Dos —jamás apuntes a otra persona con tu pistola a no ser que pretendas matarla o herirla— cuando Lisa nos reveló el motivo por el cual estaba asistiendo a esa clase: «¿Y si alguien quiere pegarme un tiro y de repente se le cae la pistola al suelo y voy yo y la agarro para defenderme? Quiero saber cómo usar una».
«Es un motivo muy lógico e inteligente», dijo Lonnie. «Se nota que eres una persona que se anticipa a los acontecimientos, Lisa.»
«Ni te imaginas», pensé.
La clase se alargó un poco, pero al acabarla aún nos quedaban diez minutos para disparar, lo cual, en retrospectiva, fue muchísimo más que suficiente. Ver a Lisa empuñando una pistola cargada suponía para mí un shock tan grande como el que habría supuesto verla dirigiendo a una orquesta. Su primera bala alcanzó el objetivo —una cartulina recortada como si fuera la silueta de un hombre con una diana dibujada por encima— y pasó a un centímetro del corazón, que estaba en el centro de la diana.
«¿Quién es esta persona?», me pregunté hacia mis adentros.
«¡Buena chica!», dijo Lonnie. «Ahora separa un poco más las piernas y vuelve a intentarlo.»
Su segundo disparo se acercó incluso más al corazón.
«¡Has nacido para esto, Lisa!», dijo Lonnie. «Venga, Mike, te toca.»
Miré a mi alrededor, confundido. «¿Perdón...?»
Me acercó la 38. «Has venido a pegar unos tiritos, ¿no?»
Agarré la pistola y, a partir de ese momento, mi nombre pasó a ser Mike, lo cual me pareció, siendo suave, un puto bajón. Que no me hubiera recibido con un «espera, espera, ¿eres David Sedaris... el escritor?» ya era suficientemente triste, pero ¿que me convirtiera en un Mike cualquiera? Recordé a una mujer que se me acercó una vez en el recibidor de un hotel. «Disculpe», dijo, «¿está usted buscando la reunión del Lions Club?». No me joda, señora. El Lions Club. El Mike de las organizaciones humanitarias.
Lonnie no se olvidó del nombre de mi hermana, todo lo contrario. No se cansaba de usarlo. «¡Tremendo tiraco, Lisa!» «Ahora con el ojo izquierdo cerrado, venga.» «¿Te animas a probar con la 38, Lisita?»
«¿Es obligatorio?», preguntó ella. Estábamos aburridos como dos ostras, era obvio. Antes de mi último disparo, me acordé de una pareja que conozco. Viven en Odessa, Texas. Tom repara aviones. Él y Randy viven en el mismísimo aeropuerto, en una casa prefabricada pegada a un hangar. Una noche, un hombre con la cara desencajada, que resultó que se había fugado de un psiquiátrico, estampó un coche contra la valla que rodeaba la casa de Tom y Randy, salió del coche y empezó a golpear la puerta de la casa con todas sus fuerzas, intentando echarla abajo. «¡Dejad salir a mi madre!», gritaba. «¡Hijos de puta! ¡Secuestradores!»
Era una situación ridícula, no lo conocían de nada. Ni a él ni a su madre. Pero no había forma de hacerle entrar en razón.
Tom y Randy estaban al otro lado de la puerta, bloqueándola con sus cuerpos. Cuando la puerta empezó a ceder, Tom fue directo a por su pistola.
«¿Tienes una pistola?», le pregunté sorprendidísimo, supongo que porque es gay.
Tom asintió. «Disparé a la altura a la que imaginaba que estarían sus rodillas, pero se había agachado, así que la bala le atravesó el cuello.»
Por increíble que parezca, no lo mató. El escapista loquito, cabreadísimo, volvió a subirse al coche y empezó a embestir contra la puerta del hangar, la tiró abajo, dio la vuelta y condujo directo hacia una de las paredes de la casa de Tom y Randy. Atravesó la pared con el coche a la primera.
«Pero qué me estás contando», dije yo. «Es como el malo de una peli que se niega a morir y vuelve para vengarse.»
«¡Tal cual!», dijo Randy, que en sus ratos libres es presidente de un club de artes decorativas. «En esta relación el pacifista soy yo, nunca he disparado una pistola, pero al ver que el coche atravesaba la pared y chocaba contra el armario de mis figuritas no podía parar de gritar “¡Mátalo!, ¡mátalo!”»
Justo cuando Tom estaba a punto de disparar de nuevo, el hombre se desmayó a causa de la pérdida de sangre. Al poco rato llegó la policía. A esas alturas, la puerta de la casa colgaba de un tornillo y tenía agujeros de bala por toda la parte inferior. El hangar estaba prácticamente destruido, y había un coche robado a los pies de la cama de Tom y Randy. «La gente compra armas por cosas así», pensé. La Asociación Nacional del Rifle podría haber utilizado su historia para un anuncio de la tele.
«¿A quién dispararía yo?», me pregunté mientras contemplaba la silueta recortada sobre la cartulina y me planteaba si existiría una de esas siluetas en versión femenina. Por suerte habría dado igual que hubiera disparado a alguien con nombre y apellidos. La bala fue a parar tan lejos del objetivo que mi única esperanza de sobrevivir habría sido matar de un ataque de risa a mi enemigo.
Al término de nuestra sesión, Lonnie descolgó nuestra cartulina y escribió el nombre de Lisa encima del agujero que estaba más cerca del corazón. Encima del agujero que estaba pegado al margen de la cartulina, sobre un espacio vacío, escribió «Mike». Luego la enrolló y nos la regaló para que nos lleváramos un recuerdo. Más tarde, mientras sacaba mi tarjeta para pagar, Lonnie comentó que Carolina del Norte tenía unas leyes buenísimas para un negocio como el suyo. «Somos un estado muy amigo de las armas», dijo.
Le conté que en Inglaterra habían metido en la cárcel a un hombre por disparar a un ladrón que se había colado en su casa y Lonnie no se lo podía creer. Era como si le hubiera dicho que en Inglaterra todas las personas estaban obligadas a caminar haciendo el pino durante la noche todos los días de su vida. «Me parece de locos», dijo. Se giró hacia un señor que tenía al lado y dijo: «¿Has oído? Es de locos». Luego se giró hacia mí de nuevo. «Hostia puta, Mike. El mundo entero se está yendo al carajo.»
En una vitrina de cristal junto a la caja registradora había un montón de pegatinas de promo. En una de ellas estaba escrito proshots: día tras día convirtiendo a maricones en hombres.
«Tenían esa frase escrita en la valla de la autopista, con letras gigantes, hasta que algunos gays empezaron a quejarse y a reunir firmas», dijo Lisa mientras salíamos por la puerta.
No soy una persona que se ofenda con facilidad. Hay muchas cosas en este mundo que no me gustan. Hay muchísimas cosas que me cabrean, pero lo único que me ofende de verdad son esos dibujos animados en los que unos animales llevan gafas de sol y repiten la palabra chulísimo todo el rato. Para mí eso es pasarse. Y no es porque ese animal en concreto —un conejo, un oso, lo que sea— esté siendo ridiculizado, sino porque es una forma de enseñar a los niños a ser mediocres. En mi humilde opinión, llamar maricones a los gays es un meh en toda regla.
«¿De qué iba lo de “el motivo por el cual estoy en esta clase”?», pregunté a Lisa mientras atravesábamos el parking de camino a su coche. «¿Qué te hace pensar que a tu posible asesino se le va a caer la pistola al suelo?»
Abrió la puerta del coche. «Qué sé yo. Quizá lleve guantes y se le escurra.»
Mientras salíamos del parking me pregunté si habría personas deprimidas que asistían a la clase esa entera y luego cuando les daban la pistola se disparaban en la cabeza en pleno campo de tiro. «Suena más práctico que comprarte una Glock o una 38, y de paso no ensucias», dije. «No ensucias nada en tu casa, quiero decir. Y como no te cobran hasta el final, encima te sale gratis. Bueno, te mueres, pagas ese precio. Pero todo lo demás es gratis.»
Lisa quiso añadir una nota al pie. «Siempre he pensado que antes de suicidarme mataría a Henry.» Se refería a su loro. Los loros pueden llegar a vivir setenta años fácilmente. «No me malinterpretes, lo amo. Pero no quiero que lo traten mal cuando yo ya no esté.»
«Pensaba que ibas a dejármelo a mí en herencia», dije.
Lisa paró en un semáforo. «Te haría gracia al principio, pero acabarías perdiendo el interés en él.»
Al poco tiempo de que tomásemos aquella clase, vi en la tele la noticia de la masacre de la escuela primaria de Sandy Hook. Dos meses después, ProShots envió a mi cuenta de e-mail una felicitación por San Valentín. Era una foto de un corazón compuesto por distintas armas. Había pistolas y rifles semiautomáticos. Incluso granadas. Leí que, justo después del tiroteo de Sandy Hook, la venta de armas se multiplicó por cinco por miedo a que el presidente Obama echase abajo la Segunda Enmienda de la Constitución: el derecho a portar armas de fuego. Sucedió lo mismo después de que un pavo abriera fuego en unos cines de Colorado, y después de la masacre en la Iglesia Episcopal Metodista Africana de Carolina del Sur.
La necesidad de poseer un arma es un sentimiento completamente marciano para mí. Sobre todo esas armas complejísimas que utilizarías en una guerra. No sé por qué, pero disparar no es algo que me haga tilín. Lo probé aquella vez con Lisa y no creo que vuelva a hacerlo jamás. Hay gente en YouTube volando por los aires tostadoras viejas y botellas en los patios de sus casas y yo no entiendo nada. Nunca he sentido el impulso de rastrear y asesinar a una presa para asegurar mi supervivencia. No pienso que se avecine una guerra racial, ni que deba armarme hasta los dientes en previsión del apocalipsis zombi. Tampoco me preocupa que alguien se escape de un psiquiátrico y tire abajo la pared de mi casa estampándose con un coche robado. Al parecer es algo que sucede, pero mi forma de prepararme para ello es vivir en una casa que tiene puerta trasera, para salir corriendo a la mínima. En el Reino Unido, donde vivimos mi novio Hugh y yo, es muy difícil conseguir un rifle, y prácticamente imposible conseguir una pistola. Sin embargo, contra todo pronóstico, los británicos sienten que son libres. ¿Será que no saben lo que se pierden? ¿O tal vez la libertad que sienten es la libertad de saber que pueden ir al colegio, al instituto, al centro comercial, a la iglesia y al cine sin temor a que los acribillen como si fueran siluetas recortadas sobre cartulinas?
Apuñalan a mucha gente en el Reino Unido, vale, he visto las estadísticas, pero es muy complicado matar a treinta personas en tres segundos utilizando un cuchillo. Y no hay ningún movimiento asociado a las armas blancas como los que hay asociados a las armas de fuego. Nunca he visto una pegatina con un florete que diga ven a quitármelo si eres hombre. Unos días después del tiroteo de Sandy Hook entré en internet y vi un anuncio de Bushmaster, la marca de uno de los fusiles utilizados por el asesino, un chico llamado Adam Lanza. Era una foto de uno de sus rifles de asalto encima de una frase que decía ¿preparado para ser un alfa?
Cada tiroteo en un colegio es distinto y a la vez es siempre igual. Vemos las imágenes en la tele, los niños llorando, las flores y los ositos de peluche apilados en la acera mientras les llueve encima. Hay noticias sobre cómo la comunidad «está sanando poco a poco» y luego sucede lo mismo en otra zona del país y vuelta a empezar. La solución, según la Asociación Nacional del Rifle, es que haya más gente armada en las calles. Cuando el presidente Trump —tras la masacre de Parkland, Florida— propuso armar a los profesores, llamé a Lisa. Mi hermana no me creyó. «Un poquito de fact checking», dijo. «¿Dónde has leído eso?»
Recordé una cena de hace unos años. Mi hermana había venido a Chicago a pasar el fin de semana y le dijo a mi amigo Adam: «¿Conoces un periódico que se llama Te Onion?».
«Sí, claro», dijo él.
«Pues resulta que yo no sabía lo que era. Leí un artículo que decía que, para ahorrar dinero, todos los colegios de América iban a eliminar el pretérito pluscuamperfecto. Cuando terminé de leerlo, llamé a mi marido y se lo conté. Me pareció la gota que colmó el vaso. Porque yo he sido profesora y he vivido los recortes de presupuesto y tal, y a mí me parecía algo cien por cien verosímil.»
«Pero ¿cómo va alguien a ahorrar dinero eliminando el pretérito pluscuamperfecto?», preguntó Adam.
«No lo sé», dijo Lisa. «Supongo que no estaba pensando con claridad.»
Que una persona tan crédula ya no imparta clases en ningún colegio tiene toda la pinta de ser una buena noticia para todo el mundo. Es igual, no puedo culparla por no creerse la noticia sobre armar a los profesores. ¿Quién podría imaginar que esa iba a ser la respuesta de un presidente a una masacre estudiantil, tras todo lo que hemos visto y oído sobre el tema durante décadas? Unos días más tarde, el colegio Blue Mountain, del este de Pensilvania, colocó cubos llenos de piedras en todas sus aulas. La idea era que los niños se las lanzasen a cualquiera que apareciese con un arma, para tratar de escapar de ellos.
Imagino que alguno agarraría una piedra al ver asomar el rifle por la puerta, pero ¿la mayoría no se echarían a llorar, o se quedarían congelados? A mí me pasaría.
Luego sucedió lo de Santa Fe, Texas. Para desgracia de mi familia, el nombre de aquel tirador era Dimitrios Pagourtzis.
Nos sentimos como cualquier familia coreana tras el tiroteo del Virginia Tech.
«Mierda», dijimos. «Es griego. Es uno de los nuestros.»
Por suerte el gobernador le echó la culpa de todo a la escasez de salidas de emergencia que había en el edificio, en vez de echársela a, no sé, Grecia entera, por ejemplo. «En el colegio en el que yo daba clases ahora hacen simulacros de tirador activo», me contó Lisa. «Consiste en que los estudiantes —que tienen de tres a siete años— apagan las luces y se esconden en las esquinas más oscuras de la habitación.» Suspiró. «Me alegro de haberlo dejado a tiempo.»
Cuando mi hermana y yo éramos jóvenes, a principios de los años sesenta, durante la crisis de los misiles cubanos, solíamos hacer simulacros antinucleares durante las clases.Te estarás imaginando a profesores conduciendo a niños a refugios doce plantas bajo tierra, pero no: consistían en hacernos un ovillo debajo de las mesas. ¿Qué pensaríamos a esa edad, ahí, hechos una bola, con las manos cubriéndonos la cabecita? ¿Creíamos de verdad que las bombas atómicas iban a provocar que cayera algún ladrillo del techo, sin más? ¿Que por la tarde volveríamos a casa y todo seguiría igual? ¿Que simplemente nos encontraríamos a nuestros padres y al gato algo más polvorientos que de costumbre?
Los niños saben lo que pasa cuando te disparan. Si tienes un televisor en tu casa, sabes lo que es un arma y sabes lo que pasa cuando te alcanzan las balas. Puede que no tengas una idea muy definida de lo que implica la muerte —su carácter permanente, lo azaroso de su llegada—, pero sabes que no es algo bueno. Para Lisa y para mí, la amenaza nuclear era algo abstracto. Después de un día de simulacro antinuclear me encontraba con ella en el autobús de vuelta a casa —ella con su vestido perfecto y sus zapatos brillantes, con ese peinado tan elegante, como de concurso— y no sentía ningún miedo. Nos rodeaba una alegría infinita, la alegría de cualquier niño que termina la jornada escolar y vuelve a tener todo el tiempo del mundo. Tan vivos, tan libres.
Papá Tiempo
La noche anterior a su noventa y cinco cumpleaños, mi padre se cayó estando solo en su casa. Se comió de cara el suelo de la cocina. Mi hermana Lisa y su marido, Bob, pasaron por allí horas más tarde para configurar los canales del televisor que le acababan de regalar y se lo encontraron estirado sobre el mármol, dolorido y desorientado. Cuando lo ayudaron a incorporarse se volvió a caer, así que decidieron llamar a una ambulancia. En el hospital se encontraron con mis hermanas Gretchen y Amy. Amy había venido de Nueva York con motivo de la fiesta de cumpleaños de papá, que a esas alturas ya se había cancelado. «Fue rarísimo», dijo Amy cuando hablamos por teléfono a la mañana siguiente. «Papá pensaba que Lisa era mamá, y cuando el médico le preguntó si sabía dónde estaba respondió “en Syracuse”, que es donde fue a la universidad. Luego papá se cabreó y dijo “hace usted muchas preguntas”. Como si no fuera normal que un médico le hiciera preguntas. Creo que pensaba que el médico era un tipo cualquiera que lo había abordado por la calle.»
Por suerte, a la tarde siguiente volvía a estar lúcido. Eso fue lo que se nos hizo más cuesta arriba, darnos cuenta de lo confundido que se sentía.
Aquella noche en que mi padre se cayó, yo estaba en Princeton, Nueva Jersey, la cuarta ciudad de las ochenta que formaban parte del tour de presentaciones y lecturas que estaba haciendo con mi último libro. La mañana en que lo trasladaron del hospital al centro de rehabilitación, yo iba camino de Ann Arbor. Durante la siguiente semana sufrió varios derrames pequeñitos, de esos que nadie percibe a simple vista. Uno afectó a su visión periférica, y otro a su memoria a corto plazo. Quería volver a casa después de dejar el centro, pero estaba claro que no podía seguir viviendo solo.
No recuerdo dónde estaba yo cuando mi padre se mudó a vivir a la residencia. Springmoor, ese era el nombre del lugar. Lo vi, al fin, cuatro meses después de su caída, cuando Hugh y yo pillamos un vuelo hasta Carolina del Norte. Estábamos a principios de agosto. Nos lo encontramos sentado en una mecedora, con un reguero de sangre saliéndole de la oreja a un ritmo que me resultó preocupante. La sangre parecía falsa, tenía una textura como de zumo de tomate. Una enfermera lo estaba limpiando. «Ah, hola», dijo mi padre con la voz suave y cansada.
Pensé que no me reconocería, pero al segundo dijo mi nombre y me saludó con la mano. «David.» Alzó la mirada por encima de mi hombro. «Hugh.» Le habían vendado la cabeza con unas gasas y al recostarse me recordó a alguna foto de la poeta inglesa Edith Sitwell, con ese aspecto tan distinguido, casi se diría que imperial. Sus cejas tan finas, apenas perceptibles. Igual que sus pestañas. Supongo que le había pasado lo mismo al vello de sus brazos y de sus piernas, esos pelillos se habían cansado de aguantar.
«¿Qué ha pasado?», pregunté, aunque ya lo sabía.
Esa misma mañana, Lisa me había contado por teléfono que a papá se le había caído encima un reloj enorme que se había llevado a Springmoor. Estaba hecho de nogal y bronce y tenía una cara humana abstracta tallada sobre la superficie, rodeada de números inclinados hacia cualquier dirección. Mi madre lo llamaba Señor Creech, en honor al artista que lo había hecho, pero mi padre lo llamaba Papá Tiempo.
Nada más acabar la llamada con Lisa le dije a Hugh: «Cuando tienes noventa y cinco años y, literalmente, Papá Tiempo te noquea, ¿no crees que igual el universo está tratando de decirte algo?».
«Insistió en que quería moverlo él», dijo la mujer que estaba tratando de parar la hemorragia. «Se ha hecho un corte en la oreja. Lo hemos llevado al hospital y le han dado puntos, pero ahora le está sangrando otra vez, quizá sea por los anticoagulantes que toma. Hemos llamado a una ambulancia.» Se giró hacia mi padre y levantó la voz. «hemos llamado a una ambulancia, ¿verdad que sí, lou? ¿a que hemos llamado a una ambulancia?»
En ese momento entraron dos enfermeros, los dos jóvenes y con barba, como dos leñadores. Cada uno agarró a mi padre de un brazo y lo ayudaron a levantarse.
«¿Vamos a algún sitio?», preguntó él.
«¡de vuelta al hospital, lou!», gritó la mujer.
«Vale, vale», dijo mi padre. «vale.»
Lo colocaron en una silla de ruedas. La mujer explicó que el personal de la residencia se encargaba de limpiar la sangre del suelo, pero era responsabilidad de los familiares limpiar la sangre de los muebles y pertenencias que la persona había llevado al lugar, por un tema del seguro médico. «Os puedo traer unas toallas», propuso.
Un rato más tarde, otra enfermera entró en la habitación. «Disculpa», dijo, «¿no serás tú... el hijo famoso?».
«Soy lo menos famoso que puede ser una persona famosa», respondí. «Pero sí, soy su hijo.»
«¿Entonces tú eres Dave? ¿Dave Chappelle? ¿Podrías darme tu autógrafo? ¿Podrías darme dos autógrafos, ya que estamos?»
«Eh, sí. Bueno», dije.
Estaba mano a mano con Hugh limpiando la sangre de la mecedora cuando la mujer, que parecía estar algo nerviosa, como estaría cualquiera en presencia de un cómico mundialmente conocido, joven y negro, con toda la vida por delante, regresó para recolectar su par de autógrafos.
«Soy el peor hijo del mundo», le dije mientras ella me acercaba dos papelajos para que se los firmase. «Mi padre se cayó el siete de abril y esta es la primera vez que lo vengo a visitar. La primera vez que hablo con él desde entonces, de hecho.»
«No seas tan duro contigo mismo», dijo la mujer. «Llámalo de vez en cuando, es lo que hago yo con mi madre.» Me dedicó una sonrisa de absolución. «El segundo autógrafo es para mi supervisora.» Me dijo su nombre.
La sangre pegada a las toallas parecía aún más falsa que la sangre que había visto fluir desde la oreja de mi padre. Recorrí la mecedora un par de veces con la toalla, pero fue Hugh quien hizo la mayor parte del trabajo. Mientras él frotaba, me dediqué a echar un vistazo a los objetos que había traído mi padre para decorar su nueva habitación: Papá Tiempo, algunas fotos de paisajes urbanos que mi madre y él habían comprado en los años setenta, piedras que había ido recopilando durante sus viajes de pesca, cada una con una fecha y el nombre del río en el que la había encontrado escritos por encima. Todo me resultaba cien por cien deprimente. Pero bueno, en ese sitio hasta un unicornio me habría parecido una cosa gris y triste. No sé si era por la iluminación, o por esos techos tan altos. Tal vez era porque la cama de hospital estaba pegada a la pared, o porque las cortinas, que iban del techo hasta el suelo, parecían recién sacadas de un tanatorio. Al final del pasillo, una docena de residentes, la mayoría en sus sillas de ruedas y algunos sentados en sillas, con la baba a medio caer, estaban frente a la tele viendo un capítulo de reposición de la serie MASH.
Yo no podía evitar pensar en Mayview, la residencia en la que había ingresado mi padre a su madre a mediados de los setenta. El recuerdo de acompañarlo a visitarla estaba tan vivo en mi memoria que parecía que había sucedido el día anterior. El tiempo había transcurrido en un parpadeo. ¿Parpadearía otra vez y me encontraría yo mismo en una habitación como esa, convertido en un viudo frágil y desorientado? La diferencia es que yo no tendré hijos que se ocupen de mí como lo han hecho por mi padre. Lisa —siempre increíble con él—, mi hermano Paul, y mis hermanas Gretchen y Amy. Aunque si me paro a pensarlo, mi cuñada, Kathy, los había ganado a todos de largo, pasando a visitarlo todos los días, incluso dos veces algunos días, sacándolo a comer, poniéndole la crema en los pies. Yo era la única excepción. Tan solo yo. El peor hijo del mundo. Dave Chappelle.
«¿Te importa si me hago una foto contigo?», preguntó una de las enfermeras al verme salir.
«Ey, yo también quiero una», dijo otra mujer, y luego otra.
«Mira», las imaginaba diciendo horas más tarde a cualquier persona atónita, «tengo una foto con Dave Chappelle».
«Me temo que no la tienes, guapa», les responderían sin ninguna duda.
Al menos yo ya estaría muy lejos de allí. Como de costumbre.
Hugh y yo fuimos en coche hasta nuestra casa de Emerald Isle —El Mar Quesito— nada más salir de Springmoor, y unos días más tarde se unió a nosotros su hermano mayor, John, que trajo con él a dos chavales: su sobrino nieto de siete años, Harrison, y el hermanastro de Harrison, un chico de once años llamado Austin. Los tres vivían en un pueblecito al este de Seattle. Los niños nunca se habían topado con grandes masas de agua en las que sumergirse sin miedo a morir por congelación. Nunca habían visto arena fina, ni pelícanos. Pensé que fliparían, pero fue casi imposible separarlos de la consola portátil que habían traído desde Washington: una Nintendo Switch.
«¿Qué?», dijo Harrison completamente desesperado, después de recorrer la casa entera. «¿No tienes ni una sola tele a la que podamos conectar la Switch?»
Era un niño muy guapo. Aunque eso es algo que puede cambiar mucho con la edad: su nariz podría crecer a un ritmo distinto al del resto de su cara. Podría perder la barbilla o una mejilla entera en algún accidente terrorífico, pero al menos conservaría sus ojos, que eran azules y llamaban mucho la atención. Allá a donde íbamos, siempre era la persona más hermosa del lugar. «¿Se dará cuenta?», me preguntaba en mi fuero interno. Los niños de su edad a menudo no se enteran de nada.
A pesar de su aspecto, Harrison y su hermanastro estaban lejísimos de ser unos niños malcriados. Ambos vivían con su madre. La Nintendo Switch se la había regalado John hacía unos meses. Su madre apenas les dejaba usarla en casa, y después de unas horas pude entender el motivo. La consola era lo primero que buscaban a primera hora de la mañana y lo último que miraban antes de irse a dormir, que casi todas las noches era bien pasadas las dos de la madrugada.
No parecían tener las mismas normas que tenía yo a su edad. «No te puedes levantar de la mesa si el resto no ha terminado de cenar», le dije a Harrison la primera noche, cuando se levantó en mitad de la cena y fue directo a jugar al Minecraft.
«Al menos tienes que preguntar si no nos importa.»
«Me da igual.»
«Me da igual, señor Sedaris.» Los obligaba a llamarme así, y los corregía si se les olvidaba. «Soy un adulto y estáis en mi casa en calidad de invitados.»
«No es tu casa, es la casa de Hugh», dijo Harrison.
Hugh alzó la mirada de su plato. «Tiene razón. Está a mi nombre.»
«Pero la compré yo», dije.
Harrison puso los ojos en blanco. «Sí, seguro.»
A la tarde siguiente entré en el salón y me encontré a Harrison y a su hermanastro tirados en el sofá, jugando a la consola.
«¿Por qué no dejáis un rato la Nintendo y le escribís una carta a vuestra madre?», les dije.
Harrisón le dio un golpecito a Austin en las costillas. «Alerta creepy.» Al parecer era algo que habían aprendido en el colegio. «No hablamos con extraños.»
«No soy un extraño, soy vuestro anfitrión, y más os valdría pareceros un poco a mí.»
«¿Qué tienes tú de especial?», preguntó Harrison.
«Pues dos cosas», dije. Mi mente iba a mil por hora tratando de dar con algo. «Soy rico y soy famoso.»
El niño agitó la cabeza mientras resoplaba, sin apartar la mirada del juego. «No te lo crees ni tú.»
«¡Hugh!», grité. «¿Quieres hacer el favor de decirle a Harrison que soy rico y famoso?»
«Creo que está en la playa», dijo Austin con los ojos completamente pegados a la pantalla. «¿Qué has hecho para ser famoso?»
«Escribir libros», dije.
«Pues no me suena ninguno de tus libros, así que muy famoso no serás», dijo Harrison.
«No te suenan porque tienes siete años», dije, mucho más herido en mi orgullo de lo que habría admitido jamás. «Los mayores saben quién soy. Sobre todo las enfermeras. ¡Las enfermeras me adoran!»
Unas horas más tarde, por cuarta vez en menos de una semana, Hugh vio a alguien haciéndole fotos a nuestra casa. «Me huelo que han leído tu último libro», dijo.
«¿¡Lo ves!?», le grité a Harrison desde otra habitación.
Estaba absorto en su partida, ni siquiera respondió.
«Estarán haciendo fotos del cartel de El Mar Quesito», le dije a Hugh. «Es un nombre bien chulo para una casa en la playa.» A continuación le conté que había una casa a tres o cuatro kilómetros que se llamaba al menos esto no pudiste quitármelo, cacho puta. Me lo había contado nuestro vecino Bermey. «Seguro que al cartel de esa casa también le hacen fotos», dije, «sobre todo hombres blancos heteros divorciados de mediana edad».
Lo de la gente haciendo fotos a la parte delantera de la casa no era nada comparado con lo que estaba sucediendo en la parte trasera. Cuando yo era joven, las tortugas marinas dejaban sus huevos en la playa y a nadie le importaba. Ahora todo ese rito se había convertido en un tema clave para la gente de la zona. Hay pegatinas de las tortugas, carteles por todas partes. Son una especie de atracción turística, como los caballos salvajes que hay cerca de Ocracoke. El lugar exacto en el que dejan sus huevos está marcado, y cuando les llega el momento de eclosionar aparece un equipo de voluntarios —la Patrulla Tortuga— y se ponen manos a la obra para asegurarse de que todo salga bien.
Aquel año colocaron una estaca de color amarillo brillante en la arena, justo a los pies de la escalera de madera que comunicaba nuestra casa con la playa y, justo la mañana en que llegaron los niños, los voluntarios cavaron una trinchera en la arena para que las crías de tortuga lo tuvieran más fácil cuando quisieran dar con el océano. La trinchera estaba rodeada de sillas plegables y la Patrulla Tortuga esperaba paciente a que los huevos se resquebrajasen. «Es como la alfombra roja de los Oscars», le dije a Hugh.
La gente bajaba por la playa, veía la señal amarilla, la trinchera monitoreada por aquellas almas puras con sus camisetas de la Patrulla Tortuga, y se acercaba a preguntar qué estaba pasando. Y esas personas se quedaban ahí, también. Por las noches estaba todo lleno de gente con linternitas y la cámara del móvil siempre lista, intentando grabar el nacimiento de las tortuguitas.
«Cuando los huevos se rompen, los bebés clavan sus pezuñitas en la arena y se abren paso», me dijo Kathy.
«¿No es emocionante?», les dije yo a los niños.
«Bueno», respondieron. «Psé.»
«¿En serio?», dije. «¿Tampoco os interesa la naturaleza?» Cuando yo tenía su edad, la naturaleza era prácticamente lo único que me importaba. La naturaleza y espiar a la gente. Y robar. Les conté lo de la zarigüeya que había trepado por las escaleras de la casa en el último Día de Acción de Gracias. «Le dimos de comer fruta y sobras de la cena, tendríais que haber visto cómo agarraba la comida, parecía una persona, era tremenda. Volvía todas las noches.»
Austin me miró durante un segundo y se esforzó en soltar un «guau».