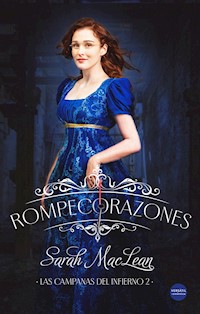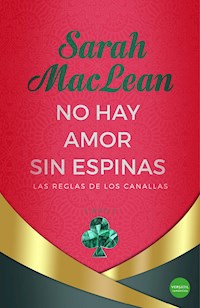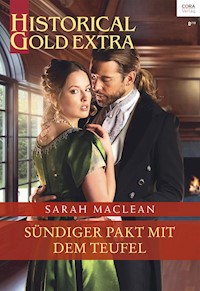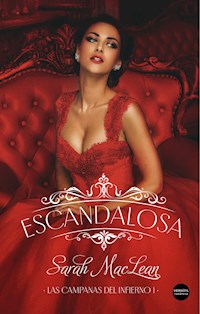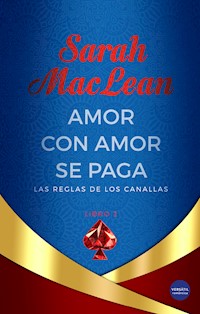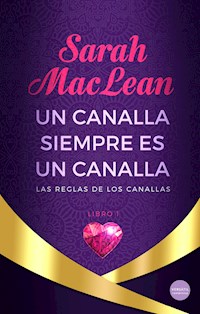Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Versatil Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Las campanas del infierno
- Sprache: Spanisch
A lady Imogen Loveless ya hace mucho que le colgaron la etiqueta de «peculiar», en parte porque sus ideas son tan locas como sus rizos y, sobre todo, por su pasión desmedida por los experimentos y los explosivos. Lo que la sociedad no sabe es que ella es una de las Campanas del Infierno, un grupo de justicieras que actúa a la sombra de la aristocracia londinense. Thomas Peck no es un hombre cualquiera. Tuvo que luchar muy duro para convertirse en inspector de policía, y está a punto de ser nombrado superintendente, gracias a su habilidad para ver los detalles que otros pasan por alto, como que Imogen no es peculiar, sino la auténtica personificación del caos. Si alguien se lo preguntase, Thomas diría que la dama necesita que la protejan. Incluso de sí misma. Cuando el poderoso hermano de ella descubre sus actividades nocturnas, coincide completamente respecto a eso… y conoce al hombre ideal para cuidar de ella. Y, aunque Thomas prefiere centrarse en su prometedora carrera, hay encargos demasiado explosivos como para dejarlos pasar. Así que el adusto inspector termina inmerso en el mundo de Imogen, absorbido por las osadas sonrisas de ella, los secretos ardientes y una pasión desbordante que amenaza con consumirlos a ambos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 623
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Knockout (Hell's Bells Series, Book 3)
©️ 2023 by Sarah Trabucchi
____________________
Diseño de cubierta y fotomontaje: Eva Olaya
___________________
1.ª edición: diciembre 2023
____________________
Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:
© 2023: Ediciones Versátil S.L.
Av. Diagonal, 601 planta 8
08028 Barcelona
www.ed-versatil.com
____________________
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita de la editorial.
Esta es para Jen, obviamente.
Capítulo uno
East End de Londres
Enero de 1840
A lady Imogen Loveless le encantaban las explosiones.
Huelga decir que no era una sádica. El hecho de que una explosión pudiera causarle daño a alguien no le agradaba en absoluto. Si se lo preguntaran, respondería que lo que le daba felicidad no era que algo explotase, sino los medios por los cuales las cosas terminaban explotando.
A Imogen le gustaban los intensos destellos de luz, las oleadas de calor, el olor y el sonido; para un oído profano, era un bum, un chas, un pum o un fiu, pero a menudo se trataba de una combinación mágica que creaba una nueva palabra. Cataplún, pumba, tristrás.
Si alguien quisiera encontrar en toda Inglaterra a otra persona que pasara tanto tiempo como Imogen pensando en los sonidos que provocaba una explosión, habría tenido que invertir sudor y lágrimas para conseguirlo. (De hecho, «¡Pam!» fue la primera palabra que pronunció Imogen, pero en aquel momento nadie le prestó suficiente atención como para oírla).
Al ser una mujer, sin embargo, y para más inri aristócrata, la gente solía ignorar aquella peculiar fascinación de Imogen, así como el resto de las otras numerosas fascinaciones peculiares que había acumulado en sus veinticuatro años de vida. En realidad, la mayor parte de la gente pasaba por alto cualquier fascinación de la única hermana del conde de Dorring, sobre todo porque «peculiar» ya casi bastaba como sinónimo de «poco atractiva».
Aunque ella no lo consideraba así. Le colgaron esa etiqueta prácticamente al nacer. Su padre solía llevarla a la Real Sociedad de Química cuando aún iba con babero, donde la pequeña merodeaba por el lugar, hasta que un día mezcló cal viva y agua, y estuvo a punto de prender fuego al edificio. Eso fue antes de que informaran al conde de que los niños, y sobre todo las niñas pequeñas, no podían entrar en el recinto bajo ningún concepto.
«Peculiar», susurró la sociedad cuando la pequeña siguió a su padre hasta la calle y este la felicitó con entusiasmo por el experimento.
«Qué niña tan extraña».
«Es demasiado inteligente».
«Si Dorring no se anda con cuidado, acabará siendo algo peor que demasiado inteligente».
«Acabará siendo demasiado».
Y así había sido. Lady Imogen Loveless era demasiado para la sociedad y demasiado para su hermano, que se convirtió en su tutor tras el fallecimiento de su querido padre, cuando ella tenía dieciséis años; y, sin duda, era demasiado para cualquier pretendiente soltero que se hubiese atrevido a llamar a la puerta de su casa de Mayfair. Pero esa mañana del mes de enero, después de haber cumplido los veinticuatro, nadie llamó a su puerta.
A Imogen esa situación le venía de perlas, pues preferiría ser demasiado que justo lo contrario. Y si el mundo creía que ser demasiado era un inconveniente para invitarla a bailes y cenas y tés y reuniones, Imogen estaba encantada de recluirse en su taller del sótano de Dorring House con sus tinturas y tónicos, y de quedar con sus amigas, que comprendían lo divertida e innovadora que podía ser con sus tinturas y tónicos.
Tomando el té, nadie hablaba de los sonidos que hacían las explosiones.
Resultó que esa misma mañana de enero, al alba, en el ambiente frío de una noche que no había terminado del todo, Imogen se encontraba en el lugar de una explosión. Es importante saber que Imogen no había tenido nada que ver con la explosión en cuestión. No sabía el ruido que había hecho en el momento clave, tan solo podía imaginarse que habría sido algo parecido a un trueno, teniendo en cuenta el gran estruendo que había provocado el edificio al derrumbarse.
No percibió ningún olor particular. Y si lo hubiera habido, lo habría camuflado el humo acre del fuego que había provocado el aceite al prender y la nube de polvo que había surgido del edificio, ya reducido a escombros.
Doce horas antes, el lugar de esos escombros lo había ocupado O’Dwyer and Leafe’s, un taller de costura ubicado en Spitalfields entre un restaurante y una pastelería, en una abarrotada callejuela del este de Londres que no habría prosperado de no haber sido por la fama de la tienda en cuestión y de sus habilidosas propietarias, que atraía un constante flujo de mujeres. La explosión del establecimiento iba a ser una desgracia para los negocios que habían florecido alrededor. El edificio era insalvable, la única solución era trasladarse.
Un acontecimiento triste, sin duda, si bien nadie más aparte de las personas que se encontraban en los alrededores le prestaría atención.
Por lo tanto, no debería haber llamado la atención de una mujer de la aristocracia.
Y menos todavía de cuatro.
Pero aquel no era un edificio cualquiera y ellas no eran unas mujeres cualesquiera.
De ahí que, en aquella mañana londinense gris, espesa por la amenaza de frío gélido y del silencio en particular de un edificio que había sido arrasado por completo, Imogen y sus tres acompañantes se hallaran en el centro mismo de los escombros de un lugar ya vacío, que daba a la calle y al cielo, entre El Tambor Vacío y la Deliciosa Pastelería de la señora Twizzleton.
El cuarteto de mujeres estaba al mismo tiempo tan fuera de lugar como al cargo de la situación.
Eran las Campanas del Infierno, objeto de toda clase de rumores en los salones de baile y en los restaurantes de todo Londres, un equipo de mujeres (¿eran cuatro?, ¿cuarenta? A veces parecían cuatro mil) que se habían hecho un nombre por provocar que la peor y más corrupta calaña cayera en desgracia cuando aquellos que ostentaban el poder se negaban a hacerlo.
Pocas personas conocían la identidad de las integrantes de la banda, y mucho menos la de las cuatro fundadoras; a fin de cuentas, cuando se trataba de mujeres, la gente casi nunca prestaba atención. Y las Campanas del Infierno, que estaban encantadas con que las hubieran bautizado así (supuestamente el apodo provenía de una fuente de Scotland Yard), se aprovechaban de esa falta de atención con mucho gusto y se ocultaban a plena vista.
Si uno se fijaba, tal vez las vería a las cuatro juntas en un salón de baile de Mayfair, en un restaurante de Kensington o en tiendas de Bond Street, donde el dinero y el poder y la moda propiciaban cierta clase de invisibilidad. También se encontraban como en casa en Covent Garden, donde un buen abrigo y un cochero de confianza podían mantener oculta la identidad de una mujer. Pero ¿vestidas con sedas y satenes de colores vivos y con flamantes abrigos, merodeando en la gris mañana cubierta de hollín del East End?
Eso era una cosa totalmente distinta. Las mujeres elegantes no iban al East End.
Sin embargo, no sucedía todos los días que alguien hiciera estallar un negocio financiado por una duquesa pudiente —por dos duquesas pudientes— y por las hijas de dos condes igualmente ricos.
Y por eso… En fin. Se habían visto obligadas a acudir.
Una obligación que, en ese caso, significaba que lady Imogen, férrea amante de todo tipo de explosivos y una habilidosa experta en la cuestión por propio derecho, había ido allí a investigar. Los olores. Los sonidos. El desarrollo en sí del estallido.
Se agachó entre los escombros y observó las largas líneas de negro hollín que recorrían el lugar que en el pasado había albergado la mesa de las cintas, y que se había desintegrado bajo la potencia de la explosión.
Tras levantar la vista, Imogen reparó en la pared de ladrillos medio derruida que estaba detrás de ella, donde el calor había agrietado y destrozado el espejo que tiempo atrás separaba la parte principal del establecimiento de la trastienda. Arriba, los tablones de madera habían ardido y dejado tras de sí solo la estructura de unas escaleras que ascendían desde la planta baja. El segundo y el tercer piso se habían desintegrado y dejado paso al cielo.
Imogen respiró hondo una bocanada de aire lleno de humo, azufre y fría lluvia.
—Es evidente que han hecho un buen trabajo, ¿no os parece?
Aquellas palabras flotaron en un momentáneo silencio, antes de que se girara a mirar a las dos mujeres que la contemplaban con una ligera expresión de reprobación.
—¿Qué ocurre? —Parpadeó.
—¿Te importaría sonar un poco menos impresionada por la destrucción de todo un edificio? —terció la duquesa de Trevescan.
Imogen se limitó a encogerse de hombros.
—Quienquiera que lo haya hecho sabía bien dónde colocar los dispositivos…
—Y cuándo colocarlos. —Sesily Calhoun se encontraba en el umbral ya desaparecido y observaba la calle que se extendía más allá, donde unos cuantos madrugadores ya iban de camino a dar comienzo a su día—. Lo bastante tarde como para que si alguien rondaba por aquí…
—No viese nada. —Adelaide Carrington, que recientemente se había convertido en la duquesa de Clayborn, regresaba de la parte trasera del edificio—. La norma más antigua de la Ribera Sur. Ver, oír y callar. —Blandía un puñado de papeles—. Los he encontrado. Estaban en una caja escondida en el suelo de la trastienda, como aseguraba Erin.
—Excelente —dijo la duquesa de Trevescan, incapaz de ocultar el alivio en tanto Adelaide se reunía con ella junto a las escaleras. En manos inapropiadas, aquellos documentos, que Frances O’Dwyer y Erin Leafe habían guardado con cuidado y que Adelaide acababa de recuperar, destruirían muchas vidas—. Y no es necesario que nadie vea, oiga y calle nada. Imogen se enterará de todos modos.
—Y los periódicos la alabarán de nuevo. —Sesily se rio.
No siempre eran alabanzas, pero tanto daba el apodo que les pusieran —respetable (las Campanas del Infierno), salaz (¡Las Justicieras!) o revolucionario (Defensoras de la Gente Corriente)—: la información corría gracias a todos aquellos que disfrutaban al leer noticias acerca de poderosos cuyas acciones salían por fin a la luz.
Y eran estos últimos quienes colocaban bombas en lugares donde las mujeres, ajenas al poder, se congregaban y compartían ideas. Lugares como O’Dwyer and Leafe’s.
Era indudable que, en los dos años que habían transcurrido desde que las Campanas no solo habían empezado a defender a quienes el poder y los privilegios del Parlamento ignoraban —a las mujeres, a los niños, los trabajadores y los pobres—, sino que también habían derrotado y castigado a hombres con poder y privilegios, la situación se había vuelto más complicada.
La aristocracia estaba que ardía por el hecho de que una mujer ocupara el trono de Inglaterra. La sola idea de romper con una tradición de generaciones… bastaba para que ese incendio se convirtiera en algo muchísimo más poderoso. Y explosivo.
El resultado era más furia contra las mujeres. Más editoriales exaltados acerca del sexo más débil. Más artículos que advertían acerca de mujeres que cada vez ostentaban más conocimientos y fuerza, acerca de trabajadores que conseguían derechos, inmigrantes que alcanzaban la igualdad, pobres que pedían dignidad y los peligros de mandar a los niños a estudiar y no a trabajar.
«Una reina y todas esperan que se las trate como a la realeza», se murmuraba.
Por no hablar de las explosiones. En tres meses, fueron tres los establecimientos que volaron por los aires, todos con una parte principal y una trastienda. Un negocio de cara a la galería y uno a escondidas. El oculto, mucho más importante que el público. Y, por supuesto, más peligroso.
Una pastelería de Bethnal Green que hacía las veces de escondite para mujeres que huían de los hombres que utilizaban la crueldad y el poder como armas, una imprenta de Whitechapel donde se reunían trabajadores que pedían mejores condiciones y planeaban huelgas, y donde se encontraban en aquel momento, el taller de costura de O’Dwyer y Leafe, que ocultaba una clínica de salud solo para mujeres.
Todo reducido a escombros a manos de unos monstruos con ciertos conocimientos científicos, habilidades rudimentarias y total ausencia de humanidad.
—Tened cuidado con las escaleras —dijo Imogen sin levantar la vista del punto que estaba inspeccionando—. No son seguras.
La duquesa quitó la mano de la barandilla, que permanecía intacta.
—No sé si preguntarlo, pero… ¿hay algo aquí que sea seguro?
Imogen no respondió, estaba demasiado concentrada en el escrutinio.
—Imogen… —Adelaide se recolocó las gafas—. ¿Hay algo que sea seguro?
—¿Mmm? —Imogen levantó la vista—. Ah, lo más probable es que no. —Las otras tres mujeres intercambiaron una mirada que no era poco frecuente cuando se trataba de la alborotadora de su amiga—. Sesily, ¿me acercas mi bolsa, por favor?
Sesily miró con recelo el maletín que Imogen había dejado junto a lo que antes había sido la puerta de la tienda.
—Preferiría seguir con vida, Im, la verdad.
—No te preocupes. —Imogen señaló las escaleras con un gesto—. No te pasará nada si evitas subir.
La duquesa y Adelaide se apresuraron a dirigirse hacia el extremo opuesto del establecimiento mientras Sesily le entregaba la bolsa. Imogen abrió el maletín y hurgó en lo que llevaba en tanto la duquesa miraba hacia la calle, donde había más vida que treinta minutos antes.
—Deprisa —murmuró—. Cuanto más nos quedemos por aquí, más probable será que alguien haga preguntas.
Tras extraer un frasco pequeño, Imogen recogió un poco del hollín de la explosión, además de una esquirla de cristal. Albergaba la esperanza de que en ese fragmento hubiese un rastro del aceite que se había usado para la explosión.
—Ya casi estoy.
—No ha sido mi padre, ¿verdad? —preguntó Adelaide desde una distancia segura.
—A los muchachos de tu padre les falta delicadeza. —Imogen negó con la cabeza—. No te ofendas.
—No me ofendo, tranquila. —Adelaide se rio—. La delicadeza no es precisamente una cualidad imprescindible para los pistoleros a sueldo y los matones de Lambeth. —Eso y que Alfie Trumbull, su padre y líder de Los Pendencieros, la banda de delincuentes más grande de la Ribera Sur, había prometido hacer borrón y cuenta nueva ahora que tenía a un duque como yerno. Resultó que la esperanza de tener a un nieto con título conseguía que hasta el criminal más duro valorase sentar la cabeza. O lo que significase eso en ese tipo de círculos—. En ese caso, ¿quién ha sido? —prosiguió Adelaide ajustándose las gafas.
—Alguien competente… —masculló Imogen. Utilizó un cepillo de cerdas de jabalí para barrer el polvo, sumamente concentrada y buscando algo con esmero—. Pero falto de imaginación. Es el mismo dispositivo explosivo que usaron la otra vez, y también en la anterior a esa. El mismo polvo explosivo. El mismo patrón explosivo.
—¿Falto de imaginación? ¿O falto de preocupación por si lo apresaban? —preguntó la duquesa.
—Es probable que las dos —respondió Imogen.
Sesily se metió un caramelo de limón en la boca y se ciñó el abrigo escarlata.
—De acuerdo, así que Imogen está cerca de descubrir quién ha sido… ¿Y el motivo?
—Siempre es el mismo. A los poderosos no les agrada que nadie escape a su control —dijo la duquesa con repulsa mientras le daba un puntapié a un ladrillo—. Pero ¿el mismo tipo malvado? ¿En los tres sitios? ¿Con tres objetivos distintos?
—Yo no he dicho que haya sido el mismo —matizó Imogen levantándose—. He dicho que la bomba la ha puesto la misma persona.
—Es decir, un mercenario —terció Adelaide.
—Vas a tener que ir a ver a tu padre, Adelaide. —La duquesa la miró a los ojos—. Si no han sido Los Pendencieros quienes han volado esta tienda…
—Seguro que tiene alguna idea de quién ha sido. —Adelaide asintió—. Necesitamos su nombre. Y pronto. —Se giró y miró hacia la calle. El sol había salido y la gente se vestía y desayunaba… y se acercaría a curiosear.
La duquesa señaló los papeles que llevaba su compañera y le indicó con la barbilla el carruaje que las aguardaba.
—Más vale que los guardes antes de que alguien se dé cuenta de que hemos encontrado algo que no se ha quemado.
La duquesa de Clayborn asintió y, después de calarse la capucha del abrigo para cubrirse la melena rojiza, salió a la calle y se encaminó hacia el carruaje.
—Vámonos, Imogen. —Sesily se estremeció.
—¡No puedo ir más rápido! —exclamó la aludida sin levantar la vista de su labor, que llevaba a cabo con celeridad y prudencia, consciente de que se les acababa el tiempo—. ¡Ajá! —dijo al fin—. ¡Lo tengo!
«Por fin». Un pedazo de tela. Lo levantó con cuidado del polvo y extrajo un segundo frasco de su maletín.
Sus acompañantes se quedaron paralizadas, y la duquesa dio un paso adelante para mirar por encima del hombro de Imogen, quien estaba guardando el tesoro en el maletín.
—¿Qué hace que sea diferente de las otras telas chamuscadas y reducidas a cenizas?
—Quizá nada —contestó Imogen. Recolocó los frascos en su maletín antes de sacar la libretita y el lápiz que llevaba en el interior de la manga de su abrigo azul claro—. Pero este tejido ya lo he visto antes. En la pastelería y en la imprenta, donde no abundan las telas.
Tras abrir la libreta, tachó varios elementos escritos: combustible, detonador, hollín.
Sesily verbalizó su admiración.
—Bien hecho, Im.
—En efecto —añadió la duquesa—. Pero, puesto que nos estamos llevando una prueba fundamental de la escena del crimen, creo que lo mejor es que nos marchemos cuanto antes. Los agentes de Scotland Yard no tardarán en aparecer.
—¿Tú crees que van a dedicar tiempo a investigar un taller de costura de Spitalfields? —se burló Imogen. Cogió el maletín y se dispuso a seguir a sus amigas, que ya se dirigían hacia el carruaje para reunirse con Adelaide—. Ni un solo agente de la policía metropolitana va a querer encargarse de esto.
—Me temo que está equivocada, milady. —Una voz grave se dirigió a ella desde la parte trasera del edificio derruido. Las tres mujeres se quedaron inmóviles en el lugar que tiempo atrás separaba el interior y el exterior del establecimiento. El rostro de Adelaide apareció en la ventanilla del carruaje, con los ojos abiertos como platos y clavados detrás de sus amigas.
Clavados en el hombre que tenían justo detrás.
Algo ocurrió en el pecho de Imogen. Un estallido, un vuelco que no difería demasiado de la explosión que las había convocado allí.
Que lo había convocado a él allí.
Se giró, codo con codo con sus amigas, y lo miró a los ojos, oscuros y exasperados bajo el sombrero de ala estrecha. Tan exasperados como las palabras que gruñó.
—¿Qué hacen ustedes aquí?
Capítulo dos
El inspector Thomas Peck estaba teniendo un mal día.
Había empezado a las cinco y cuarto, la que sin lugar a dudas era la peor hora de la mañana. Nunca sucedía nada bueno cuando uno se levantaba a las cinco y cuarto. En primer lugar, era el momento más frío de la noche, lejano a los últimos rescoldos del fuego de la chimenea y no lo suficientemente cercano al instante en que el sol comenzaba a alzarse en el horizonte. En segundo lugar, era temprano. No demasiado temprano como para que pareciese noche cerrada y no demasiado tarde como para que se considerase un momento apropiado para madrugar. Era irritantemente temprano, como si solo un cuarto de hora más tarde todo hubiera guardado un orden perfecto y el vasto mundo se hubiese mantenido inmóvil.
Al inspector, claro está, le encantaba que las cosas guardaran un orden.
Sin embargo, el joven agente de policía del departamento de detectives que había llamado a la puerta de la casa de la señora Edwards en Holborn había sido incapaz de esperar, así que eran las cinco y cuarto, esa hora tan intempestiva. No era culpa del muchacho de cara recién lavada, como sabría Thomas más tarde cuando hubiera tomado un café intenso y el aire frío. Era culpa del propio Thomas, pues había sido claro como el agua con el joven muchacho: si había una explosión en algún punto de Londres, fuese el día que fuese y fuera la hora que fuera, debían ir a avisarlo. De inmediato.
Pero eso no significaba que tuviese que agradarle que lo despertaran antes del alba.
Ni tampoco que tuviese que agradarle a su arrendadora. Ciertamente, la señora Edwards, que hizo grandes esfuerzos para reprender al joven agente antes de llamar a Thomas a voz en grito, aseguró que no le había agradado. Aunque dio la impresión de que esos gritos sí le habían agradado.
En fin. A las seis menos veinte, Thomas retomaba su férreo control de la situación: estaba afeitado, duchado, vestido, y salía por la puerta, seguido por la señora Edwards, que lo despedía soltándole a grito pelado su perfeccionado sermón sobre por qué los arrendatarios decentes no reciben visitas ni avisos antes del alba.
No obstante, era necesario mucho más que la diatriba de una casera para desviar a Thomas Peck de su camino, y cerró la resplandeciente puerta tras de sí para silenciar el estruendo con mano firme. Miró hacia el joven agente.
—¿A dónde vamos?
Resultó tratarse del East End, donde una gran explosión había volado por los aires un taller de costura situado entre un restaurante y una pastelería. Sumamente consciente del carruaje de la policía en el que viajaba, el inspector le pidió al cochero que lo dejase en el callejón de detrás del edificio a fin de poder entrar sin que nadie lo viera.
El joven agente creía que el inspector albergaba más esperanzas de las que cabía siendo Spitalfields su destino, pero hizo cuanto pudo para ocultarlo. Según los avisos recibidos, el edificio se había derrumbado en plena noche, así que seguramente los culpables ya habrían desaparecido.
Pero Thomas Peck no esperaba dar con un culpable. Esperaba presenciar algo mucho peor.
Un caos absoluto. La clase de caos que adoptaba la forma de una mujer bajita, rolliza y hermosa, con ojos brillantes y rizos negros. La clase de caos que muy a menudo le provocaba problemas. Y montañas de papeleo.
Y ahí estaba la mujer, como suponía él. Lady Imogen Loveless, vestida con el intenso color del cielo de verano. «¿Alguna vez lucía un color que no figurase en el maldito arcoíris?». Sujetaba el enorme maletín con el que siempre andaba de un lado para otro y se encontraba entre los escombros de un edificio que había estallado y que en absoluto era un lugar seguro, acompañada de otras dos mujeres —la duquesa de Trevescan y la señora Sesily Calhoun—. Sin lugar a dudas, iba a lograr que el día de Thomas fuera muchísimo peor de lo que ya se avecinaba, como de costumbre.
Thomas las sorprendió cuando se dirigían hacia su carruaje, a cuya ventana se asomaba la recién casada duquesa de Clayborn. Mentiría si dijera que no había disfrutado del asombro que le demudó el gesto a la duquesa y del frufrú de las faldas que se habían movido sobre los tobillos de las otras tres en cuanto él las detuvo.
Lady Imogen fue la primera en girarse. Por supuesto.
Y empezó la conversación como hacía siempre: dedicándole una sonrisa osada y radiante, una dispuesta a confundir la mente de cualquier hombre. Pero Thomas Peck no era un hombre cualquiera y era inmune a los encantos de aquella mujer. Por lo menos lo era cuando se lo proponía.
—¡Vaya, inspector! ¡Qué sorpresa encontrarlo aquí!
—Ojalá pudiera decirle lo mismo, lady Imogen —respondió al detenerse junto a una montaña de ladrillos que tiempo atrás habían formado una pared que separaba el espacio principal del establecimiento y la trastienda, y resistió la necesidad de acercarse a ella—. Pero he aprendido a esperar su presencia siempre que ocurre una barahúnda.
Los ojos oscuros de lady Imogen brillaron más que de costumbre.
—Qué cosas tan bonitas me dice.
Sus compañeras intercambiaron una mirada divertida por encima de los rizos negros de la muchacha.
—Tenga cuidado —terció Thomas—. No estoy convencido de que no lo haya provocado usted.
Lady Imogen le lanzó una sonrisa que él habría considerado preciosa si no hubiera estado preparado de antemano para el impacto del gesto.
—Tenga cuidado usted. Yo no estoy convencida de que no haya venido buscando alboroto.
La señora Sesily Calhoun se rio al oír la réplica, y Thomas frunció el ceño. No había ido hasta allí buscando alboroto. Era un inspector del departamento de detectives de la policía de Scotland Yard. Tenía trabajo que hacer y estaba demasiado ocupado como para ir persiguiendo a aquella mujer por la ciudad, por más que a menudo terminaran cruzándose.
—No es verdad.
Lady Imogen negó con la cabeza, y Thomas tuvo la clara sensación de que lo estaba tratando con condescendencia.
—Por supuesto que no.
—Acudo a los lugares donde se ha cometido algún delito. Lugares donde se me requiere para llevar a cabo mi trabajo.
—Un trabajo que se le da muy bien —comentó ella mirándolo de una forma que Thomas no debería haber disfrutado tanto.
Un momento. ¿Estaba burlándose de él? Entornó los ojos.
—Se me da francamente bien, la verdad sea dicha.
—Es lo que acabo de decir. —De nuevo aquella sonrisa, llena de resplandor y de secretos.
Las mujeres que la flanqueaban soltaron más risillas, y Thomas se hartó.
—Señoras… ¿Qué hacen aquí?
—¿Es necesario tener un motivo?
—¿Para estar en un edificio que acaba de explotar? Por lo general, sí.
—¿Y si mi motivo fuera que me gustan las explosiones?
—Es un motivo ridículo —replicó él.
—Vaya. Qué antipático. Sí me gustan las explosiones.
—¿Tanto como para haber provocado esta?
Hubo una pausa, y lady Imogen volvió a sonreír con los ojos teñidos de admiración; aunque a él no le interesaba que esa mujer lo admirara. Aun así, no le desagradó oírla decir:
—Ah, qué bien lo ha hecho.
—¿El qué he hecho bien? —Thomas arqueó las cejas.
—Responder muy deprisa. Ha sido un interrogatorio, ¿verdad? Tan veloz y desenfadado que habría contestado si yo fuese una mujer menos avezada. Supongo que debe de funcionarle bien en la mayoría de los casos.
En efecto, solía funcionarle.
—Pero usted no ha contestado.
—Así es. —Y le sonrió.
A Thomas no debería gustarle que ella discutiera con él. No debería gustarle que todo a su alrededor se iluminara con la batalla de respuestas ingeniosas que le devolvía. No debería gustarle que los rizos de ella se bamboleasen junto a su cara. No debería reparar en que sus mejillas se sonrojaban por el placer que sentía.
Y en ningún caso debería preguntarse qué otras cosas conseguían que el rubor le colorease las mejillas por el placer.
Se aclaró la garganta y recuperó el control de la conversación.
—Es una mujer que ha confesado sentir devoción por las explosiones y se encuentra en los escombros de un edificio que ha volado por los aires.
—¿Figuro en su lista de sospechosos, inspector?
—No —le contestó—. Pero no me culpará por pensar que su presencia aquí resulta curiosa.
—Hágame caso, Tommy. La mayor parte de los ciudadanos de Londres me considera curiosa.
De ninguna manera debería haberle gustado que lo hubiera llamado Tommy. Apretó los labios con fuerza e intentó fulminarla con su mirada más intimidante, la que a menudo conseguía que los delincuentes reincidentes se rindieran.
—Es la tercera vez en tres meses que la encuentro en el escenario de una explosión.
Su comentario no la afectó lo más mínimo.
—Una historia preciosa que les podremos contar a nuestros futuros hijos.
El rostro de Thomas no mostró sorpresa alguna gracias a los años de entrenamiento. Soltó un brusco suspiro y reprimió los pensamientos superfluos que aquella provocación habría suscitado en un hombre cualquiera.
—Lady Imogen, creo que sabe más de este delito en particular de lo que está dispuesta a contar.
—Es posible. —Ladeó la cabeza en su dirección—. ¿Está planeando cómo va a interrogarme?
Qué mujer tan irritante. Entonces, ¿por qué estaba pensando precisamente en eso? Un tipo de interrogatorio que empezaba poniéndosela encima del hombro y dejándola en el asiento trasero de un oscuro carruaje…
Esos pensamientos se vieron interrumpidos por una carcajada femenina con la cual la duquesa de Trevescan echó a andar para salir del edificio en ruinas.
—De veras que los dos protagonizarían una obra excelente. Si sus carreras actuales se tuercen, siempre les quedará la opción del teatro.
Tras esa feliz afirmación, se encaminó hacia la calle, seguida de cerca por la señora Calhoun.
Y Thomas se quedó a solas con lady Imogen.
Dio un paso hacia ella, aunque no debería.
—Podría arrestarla, ¿sabe?
—¿Por qué razón? —le preguntó dando también un paso adelante.
—Por alterar la escena de un delito.
—¿Acaso ha habido algún delito? —Y se adelantó otro paso. Y se le acercó más. Lo suficiente como para que Thomas tuviese que bajar la vista hacia la redondez de sus mejillas sonrojadas, hacia la punta de su barbilla pronunciada y más abajo, donde el corpiño de su vestido azul se asomaba por debajo de un abrigo a juego. Llevaba un broche resplandeciente de obsidiana negra, con adornos plateados, sobre el terciopelo que le cubría los pechos, exuberantes. Tanto como lo era toda ella.
Thomas se aclaró la garganta y dirigió la mirada hacia los ojos de lady Imogen, profundos y marrones.
—Es lo que creo.
—Yo también. —Asintió, y sus rizos brincaron sobre su rostro.
Al oírla hablar con tanta franqueza y sencillez, se tensó, como si estuvieran a la misma altura.
—¿Y…?
—Y… —La mujer alargó la letra, y él se quedó absorto por su indecisión, por la curva de sus labios, por el blanco de sus dientes al formar la palabra—. No he hecho nada para merecer un viaje a Whitehall. —Hizo una pausa antes de añadir—: Por lo menos, hoy no.
—¿Qué sabe al respecto? —La exasperación lo embargó.
—Nada con que la policía vaya a ayudar.
—Querrá decir nada que vaya a ayudar a la policía.
—¿Usted cree? —Con una sonrisa, se giró. Durante un segundo de locura, Thomas tendió el brazo, pero se detuvo cuando apenas rozó con los dedos la lana celeste del abrigo. Era una dama, la hermana de un conde. No podía tocarla. ¿En qué estaba pensando?
Sin lugar a dudas, a aquella mujer no deberían permitirle salir de casa. Era un verdadero caos.
Y una gran tentación.
Pero no para él. Thomas controlaba totalmente la situación. Y era muy capaz de resistirse a ella. Se había resistido a cosas peores.
«Mentiroso».
Retiró la mano y habló ignorando la sensación que le provocó el nombre de ella en su lengua.
—Lady Imogen.
Ella no le respondió, sino que se limitó a detenerse; sus gruesas faldas de invierno le rozaron los tobillos ante el cambio de ritmo. Thomas también se detuvo y miró por encima de su hombro, más allá de sus rizos, hacia la joven mujer que se hallaba delante de Imogen con ojos muy abiertos en un rostro pálido.
—¡Buenos días! —exclamó lady Imogen con alegría, como si se encontraran en cualquier otro lugar y no en las ruinas de un edificio arrasado por las llamas.
La joven parpadeó con la expresión demudada por la sorpresa y por la confusión y por un sentimiento más intenso, algo que empeoró cuando vio a Thomas. Instintivamente, él dio un paso atrás para darle espacio.
—Ah —murmuró la muchacha mientras retrocedía hacia la calle y pasaba la vista por el edificio, los escombros y finalmente por lady Imogen, tan fuera de lugar allí—. Ah —repitió, y pareció darse cuenta de lo que ocurría e hizo una rápida reverencia.
—No es en absoluto necesario —dijo lady Imogen mientras le hacía señas para que se levantara y ladeaba la cabeza—. ¿Puedo ayudarte con algo?
—Tenía una… —La mujer era más bien una chica. No debía de tener más de dieciséis o diecisiete años. Vaciló, contempló de nuevo el edificio y abrió todavía más los ojos como platos, rebosantes de evidente decepción—. Una cita. —Tragó saliva. Con dificultad. Con desesperación—. Esta mañana. Con la costurera. Esta mañana. —Lo último lo dijo con voz temblorosa.
—Entiendo. —Lady Imogen asintió—. Como ves, no está aquí.
—¿Está…? —Un nuevo temblor.
—Ah, está muy bien, no te preocupes por eso. Ya está preparando una nueva tienda no muy lejos de aquí. —Imogen dejó el maletín y se apartó el abrigo para introducir la mano en el interior y extraer una libretita y un lápiz.
Thomas se preguntó qué otras cosas guardaría bajo la tela. No lo sorprendería descubrir un frasco de veneno, un puñal afilado o un candelabro pesado que blandir en un momento dado.
Mientras tanto, Imogen garabateó algo en una página de la libreta antes de arrancarla y pasársela a la joven, que se la quedó mirando durante unos segundos antes de levantar la vista con los ojos bañados de frustración.
No sabía leer.
Thomas no fue el único en darse cuenta, por supuesto. Lady Imogen le puso una mano en el brazo a la chica y se inclinó hacia delante para susurrarle al oído algo que él no pudiera oír. Y lo intentó, maldita sea.
Los dedos pálidos de la joven, sin guantes, aferraron los de Imogen, también desprovistos de guantes, con fuerza.
—Gracias, señora.
—No hay de qué. La costurera te lo arreglará en un visto y no visto. No te preocupes.
La chica hizo una rápida inclinación de cabeza y echó a correr hacia la mañana gris, donde la lluvia prometía caer en forma de aguanieve.
—Usted sabe dónde están la señorita O’Dwyer y la señora Leafe —comentó Thomas.
—Por supuesto que lo sé —contestó Imogen, y se agachó para recoger su sempiterno maletín—. ¿Usted no?
Thomas apretó los dientes.
—¿Sabe, inspector? —añadió con ligereza—. No debería empezar el día sin un buen desayuno. Un estómago vacío lo pone a uno a la defensiva.
—De ninguna manera estoy a la defensiva, milady.
Esos bonitos labios rosados esbozaron una débil sonrisa. No. No eran bonitos. Ni rosados. Eran labios sin más. Unos labios normales. Unos que no llamaban la atención.
—Disculpe. Pensaba que habría comenzado investigando el paradero de las señoras O’Dwyer y Leafe.
Thomas frunció el ceño. No estaba equivocada, pero él no lo admitiría jamás.
—¿Dónde se encuentran?
—Si se lo dijera, le quitaría toda la diversión al asunto, ¿no cree? —Y, sin más, aquella locura de mujer se dirigió hacia el carruaje con la clara certeza de que había ganado la batalla.
Thomas se giró, decidido a devolverle la calma y la razón a la mañana. Buscó a su alrededor y dio con un lugar despejado entre los escombros, donde un rastro de hollín negro marcaba la ubicación del punto exacto en que había empezado la explosión. Alrededor del perímetro, vio unas huellas pequeñas y recientes.
Sus ojos barrieron la zona y se percataron de una interrupción en el patrón del estallido: nuevas marcas entre los escombros.
Se volvió cuando la puerta del carruaje se abrió para acoger a lady Imogen en la seguridad de su interior; sus rizos negros se balancearon y su encantador trasero osciló cuando se inclinó para introducir su maletín en el coche.
Pero aquel encanto de trasero no tuvo nada que ver con que Thomas la llamase de nuevo.
—Lady Imogen.
La mujer se giró.
—Su maletín.
—¿Mi maletín? —Ladeó la cabeza.
—Supongo que no me enseñará lo que lleva dentro. —Apostaría el salario de todo un año a que Imogen había encontrado algo útil entre los escombros, y que eso se encontraba en esos instantes en ese gigantesco maletín que la acompañaba a todas partes.
Desde que la conoció catorce meses antes (no los contaba, la precisión formaba parte de su trabajo), lady