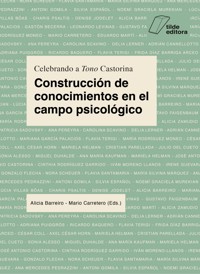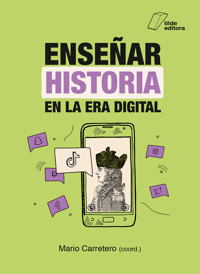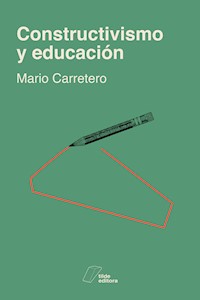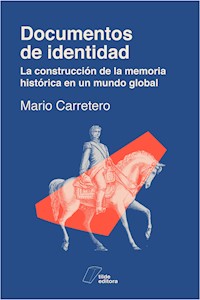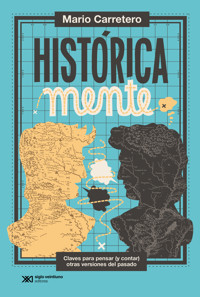
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siglo XXI Editores
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Educación que aprende
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Todas las sociedades cuentan sus historias una y otra vez. En distintos formatos y versiones, como un ejercicio vinculado con su memoria y su identidad. Crean así representaciones del pasado, que se conforman y transmiten a través de la escuela, los museos, las películas y otros medios, y que adoptamos y reproducimos (muchas veces sin reflexión) como si fueran copias incuestionables de lo sucedido. Desarrollar un pensamiento histórico, señala el destacado investigador Mario Carretero, supone cuestionar esas visiones simplificadas y simplificadoras de la historia, hechas de héroes y villanos, y desafiar la idea de que el conocimiento está allí, encerrado en libros y enciclopedias, y que puede aprenderse repitiendo. Todo lo contrario: requiere abrazar la complejidad y tomar consciencia de la convivencia no siempre pacífica de diferentes interpretaciones de hechos y documentos; exige incorporar diferentes voces y comprender los mecanismos con los que se elabora y se legitima el conocimiento. Para afrontar el reto de pensar históricamente en las aulas, Carretero ofrece una serie de claves y herramientas que incluyen el acercamiento a las prácticas auténticas de los historiadores y de las ciencias sociales: las lógicas de la disciplina, los modos en que buscan fuentes, las contrastan y las interpretan, dialogan y argumentan. En un recorrido pleno de ejemplos y análisis de materiales concretos, nos muestra que la historia está más viva y sus huellas más presentes en los eventos actuales y en nuestras vidas cotidianas de lo que podríamos haber imaginado. Este libro original y profundo nos invita a repensar nuestra propia visión de la historia, su enseñanza y su aprendizaje. Y nos recuerda que desarrollar mentes con pensamiento histórico es fundamental para construir sociedades que puedan entender su pasado y su presente e imaginar su futuro con perspectiva crítica.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 394
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Índice
Portada
Copyright
Este libro (y esta colección)
Dedicatoria
Agradecimientos
Introducción. La mente humana ante los ecos de la memoria
1. El asombro y el conflicto llegan al pasado
Las batallas culturales y educativas por la historia
Discursos políticos, recreaciones históricas y otros mecanismos de idealización
El poder inigualable del pasado: Orwell dixit
Las intrigantes relaciones entre el pasado, el presente y el futuro
2. ¿Para qué se enseña historia? Del amor a la patria a pensar históricamente
Las historias escolares como elemento fundante de la construcción simbólica de las naciones
Enseñanza de la historia e identidad
Pensar históricamente como objetivo educativo
Los conceptos en el aprendizaje de la historia
Los conceptos de primer orden
La importancia de los conceptos de segundo orden
Los conceptos de tercer orden y el papel de la identidad en la enseñanza de la historia
3. La comprensión de las narrativas maestras en la escuela: del mito al logos
¿Qué es una narrativa maestra?
El desarrollo del pensamiento narrativo
De la imagi-nación a la acción
Revolución de Mayo de 1810: de la narrativa romántica a la visión historiográfica
Las dimensiones de las narrativas maestras
¿Cambian las narrativas históricas de los estudiantes?
Los orígenes de las narrativas históricas nacionales y sus implicaciones educativas
4. ¿Colón descubrió América? Representaciones de la colonización
… y la sangre vino después
¿Recibiendo ofrendas o recogiendo objetos de oro?
La colonización en la mente de los alumnos: ¿pacífica, violenta o mixta?
¿Cómo se analiza una imagen histórica? Del realismo a la interpretación
5. Mapas y territorios en la enseñanza de la historia
Mapas históricos y narrativas maestras nacionales
¿Cómo cambian los territorios nacionales?
Naciones y fronteras en la mente de los estudiantes
La existencia de muros entre países y el pensamiento histórico
La frontera entre los Estados Unidos y México. ¿Qué dice la historia?
El Muro de Berlín. Un ejemplo didáctico para desarrollar el pensamiento histórico
6. Conclusiones (y algunas sugerencias para la educación)
Referencias
Mario Carretero
HISTÓRICAMENTE
Claves para pensar (y contar) otras versiones del pasado
Carretero, Mario
Históricamente / Mario Carretero.- 1ª ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2024.
Libro digital, EPUB.- (Educación que Aprende / dirigida por Melina Furman)
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-801-345-9
1. Historia. 2. Educación. I. Título.
CDD 306.0982
© 2024, Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.
<www.sigloxxieditores.com.ar>
Diseño de colección y de portada: Pablo Font
Digitalización: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina
Primera edición en formato digital: mayo de 2024
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
ISBN edición digital (ePub): 978-987-801-345-9
Este libro (y esta colección)
No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños.
Marco Tulio Cicerón, Acerca del orador
El desarrollo del pensamiento histórico, entendido como objetivo educativo, es relativamente reciente. Pensar históricamente implica que alumnas y alumnos puedan comprender la complejidad de la disciplina, repleta de –a decir del autor– “causalidades intrincadas y de conceptos abstractos” íntimamente relacionados con la memoria y la identidad de los pueblos. Requiere que puedan comprender y participar de sus modos de construir y validar el conocimiento. Y que puedan ser conscientes de la convivencia no siempre pacífica de diferentes interpretaciones de hechos y fuentes históricas que tienen el poder de legitimar situaciones: interpretaciones ancladas en visiones del mundo, muchas veces en disputa, en las que ganadores y perdedores a menudo cambian de lugar.
Se trata de un desafío enorme para todo docente. Sin embargo, ahí radica gran parte de la belleza de la disciplina y de su enseñanza: en el propósito de formar una ciudadanía crítica y pensante, capaz de hacerse preguntas, a veces incómodas, sobre sus orígenes como nación y su grupo de pertenencia, y de construir lentes rigurosas para analizar fenómenos pasados y actuales que les permitan entenderlos más allá del “cuento” simplificado que tradicionalmente se transmite en la escuela, en el que las representaciones históricas se presentan como copias incuestionables de lo sucedido.
¿Cómo abordar este desafío? En este libro, Mario Carretero nos plantea que construir mentes históricas –haciendo juego con el título– requiere una aproximación a las prácticas auténticas de los historiadores y de las ciencias sociales en general, acercando a los alumnos a las lógicas de la disciplina, a los modos en que los historiadores buscan fuentes y las interpretan, diseñan y realizan entrevistas, dialogan y argumentan. Como sostiene el investigador David Perkins, se trata de que alumnos y alumnas aprendan a “jugar el juego completo”, en este caso, de la historia como campo del conocimiento, y se involucren de manera activa en propuestas con sentido y autenticidad, para descubrir en el camino que la historia está más viva y sus huellas más presentes en los eventos actuales y en nuestras vidas cotidianas de lo que podríamos haber imaginado.
Para eso, Carretero abreva en su extensa y rica experiencia como investigador y docente, y nos plantea una serie de conceptos y estrategias claves a la hora de pensar la enseñanza de la historia, como los objetivos románticos e ilustrados de la educación histórica, las narrativas maestras, los conceptos de primer, segundo y tercer orden, y el trabajo con fuentes y mapas. En ese “viaje a la tierra desconocida” que nos propone, las investigaciones empíricas propias y de otros colegas y las anécdotas de la vida profesional dialogan con ejemplos de distintas épocas, desde la guerra entre Rusia y Ucrania hasta la esclavitud en los Estados Unidos, pasando por las batallas culturales del nacionalismo versus la globalización o la independencia americana de las potencias europeas.
Todo esto le da vida a un libro original y profundo que nos invita a repensar nuestra propia visión de la historia y el sentido de su aprendizaje, y nos muestra que el desarrollo de mentes con pensamiento histórico es una tarea no solo posible, sino fundamental para la construcción de sociedades democráticas que puedan entender su pasado, su presente y su futuro desde una perspectiva crítica que, lejos de ignorar la complejidad, la abrace como lente para mirar la realidad.
Este libro forma parte de la colección “Educación que Aprende”, pensada para todos aquellos involucrados en la fascinante tarea de educar. Confluyen aquí reflexiones teóricas y aportes de la investigación, pero también ejemplos y orientaciones para guiar la práctica. Porque la educación ha sido, desde sus inicios, un terreno de exploración y búsqueda permanente que se renueva con cada generación de educadores, niños y jóvenes. Y porque, para educar, tenemos que seguir aprendiendo siempre.
Melina Furman
A mi abuelo Sebastián, analfabeto y antifranquista. Él no pudo estudiar historia, pero la hizo.
Para Miguel y Juanita, por tanto amor durante tanto tiempo.
Agradecimientos
Este libro está basado en las investigaciones realizadas junto con mi equipo “Pensar la historia y la memoria”, que se desempeña en España y la Argentina (<www.histandmem.com>). He tratado de ofrecer una visión general de lo estudiado, de manera tal que pueda ser útil a todas las personas interesadas en la transmisión del pasado, dentro y fuera de la escuela. Por ejemplo, a quienes trabajan en los museos históricos, los sitios de memoria, las muestras y exhibiciones o incluso en los medios y las producciones artísticas y culturales. Quiero pensar que quienes están interesados en la diseminación del conocimiento histórico en general y en el papel que cumple en nuestras sociedades podrán encontrar en estas páginas ideas y elementos de discusión que les resulten inspiradores como herramientas para contribuir a que el pasado sea algo más que un relato ya establecido, canónico y cerrado.
Justo eso es lo que hemos intentado ofrecer en nuestro desarrollo digital <www.pensarlahistoria.com>, de libre acceso, producto del análisis de las relaciones entre la cultura digital en la que nos hallamos inmersos y el papel del pasado en las sociedades contemporáneas. Esta plataforma, que también incluye guías didácticas (obra de María del Carmen Correale y Flavia Affranchino, y de acceso abierto en <www.tilde-editora.com.ar>), ha sido generada como un intento de dar respuesta al crecimiento exponencial de los usos digitales en la actualidad. Y, al mismo tiempo, como una imperiosa necesidad de que la investigación logre atravesar las paredes de la academia para dialogar y ser útil a la comunidad de la que es parte. Quiero agradecer la infatigable contribución de Federico Dorfman (gestión y apoyo técnico), Ángeles Soletic (coordinación general), Rocío Ivanissevich (coordinación autoral) y Julieta Vela (dirección de arte) a la realización de este proyecto, financiado por la Flacso (Argentina) y la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, además de los reseñados más abajo. Junto con personas de mi equipo, en este proyecto han colaborado como autores Marcelo Borrelli (Pasados en conflicto) y Verónica Hollman (Pensar con mapas). El primero me prestó una valiosa ayuda en la estructuración del capítulo 1 de este libro, cuando recién comenzaba a escribirlo.
En toda esta labor he tenido la suerte de recibir la colaboración, sugerencias y críticas de todos los y las integrantes del grupo que coordino. En cada capítulo se puede ver la presencia y el aporte específico de cada una de estas personas, lo que se refleja en las publicaciones que hemos realizado conjuntamente y que se citan en las páginas que siguen. No obstante, quiero mencionar el aporte específico de María Rodríguez Moneo, César López y María Cantabrana en los capítulos 2 y 3, sobre pensamiento histórico y narrativas maestras nacionales; de Floor van Alphen en el capítulo 3, sobre la narrativa maestra de la Argentina; de Fernanda González en el capítulo 4, sobre la representación de imágenes históricas, y de Cristian Parellada y Everardo Pérez-Manjarrez en el capítulo 5, sobre mapas históricos. Martina Guggiari fue también de gran ayuda en la elaboración de las referencias.
Finalmente, las discusiones sobre qué es el pensamiento histórico, su relación con las representaciones sociales y cómo puede contribuir a mejorar la enseñanza y transmisión del pasado (introducción y conclusiones) se han visto enriquecidas por los debates, siempre muy vivos, con José Antonio Castorina y Alicia Barreiro. En el caso de Mikel Asensio, esas discusiones, reflejadas en varias publicaciones conjuntas, abarcan un período de varias décadas y, en la actualidad, se han extendido al estudio de contextos informales, como el caso de los videojuegos históricos que estamos comenzando a analizar en un reciente proyecto de la Agencia de Investigación de España, que codirigimos (TED-2021-131340BI00). A todas estas personas quiero expresarles mi gratitud por todos los años de trabajo conjunto, con la expectativa de que puedan ser muchos más.
Por otro lado, en cuanto a los aspectos organizativos, este trabajo tampoco hubiera sido posible sin la ayuda de las dos instituciones en las que me desempeño, la Universidad Autónoma de Madrid y la Flacso (Argentina). A su vez, ambas me han permitido disfrutar de las condiciones materiales y culturales para elaborar, solicitar y obtener los proyectos de la Agencia Española de Investigación (PID-2021-1275290BI00, codirigido con María Rodríguez Moneo) y de su correspondiente argentina (ANPCYT-PIC-2019-02477). El apoyo continuado de ambas instituciones ha sido clave para constituir el grupo “Pensar la historia y la memoria” y tratar de convertirlo, dentro de nuestras posibilidades, en un referente internacional, cosa que creemos haber conseguido sobre todo a partir de la concesión del proyecto MakingHistories de la Unión Europea (<www.making-histories.eu>).
Escribir requiere, además de decisión, una buena dosis de tiempo, tranquilidad y estimulación intelectual. La mayor parte de la redacción y elaboración detallada de cada capítulo de este libro se llevó a cabo en la maravillosa biblioteca de la Universidad de Tel Aviv, entre septiembre y diciembre de 2022, gracias a una beca del Ministerio de Educación de España. En ese tiempo, no solo recibí la extraordinaria hospitalidad de mis tíos Elah y Enrique, que hicieron de las cenas de los viernes un Sabat muy especial, imposible de olvidar. También tuve la suerte de recibir el aporte intelectual del profesor Daniel Bar-Tal y su equipo, incansables investigadores de las bases psicosociales e históricas de los conflictos, en la School of Education, sin cuya ayuda nunca hubiera conocido Palestina ni experimentado de primera mano cuánto y de cuántas maneras diferentes puede influir el pasado en el presente. La salida del laberinto de Medio Oriente nos sigue desafiando a todos. Después de haber estado sobre el terreno, puedo dar fe de la enorme complejidad que implica su búsqueda y, por supuesto, de la necesidad de su solución a través del diálogo, por muy utópico que esto pueda parecer, así como de la utilidad y pertinencia de las investigaciones en estos ámbitos.
Por último, aunque este libro, como se ha indicado, representa ideas y hallazgos en los que vengo trabajando desde hace tiempo, la redacción final siempre asusta y convierte a la mayoría de los que escribimos en pasto de las inseguridades, dudas y temores. Dos personas contribuyeron a disiparlas. En primer lugar, mi tío Enrique, con quien a menudo aprendemos a discrepar sobre el pasado y el presente, me convenció de que estas páginas podrían ser útiles para el público general y no solo para los especialistas. Espero que los posibles lectores estén de acuerdo con él. Si no lo están, obviamente es a mí a quien tienen que reclamar. Por último, Rosa Rottemberg, mi editora favorita, me hizo algunos signos que yo interpreté como inequívocos de que iba por buen camino. Espero no haberme equivocado de ruta y haber llegado hasta el final sano y salvo, porque escribir suele ser también un camino cuya dirección se va trazando en cada página. Y parafraseando a Forrest Gump, “La vida (la escritura) es como una caja de bombones y nunca sabes el que te va a tocar”.
La editorial Siglo XXI ha mantenido su interés por esta obra desde que propuse la idea, a través de la invitación inicial de Melina Furman, y posteriormente Yamila Sevilla aportó su astucia para conseguir que escribiera e incluso le fuera entregando los sucesivos capítulos. Mi agradecimiento para ambas.
Introducción
La mente humana ante los ecos de la memoria
Por cada muro un lamento / En Jerusalén, la dorada /
Y mil vidas malgastadas / Por cada mandamiento […]
Yo soy un moro judío / Que vive con los cristianos /
No sé qué dios es el mío / Ni cuáles son mis hermanos […]
La guerra es muy mala escuela / No importa el disfraz que viste /
Perdonen que no me aliste / Bajo ninguna bandera /
Vale más cualquier quimera / Que un trozo de tela triste
Jorge Drexler y “Chicho” Sánchez Ferlosio, “Milonga del moro judío”
La construcción del conocimiento histórico
Dice un refrán español que lo primero es antes. Así es que comencemos este libro por el título. ¿Por qué hablar de una mente histórica? ¿Es relevante estudiar cómo elaboramos el conocimiento histórico? Sin duda, lo es por varias razones. En primer lugar, porque, como veremos a lo largo de este libro, hace ya bastante tiempo que ni la enseñanza de la historia ni la historia misma se consideran una mera sucesión de fechas, datos y nombres propios, por regla general, unidos a heroicidades y otras actividades extraordinarias. Los diferentes campos de estudio que se ocupan del pasado, al constituirse en un ámbito multidisciplinar (Carretero, Berger y Grever, 2017), coinciden en que necesitamos conocer las representaciones históricas que construye la mente humana si queremos enseñar de forma adecuada esta disciplina, tanto en la escuela como en otros contextos, ya sean museos, muestras, filmes, lugares de memoria o ámbitos informales en los que se transmite este tipo de conocimiento.
En segundo lugar, porque el estudio de la cognición humana ha mostrado hace décadas que la mente no copia ni repite los conocimientos, sino que los construye a través de un complejo proceso de elaboración que no está exento de sesgos, prejuicios y otras operaciones simplificadoras o distorsionadoras y también, a veces, embellecedoras (Ruiz Vargas, 2023; Sigman, 2015). Así, suele decirse que la distancia –sea temporal o espacial– siempre embellece el recuerdo. Por otro lado, este libro se opone a una visión muy extendida de que el conocimiento histórico, tanto en su formato escolar como en el disciplinar, es de fácil comprensión. Y esto se justifica con la suposición de que ya está elaborado y depositado en determinados reservorios, como enciclopedias o similares. Basta con exponerse a ese conocimiento y recibirlo a través de una explicación verbal o de un filme, para entenderlo de forma cabal. Esta idea suele ir unida, al menos en lo que a la escuela se refiere, a que para su aprendizaje solo se necesita una simple repetición, en oposición a lo que sucedería con otras materias, como las ciencias exactas, cuyos conceptos y formalizaciones requieren un dominio de la abstracción y de la aplicación de operaciones muy abstrusas.
Una de las ideas centrales que vamos a desarrollar en los capítulos que siguen es contraria a esta posición: en realidad, lo que es fácil es una versión simplificada y simplificadora de la historia, expresada por regla general mediante una narrativa romántica de héroes y villanos. Por el contrario, en cuanto ciencia social, la historia constituye una disciplina muy compleja, repleta de causalidades intrincadas y de conceptos abstractos cuyo dominio requiere también un pensamiento complejo. Por esta razón, se ha desarrollado en este ámbito la idea de pensamiento histórico, que expondremos sobre todo en el capítulo 2, pero que está presente a lo largo de todo el libro. Recurramos a un ejemplo. Un conflicto político y económico en la Edad Media requiere conocer bien cuál era la estructura social típica del feudalismo y cuáles eran los derechos y obligaciones de los diferentes grupos sociales en esa época, muy diferentes a los de hoy, así como las características de la vida cotidiana. Por ejemplo, las personas estaban sujetas a su trabajo y su localidad. Las uniones matrimoniales eran meros acuerdos de conveniencia en pos de la subsistencia y la subjetividad individual, y la privacidad, como la conocemos hoy, era inexistente. Así, sin conocer la mentalidad de una persona que vivía en ese mundo, es imposible que aquel conflicto se entienda en términos históricos. Lo más probable es que su comprensión se reduzca a una simple, quizá atrayente, historia de caballeros, reyes y princesas, tal como se muestra en numerosos filmes o series populares. Pero si, por ejemplo, les proponemos a los estudiantes la lectura de la clásica obra Guillermo el Mariscal,de Georges Duby (1984), podrán ver que la cultura medieval era radicalmente distinta a la actual, tanto en términos generales como en el orden de lo cotidiano. De la misma manera, sin comprender el significado conceptual de monopolio comercial, reformas borbónicas o Ilustración resultará inconcebible la representación adecuada de las independencias de las colonias americanas.
Así, el uso de la partícula “mente” en el título de este libro se refiere a la necesidad de pensar de forma reflexiva y compleja los diferentes conceptos, eventos y problemas del pasado. Analizaremos estas cuestiones con más detalle en el capítulo 3, al examinar la forma en que cambia la comprensión de las narrativas sobre la independencia nacional en adolescentes de diferentes niveles académicos y cómo es que se hace cada vez más compleja (Carretero y Van Alphen, 2014; Carretero y Pérez-Manjarrez, 2022). El acceso a esa complejidad los podrá invitar, en palabras de Lowenthal (2015), a un viaje a ese país extranjero que es el pasado. Así, al igual que cuando se arriba a una tierra desconocida, ante la extrañeza por lo nuevo podrían comenzar a aparecer las preguntas. Para algunas, el saber histórico tendrá respuestas; para otras, no. Pero lo importante –creemos– es que la vinculación con ese saber se sitúe en el ámbito de la indagación.
Permítaseme un ejemplo basado en una experiencia personal. Llegué al Museo del Holocausto de Washington preguntándome, como tantas otras personas, cómo pudieron haber ocurrido esos hechos terribles. Los contenidos sobre la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda, ubicados en la primera planta, me ofrecieron el contexto social y político en que se dio esta tragedia –a la vez que fracaso– de la humanidad; así, en el documental sobre los orígenes históricos del antisemitismo en Europa pude encontrar un eje al que asir la respuesta a mi pregunta. Lo que me aportó esta visita no fue un mero recorrido episódico –qué pasó–, sino instrumentos culturales sobre el porqué, sin el cual los acontecimientos, por muy terribles que fueran, hubieran quedado en realidad vacíos de contenido causal y, por lo tanto, sin posibilidad de comprensión plena. De esta forma, entendí que esos contenidos del museo que describían eventos anteriores al Holocausto constituían una parte esencial de su explicación histórica y no una mera contextualización temporal.
Los ecos del pasado: entre nuestra mente y el contexto social y cultural
Por otro lado, la cognición humana, como ya nos mostró Vigotsky hace tiempo, no desarrolla ni lleva a cabo su labor en un vacío, como si se tratara de una fortaleza inexpugnable al margen del entorno cultural y social. Antes bien, no solo necesita ese entorno para funcionar de manera adecuada, sino que muchas de las actividades mentales se constituyen y operan en el contexto de una interacción con otro, personas individuales o grupos que dialogan con esas entidades que son las mentes. Son los demás, y la imagen que ellos nos devuelven a través de un diálogo que nos interpela siempre, lo que nos hace en verdad humanos. Por todas estas razones, este libro tiene la pretensión de interesar a los y las docentes de historia, pero también a quienes la transmiten en contextos informales, como ya se ha mencionado, a través de un diálogo con los ecos que el pasado deja en nuestras mentes. Como sabemos, el pasado es inasible e irrepetible y sería vano pretender que lo podemos enseñar en sí mismo. Pero sí podemos generar una reflexión dialogada sobre sus causas y consecuencias.
La elección del término “ecos” para formular esta idea no es azarosa. Cuando en medio de un paraje natural emitimos un sonido cuyo eco nos llega al cabo de unos instantes, lo que oímos no es una copia de ese sonido, sino un producto o efecto posterior. Sus características acústicas no reproducen una copia del sonido que hemos emitido: este ha quedado transformado por elementos del paisaje natural en el que nos encontramos. Así, esta metáfora nos permite ilustrar que lo que nos llega del pasado son ecos que nuestra mente selecciona, organiza y construye, e incluso puede transformar, distorsionar u omitir. Del mismo modo, aunque algo o alguien de relevancia se haya cruzado en nuestras vidas, individuales o colectivas, y haya dejado una huella importante, esa experiencia ya no volverá a suceder; pero, a pesar de que desaparezca de la actualidad, con seguridad volverá –al querer volver a ese algo o alguien– al cabo de los años. Es decir que se habrá producido un eco al que nos enfrentaremos para tratar de entender lo que nos quiere decir y desentrañar qué es lo que sucedió, aunque la respuesta que podamos encontrar en definitiva no sea unívoca.
Por supuesto, todas estas ideas tienen mucho que ver con una capacidad cognitiva específica como es la memoria (Carretero y Solcoff, 2012). Y no podía ser de otra manera, porque memoria e historia son parientes cercanos, si bien no la misma cosa. Pero de eso trataré luego. En todo caso, en el capítulo 1 revisaremos de manera detallada esta influencia de los ecos o huellas que deja el pasado en las personas y en las sociedades. Al impactar sobre nuestros presentes, enseguida se ponen en juego nuestros futuros y eso hace que la enseñanza de la historia no pueda ser nunca un mero relato del pasado. Así, en el capítulo 1 desarrollaré la importancia de las relaciones pasado-presente-futuro y, en el capítulo 2, con mayor especificidad, los conceptos de pensamiento histórico (Seixas, 2017; Wineburg y Fournier, 1994) y conciencia histórica (Rusen, 2004), que iluminan y desafían las formas tradicionales de enseñar historia desde hace tiempo.
También es imprescindible tener en cuenta que cuando decimos “mente” no nos referimos a cuestiones alejadas de la emoción. Nada más distante de lo que muestra la investigación contemporánea, porque cognición y emoción son dos capacidades humanas que casi siempre operan conectadas, y así lo entienden los estudios actuales (Damasio, 1994). El caso de lo que puede denominarse “mente histórica” no es una excepción y, de hecho, una de las cuestiones centrales sobre las que trata este libro es de cómo la identidad, personal y social, determina la manera en que dialogamos con los ecos del pasado. Y la identidad es, sin duda, un ámbito emocional por naturaleza, sobre todo cuando se transforma en actuaciones, acciones y canciones como las que abundan en los actos escolares, tan frecuentes en muchos países del mundo (Carretero, Wagoner y Pérez-Manjarrez, 2022).
El poder de la identidad sobre la mente histórica
Por todas estas razones, hace ya tiempo que la enseñanza de la historia se ha convertido en un ámbito interdisciplinar, del que se nutre este libro. No solo los estudios en educación, sino los que tienen que ver con la memoria colectiva (Jelin, 2017), la psicología social (Páez Rovira, Bobowik y Liu, 2017) o la propia historiografía (Grever y Adriaansen, 2017) tienen mucho que decir hoy en día sobre la enseñanza de la historia (Carretero, Berger y Grever, 2017). Asimismo, puede hablarse de la contribución de la economía o de la ciencia política. En realidad, desde la llegada de la escuela de los Annales a los estudios sobre el pasado, investigar y enseñar historia es muy próximo a investigar y enseñar ciencias sociales. Así, a través de diferentes disciplinas de las ciencias sociales conocemos que vivimos en un mundo de identidades múltiples y que, entre ellas, la que nos une a nuestro grupo cultural y nacional en particular es muy poderosa.
Como veremos a continuación –sobre todo en los capítulos 2, 3 y 4–, la identidad cultural, definida a menudo por la nación donde nacimos o habitamos, nos vincula a una determinada visión del pasado y, al mismo tiempo, esa representación del pasado genera dicha identidad y la formatea en clave emocional, afectiva y moral. Si acudimos a un ejemplo deportivo, el partidario de un determinado club de fútbol no solo conoce las estrategias del juego, los nombres de los jugadores de su equipo y, por supuesto, su historia –cuántos campeonatos ganó, por ejemplo–, sino que desde el punto de vista emocional se siente parte de un grupo al que no puede abandonar. A veces explícita, a veces implícita, la regla es no cambiar de club. Y esa regla es más rígida cuanto más tiempo se ha pertenecido a él. Es decir que tiempo, historia e identidad forman una especie de bucle emocional y social, cimentado también por la lealtad, que se retroalimenta y resulta fundamental en la manera en que solemos enseñar y aprender la historia.
Pero una sospecha, en forma de pregunta, se cierne sobre ese bucle tan compacto: si las conclusiones que se generan son tan inamovibles, tan incuestionables, ¿cómo podemos calificar al conocimiento histórico como ciencia social? ¿No sirve la ciencia para mostrar que nuestras certezas en realidad no lo son? Como la fuente de esas certezas suele ser la identidad, volvamos a considerarla. Un psicólogo social (Hammack, 2008) la ha definido como un impedimento a la vez que una ventaja para comprender el pasado. Creo que la idea de impedimento es muy acertada en este caso, porque remite a la noción latina de impedimenta, que era el conjunto de elementos que llevaban las legiones romanas y que les permitió establecerse en la mayoría del mundo antiguo, aunque su carga fuera muy pesada. Por ejemplo, la identidad afroestadounidense es la que, como veremos en el capítulo 1, ha impulsado a los estudiantes de color en los Estados Unidos a rechazar la historia oficial que se enseña en su país porque no incluye de manera significativa el fenómeno social, cultural y económico de la esclavitud ni a sus protagonistas (Epstein, 2010). A la vez, la identidad nacional es también la que, en muchos casos, impide ver que las representaciones históricas de cada país ocultan a grupos subalternos que han sufrido procesos de dominación o colonización.
En este caso, en realidad, más que de sesgos cognitivos, podría hablarse de tensión. Uno de nuestros trabajos la mostraba de forma inequívoca. Así, en una investigación preguntamos a estudiantes argentinos de los primeros años de la universidad cuándo se independizó la Argentina (Carretero y Kriger, 2011). La mayoría ofrecía las fechas de 1810 o 1816 sin mayores dudas. Pero cuando a esos estudiantes les preguntábamos quiénes fueron los primeros argentinos, decían con seguridad que fueron los indígenas. Parece claro que había una inconsistencia. ¿A qué se debía? Por supuesto, estos estudiantes omiten un evento histórico trascendental: la llamada Campaña del Desierto, que, a finales del siglo XIX, arrebató a los indígenas una parte importante de la Patagonia y amplió el territorio del Estado nacional, como veremos con más detalle en el capítulo 5. Esa campaña resulta ignorada por esas respuestas y, en gran medida, también queda ignorada por los propios textos escolares y la cultura histórica en general (Barreiro, Wainryb y Carretero, 2017; Barreiro y Castorina, 2017; Nagy, 2013).[1] Así, en algunos casos esa identidad nacional lleva a negar no solo determinados episodios o detalles del pasado, sino que les otorga a numerosos eventos históricos una significación opuesta en diferentes ámbitos culturales. Por ejemplo, las Cruzadas que muchos países europeos llevaron a cabo durante varios siglos para conquistar Jerusalén se suelen presentar en la historia occidental como una parte más de su pasado, sin reconocer lo que tuvieron de afán dominador, violento y terrible en el que los motivos religiosos eran solo un pretexto. Y así suelen ser aprendidas por los alumnos de diferentes edades (Von Borries, 1994). En cambio, en el mundo islámico, esos episodios históricos se ofrecen ante los alumnos con un significado opuesto (Maalouf, 1999).
De forma similar, se puede citar el caso de la colonización europea de América, cuyas representaciones son tan diferentes, por ejemplo, en México y en España (Carretero, Jacott y López-Manjón, 2002); en el capítulo 4 se analiza en particular en relación con estudiantes de Argentina, Chile y España. Esto ha llevado a hablar de historias rivales (Elmersjö, Clark y Vinterek, 2017), que ofrecen visiones opuestas de los mismos hechos, no solo en referencia a acontecimientos recientes, sino en lo que concierne a numerosos sucesos del pasado. Esto remite a un problema de profunda y compleja significación. Nos referimos a la comprobación fehaciente de la influencia de la identidad en los procesos de aprendizaje y enseñanza de la historia, lo cual lleva aparejada la necesidad de actividades dialógicas con las que enfrentar en un sentido constructivo esas diferencias representacionales. Dicho en otros términos: ¿enseñamos historia solo para mostrar los aspectos positivos del grupo nacional o cultural al que pertenecemos? ¿Existe en la enseñanza de la historia un doble rasero para valorar las acciones pasadas según provengan de los nuestros o de los otros; es decir, de nuestro endogrupo o de nuestro exogrupo?
Los capítulos que siguen van a tratar de responder a estas cuestiones. Será a partir de una posición desarrollada en otros trabajos (Carretero, 2021: 316), que examinaremos con más detalle en el capítulo 2, y que formula la existencia de una contradicción creciente entre dos tipos de objetivos en la enseñanza de la historia: los ilustrados y los románticos. Los primeros, de carácter cognitivo, consisten en proporcionar una comprensión disciplinar del pasado, lo cual supone una importante vinculación con las ciencias sociales y una posibilidad de criticar al propio grupo nacional o cultural. En cambio, el segundo tipo suele dirigirse al ámbito de la socialización, y más en concreto, al de las actitudes y, por ende, al terreno identitario. Suele llevar implícita una distinción entre “nosotros” y “los otros”, que deriva, al fin, en el sentimiento de lealtad al grupo, que suele tomar la forma de “patria”. Sin embargo, muchos de estos objetivos se encuentran expresados de forma muy sutil e implícita, hasta el punto de que, durante mucho tiempo, ni siquiera los investigadores de la didáctica de las ciencias sociales y la historia han reparado en su existencia. De hecho, la preocupación por estas cuestiones en el plano didáctico en el ámbito internacional es en general reciente. Todo ello se suele efectivizar a través de vivencias experienciales y emotivas –aunque, en algunos sentidos, también cognitivas y se supone que académicas– que ocupan un espacio relevante en la práctica escolar en todos sus niveles. Entre ellas, se encuentran la celebración de las efemérides patrias, la jura de lealtad a la bandera y demás símbolos nacionales, así como las celebraciones asociadas (Carretero, Pérez-Manjarrez y Rodríguez Moneo, 2022).
El debate sobre los usos de la historia
En el capítulo 2 vamos a plantear también si es posible conciliar la consecución de estos dos tipos de objetivos. Una influyente voz filosófica de nuestro tiempo, Martha Nussbaum (Nussbaum y Cohen, 1996), ha basado la respuesta a esta pregunta en la definición del tipo de patriotismo y valores cívicos que la escuela pretenda generar; es decir, en la diferencia entre un patriotismo cívico, que ama a su país sin ausencia de crítica, y un patriotismo ciego que, más que enseñar, adoctrina (Carretero, Haste y Bermúdez, 2016). En todo caso, para responder a estas preguntas es preciso recordar que ya hace tiempo los historiadores hicieron suyo un debate sobre los usos de la historia (Carreras y Forcadell Álvarez, 2003; Chiaramonte, 2013). Así, comenzó a tomarse conciencia de que el conocimiento sobre el mundo pretérito no solo se estudiaba en la academia, sino que se usaba en los más variados ámbitos de la vida cotidiana, y que esos usos implican representaciones sobre el pasado que no siempre coinciden con las del ámbito de la investigación. De hecho, el conocimiento histórico lo tenemos muy cerca de nosotros. No solo en los nombres de las calles, las estatuas de los parques o los museos, sino incluso más cerca, en esas prótesis cognitivas que se han hecho inseparables de la especie humana: los dispositivos digitales. En cualquiera de las pantallas que nos rodean bajo la forma de series y filmes aparecen innumerables contenidos y narrativas históricos. Y ni qué decir que también forman parte del patrimonio las conmemoraciones y otros muchos formatos y actividades.
Así, cuando prestamos atención a los usos que hacemos de las representaciones históricas, tanto en la escuela como fuera de ella, nos encontramos con una primera sorpresa. No es cierto que la historia sea un contenido que aburre y que remite a cuestiones que no interesan a la ciudadanía. La historia atrae su atención, y mucho. La mente histórica es curiosa y activa. Muy activa. No hay más que ver las cifras de ventas de las novelas y ensayos históricos, sobre todo si versan sobre temas polémicos. Y lo mismo puede decirse de las series, videojuegos y otros componentes del mundo digital. Su consumo aumenta de forma vertiginosa en todas las sociedades del planeta. Incluso si tenemos en cuenta muchas de las llamadas “guerras culturales” de nuestros días en diversos países del mundo, uno de los ejes centrales es el debate sobre el pasado, como se verá en el capítulo 1.
Con especial énfasis en las dos últimas décadas, asistimos a una enorme polarización política que implica la retirada o el cambio de estatuas, la devolución de patrimonio a países que sufrieron colonización, o la prohibición de mencionar en la escuela o en las bibliotecas públicas temas históricamente relevantes, como la esclavitud. Es decir que el pasado no solo se usa, sino que se convierte en un arma arrojadiza de enorme valor simbólico. Sin duda, la discusión y reflexión educativa no pueden desconocer ese valor, porque también lo tiene para los y las alumnas. Un ejemplo obvio y reciente nos lo ofrece la guerra entre Ucrania y Rusia. Las dos justificaciones centrales que Putin usó para invadir Ucrania fueron, por un lado, que Ucrania no solo es parte de Rusia, sino que es el corazón de su entidad nacional, desde el punto de vista histórico, remitiéndose a la Edad Media para sostener este curioso argumento. Por otro lado, que Ucrania se encuentra repleta de nazis, y que Rusia se ve obligada a defenderse de estos, como ya lo hizo en los años cuarenta del siglo pasado, en la Gran Guerra Patria, que es como se denominó en la Unión Soviética –luego en Rusia– a la Segunda Guerra Mundial. No parece que haya que explicar mucho el uso partidista y sesgado por parte de Putin de estos argumentos. Pero lo que sí resulta iluminador es entender que su eficacia se debe sin duda al impacto de la tradición, que genera memorias colectivas. En la Segunda Guerra Mundial murieron cerca de veinte millones de personas de la Unión Soviética. Esto es, no quedó una familia que no tuviera al menos un muerto en esa contienda, en la que los nazis fueron los enemigos.[2] Por lo tanto, es fácil suponer que las conmemoraciones anuales de la victoria soviética sobre Alemania y el Eje han proporcionado ese particular valor de verdad a los discursos de Putin. Es decir que el esquematismo de las memorias colectivas, que tiene sus raíces en la tradición, se opone a la complejidad del conocimiento histórico, y se crea entre estos dos ámbitos una tensión que la enseñanza de la historia no puede perder de vista.
Otro ejemplo de esta cuestión lo proporciona ese gran festival audiovisual –en el buen sentido de la palabra– del saber, desear y tener que es Instagram, en el que se encuentran cada vez más insumos para la docencia en general y la de la historia en particular (Adriaansen, 2022). Por ejemplo, el 9 de Julio, el día en que se celebra la independencia de la Argentina, me encontré con un posteo en el que se pregunta cuánto cambió la vida de las mujeres después de ese acontecimiento. Como era esperable, allí se concluye que, si bien la fecha es paradigmática, porque inaugura un nuevo estado de cosas en la organización de la sociedad y augura libertad y democracia, para las mujeres nada cambió inmediatamente después en cuanto a derechos, condiciones de vida y cuestiones similares. Prosigue insistiendo en que incluso aquellas que se empeñaron en la lucha patriótica no tuvieron reconocimiento y quedaron postergadas, mientras que no ocurrió lo mismo con los hombres. Poca cosa puede decirse ante esta argumentación, que resulta irrebatible. Sucede que en realidad las conclusiones mencionadas se pueden aplicar a toda la población. Es decir, el posteo reclama una mayor consideración para el reconocimiento de la contribución histórica de las mujeres –cosa necesaria e indiscutible–, pero da por buena la historia romántica e idealizada que sostiene que las fechas patrias de la Argentina, como el 25 de Mayo o el 9 de Julio, supusieron quiebres inmediatos y rupturas en las formas de organización social que afectaban a amplios sectores de la población. Por tanto, su reclamo apunta a que eso no haya sucedido en relación con las mujeres. En realidad, solo hubo cambios para la élite política y económica, que sin duda estaba constituida por hombres.
Esta visión, que se opone a una perspectiva más procesual, ajustada a la investigación histórica (Saccheri, 2022), tiene un origen muy claro en la mirada esquemática y simplificada que proporcionan las conmemoraciones históricas de carácter cívico y patriótico. Me he ocupado de este tema en otras ocasiones (Carretero, 2021). Es importante señalar que esas fechas, y todas las representaciones históricas que conllevan, tal y como las conocemos hoy, con sus rituales, tanto escolares como cívicos, fueron inventadas e instaladas por el Estado nacional a finales del siglo XIX (Bertoni, 2001), lo que se suele desconocer. Es más, me atrevería a afirmar que la mayoría de la población cree que la celebración del 9 de Julio se remonta al mismísimo 1816, cuando en realidad comienza a llevarse a cabo casi cien años más tarde. Quizá tenga razón el tango cuando afirma que veinte años no es nada, pero cien, cinco veces más, ya resulta mucho para no ser nada. Por lo tanto, convendría no olvidar que, para que se dé un cambio estructural en la vida de las sociedades, no basta con una declaración de independencia –que viene a ser la definición de lo que no se quiere: la dependencia colonial–, sino que es preciso definir también cómo se quiere llevar a cabo ese proyecto de independencia y, para eso, es preciso tener una Constitución –o documento equivalente–, lo cual implica lograr acuerdos básicos entre diferentes sectores de la sociedad, tanto políticos y territoriales, como culturales y económicos. Y la primera Constitución de la Argentina no se aprobó sino varias décadas más tarde, tras largas luchas civiles en las que la violencia política fue muy intensa y frecuente.
Respecto de lo dicho hasta aquí, creemos relevante señalar que la historia escolar es una representación del pasado plausible de ser distinguida de otros registros de la historia, como el cotidiano y el académico, con los cuales establece tensiones y adecuaciones variables –estas tres representaciones pueden ofrecer versiones muy distintas en sus contenidos e, incluso, llegar a entrar en conflicto–, a los que consideramos muy significativos para el análisis. Si la historia escolar es la que vinculamos a los libros de texto (Romero, 2004) y al currículo educativo, la cotidiana es el elemento de una memoria colectiva que se inscribe en la mente de los ciudadanos, y la académica (o historiografía) es la que cultivan los historiadores y los científicos sociales, de acuerdo con la lógica disciplinaria de un saber instituido bajo condiciones sociales e institucionales específicas (Rosa Rivero, 2004).
La historia académica es concebida como garante y modelo original de los contenidos escolares, una vez realizada una trasposición didáctica (Chevallard, 1985), de modo que pueda ser comprendida en su nuevo contexto. Debemos señalar, sin embargo, que esto se realiza de un modo muy poco correcto –parafraseando la idea de un “uso correcto” de la historia pública–, tal como sucede con otras disciplinas académicas, aunque con un matiz singular: la enseñanza de la historia suele ser asimilada a un aspecto de la realidad que guarda muy poca relación con el pensamiento crítico y que, al menos hasta ahora, ha servido mucho más a la adhesión emotiva a identidades nacionales, la mayoría de las veces en clave mítica. Es por ello que, aunque se supone que la historia escolar inicia a los niños en un camino que conducirá, in crescendo, al conocimiento de “la” historia (académica), no podemos afirmar que –más allá de las expectativas de correspondencia ideal entre los diferentes niveles– esa sea en realidad la versión germinal y adaptada de la otra. Entonces, podríamos decir que la historia escolar es mucho más y, también, mucho menos que la historia académica. Es mucho más porque incluye una cantidad de valores y creencias que se enlazan en una trama de relatos históricos cuya finalidad prioritaria es la formación, en los alumnos, de una imagen positiva –triunfal, progresista, incluso mesiánica en algunos casos– de la identidad de su nación. Pero es mucho menos porque los alumnos obtienen una comprensión limitada de la historia académica, como veremos en los capítulos 2, 3, 4 y 5.
Por otro lado, en numerosos casos la historia escolar recibe influencias de la historia popular y cotidiana –sobre todo, en lo que se refiere a lo que los alumnos piensan de sus contenidos, influidos en cierta medida por diversos formatos de la industria del entretenimiento y la comunicación–, que guarda una estrecha y compleja relación con la historia académica. Por ello, es fundamental adentrarnos ahora en las relaciones entre la construcción de la/s historia/s y la/s memoria/s.
La tensión entre memoria e historia
La relación entre memoria e historia es compleja. Ricœur sostiene que la memoria es “la matriz de la historia” (2004: 87); es decir que la historia como disciplina depende en gran medida de los testimonios. Aunque los archivos constituyen un recurso colectivo que permite la investigación sistemática de lo que llamamos “historia”, los testimonios que la componen se basan en memorias individuales. Sin embargo, la historia es más que un tipo de memoria, es “memoria organizada” (Le Goff, 1990). Una noción como la de “conciencia histórica” (Seixas, 2004), que se verá en el capítulo 2, integra la historia y la memoria como fuentes de identidad, y resulta muy útil para reflexionar sobre cómo entendemos con frecuencia el pasado.
En términos individuales, la memoria es la capacidad de recordar (Rosa Rivero, 2004) o el “trabajo existencial” (Le Goff, 1990). Por lo tanto, está relacionada sobre todo con la percepción y la experiencia individuales. El recuerdo también se produce a nivel colectivo, como andamiaje de las identidades colectivas y para muchos otros fines (políticos). Sin embargo, el colectivo no experimenta ni percibe al igual que un individuo. La memoria colectiva tampoco se refiere siempre a una experiencia colectiva. A menudo se recuerdan acontecimientos de los que el miembro individual o el propio colectivo actual nunca han sido testigos. La memoria colectiva no es una capacidad cognitiva, sino una práctica que existe en objetos recogidos en museos, monumentos erigidos y narraciones contadas.
Por otro lado, aunque resulte contraintuitivo, hay que insistir en que recordar, individual o colectivamente, es también olvidar (Ruiz Vargas, 2023). Y todo siempre en clave narrativa. Constituir a un individuo o grupo como el constante a través del tiempo, estableciendo así su identidad, es contar una narración (Ricœur, 2004) que siempre tiene un protagonista. En ella se describen acontecimientos seleccionados, relevantes para el protagonista, y se omiten otros. Esto lo mostró de forma magistral y pionera Lawrence Durrell (2004) en las cuatro novelas de su conocido El cuarteto de Alejandría. Los mismos hechos, desde diferentes perspectivas, llegaban a formar cuatro tramas distintas pero complementarias. En un formato fílmico, con grandes posibilidades didácticas, también en esta idea se basó Clint Eastwood al dirigir Cartas desde Iwo Jima (2006)y La conquista del honor (2006), que muestran las posiciones estadounidense y japonesa de la guerra del Pacífico, dos filmes que compartían numerosas imágenes pero distintos relatos. Por otro lado, el olvido es algo que la investigación disciplinar del pasado trata de evitar (Rosa Rivero, 2004). Por supuesto, los historiadores cometen errores y pueden ser manipulados o incluso ser manipuladores (como se verá en el capítulo 1), pero en su trabajo se aplican tanto normas académicas, científicas y morales y, por supuesto, valores de verdad (Le Goff, 1990). Idealmente, la historia no olvida e investiga de manera sistemática lo que la memoria deja fuera, por accidente o a propósito. Para ello, no basta con examinar un solo testimonio, sino comparar muchos. Sopesar las fuentes entre sí y dejar que las preguntas del presente interactúen con distintos vestigios del pasado forma parte del “oficio del historiador” (Bloch, 1949).
Veamos un ejemplo significativo de estos procesos de olvido, es decir, de selección de los eventos del pasado que concuerdan con nuestras visiones.
La figura I.1 muestra una imagen de estudiantes reunidos en su Escuela de Educación en Guerrero, México, el 23 de noviembre de 2014. Discuten acciones de protesta en respuesta a la desaparición, el 26 de septiembre de ese año, de cuarenta y tres compañeros que fueron secuestrados de forma violenta; los jóvenes de la imagen protestaban por este hecho en particular y contra el ejercicio de la violencia política por parte del Estado. Como puede verse, las imágenes de Marx, Engels y Lenin forman parte de los símbolos políticos permanentes de esta escuela. Está también incluida la conocida frase de la tesis de Marx sobre Feuerbach: “Los filósofos de hoy en día no han hecho más que interpretar el mundo de diferentes maneras, pero de lo que se trata es de transformarlo”. Es una imagen muy similar a las que se encuentran en muchos lugares de América Latina. Probablemente, su presencia indica que los personajes marxistas y revolucionarios son muy influyentes en la interpretación del pasado, como de hecho se ve también en los murales de Diego Rivera, cuya pintura es muy popular en México.
Figura I.1. Estudiantes mexicanos de Educación en una reunión sobre derechos civiles, en 2014, con un mural de figuras marxistas de fondo
Fuente: Foto de Saúl Ruiz, diario El País.
Figura I.2. Destrucción de una estatua de Lenin en Ucrania, 28 de septiembre de 2014
Fuente: Europa Press Internacional.
Sin embargo, si comparamos la figura I.1 con las numerosas imágenes que muestran la destrucción de monumentos marxistas en toda la antigua Unión Soviética después del colapso del comunismo (figura I.2), de inmediato surgen preguntas. Por ejemplo, ¿por qué en un lugar consideran a Lenin y Marx como símbolos culturales y políticos de liberación, mientras que en otras partes del mundo estos personajes representan la opresión?