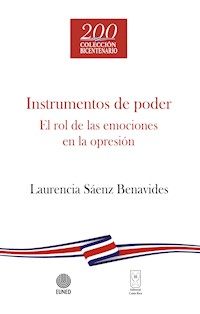
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Costa Rica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Debates del Bicentenario
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
"Este libro es un valioso estudio sobre las opresiones de raza y de sexo, cuidadosamente documentado. Su finalidad explícita es contribuir a las luchas antirracista y antisexista, mediante un esfuerzo para, en palabras de George Yanci, 'forjar nuevas formas de ver, conocer y ser'", Yadira Calvo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 432
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cubierta
Inicio
Laurencia Sáenz Benavides
Instrumentos de poder Instrumentos de poder. El rol de las emociones en la opresión
Dedicatoria
A mi madre y a la memoria de mi padre.
Agradecimiento
Este libro le debe a muchas personas el haber salido a la luz. En primer lugar, le estoy profundamente agradecida a mi directora de tesis, Susan James, cuya paciente y generosa guía, constante apoyo y confianza en mi potencial, me dieron fuerza para desarrollar mis ideas y valor para defenderlas. Su crítica rigurosa siempre me impulsó a pensar con mayor cuidado y precisión, y su constante aliento también me ayudó a apreciar el valor de mi trabajo y a fortalecer mi confianza. A menudo visito en mi memoria las estimulantes horas de supervisión en su oficina situada en Russell Square, y busco inspiración en el recuerdo de nuestro diálogo, que me acompañará siempre. Extiendo mi gratitud también a mi segundo director, Hallvard Lillehammer, por su invaluable apoyo y por sus observaciones detalladas y desafiantes, las cuales sin duda enriquecieron mi trabajo.
Durante los años de investigación para este libro, tuve la suerte de conocer muchas personas inspiradoras y brillantes, cuya amistad y generosa retroalimentación fueron invaluables fuentes de aprendizaje e inspiración. Su lectura cuidadosa, sus estimulantes comentarios y su enriquecedora conversación iluminaron y nutrieron las ideas que germinaron en este libro. En especial, agradezco a Noemi Magnani, Rachelle Bascara (q.e.p.d.), Katherine Furman, Adam Ferner, Jonathan Nassim, Luke Brunning, Signy Gutnick-Allen, Ditte Marie Munch-Jurisic y Teresa Marques.
Mi encarecido agradecimiento a Yadira Calvo y a Isabel Gamboa por su apoyo para la publicación de este libro.
Agradezco a mis colegas, amigos y amigas en Costa Rica, sin el apoyo de los cuales esta investigación no hubiese sido posible: Gabriela Arguedas, Ronald Bustamante, Sergio Rojas, Gabriela Cruz y Pablo Murillo.
Ante todo, le estoy profundamente agradecida a mi familia por su constante cariño y apoyo: a mi madre Katia Benavides, a mi padrastro Jean-Claude Duthion, y a mis hermanos y hermana, Andrés Enrique, Antoine e Irene.
Nota de la autora
Este libro fue escrito originalmente en inglés, como investigación doctoral realizada en la Universidad de Londres (Birkbeck College) entre los años 2015 y 2019. La introducción y los capítulos I y IV han sido traducidos por la autora. Los capítulos II y III fueron traducidos por Melissa Rivera Fallas y los capítulos V y VI, así como la conclusión, fueron traducidos por Luisa Mora Fernández. Mi profundo agradecimiento a ambas por haber asumido la traducción de estos capítulos en un muy corto plazo de tiempo, y, por supuesto, por su esmero, atención al detalle y aguda sensibilidad ante las dificultades planteadas por el texto.
Introducción
Para ilustrar el ímpetu filosófico que motiva este estudio, comenzaré con una historia. En la ópera Billy Budd (1960), basada en la obra de Herman Melville, el compositor británico Benjamin Britten escenifica el clásico tema de la vulnerabilidad de los carentes de poder, impotentes ante el cruel capricho de los poderosos. Cuenta la trágica historia de Billy Budd, un marinero que, en virtud de su carisma, bondad e inocencia, evoca una figura crística y se convierte en chivo expiatorio.
A pesar de su tartamudez, Billy Budd es reclutado en la embarcación “El Indómito”. Budd destaca entre los demás, tanto así que el Maestro de Armas, John Claggart, lo describe como “Uno entre un millón... Una belleza. Una joya. La joya entre las joyas”. Exultante tras ser designado como gaviero, Billy exclama hacia el mar dirigiéndose a su antiguo barco, “Derechos del Hombre”:
¡Os digo adiós, viejos camaradas!
¡Adiós por siempre!
¡Adiós, “Derechos del Hombre”!
¡Adiós, viejo “Derechos del Hombre”!
¡Adiós por siempre,
viejo “Derechos del Hombre”!
El regocijo de Billy despierta la desconfianza del Maestro de Armas, que erróneamente lo cree sospechoso de apoyar los ideales de la Revolución Francesa. Sin embargo, su carácter gana pronto el afecto de sus compañeros de a bordo, incluyendo a Vere, el Capitán del Indómito. Pero su popularidad nutre la envidia y el odio de Claggart. Billy representa todo lo que Claggart no puede tener: “belleza del alma, del cuerpo” y “bondad”. En la luminosidad de Billy, Claggart ve, en negativo, el reflejo de sus propias “tinieblas”:
¡Oh belleza del alma, del cuerpo... bondad!
¡Cómo desearía no encontraros nunca!
Quisiera vivir en la depravación en la que nací.
Allí disfruto de paz a mi modo, allí impongo
un orden comparable al que rige el infierno.
Pero, desgraciadamente, la luz brilla
en las tinieblas, desgarrándolas.
La motivación destructiva de Claggart nace de su deseo erótico por Billy. Lo odia más aún porque lo ama, mas no puede poseerlo:
¡Oh belleza del alma, del cuerpo... bondad!
Seguramente estarás en mi poder esta noche.
Nada puede protegerte. ¡Nada! ¡Nadie puede!
¿Qué esperanza me quedaría si el amor escapara
y siguiera viviendo allí donde
yo no puedo adentrarme? ¿Qué esperanza me
quedaría en mi propio mundo de tinieblas?
¡No! ¡Ese sería el único dolor insufrible!
Yo, John Claggart,
Maestro de Armas del “Indómito”,
te tengo en mi poder, y te destruiré.
Para destruir a Billy, Claggart lo acusa en falso de estar conspirando un motín. Vere, sin embargo, sabe que Billy es inocente, y no se deja engañar por las intrigas de Claggart:
Claggart, John Claggart, ¡ten cuidado!
No es tan fácil engañarme. El chico al que
quieres destruir es bueno y tú eres malvado.
Pero no has contado conmigo.
Analizo a los hombres y su conducta.
La niebla se está disipando... ¡y fracasarás! (el destacado es mío).
Pero al ser conminado por el capitán Vere a responder a la acusación de Claggart, Billy tartamudea. Incapaz de defenderse, golpea a Claggart y lo mata. Pese a saber que Billy fue acusado en falso, Vere se ve obligado a denunciar su crimen, y lo condena a muerte en la horca.
Como cualquier gran obra de arte, esta ópera, con matices de tragedia griega, se presta a múltiples interpretaciones. En la lectura que quisiera proponer, la historia revela la manera en que, al limitarse a la letra de la ley y pasar por alto las motivaciones que subyacen en relaciones de poder, fallamos en entender los daños de la opresión.
Pese a haber “[analizado] a los hombres y su conducta”, Vere es impotente ante una implacable ley marcial. Si tan solo la pasión hostil de Claggart, y su uso de la Ley para disimularla, pudieran ser puestas en evidencia ante todos, tal vez Billy no habría sufrido un destino tan trágico.
Analizar a los seres humanos y su conducta era, hasta hace poco, parte integral de la filosofía política. Como señala Susan James, “hasta hace muy poco tiempo, se daba por sentado que la filosofía política y la psicología están estrechamente vinculadas, y que la filosofía política debe estar anclada en una comprensión de las pasiones humanas” (James, 2003, p. 222. Traducción de la autora).[1]El Leviatán de Hobbes, el Tratado de la Naturaleza humana de Hume, y el Contrato Social de Rousseau, el cual apunta a considerar “a los hombres tal cual ellos son y a las leyes tal cual pueden ser” son claros ejemplos de este enfoque. Esto contrasta con la situación actual de la filosofía analítica contemporánea. Pese a un reciente renacimiento del interés por las emociones (James, 2003, p. 221), estas permanecen al margen del quehacer teórico predominante.
James analiza algunas de las razones principales de la actual tendencia a desestimar las pasiones humanas, y ofrece argumentos en favor de otorgarles un rol más central. Contra el pensamiento según el cual podemos confiar en nuestro entendimiento común de las emociones sin necesidad de hacerlas explícitas, objeta que esta comprensión puede ser menos común de lo que creemos: “lo que para un teórico es de sentido común, es considerado fantasioso por otro” (James, 2003, p. 225). Más aún, incluso concediendo que pueda haber una comprensión compartida de las disposiciones emotivas que ocurren en la vida política, esto no es razón suficiente para desestimarlas: “puede ser informativo hacerlas explícitas” (James, 2003, p. 225).
Tomar en cuenta las emociones nos puede ayudar a evaluar la ‘realizabilidad’ de una teoría política, sugiere James. Necesitamos explorar las capacidades psicológicas que una teoría ideal, como la Teoría de la Justicia de Rawls, presupone: “Examinando las disposiciones emocionales que una teoría requiere de su ciudadanía (...) podemos esbozar una imagen de las exigencias psíquicas que contiene, y adquirir una comprensión más rica de lo que se necesita para realizarla” (James, 2003, p. 232). En otras palabras, analizar las capacidades psicológicas que supone una teoría nos obliga a considerar su “realizabilidad psíquica” (James, 2003, p. 232).
El análisis que presento apoya el punto de vista de James según el cual la filosofía política se vería enriquecida prestando mayor atención al papel que juegan las emociones en nuestra vida política. Sin embargo, antes que examinar la realizabilidad de teorías ideales de justicia, mi enfoque se centra de modo más directo en lo que se necesita hacer previamente. Antes que explorar cómo nuestras disposiciones emocionales deberían ser en las condiciones ideales imaginadas por algunos teóricos de la política, pregunto cómo son estas emociones bajo condiciones de opresión.
En este sentido, mi análisis se interesa por lo que Jonathan Wolff llama “filosofía política del mundo real” (real-world political philosophy; traducción de la autora), la cual toma como punto de partida
la afirmación, no de que algún estado de cosas sería bueno (de acuerdo con la mejor teoría) sino más bien de que ciertos aspectos del mundo tal y como se dan en el presente resultan problemáticos, quizás en un muy alto grado, en tanto en cuanto restringen en extremo la posibilidad, para la gente real aquí y ahora, de llevar vidas humanas plenas (Wolff, 2019, p. 18. Traducción de la autora).
En un reciente artículo titulado “Equality and Hierarchy” (2019), Wolff argumenta que la filosofía política del mundo real se encuentra en mejor posición que la teoría ideal para entender las jerarquías de grupo y determinar las medidas necesarias para mitigar sus perjuicios.
Wolff aduce que la filosofía política debe “empezar desde donde estamos; considerar a la gente tal y como es psicológicamente” (2019, p. 17). Si bien concuerdo con este argumento, me parece que el enfoque de Wolff en este artículo no cumple con lo que propone. Wolff defiende la necesidad del realismo político y, sin embargo, al caracterizar los perjuicios de las jerarquías de grupo, o al esbozar las “necesidades humanas fundamentales”, su discusión permanece en extremo abstracta. No parece lidiar de forma más directa con el “mundo real” de los filósofos liberales cuyo enfoque critica. Por ejemplo, buscando explorar “algo en la psique humana que no ha sido atendido” en la filosofía política liberal, Wolff argumenta que el filósofo liberal igualitarista debería sentirse desafiado por el argumento de Simone Weil, según el cual “la jerarquía es una necesidad del alma” (Wolff, 2019, p. 19). Pero, independientemente de que el punto de vista de Weil sea o no verdadero, no queda claro por qué el liberal igualitarista debería tomarlo como una seria dificultad. Si bien Wolff considera que la reflexión de Weil es lúcida, no aclara cuáles son los fundamentos de su diagnóstico, ni precisa en qué radica su validez. Sin querer desmerecer la comprensión que tiene Weil de las necesidades psicológicas humanas, su visión parece descansar más sobre especulación que sobre la evidencia real y concreta (real-world) que el realismo político demanda.
De modo más problemático, el argumento de Wolff parece presuponer que las necesidades fundamentales del alma existen aparte de las estructuras sociopolíticas, como si lo que Weil describe como la necesidad de orden y jerarquía no estuviera fabricado en parte por estructuras de poder. Al igual que en el caso de Weil, la discusión de Wolf sobre las necesidades del alma parece excesivamente ahistórica y despolitizada.
Concuerdo con Wolff en que la filosofía política debería explorar las motivaciones y psicología humanas por medio del estudio de jerarquías de grupo reales. Sin embargo, en vez de especular sobre “las necesidades del alma humana”, sostengo que esta exploración debería enfocarse en nuestras disposiciones emocionales. En este libro examino algunas de las disposiciones emocionales que son parte integral de la opresión, tomando como punto de partida los testimonios mismos de personas oprimidas. Sobre la base de estos testimonios, sostengo que la opresión tiene características emocionales distintivas y que, para lograr comprenderla, es preciso tomarlas en cuenta.
Mi enfoque contrasta con aquellos seguidos en varios estudios de filosofía analítica, los cuales ignoran en gran medida los aspectos emocionales de la opresión. Enfocarse en estos permitiría lograr una explicación más clara y extensa de lo que la opresión es y de cómo nos perjudica. Argumento que tomar en cuenta las emociones nos permite dar cuenta de cómo la opresión “funciona”, en un triple sentido:
Tomar en cuenta las dimensiones emocionales de la opresión nos permite explicar cómo las estructuras de poder moldean en parte las disposiciones afectivas de los oprimidos y de sus opresores. Desarrollo este argumento estableciendo que ciertos patrones de emoción están conectados de modo no-accidental con estructuras de opresión y de privilegio.Las emociones juegan un papel instrumental en el modo en que la opresión es ejercida y mantenida a través del tiempo. Tomar en cuenta los componentes emocionales de la opresión y del privilegio nos ayuda a explicar por qué la opresión persiste.Tomar en cuenta los aspectos emocionales de la opresión nos da una mejor comprensión de los perjuicios de la opresión, lo que no se percibe mediante nociones abstractas como “injusticia”, “desequilibrio de poder” o “desigualdad”. Dicho de otro modo, si queremos entender lo que la opresión es, debemos prestarle atención a lo que la opresión hace. Los testimonios narrativos de personas oprimidas revelan que lo que la opresión hace tiene una poderosa dimensión emocional.Si bien sostengo que las emociones tienden a ser ignoradas en discusiones contemporáneas de filosofía analítica, algunas de estas sí toman estos elementos psicológicos en cuenta. Tal es el caso de Ann Cudd, quien propone una “teoría unívoca de la opresión” (Cudd, 2006). Sin embargo, si bien Cudd discute el perjuicio psicológico que la opresión produce, y si bien considera cómo la opresión es fortalecida por estos mismos perjuicios, tiende a privilegiar aspectos cognitivos de la opresión por sobre los emocionales. Los fenómenos emocionales están considerados como derivados de estados cognitivos, sobre todo de creencias (beliefs). La relación entre creencias y emociones es sobremanera compleja y va más allá del alcance de esta investigación. Mi discusión de las emociones da por un hecho que estas tienen un elemento cognitivo, aunque no en el sentido fuerte que suponen varias teorías cognitivas de las emociones (Nussbaum, 2001; Solomon, 1993). Más que explorar la relación entre cognición y emoción, mi objetivo es examinar otro tipo de relación, a la cual Cudd presta relativamente poca atención, a saber, la relación entre sentimiento y corporeidad.
Por otro lado, Cudd rechaza la tradición psicoanalítica como una perspectiva válida sobre los aspectos psicológicos de la opresión, bajo el argumento de que carece de corroboración empírica y descansa sobre “presupuestos dudosos” (Cudd, 2006, pp. 58-59. Traducción de la autora). En su lugar, ancla su teoría en los hallazgos de la psicología cognitiva. Una discusión detallada de consideraciones epistemológicas en torno al psicoanálisis está también allende los límites de este estudio. Sin embargo, no considero convincentes los argumentos de Cudd contra las explicaciones psicoanalíticas, y encuentro algunas perspectivas psicoanalíticas esclarecedoras. Por consiguiente, al discutir los aspectos emocionales de la opresión recurriré a literatura filosófica que es tributaria de la teoría psicoanalítica.
Antes de resumir los contenidos de cada capítulo, se imponen tres observaciones finales sobre el uso que le doy a la noción de “emoción” y sobre el alcance de este estudio.
Como lo indica el título de este ensayo, mi intención es mostrar cómo las emociones contribuyen a la opresión. Al hacerlo, no me interesa considerar un sentido estrecho de “emoción”, como un concepto que ha sido a veces distinguido de otras nociones como “sensación”, “afecto” o “sentimiento”. Tampoco es mi interés ofrecer una nueva tipología con el fin de definir la noción “emoción”. En primer lugar, esta sería una empresa cuya extrema complejidad sobrepasa los alcances de este estudio. Las distintas formas en que las emociones son conceptualizadas es el resultado de un largo proceso de evolución. Nociones como “pasión”, “afecto”, “sensación”, “afección”, “sentimiento” y “emoción” no tienen sentidos unívocos. A menudo, han sido empleadas de modo intercambiable a través de distintos períodos, y arrastran su historia con ellas. Durante muchos siglos, los filósofos han intentado organizar las emociones en torno a distintas tipologías jerárquicas que responden a sus intereses particulares y a sus presuposiciones (James, 1997). Esto sugiere que, ya sean distinguidas con nitidez o no, las cosas que llamamos emoción, sentimiento, pasión o afecto, no son clases naturales. Dado que son conceptos construidos histórica y culturalmente, no poseemos un modelo ya listo y de fácil aplicación que nos permita diferenciarlos.
Junto con esta advertencia general, la principal razón por la cual no distingo de forma explícita entre emoción, sentimiento, afecto, etc., está más directamente ligada al problema que busco explicar. Como resultará más claro conforme desarrolle mi argumento, lo que encuentro en explicaciones narrativas de la opresión es que los fenómenos emocionales que ocupan mi atención no pueden ser divididos con facilidad en estas diferentes categorías. Más bien, como lo demostraré en el capítulo III, lo que describo como “emociones” o “fenómenos emocionales” se caracterizan por su complejidad interna y por su extensión temporal. Además, sus manifestaciones pueden tomar múltiples formas. Por ejemplo, como lo discutiré en el capítulo IV, las sensaciones corpóreas son a veces más manifiestas que los componentes cognitivos o evaluativos de lo que es sentido –como, por ejemplo, cuando se siente incomodidad, desajuste, o un confuso sentimiento de estar fuera de lugar–, pero no se reconocen dichos sentimientos de modo consciente, ni se tiene una clara idea de su etiología. En otros casos, tanto el componente cognitivo como las sensaciones corpóreas pueden ser sentidas como parte de un fenómeno emocional unitario. De modo superficial puede parecer que, al trazar distinciones tajantes entre sensación, afecto, emoción, estado de ánimo, etc., se gana mayor claridad. Sin embargo, como sostengo, hay un mayor riesgo de que en realidad perdamos algunos de los elementos que nos permiten arrojar luz sobre las formas complejas en que las estructuras de la opresión y los fenómenos afectivos están interconectados.
Por consiguiente, usaré el término “emoción” en un sentido pluralista, como un marcador para una amplia gama de fenómenos afectivos, lo cual comprende hábitos corpóreos inconscientes, sensaciones y sentimientos tanto conscientes como inconscientes, los cuales son cognitiva y evaluativamente ricos en algunos casos, y menos en otros. Asimismo, en ocasiones usaré “sentimientos” y “emociones” como sinónimos (como en “sentimientos de vergüenza y culpa”), y “afectivo” y “emocional” como adjetivos sinónimos (por ejemplo, “fenómenos afectivos” o “fenómenos emocionales”). Entendiendo las emociones en un sentido amplio para incluir una amplia gama de manifestaciones afectivas, busco resaltar la forma unitaria de los fenómenos que ocupan mi atención.
Debido a limitaciones de tiempo y espacio, mi análisis se centra en dos formas de dominación persistentes, a saber, las opresiones de género y raza. En menor medida, examino cómo otras estructuras de dominación, como las de clase y sexualidad, declinan las formas en que la opresión está “constituida” emocionalmente.
Resumen del argumento
En el capítulo I, discuto la explicación de la opresión por Sally Haslanger (2012). Uso el análisis de Haslanger para ejemplificar cómo la filosofía analítica contemporánea tiende a discutir la opresión, y muestro las limitaciones de este tipo de enfoque. Presento una defensa preliminar de la importancia de tomar en cuenta las emociones en nuestras teorías de la opresión.
En el capítulo II, ofrezco evidencia para los principales argumentos de mi investigación a través de varias narraciones, las cuales muestran cómo las emociones juegan un papel central en la opresión. Defiendo el valor epistémico y normativo de estos testimonios narrativos para pensar la opresión, y defiendo la metodología de análisis.
En el capítulo III aclaro cuál es la noción de emoción en la cual me baso para mostrar que la opresión tiene características emocionales o afectivas distintivas. Discuto la exposición que da Gabrielle Taylor (1985) de la vergüenza, como un ejemplo de concepción habitual de las emociones, la cual las reduce a episodios particulares y efímeros, y que encuentro insuficiente para los fines de esta investigación. Argumento que la noción de “sintonización emocional” (emotional attunement) de Sandra Bartky (1990) y la exposición de los “patrones emocionales” por Peter Goldie (2012) ofrecen una base más fructífera para comprender la conexión entre opresión y emoción. Por otro lado, contra el marco individualista de enfoques como el de Taylor, sostengo que el análisis de las emociones como relacionales por Sara Ahmed (2004a; 2004b) es más adecuado para entender los entrelazamientos entre emociones y estructuras de poder.
En el capítulo IV, exploro la naturaleza de la conexión entre emociones y opresión con mayor profundidad. Tras valorar si este vínculo puede ser cernido por medio de la estipulación de condiciones necesarias y suficientes, rechazo esta posición. Sostengo que, tomando un enfoque “de abajo hacia arriba” basado en las narraciones discutidas en el capítulo II, podemos plantear la hipótesis de que existe una conexión no-accidental entre ciertos patrones de emoción y opresión. Examino algunos casos difíciles que parecen contradecir este argumento y muestro cómo ofrecen mayor evidencia de que la opresión tiene una dimensión emocional significativa.
Al haber analizado los patrones emocionales no-accidentales de los oprimidos, continúo explorando los patrones emocionales conectados de modo no accidental con el privilegio blanco en el capítulo V. A partir de la literatura filosófica en torno a la ignorancia blanca (white ignorance), y con base en el análisis por Shannon Sullivan (2005) de los hábitos encarnados inconscientes (unconscious embodied habits)del privilegio blanco, extraigo algunas de las emociones sobresalientes a través de las cuales el privilegio blanco es mantenido. En otras palabras, analizo las dimensiones emocionales de la complicidad blanca en la perpetuación del racismo.
En el capítulo VI me dirijo hacia la masculinidad como una forma de dominación. Basándome en el análisis de la masculinidad soberana (Sovereign masculinity) articulado por Bonnie Mann (2014), el cual se centra en la fenomenología de la experiencia vivida del cuerpo, sostengo que el miedo-a-ser-avergonzado es una estructura emocional fundamental conectada de modo no-accidental con la masculinidad. Argumento que, en la explicación de Mann, la masculinidad emerge como una reacción contra la vergüenza, realizada por medio de estrategias de “conversión de la vergüenza en poder” (shame-to-power conversion) (Mann, 2014). Dichas estrategias involucran, por parte de los hombres, mecanismos emocionales tales como la proyección, así como exigencias de admiración y estima.
[1] En adelante, se indica una única vez, la primera que aparece en el texto, cuando la traducción de las citas son de la autora o, bien, de quienes participaron en la traducción de los diferentes capítulos, según se detalla en la Nota de la autora (p. 8).
I.
La ruta de la definición: la opresión según Haslanger[2]
Introducción
En su influyente artículo “Oppressions: Racial and Other” (2012), Sally Haslanger propone demostrar que la opresión racial y de género debe ser entendida como un fenómeno estructural, anclado en una compleja red de instituciones, políticas y representaciones culturales. Cuestionando un enfoque individualista que explica la opresión apelando a las intenciones individuales de un agente, Haslanger ofrece una definición de la opresión estructural, la cual presenta, según ella, una serie de ventajas. En primer lugar, esta definición nos permite distinguir entre distintos tipos de opresión que pueden ocurrir de modo simultáneo, como cuando un grupo está oprimido por razones de género y raza[3] a la vez. En segundo lugar, Haslanger argumenta que su enfoque puede aplicarse a casos en los que un grupo no está explícitamente en la mira de una medida discriminatoria, y sin embargo está oprimido porque existe una conexión no-accidental entre pertenecer a este grupo y sufrir injusticia.
Después de presentar los argumentos principales de Haslanger, cuestionaré primero dos aspectos: su distinción entre ser un opresor y ocupar una posición de privilegio, la cual juega un rol significativo en su argumento; y su visión de que, en el contexto de la opresión estructural, los individuos son opresores en tanto abusan de su poder. Este será el principal trabajo constructivo de este capítulo.
En una segunda parte del capítulo, argumentaré que la distinción de Haslanger entre sujetos “privilegiados” y “opresores” es insuficiente para explicar cómo grupos privilegiados contribuyen a mantener la opresión por el simple hecho de que son privilegiados. Me basaré en la ampliación que propone Alison Bailey (1998) para la noción de privilegio de Marilyn Frye (1983), y en el análisis de la complicidad realizado por Barbara Applebaum (2010) como forma de explicar la participación de los sujetos privilegiados en la opresión. Con base en esto, argumentaré que la opresión “no consiste simplemente en una forma de actuar, sino también en una forma de ser” (Applebaum, 2010. Traducción de la autora). En ese sentido, sostengo que ser un sujeto privilegiado es ser un sujeto opresor, es decir que, contrario a lo que argumenta Haslanger, no existe una distinción de naturaleza entre estas nociones.
Concluyo este capítulo argumentando que una mayor atención a los fenómenos emocionales conectados con estructuras de opresión puede ayudarnos a profundizar nuestra comprensión de las formas en que la opresión es perpetuada. Este último aspecto será el principal foco de atención de los capítulos subsiguientes, y ofreceré aquí solo una defensa preliminar de su importancia.
Opresión: agentes y estructuras
Haslanger señala que, si bien la noción de opresión se suele usar para identificar situaciones de injusticia, esta permanece vaga. En un intento por clarificar el concepto, distingue entre “opresión realizada por un agente” (agent oppression), una concepción favorecida en interpretaciones individualistas, y “opresión estructural”, una noción empleada en explicaciones que buscan mostrar cómo la opresión está anclada en instituciones, leyes y representaciones socioculturales.
El enfoque individualista
De acuerdo con un modelo individualista prevaleciente, la opresión se concibe principalmente en términos de agentes que perjudican a otros por el “mal uso de su poder” (misuse of power). Sin embargo, sostiene Haslanger, esto no dice lo suficiente acerca de las partes involucradas: ¿estamos hablando de agentes y pacientes individuales o colectivos? ¿Y cuál es la naturaleza del poder ejercido en casos de opresión?
Para clarificar estos dos problemas preliminares, Haslanger distingue cuatro categorías de relación entre el agente opresor y el sujeto oprimido:
(1) Un individuo oprime a un individuo (por ejemplo, casos de abuso en relaciones familiares o maritales).
(2) Un individuo oprime a un grupo (por ejemplo, un tirano oprime al pueblo).
(3) Un grupo oprime a un individuo (por ejemplo, una comunidad castiga a un chivo expiatorio).
(4) Un grupo oprime a otro grupo (por ejemplo, una oligarquía oprime al pueblo).
Haslanger argumenta que, en ninguno de estos cuatro casos, la naturaleza del poder ejercido por los opresores está especificada. La autora distingue entonces dos fuentes del poder opresivo.
Primero, el poder puede estar socialmente arraigado, en el sentido de que su fuente yace en una jerarquía social preexistente. Un ejemplo de esto es el poder socialmente arraigado que los hombres tienen con respecto a las mujeres; o las personas blancas[4] en relación con personas Negras en contextos de supremacía blanca. Por ejemplo, en el caso de la violencia de género, los hombres que agreden hacen un mal uso del poder que tienen sobre las mujeres en una sociedad patriarcal. La violencia de género no consiste solo en el uso de la fuerza física para ejercer coerción, sino en el hecho de que el agresor:
(a) tiene poder social sobre las mujeres, sostenido por instituciones o representaciones culturales, y
(b) en virtud de su poder social, se considera en su derecho de usar la fuerza física para ejercer coerción sobre las mujeres.
En segundo lugar, y por contraste, el poder puede no estar arraigado socialmente. Puede haber casos de opresión realizados por un agente, en los que el opresor no tiene más poder social que el oprimido. Por ejemplo, una mujer podría infligir daños físicos y psicológicos a un hombre, aun si tiene menos poder social que este. Un hombre pobre podría secuestrar a un hombre rico, o un hombre podría ejercer violencia contra otro hombre de su mismo estatus social, con el mismo tipo de poder social.
Considerados sólo desde una perspectiva individualista, estos ejemplos parecen implicar que las relaciones opresivas no necesariamente consisten en el mal uso de un poder social, derivado de una estructura social preexistente. En cambio, estos casos sugieren que la opresión podría consistir en el mal uso de cualquier tipo de poder para perjudicar a otra persona de forma injusta.
Sin embargo, argumenta Haslanger, sostener que la opresión consiste en el mal uso de cualquier tipo de poder para producir daño de forma injusta es insatisfactorio. Así entendido, el concepto de opresión abarcaría demasiado, y no nos permitiría distinguir con claridad la especificidad de la opresión en relación con otros tipos de perjuicio.
Por otro lado, el enfoque individualista es insuficiente por cuanto reduce el carácter perjudicial de la opresión a las malas intenciones o acciones de un agente (Haslanger, 2012, p. 318):
Según el enfoque individualista, la opresión realizada por un agente es la forma principal de opresión, y la mala conducta de los agentes es su núcleo normativo: la opresión es ante todo un daño moral que ocurre cuando un agente (el opresor) le inflige un daño a otra persona (la oprimida); si algo más, aparte de un agente (como una ley), es opresivo, lo es en un sentido derivado, y su carácter perjudicial debe ser explicado en función de la mala conducta de un agente. Por ejemplo, se puede argumentar que leyes y cosas del género sean opresivas solo en la medida en que son instrumentos de un agente que inflige un daño (de modo intencional) (traducción de la autora).
Por consiguiente, los enfoques que conciben la opresión principalmente como un daño moral realizado por un individuo o un grupo (entendido como una colección de individuos) no logran explicar casos de opresión en los que no está claro dónde radica la responsabilidad del agente. Por ejemplo, cuando las intenciones del agente no son manifiestas.
El enfoque institucionalista: la opresión estructural
A diferencia de un enfoque individualista, el cual tiende a reducir la opresión a un daño moral que requiere la intención hostil de un agente, la explicación “institucionalista” de la opresión se centra en sus efectos. Según este enfoque, lo que importa no son las intenciones o las acciones de un agente individual (por ejemplo, de un tirano), sino los efectos de las estructuras políticas por las cuales el agente es un tirano y el pueblo es oprimido (Haslanger, 2012, p. 314).
La explicación individualista, centrada en las intenciones, pensamientos y acciones de un agente, requiere una teoría moral para determinar el carácter perjudicial de una situación. En cambio, el análisis estructural requiere de una teoría política o de una teoría de la justicia, para evaluar el perjuicio desde un punto de vista normativo (Haslanger, 2012, p. 314).
Algunos de los grupos sociales en los ejemplos de opresión estructural discutidos por Haslanger son el objetivo explícito de tipos de discriminación formal legal, tales como la legislación “Jim Crow” en los Estados Unidos. En Costa Rica, un ejemplo de legislación oficial discriminatoria de este tipo fue la que excluyó a la población afrocostarricense para proteger la mano de obra “nacional” (asumida como predominantemente blanca): al trasladar la United Fruit Company sus operaciones al Pacífico Sur, el artículo 5, párrafo 3, de la ley firmada el 10 de diciembre 1934 prohibió a la población “de color” trasladarse hacia la zona del Pacífico para trabajar en la actividad bananera (Meléndez, 2005, p. 100). Sin embargo, hay otros casos en los que los grupos han sufrido injusticias pese a no haber sido un objetivo explícito de este tipo de legislación. Por ejemplo, la exigencia de pruebas de alfabetización para tener acceso al derecho al voto excluyó a casi todos los afroestadounidenses de este derecho, a pesar de que en esta medida no se mencionaba de forma explícita a la población afroestadounidense (Haslanger, 2012, p. 315).
Por otro lado, la opresión estructural, argumenta Haslanger, no se ejecuta solo mediante legislación. El impacto de normas culturales y representaciones, por ejemplo, en la distribución del trabajo, así como el efecto debilitador de estereotipos negativos, son parte de la opresión estructural. Un aspecto importante es que, en casos de opresión estructural, la intención de discriminar o perjudicar no es necesaria. Dos ejemplos ilustran el hecho de que, a menudo, una intención neutral, la irreflexión y la indiferencia, pueden ser suficientes para generar opresión, como cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que la exigencia de ciertos exámenes, como parte de los criterios de selección para algunos trabajos, excluía de modo sistemático a grupos afroestadounidenses (Haslanger, 2012, p. 315). Según la Corte, aunque estos exámenes fueran neutrales o no hubiese una intención explícita de discriminar, sus efectos implicaban una exclusión de facto: “La Corte determinó que ‘prácticas, procedimientos o exámenes en apariencia neutrales, e incluso neutrales en términos de intención, no pueden ser mantenidos si funcionan para solidificar el statu quo de previas prácticas discriminatorias’” (Haslanger, 2012, p. 315).
Por otro lado, en relación con un caso de legislación discriminatoria hacia personas con discapacidad en 1985, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que la discriminación injusta puede ser el resultado de la irreflexión y de la indiferencia, y no necesariamente de intenciones hostiles (Haslanger, 2012, p. 315).
Adicionalmente, una de las ventajas de la explicación estructural de la opresión, a diferencia de la individualista, es que nos permite identificar con mayor precisión la fuente del problema cuando la opresión es causada por el modo en que las estructuras distribuyen el poder, y no por cómo algunos individuos “abusan” del poder (Haslanger, 2012, p. 315).
Si la correcta identificación del problema es un paso necesario hacia la reducción o erradicación de la opresión, entonces el enfoque estructural es preferible.
Relación entre estructuras y grupo
Con el fin de entender el racismo, el sexismo y otras formas de opresión como estructurales, es importante aclarar cuál es la naturaleza de la conexión entre una estructura social y un grupo social. Haslanger se pregunta qué es lo que hace que cierto tipo de opresión estructural constituya “opresión de grupo” (group-based oppression), como en el caso de las opresiones de clase, de género o de raza (Haslanger, 2012, p. 322). Antes de dar respuesta a esta pregunta, varios asuntos requieren análisis.
Primero, como Haslanger lo señala, no siempre está claro cuál es el factor por el cual las personas son objeto de injusticia (p. 322). En algunos casos el tipo de opresión es racial, en otros es sexual, mientras que en otros son ambos tipos de opresión combinados. Por ejemplo, en casos de misoginia y sexismo racializados, las mujeres Negras o las mujeres racializadas son por lo regular asimiladas a estereotipos sexuales y raciales. Frecuentemente, son percibidas como “exóticas”, hipersexuales o agresivas, de forma que sufren formas específicas de sexismo y misoginia que las mujeres blancas tienden a no padecer. Dada la especificidad de esta forma de opresión, Moya Bailey (2014) acuñó el término “misogynoir” para describir el modo en que las mujeres Negras son objeto de formas particulares de misoginia racializada. Como concluye Haslanger, un análisis satisfactorio de la opresión debe entonces ser interseccional (Crenshaw, 1989), es decir, debe ser atento al modo en que formas de opresión se intersecan o se manifiestan de modos particulares: por ejemplo, la opresión de mujeres Negras de clase trabajadora no será entendida de forma adecuada si el análisis emplea las categorías de clase, raza o género de modo separado, sin considerar sus interconexiones.
En segundo lugar, es preciso considerar el problema de cómo los grupos sociales están en la mira de algunos tipos de opresión. ¿Cómo se constituyen estos grupos? ¿Cómo se identifican? ¿Cómo es que se les toma por objetivo? En respuesta a estas preguntas, Iris Marion Young (1990) sugiere que (a) los grupos sociales son preexistentes a la opresión que sufren, y (b) que los grupos están oprimidos sobre la base de cómo se autoidentifican de modo consciente. Por ejemplo, una mujer Latinoamericana es oprimida como Latina en los Estados Unidos si se identifica como miembro del grupo “Latinas”. Haslanger, sin embargo, no considera este argumento convincente. Contra Young, argumenta que un grupo social X puede estar oprimido como F, aunque no se identifique como F.
Asimismo, la identidad de un grupo no es necesariamente un hecho dado, sino que es una realidad dinámica en continuo proceso de construcción. En ese proceso, las prácticas institucionales juegan un rol significativo. Por ejemplo, cuando las primeras poblaciones africanas fueron capturadas y forzadas a atravesar el océano hacia el continente americano, el grupo “esclavos Negros” no existía como tal, ni las personas secuestradas se reconocían como tales.
De manera similar, el ser esclavizado y, por consiguiente, formar parte del grupo social “esclavos”, como resultado de la institución de la esclavitud, se acompañaba de formas distintivas de resistencia, las cuales se convirtieron en parte de la identidad cultural del grupo (por ejemplo, los cantos y relatos de resistencia). Es decir, la identidad de un grupo toma forma a través de, o en resistencia a, estructuras sociopolíticas y económicas. Por consiguiente, un análisis satisfactorio de la opresión de grupos debe contemplar estos aspectos.
Por estas razones, Haslanger argumenta que los siguientes criterios no son condiciones necesarias para la opresión:
Identificación de miembros X del grupo G con el hecho de ser oprimidos en tanto F.Hacer explícitamente del grupo G el objeto de políticas y prácticas formales e informales.Que los autores de políticas tengan como intención oprimir.Haslanger propone, en cambio, una definición de la opresión estructural de grupos con el propósito de explicar las complejidades que hemos esbozado. En algunos casos, la institución en cuestión toma a un grupo social como objetivo de forma explícita; en otros casos, no lo hace explícitamente, pero sus acciones y políticas tienen un claro impacto para el grupo; en otras situaciones, su objetivo es un grupo que no ha formado todavía su sentido de identidad (Haslanger, 2012, p. 325). Su definición de la opresión estructural de grupos se formula en un primer momento así: “Los Fs son oprimidos (como Fs) por una institución I en un contexto C ssidf en (∃R) (ser un F tiene una correlación no-accidental con ser desfavorecido por estar en una relación injusta R con otros) e I crea, perpetúa, o refuerza R)” (Haslanger, 2012, p. 325).
A modo de ejemplo, la definición es aplicable a un caso de opresión de género:
Las mujeres son oprimidas como mujeres por representaciones culturales de mujeres como objetos sexuales en los Estados Unidos a finales del siglo veinte, si y solo si ser una mujer en Estados Unidos a finales del siglo veinte está correlacionado de modo no accidental con ser sujeta a violencia sistemática, y las representaciones culturales de mujeres como objetos sexuales crean, perpetúan o refuerzan la violencia sistemática (Haslanger, 2012, p. 323).
Haslanger se basa en Shattered Bonds. The Color of Child Welfare, el análisis de Dorothy E. Roberts (2002) sobre el carácter racista de las políticas de bienestar infantil en los Estados Unidos, e identifica los factores relevantes para determinar si existe una correlación no-accidental entre pertenecer a un grupo y sufrir opresión.
En los casos examinados por Roberts, las personas Negras son oprimidas por políticas de bienestar infantil en Chicago durante los años noventa debido a un doble factor: en primer lugar, en tanto pobres, y, en segundo lugar, en tanto Negras. Usando este ejemplo, Haslanger ofrece a continuación una definición más completa de la opresión estructural, introduciendo una distinción entre opresión primaria y secundaria:
(S02) Los Fs son oprimidos (como Fs) por una institución I en un contexto C ssidf en C (∃R) (((ser un F se correlaciona no-accidentalmente con ser injustamente desfavorecido ya sea de modo primario, porque ser F es injustamente desfavorecedor en C, o de modo secundario, porque (∃G) (ser F se correlaciona de modo no-accidental con ser G debido a una injusticia previa, y ser G es desfavorecedor en C))) e I crea, perpetúa, o refuerza R) (Haslanger, 2012, p. 332).
En el contexto descrito por Roberts, la definición se aplica del siguiente modo:
Las personas Negras son oprimidas como Negras por las políticas de bienestar infantil en Chicago en los años 1990 debido a que, en ese contexto, ser pobre resulta en sufrir una perturbación familiar injustamente [opresión primaria], y ser pobre se correlaciona de modo no-accidental con ser Negro/a debido a una injusticia previa [opresión secundaria], y las políticas de bienestar infantil causan o perpetúan una perturbación injusta de las familias (Haslanger, 2012, p. 332).
Haslanger argumenta que esta definición de la opresión estructural puede también ser útil cuando se aplica a casos de opresión perpetrados por agentes (de modo intencional o de modo no intencional). Siendo O el opresor y V la víctima: “O oprime a V en tanto F por un acto A en un contexto C, ssidf en C (V es un F (u O piensa que V es un F) y (ser un F (o ser considerado F) se correlaciona de modo no-accidental con ser moralmente agraviado por O) y A crea, perpetúa, o refuerza el agravio moral” (Haslanger, 2012, p. 334).
Haslanger argumenta que esta definición tiene dos ventajas significativas: puede explicar casos de opresión estructural en los que no es fácil identificar a los agentes de opresión, así como casos en los que grupos o individuos pueden ser reconocidos como agentes.
Ventajas del enfoque institucionalista
Haslanger argumenta que su análisis institucionalista tiene una serie de ventajas epistemológicas y pragmáticas. Primero, a diferencia del enfoque individualista, un análisis estructural permite entender la naturaleza relacional del poder social, el cual “depende de las instituciones y prácticas que estructuran nuestras relaciones con los demás” (Haslanger, 2012, p. 316). Cuando un individuo usa su poder para oprimir, no lo hace simplemente por “maldad”, sino por el hecho de estar facultado por un contexto que facilita o incluso recompensa este uso del poder.
En segundo lugar, el enfoque institucionalista puede explicar formas de opresión “por las cuales ningún individuo es responsable” (Haslanger, 2012, p. 318) o por situaciones donde no existe claridad acerca de cuáles agentes en particular son responsables.
En tercer lugar, la explicación institucionalista es preferible por razones de orden pragmático. Mientras que los enfoques individualistas tienden a sugerir que ponerle fin a la opresión requeriría la transformación moral de los sujetos opresores –un objetivo poco realista–, la perspectiva estructural apunta hacia fines más realizables y efectivos, tales como modificar las instituciones y prácticas que causan y reproducen la opresión.
Sin embargo, Haslanger lanza una advertencia contra el potencial mal uso de su definición de la opresión estructural, si esta es aplicada a personas que “intentan navegar lo mejor que pueden los rápidos morales de la vida cotidiana” (Haslanger, 2012, p. 320). Su preocupación es que la definición propuesta clasifique de modo erróneo como “opresores” a algunos individuos que solo son “privilegiados”. Es preciso recordar, sostiene Haslanger, que no todas las personas privilegiadas son opresoras –de hecho, algunas pueden luchar contra prácticas opresivas–. De modo que, aunque hay razones de peso para adoptar un enfoque institucionalista, es importante, desde su perspectiva, evitar una forma de reduccionismo que no toma lo suficiente en cuenta las diferencias individuales en los usos del poder.
Por consiguiente, procurando valorar como se debe la complejidad de la opresión racial y de género, Haslanger busca un punto medio entre dos perspectivas que, tomadas in extremis, podrían limitar nuestra comprensión del fenómeno:
Pienso que un enfoque individualista a la dominación grupal es inadecuado porque a veces el problema son las estructuras mismas, no los individuos. Del mismo modo, un enfoque institucionalista es inadecuado porque no logra distinguir entre quienes abusan de su poder para cometer agravios y quienes son privilegiados, pero no explotan su poder. Recomiendo un enfoque “mixto” que no busca reducir la opresión perpetrada por un agente a la estructural y viceversa (Haslanger, 2012, p. 320).
Algunos problemas
¿Utilidad de la fórmula?
Al presentar una definición de la opresión estructural, Haslanger busca ofrecer una herramienta analítica aplicable a grupos etnoraciales y de género, con el fin de reconocer posibles casos de opresión racial y de género. Equipados con su fórmula, solo necesitamos encontrar Efes, Is y Erres. Sin embargo, como Haslanger misma lo señala, la definición no pretende ofrecer un criterio objetivo para distinguir la opresión de otros agravios, o de falsos alegatos de opresión (por ejemplo, los de grupos supremacistas blancos, que alegan ser oprimidos por políticas de Acción Afirmativa, o los de grupos masculinistas que dicen ser oprimidos por el avance de los derechos de las mujeres).
Haslanger nota que casos controversiales como estos no pueden ser resueltos sólo por un criterio epistémico; en última instancia, dependen de nociones normativas sustantivas. Su objetivo “no ha sido el de analizar los usos ordinarios del término ‘opresión’ ni legislar cómo el término debería ser empleado, sino (...) señalar cómo podríamos tener una mejor comprensión de la dominación grupal estructural” (Haslanger, 2012, p. 333). Podríamos preguntarnos si la definición es realmente aplicable y útil para otros casos, aparte de los discutidos por Haslanger. Si la definición está diseñada para ser aplicable como fórmula, debería permitirnos entender la dominación estructural de todos los grupos relevantes. Sin embargo, si la definición no pasa esta prueba, no queda claro cuán útil sea para la comprensión de la opresión como un fenómeno estructural.
Distinciones problemáticas
En esta sección, formularé una serie de objeciones a la distinción de Haslanger entre los sujetos “privilegiados” y “los opresores”, con el fin de mostrar que su modelo no logra dar cuenta de cómo las estructuras de opresión son mantenidas por quienes se benefician de estas. Asimismo, cuestionaré su argumento según el cual algunos individuos o grupos son agentes de opresión, en el contexto de la opresión estructural, en tanto abusan de su poder.
Si los agentes individuales pueden ser opresores sin tener la intención de tratar a otros de forma injusta, puede que Haslanger tenga razón al sostener que el ser solo privilegiado no es una condición suficiente para ser opresor. Al desarrollar este argumento, la autora plantea la distinción entre el carácter opresivo de las estructuras y el de los individuos del siguiente modo: las estructuras políticas y sociales son opresivas por el hecho de que asignan poder inadecuadamente (misallocate power) de forma injusta; por su parte, los individuos son opresivos al abusar de su poder, con o sin intención: “Las estructuras causan injusticia por una asignación inadecuada de poder de forma injusta; los agentes causan daño por medio del abuso de poder (a veces por el abuso de poder inadecuadamente asignado)” (Haslanger, 2012, p. 320).
Según este análisis, los sujetos privilegiados son solo virtual o potencialmente opresores. Podemos distinguir al sujeto opresor in potentia (llamémoslo el “Simplemente Privilegiado”) y el opresor in actu (el “Opresor”). Lo que distingue al Simplemente Privilegiado del Opresor es que este último abusa de su poder, mientras que el primero no. El Simplemente Privilegiado puede usar su poder, argumenta Haslanger, para luchar contra la opresión.
Podemos desgranar varios elementos en la distinción de Haslanger. Primero, mostraré que la noción de abuso de poder es problemática como forma de analizar el modo en que los agentes individuales contribuyen a la opresión. En segundo lugar, los argumentos de Haslanger parecen subestimar el rol del privilegio en el mantenimiento de estructuras de opresión. Sostengo que su explicación del privilegio parece cercana a lo que Alison Bailey (1998) llama la “noción negativa del privilegio”. En tercer lugar, Haslanger parece pensar la opresión exclusivamente como algo que se hace, y el privilegio como algo que se es: una persona podría ser privilegiada sin necesariamente actuar como opresora. Sin embargo, en esta explicación no queda claro qué podría hacer que los agentes “abusen” de su poder en ocasiones. De modo aún más problemático, el argumento de Haslanger parece implicar que no hay nada malo en mantener el privilegio siempre y cuando no se abuse del poder. Argumento que esta perspectiva no cuestiona las formas en que el privilegio estructural puede funcionar como un mecanismo que mantiene las estructuras opresivas en su lugar.
¿Son todos los sujetos privilegiados ‘opresores’?
Haslanger introduce la noción de privilegio como implicada por la opresión estructural: “Las prácticas e instituciones oprimen, y algunos individuos o grupos son privilegiados dentro de dichas prácticas e instituciones” (Haslanger, 2012, p. 316). Sin embargo, la noción de “privilegiados” es introducida aquí para ser inmediatamente distinguida de la de los “opresores”:
Pero sería un error considerar a todos los sujetos privilegiados como opresores. Miembros de un grupo privilegiado (...) pueden en realidad estar obrando para socavar las prácticas e instituciones injustas. Sin embargo, en el contexto de la opresión estructural, puede que algunos sean más culpables que otros por perpetuar la injusticia; puede que sean más responsables de crear, mantener, extender y explotar las relaciones sociales injustas. En dichos casos, un individuo cuenta como opresor si su mala conducta moral agrava la injusticia estructural, esto es, si es agente de opresión dentro de una estructura opresiva. Pero no todos los que son privilegiados por una estructura opresiva son agentes opresivos (Haslanger, 2012, p. 316. Cursivas de la autora).
Haslanger parece considerar que esta distinción es de suma importancia. En otro pasaje del texto, señala que
Si bien es importante captar el sentido en el que todos nosotros perpetuamos estructuras injustas al participar en estas de modo irreflexivo, es igualmente importante distinguir entre aquellas personas que abusan de su poder para perjudicar a otras y aquellas que intentan navegar lo mejor que pueden los rápidos morales de la vida cotidiana (Haslanger, 2012, pp. 319-320).
Lo que distingue a los sujetos Simplemente Privilegiados de los Opresores, en la perspectiva de Haslanger, no es la presencia de buenas o malas intenciones, sino el hecho de que, a diferencia de los Simplemente Privilegiados, el Opresor abusa de su poder, ya sea de modo intencional, o incluso de forma “irreflexiva”, por indiferencia o insensibilidad. Por el contrario, argumenta Haslanger, un individuo estructuralmente privilegiado no es un opresor mientras no abuse de su poder.
El experimento mental que la autora usa para ilustrar el caso de un agente Simplemente Privilegiado es el de un profesor, llamado Larry, que desobedece la legislación racista al darles a mujeres racializadas acceso a sus lecciones. Un elemento notable del contraste entre los sujetos Simplemente Privilegiados y el sujeto Opresor parece consistir entonces en el hecho de que, mientras que este último abusa de su poder, una persona Simplemente Privilegiada no es Opresora si está comprometida de forma activa con la tarea de socavar la opresión (por ejemplo, desobedeciendo la legislación vigente).
En todos los ejemplos ofrecidos por Haslanger, la persona Simplemente Privilegiada resiste de modo activo a instituciones o convenciones estructuralmente injustas. Esto sugiere que, en la perspectiva de Haslanger, el no abusar del poder (es decir, no ser un Opresor) requiere más que una abstención pasiva.
Sin embargo, la distinción de Haslanger entre los sujetos Simplemente Privilegiados y los Opresores parece ser problemática por tres razones. En primer lugar, no es claro si Haslanger piensa que trabajar de forma activa para socavar instituciones y convenciones sociales opresivas es una condición suficiente para no ser un Opresor. Presumiblemente, individuos privilegiados pueden de buena fe intentar socavar la opresión y, sin saberlo, reforzarla al mismo tiempo. En este caso, solo los individuos privilegiados que tienen una consciencia aguda de las causas de la opresión estructural estarían en capacidad de obrar de forma efectiva en su contra. Una élite ilustrada tendría así más probabilidades de calificar como Simplemente Privilegiada. Sin embargo, varios grupos oprimidos han a menudo documentado cómo incluso aquellos sujetos privilegiados que intentan de manera activa desmantelar la opresión, a menudo fallan en hacerlo, reproduciendo los mecanismos opresivos que en principio tenían la intención de minar.
En los movimientos de mujeres de los años sesenta, los encuentros conflictivos entre feministas Negras y feministas blancas son testimonio de esto. Desde la perspectiva del feminismo Negro, bell hooks (1989) relata cómo las feministas blancas liberales, al negar la realidad social de la raza, solían reproducir la opresión racista:





























