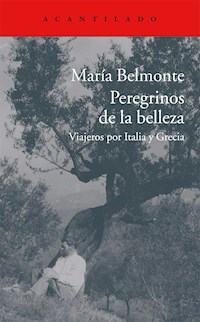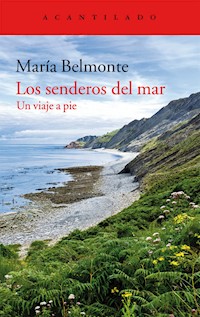
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: El Acantilado
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Acompañada de Aristóteles, Goethe, Victor Hugo, Darwin, Jane Austen y tantos otros escritores, pintores o aventureros, la autora nos invita a realizar una travesía por la costa vasca. Un viaje sentimental a los lugares de la adolescencia se transforma en una exploración de los viejos caminos costeros, un recorrido por la historia humana y geológica, grabada de un modo particularmente revelador en los paisajes y las piedras de la costa, el primigenio umbral donde se encuentran dos mundos. Un texto inspirador que nos propone observar la naturaleza y deleitarnos en ella, contemplar los matices de la vida en estado puro y sentir su hondo latido. "Este recorrido por la costa vasca es en realidad una excusa para regalarnos montones de historias, anécdotas y curiosidades. Un viaje delicioso de la mano de una nómada con la mochila cargada de sensibilidad, cultura e inteligencia. Un viaje cautivador coleccionando conchas, piedras y palabras en el que aparecen Jack London, el surf y la gran ola Belharra de Biarritz; los caballitos de mar, Auden, la evolución del traje de baño, Moby Dick, la petromanía, los plesiosaurios de Mary Anning, el recuerdo del baño perfecto, desnuda en un lago de Friburgo, o el del primer beso, bajo la advocación de De aquí a la eternidad. Precioso". Jacinto Antón, El País "Belmonte convierte la visita a los lugares de su adolescencia en un recorrido humano y geológico por la costa vasca". La Vanguardia "Hay algo transparente y luminoso en el libro de Belmonte. Seguramente es su alma. La felicidad que la embarga en todo momento es la euforia de la tierra madre. Este es un libro escandalosamente feliz". Félix de Azúa, El País "Una celebración de la cultura, al estilo de los escritores románticos pero también un intento de impregnarse con la naturaleza considerada como un prodigio y recordar con Thoreau que lo más próximo puede ser extraordinario". El Periódico "Belmonte recorre, con la lucidez que distinguió su anterior libro, la travesía de Bayona a Bilbao, una fascinante geografía que traza en poco más de doscientas páginas. Con lecturas. Una educación sentimental a través del más rotundo de los sentidos: mirar y ver; y contarlo. Y cómo lo cuenta". Fernando R. Lafuente, ABC "El modo en que narra Belmonte es interesantísimo porque consigue atrapar nuestra atención por el dinamismo de su prosa, la riqueza de su contenido y la virtud de plasmar en papel un pensamiento interior que se proyecta hacia fuera por el contexto, ese exterior que es el verdadero actor principal de la trama". Jordi Corominas, Leer "Se nota que está escrito en el caminar, con el pulsómetro en el antebrazo y con la franciscana humildad de ir a pie, reconociendo, desde la pausada experiencia del peregrino, la antigüedad, belleza y singularidad de nuestra geografía". Miguel Zugaza, El Correo Español "La autora nos invita a acompañarla en un viaje. Y consigue transmitir esa sensación de ser cómplices de un camino, que le hace pensar en su propia vida. Enlaza con la filosofía". Isabel Coixet
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARÍA BELMONTE
LOS SENDEROS DEL MAR
UN VIAJE A PIE
ACANTILADO
BARCELONA 2021
CONTENIDO
Introducción. La costa vasca, un continente por descubrir
1. Un universo de roca y agua
2. Jaizkibel, la costa de las maravillas
3. La orilla del mar, el territorio de lo efímero
4. Los archivos de la Tierra
5. Antes de que suba la marea
6. Los senderos del mar
Epílogo
Agradecimientos
Lecturas recomendadas
Para Inés y Jokin, con amor.
Para Nines, Mauri y Miquel—«el Equipo Kane»—, por toda una vida de caminatas y aventuras.
Y para Macar, amiga generosa y amante de la orilla del mar.
INTRODUCCIÓN. LA COSTA
VASCA, UN CONTINENTE
POR DESCUBRIR
El paisaje estaba aquí mucho antes de que nosotros ni siquiera lo soñáramos. Y presenció nuestra llegada.
ROBERT MACFARLANE,
Naturaleza virgen
Uno de los recuerdos más persistentes que guardo en la memoria es un olor. Lo percibí uno de los veranos que pasé en la costa vasco-francesa durante mi adolescencia. Si cierro los ojos puedo evocar el momento: fue en una sombreada calle de Biarritz; había humedad en el aire y soplaba una brisa fresca. Nada extraordinario. Pero si intento describir el olor, las palabras no acuden. Los aromas de los perfumes y del vino se suelen expresar mediante «notas» y «matices». El primer calificativo que puedo poner a aquel olor es intenso, y si me esfuerzo un poco más añadiré fresco o, incluso, salobre. Y, sin embargo, nada de ello da cuenta de lo que siento cuando cierro los ojos y lo convoco en mi mente. Es curioso que un olor se pueda «pensar» y «sentir», pero no poner en palabras. Los olores están ahí simplemente para ser olidos, y éste ha permanecido conmigo durante todos estos años. Intacto. La persistencia se fue transformando en llamada y ésta en deseo de volver a recorrer las calles de Biarritz, como si allí me estuviera aguardando algún secreto mensaje. Pero yo sabía que la experiencia nunca se repetiría. La persona que iba a recorrer aquellas calles había cambiado y quizá aquel olor fugazmente percibido no fuera más que la emanación sutilísima de las expectativas que componen esa etapa inaugural, antesala de la vida adulta, que es la adolescencia.
Mientras planeaba mi visita a Biarritz, un amigo me regaló un libro de Rachel Carson titulado The Edge of the Sea (‘La orilla del mar’). Conocida sobre todo como ambientalista por la enorme repercusión de su obra Primavera silenciosa, en la que denunciaba el declive de la vida en los bosques de Estados Unidos por el uso del DDT, lo que de verdad fascinaba a Carson era el océano y la vida que en él bullía. El escritor británico Robert Macfarlane y su pasión por los viejos caminos y la historia del paisaje fueron otro acicate para ponerme en marcha, además de una fuente de deleite e inspiración. El viaje sentimental a los paisajes de mi adolescencia mutó en un recorrido a pie por los viejos caminos de toda la costa vasca. Ello me permitió descubrir la belleza y el misterio del «mundo de la marea baja», como lo denomina Rachel Carson, y tener un encuentro íntimo y calmado con el océano.
Debo añadir que adoro viajar a pie. Prefiero recorrer andando algunos kilómetros de un país que verlo entero desde un automóvil u otro medio de transporte. En la Antigüedad los viajeros caminaban. La gente estaba habituada a medir los lugares y escalas espaciales con respecto a sus cuerpos y capacidades. De ahí la «milla», una medida romana de mil pasos. Caminando experimentamos el mundo en nuestros cuerpos, con todos los sentidos. Al andar aprehendemos el paisaje y permitimos que éste se apodere de nosotros. El escritor Bruce Chatwin, formidable caminante y obsesionado por la forma de vida nómada, estaba convencido de que el cuerpo humano está diseñado para recorrer a pie cierta distancia cada día y de que todos los males de nuestra civilización provienen de habernos hecho sedentarios. Ponerse una mochila a la espalda y calzarse unas botas para lanzarse al camino supone también un humilde acto de subversión, una manera de dar la espalda a una cultura que prima en exceso el beneficio inmediato, la eficiencia y la rapidez, y rehúye las supuestas incomodidades de la vida al aire libre. Explorar a pie los viejos caminos es abrir la puerta a lo imprevisto, al descubrimiento, a los encuentros inesperados con personas, animales, árboles, ríos, montañas, aves y nubes. Thoreau salía de viaje para visitar árboles que le agradaban y la escritora y montañera escocesa Nan Shepherd iba a la montaña no para conquistarla, sino como quien va a visitar a un amigo. Al recorrer tranquilamente a pie la costa vasca, deteniéndome donde me apetecía, he tenido encuentros inesperados, pero también he aprendido a percibir los variados tonos que puede adquirir el océano, sus estados de ánimo e incluso eso que tanto atraía al poeta Shelley, su latido.
Afortunadamente para los que amamos caminar, desde los años sesenta del siglo pasado se han habilitado y recuperado en Europa miles de redes de senderos por los que se puede transitar tranquilamente y llegar al anochecer a un lugar en el que guarecerse y reponer fuerzas. Es entonces cuando sobreviene la «alegría del viajero», término que empleó el escritor Patrick Leigh Fermor para describir esos momentos en los que, cansado, el caminante aguarda una bien merecida cerveza mientras toma las notas de la jornada al amor de un buen fuego. Otros momentos de felicidad diferentes sobrevienen durante la marcha prolongada, cuando respiración, músculos y mente se acompasan y funcionan al unísono. El caminante avanza alerta y tranquilo, sus sentidos se agudizan y el silencio se percibe como un elemento más del paisaje, apenas roto por el ruido de los pasos y el suave golpeteo de los bastones. Es en esos momentos cuando se siente realmente vivo.
Cuando uno se dispone a explorar los viejos caminos le salen al paso los fantasmas y las voces del pasado; voces que te cuentan historias y relatos que allí sucedieron y han quedado suspendidos en el aire y a los que el nuevo viajero, sin siquiera proponérselo, añade con sus pasos otras líneas argumentales, pasando, él también, a formar parte de su historia. Cuando llevas un tiempo andando, te fundes con el camino: ya no vas sobre él, sino dentro de él, y junto a los antepasados que lo recorrieron antes que tú. En la costa vasca los caminos me hablaban de balleneros y pescadores, de recolectores de algas, de peregrinos y piratas, y del espíritu aventurero de los vascos, de huidas apresuradas por mar y de rivalidades entre pueblos vecinos. También de fiestas y romances, de bailes y romerías, de deidades que protegían a quienes se aventuraban en el océano. De músicos, mercaderes y, ocasionalmente, de ejércitos. De amor y odio. Pero la orilla del mar también guarda otro tipo de historias fascinantes: las que hablan de las plantas y animales que en ella habitan. Y hay una historia omnipresente y antiquísima: la que se ha ido tejiendo por el incesante diálogo que mantienen la roca y el agua desde el inicio de los tiempos.
A menos que se sienta la tentación de detenerse en alguno de sus encantadores rincones o desviarse hacia un recóndito valle del interior, la costa vasca se puede recorrer a pie en menos de quince días. Para organizar las etapas utilicé la guía de Ander Izagirre, Trekking de la Costa Vasca, que me resultó muy útil y me sirvió para no perderme demasiado. Y, como sucede casi con cualquier paisaje, si se presta la debida atención y se aprende a «ver», la costa vasca puede revelársenos como un prodigioso continente, poblado de fenómenos y habitantes en los que antes no habíamos reparado. De eso trata este libro, de la relación entre el paisaje, las gentes y los seres que lo habitan y frecuentan. Y trata, sobre todo, de los sutiles cambios que el paisaje puede operar en nosotros a nada que nos esforcemos por comprenderlo y fundirnos con él. Quizá fuera éste el mensaje que las calles de Biarritz me tenían reservado.
1
UN UNIVERSO DE ROCA Y AGUA
No sólo hay agua en el mundo, hay también un mundo en el agua. Esto no sucede sólo en el agua. Hay un mundo de seres vivientes en las nubes, en el aire, en el fuego […] Hay un mundo de seres vivientes en una brizna de hierba.
EIHEI DŌGEN,
«El Sutra de las montañas y los ríos»
POR LA COSTA VASCO-FRANCESA: DE BAYONA A HENDAYA
El autobús me dejó en la playa de la Barra de Bayona poco después de las ocho de la mañana de un día de finales de abril. Densos nubarrones se cernían en el horizonte amenazando lluvia. Olfateé el aire cargado de humedad y salitre mientras sentía una conocida sensación de agitación en la boca del estómago ante la perspectiva de una caminata. Antes de empezar a andar, saludé al majestuoso río Adour que desemboca en el océano después de recorrer más de trescientos kilómetros desde su nacimiento en el puerto de montaña de Tourmalet. No siempre fue así. Hasta 1562 sus aguas se vertían en el mar en Cap Breton, a unos treinta kilómetros al norte, pero en ese año la ciudad de Bayona obtuvo del rey Carlos IX de Francia permiso para desviar el curso del río y tener así acceso directo al océano. De ahí el nombre de la Barra, acumulación de arenas en su estuario que hacen delicado el acceso al puerto de Bayona y exigen un dragado regular. Al otro lado del Adour, hacia el norte, se extienden los doscientos kilómetros de arenales y dunas de Las Landas, en realidad, derrubios de los Pirineos, acumulaciones de detritos de rocas fragmentadas y pulverizadas durante millones de años.
¡Qué hermoso es todo esto!, pensé mientras avanzaba por un sendero entre dunas que en apenas cuatro kilómetros me llevaría hasta Biarritz. El agua se hacía sentir por todas partes: en el río que fluía hacia el mar, en el inmenso océano y, en el cielo, que, en forma de lluvia, comenzaba a caer pertinazmente. Agua, agua, agua. La sensación acuática era profundamente estimulante. A la altura de la playa de Les Cavaliers apareció la primera figura humana en el paisaje. Un surfista con su traje de neopreno avanzaba decididamente hacia el mar, tabla en mano. En la línea del horizonte el cielo se había vuelto color tinta, mientras la enorme extensión de agua iba adquiriendo sombríos tonos verde-grisáceos y una sospechosa calma que contrastaba con la blancura de las olas rompiendo en la orilla y el color oro viejo de la arena. El surfista se detuvo a pocos metros de la orilla y permaneció inmóvil durante unos minutos, como sopesando la situación. Entonces me di cuenta de que, sin quererlo, había reinterpretado el hermoso cuadro de Friedrich, Monje contemplando el mar, en el que, como en casi todas las obras del pintor romántico alemán, un ser humano de espaldas se encuentra absorto en la contemplación de una naturaleza que le desborda. Saqué la cámara e inmortalicé aquel delicado momento. El viaje no podría haber comenzado mejor.
BAYONA
La noche y los días anteriores los había pasado en Bayona. En las afueras de esa ciudad se encontraba el colegio en el que pasé los veranos de los once a los quince años. Una adolescencia difícil (¿hay alguna que no lo sea?) me llevó allí desde Bilbao. Aunque no muy distantes geográficamente, la separación entre aquellos dos mundos se me revelaría sideral. Una pubertad prematura, unida a una sensación de soledad e incomunicación con quienes me rodeaban, hizo que me volviera muda. Sencillamente opté por dejar de hablar. Mis padres, desesperados, estaban dispuestos a ponerme en manos de un psiquiatra. Una profesora más sensata y comprensiva pensó que quizá unos meses de separación de mi ambiente habitual y de la familia suavizarían las cosas. Los cuentos de hadas de todos los tiempos señalan la menarquia o aparición de la regla como el momento en que la doncella es encerrada en una torre o en una casa encantada u obligada a vagar por el desierto. A mí simplemente me mandaron a la costa vasco-francesa. Y funcionó.
La visión de Bayona después de tanto tiempo me dejó fascinada. Durante aquellos años la ciudad se limitaba en mi horizonte a ser el lugar en el que había una gran tienda Levi’s y la terraza del Café del Teatro, donde se reunían los jóvenes y sus mobylettes, terreno todavía vedado para mí y mis compañeras de colegio. Mi recuerdo también estaba unido a la lluvia, porque era en los días lluviosos, en los que no se podía ir a la piscina o a la playa, cuando nos permitían acudir en grupo a la ciudad a perdernos por sus callejuelas. Mi recorrido terminaba indefectiblemente frente al escaparate de una tienda de animales en la que se exhibían cachorros. En aquellos tiempos la posesión de un cocker spaniel rubio se me antojaba la más preciada de la tierra. Un día presencié, desde fuera, la venta de un cachorro de cocker. Él se lo regaló a ella, que lo acogió amorosamente en sus brazos. El feliz trío salió de la tienda y se introdujo en un coche mientras la pareja charlaba animadamente. Los vi alejarse con envidia, preguntándome si alguna vez yo conocería esa clase de felicidad. Con el tiempo, mis lealtades caninas se volvieron hacia el scottish terrier, y su graciosa silueta se ha convertido en parte de mi paisaje vital.
En Bayona el agua se hace sentir por todas partes. Dos majestuosos ríos, el Nive y el Adour, atraviesan la ciudad y la dividen en tres barrios unidos por bellos puentes; hasta el siglo XVII la propia ciudad estuvo cubierta de canales que servían de vías de navegación y comercio. En su origen fue Lapurdum, un castro romano, y en el siglo IV la plaza fortificada de Novempopulania. Bayona es una ciudad mestiza. Los rótulos callejeros están escritos en tres idiomas: francés, euskera y gascón, lengua que nació de la mezcla del vasco y el latín. La hermosa catedral gótica de Santa María convive con una mezquita, un templo protestante y una de las sinagogas más importantes de Europa. En el siglo XVI Bayona acogió una importante colonia de judíos sefardíes portugueses que huían de la Inquisición. Se instalaron en el barrio de Saint Esprit y allí desarrollaron el arte que habían traído con ellos: el de hacer chocolate, y por ello la ciudad se enorgullece de ser el lugar desde donde, en 1615, se dio a conocer esta delicia en Francia con ocasión del matrimonio de la infanta española María Teresa de Austria con el rey Luis XIV. La divisa de Bayona «Nunquam polluta» (‘nunca profanada’) hace referencia a sus magníficas defensas, que le permitieron resistir nada menos que catorce asedios a lo largo de la historia. No pudo afrontar, sin embargo, el ataque del ejército del general Wellington durante las guerras napoleónicas, y el 27 de abril de 1814 se rindió tras la abdicación del emperador. De 1940 a 1944 la ciudad estuvo ocupada por la Wehrmacht junto con el resto del país vasco-francés.
Para tomar el pulso a la Bayona del siglo XIX nada como leer El viaje a los Pirineos de Victor Hugo. En la época de las guerras napoleónicas, con siete u ocho años, Hugo pasó un mes de verano en Bayona mientras aguardaba un convoy que le llevaría, junto con su madre y sus dos hermanos, hasta Madrid, donde se reunirían con su padre, soldado de Napoleón. Todos sus recuerdos de aquel verano son luminosos. Las tardes junto al agua, bajo los árboles, viendo pasar los barcos, la alegre casa adosada a las murallas, los taludes de césped del foso donde jugaba incansablemente con sus hermanos y, sobre todo, la imagen de una chica de catorce años que vivía en la casa de al lado y que le leía libros por las tardes. Bayona quedó grabada en la mente de Victor Hugo como un lugar radiante, y a esta ciudad debía el más antiguo recuerdo de su corazón. Hugo volvió a Bayona más de treinta años después buscando la casa y preguntándose qué habría sido de la hermosa joven. No encontró nada, o al menos no reconoció nada, aunque esa zona de la ciudad permanece prácticamente intacta. El que había cambiado era él.
Lo primero que hice al dejar la mochila en el hotel fue visitar mi antiguo colegio en Saint-Amand. A diferencia de Victor Hugo, apenas encontré cambiado el lugar, salvo en que el edificio de las afables e indulgentes monjas franciscanas de Montpellier se había convertido en una bulliciosa escuela primaria. Allí sigue la misma iglesia, el mismo campo de recreo, la misma piscina. Rodeé el edificio para ver de cerca los enormes árboles que contemplaba desde la ventana de mi cuarto; subido en una bici y apoyado en uno de ellos descubrí una noche de luna llena a I. R., que miraba fijamente hacia mi habitación durante lo que me parecieron horas interminables. Supongo que hechos así constituyeron parte de la terapia que me devolvió la autoestima y la confianza en mí misma. I. R., como todos los amigos que hice allí, vivía en el barrio de Les Castors. El nombre ‘los castores’ corresponde a un interesante movimiento cooperativista que se puso en marcha en Francia para solucionar el problema de la vivienda tras la Segunda Guerra Mundial. Sus impulsores eran jóvenes con escasos recursos que aspiraban a una vivienda digna. Para abaratar los costes, el proyecto contemplaba la autoconstrucción, en la que todos los miembros colaboraban de una forma u otra, constituyendo un ejemplo de cómo la sociedad civil podía resolver por sí misma problemas tan acuciantes como el de la vivienda en la posguerra.
Dejé atrás el colegio y me adentré en el barrio de Les Castors por la avenida 7 de agosto de 1951 que recuerda la fecha en que comenzaron las obras. Las casas, unifamiliares, cada una con un cuidado y primoroso jardín, seguían tan bonitas como las recordaba. Lo que constituía un descubrimiento era la historia que había detrás y que los propios nombres de calles y plazas me iban contando: plaza de Gandhi, plaza del doctor Schweitzer, pasaje del Servicio Civil, calle de la Paz, calle de Saint-Exupéry… El sol brillaba mientras recorría esa pequeña ciudad utópica devenida realidad por los esforzados castores. A esa hora de la mañana apenas había gente en sus calles. Me pregunté qué habrá sido de F. G., el primer chico que «me gustó» y con el que recorrí, a lomos de su mobylette, los parajes más bonitos de la costa vasco-francesa.
Mientras regresaba al centro de la ciudad, las nubes se fueron amontonando en el horizonte amenazando lluvia. En Bayona la amenaza se convirtió en realidad por lo que me guarecí en la catedral de Santa María, un hermoso edificio del siglo XII de piedra arenisca corroída por la brisa del mar y la lluvia. No encontré el pequeño vano con un dibujo compuesto de flores y hojas entrelazadas que le había encantado a Victor Hugo, pero sí pude admirar las vidrieras del siglo XVI con sus bellísimos detalles vegetales y minerales. El resto de la tarde lo dediqué a caminar sin rumbo por las estrechas callejuelas. Al pasar por el quai de la Galuperie recordé la curiosa historia de Joanes de Suhigaraychipi, conocido como «le Coursic», famoso corsario vasco del siglo XVII que vivió en el n.º 3 de esta calle, en una casa que existe todavía. Al mando de la fragata Légère y con patente de corso concedida por el rey Luis XIV, le Coursic atacaba las flotas española, holandesa e inglesa. Se dice que en seis años capturó más de cien buques mercantes, lo que le valió la concesión de varios títulos de nobleza por parte de la corona. Su socio era el gobernador de Bayona, que costeaba el cincuenta por ciento del armamento de su nave de veinticuatro cañones. Terminó su carrera y sus días en Terranova, protegiendo los barcos vascos y bretones cargados de bacalao de los ataques ingleses durante el regreso a Europa. En la lápida de le Coursic en Placentia (Terranova), se puede leer que este capitán de fragata persiguió, en nombre de su príncipe, a los enemigos hasta su misma guarida. Curiosa manera de describir la profesión de pirata.
No podía marcharme de Bayona sin probar su famoso chocolate. Ante la variada oferta de lugares apetitosos me decidí por la Chocolaterie Cazenave, pues me gustó la sonoridad de ese nombre gascón. Y también porque en su publicidad había leído que «me esperaba una cálida acogida en su salón de té, decorado con espejos y vidrieras del siglo XIX, donde podría degustar su famoso chocolate espumoso batido a mano en vajilla de Limoges decorada con rosas». Fue una delicia abandonar la humedad de las calles y sentarme a una mesita entre la numerosa clientela compuesta de familias con niños, señoras con el perrito en el regazo y animados grupos de amigas que merendaban alegremente. El servicio de Cazenave no me defraudó. Al poco de sentarme colocaron en mi mesa una bandeja de Limoges con una humeante taza de chocolate espumoso, una jarrita con más chocolate, un pequeño recipiente con nata, una jarra de agua y un vaso con una delicada servilleta blanca. El pecado se remataba con unas deliciosas tostadas de pan de brioche con mantequilla y mermelada. A mi lado, un hombre de mi edad merendaba con dos adolescentes. Sentí el impulso de consultar la guía telefónica y buscar el nombre de F. ¿Seguiría viviendo allí? ¿Sería ese hombre con el que me acababa de cruzar en la calle hacía un momento? Es curioso cómo permanecemos unidos a personas durante toda la vida sin siquiera echarlas de menos, personas que en algún momento fueron importantes y a las que ahora ni siquiera reconoceríamos. En la guía figuraba alguien con su nombre y su apellido. ¿Sería él? Apunté el número aunque sabía que nunca llamaría. De camino al hotel todos los fantasmas se disolvieron ante la perspectiva de la caminata que me aguardaba por la mañana.
BIARRITZ
Desde la playa de Les Cavaliers, donde había fotografiado al solitario surfista absorto en la contemplación del océano, seguí avanzando por el sendero del litoral que bordea las playas de la Madrague, Les Corsaires, Les Sables y la Chambre d’Amour. Se había puesto a llover con ganas de modo que me enfundé en mi capa verde, y, cubierta de la cabeza a los pies, mochila incluida, fui caminando alegremente hacia el faro de Biarritz que ya se divisaba encaramado en la punta de San Martín. Mientras avanzaba, y por lo que pudiera pasar, traté de asumir el consejo del escritor británico George Meredith de que el intrépido caminante debe aceptar con gusto todos los cambios de tiempo y hacer de la lluvia, por muy intensa que sea, una vivaz compañera. Pese a que el viento y la lluvia seguían alternándose, el camino se empezó a llenar de gente que, impertérrita ante la volubilidad atmosférica, caminaba o corría: los jubilados, a juzgar por sus caras, se diría que por prescripción facultativa, y la gente joven, por puro placer. El mar, cada vez más oscuro, se fue poblando también de surfistas que aguardaban las olas tumbados o sentados sobre sus tablas; desde la lejanía, semejaban esos grupos de nutrias tan simpáticas que se pueden ver flotando de espaldas en las costas de California. En la Chambre d’Amour, antesala de Biarritz, donde se encuentra la famosa cueva en la que se dice murió una pareja de enamorados al ser sorprendida por la marea, terminan abruptamente los arenales que se suceden desde las Landas para dar paso a los contrafuertes rocosos de los Pirineos que se sumergen en el mar. A partir de Biarritz la costa vasca se transforma en una sucesión de escarpados acantilados y el caminante cobra conciencia de que a partir de ese momento las rocas y el agua serán sus compañeros inseparables.
En otoño de 1240 el maestro zen Eihei Dōgen escribió el extraordinario ensayo titulado Sansuikyo (‘El Sutra de las montañas y los ríos’)—recogido en el Shōbōgenzō—, en el que trata del papel fundamental del agua y las rocas como creadores del paisaje de la tierra. Para Dōgen, la díada de rocas y agua simboliza la plenitud, y su dialéctica—el flujo descendente del elemento líquido y el ascenso de las rocas—configura el dinamismo y «lento fluir» de las formas terrestres. Para la tradición asiática, shan shui (‘agua y montañas’), es una forma de referirse a la totalidad de los procesos naturales. En su obra Of Mountain Beauty (De la belleza de las montañas) el escritor y crítico británico John Ruskin calificó a las montañas de «olas de piedra». Observando con atención el ciclo del agua, se puede apreciar su relación íntima con las rocas. Las aguas se precipitan desde las alturas, excavan o depositan masas de tierra en su flujo descendente y lastran con sedimentos las plataformas continentales, mar adentro, hasta que acaban por provocar nuevas elevaciones.
Subí la empinada cuesta que lleva desde La Chambre d’Amour al faro de Biarritz envuelta en el dulce olor de los setos de pittosporum que estaban siendo recortados por empleados municipales. En la punta de San Martín, donde se asienta el faro, tuve la primera visión de los acantilados, cabos, promontorios y ensenadas que constituyen la atormentada costa vasca. Son los antiguos lechos de un mar cálido y poco profundo que fueron surgiendo a la superficie durante millones de años, como lo atestigua la presencia de fósiles de animales marinos, algunos extinguidos para siempre: Nummulites, Operculinas, corales, amonites, rudistas, ostreídos, esponjas y un largo etcétera de sugerentes nombres. También saboreé largamente mi primera visión de Biarritz después de tantos años. Pese a algunos desmanes urbanísticos, el lugar, bajo un espectacular cielo de nubes espesas y claros por los que comenzaba a filtrarse el sol, me pareció arrebatador. En el mar, en medio del oleaje frente a los oscuros acantilados verticales, destacaban los surfistas convertidos en diminutos puntos negros. Desde el faro emprendí el camino hacia el centro de la ciudad y la Grande Plage por calles jalonadas de villas elegantes y establecimientos de nombre rimbombante: avenida de la emperatriz, calle del príncipe heredero, spa del emperador, club imperial…, todos ellos testimonios de los años dorados de Biarritz, cuando Eugenia de Montijo se enamoró del lugar y su esposo, Napoleón III, le construyó una casa de verano junto al mar, Villa Eugenia, transformada hoy en uno de los hoteles más suntuosos de Europa.
Victor Hugo adoraba Biarritz. Para él no existía un lugar más encantador y magnífico. El Biarritz que conoció era todavía un pequeño «pueblo blanco con tejados rojos y contraventanas verdes, edificado sobre colinas de hierba y brezales», encima de lo que hoy es el Puerto Viejo. Era la aldea de pescadores y balleneros que hacía honor a su escudo, una txalupa ocupada por cinco tripulantes, uno de los cuales se dispone a arponear una ballena. Hugo describió como nadie la extravagante arquitectura rocosa de Biarritz y su laberinto de islotes, cámaras, arcadas, cavernas y grutas, aderezado todo ello por la espuma del mar y el ruido del viento. Tampoco se olvidó de mencionar la vida animal que palpitaba en la orilla ni la vegetal que crecía sobre los acantilados; y en cuanto al género humano, su vista se regocijaba con el espectáculo de las chicas del pueblo y las modistillas de Bayona que se bañaban con camisolas de sarga, a veces muy agujereadas, «sin preocuparse mucho de lo que los agujeros muestran y de lo que las camisas ocultan». Su único temor era que Biarritz se pusiera de moda. ¡Ay! Ya habían construido tres hoteles y empezaba a acudir gente de Madrid…, pronto vendrán de París, escribió sin ocultar su fastidio.
Hugo visitó la costa vasca en 1843. En 1854 la emperatriz Eugenia de Montijo pasó dos meses de verano en Biarritz y lo convirtió en su lugar de veraneo. Con la pareja imperial viajaba todo su cortejo, compuesto de damas de honor, chambelanes, ayudas de campo, secretarios, médicos, además de soldados, caballeros y gendarmes, así como los miembros de la banda militar y los marines de la armada. Asimismo acompañaban al emperador sus ministros, generales y mariscales, a los que había que sumar el cuerpo diplomático y los soberanos extranjeros. El príncipe de Oldemburg se instaló en julio de 1859 con un séquito de cincuenta personas. La demanda de alojamiento impulsó la construcción de hoteles, pensiones y villas particulares, y en pocos años Biarritz se convirtió en una de las estaciones balnearias más elegantes y concurridas de Europa, haciendo realidad los temores de Victor Hugo: «Pronto Biarritz pondrá rampas a sus dunas, escaleras a sus precipicios, kioscos en sus rocas, bancos en sus grutas y pantalones a sus bañistas. Entonces Biarritz ya no será Biarritz». Quizá no fuera ya el Biarritz de Hugo, pero la ciudad siguió atrayendo a multitud de aristócratas y artistas y extendiendo su popularidad por todo el mundo. No en vano la ciudad posee una divisa muy asertiva: Aura, sidus, mare, adjuvant me (Tengo a mi favor los vientos, los astros y el mar). La creciente colonia rusa motivó la construcción en 1879 de una imponente iglesia ortodoxa bajo la advocación de san Alejandro Nevski. Entre los rusos más famosos que pasaban sus veranos en Biarritz se cuentan Antón Chéjov, Ígor Stravinski y, mi favorito, Vladímir Nabokov. En Habla, memoria Nabokov hace un delicioso relato de sus veranos infantiles en Biarritz, en los que no faltaron la caza de mariposas—capturó una gonepteryx cleopatra de color anaranjado y limón—ni los baños en la Grande Plage, donde conoció a Colette, su primer amor, una niñita lánguida con la que planeaba escaparse para librarla de unos padres poco amorosos.
Para cuando llegué a la Grande Plage había amainado la lluvia. Me quedé largo rato, sentada en el parapeto de la playa inmóvil, contemplando el panorama, que ejercía una atracción hipnótica sobre mí. Sencillamente me sentía bien allí, sin hacer nada. Me gustaba la brisa—esa que a Nabokov le llenaba los labios de sal—, el olor a mar, la multitud de surfistas jugando entre las olas, el aire vigorizante que me despejaba el cerebro. A unos metros de mí, un joven alto con una sudadera roja y la capucha puesta permanecía inmóvil contemplando quizá las evoluciones de alguien conocido en el agua. Saqué la cámara e inmortalicé su silueta recortada contra el distante faro. Tomé un puñado de arena y lo guardé en una bolsita como recuerdo de aquel momento. Frente a mí, surgiendo y desapareciendo entre las olas, estaba el islote en el que F. G. y yo nos dimos el primer beso. Sólo recuerdo que los dos íbamos de negro: bañador y bikini negros (mi primer bikini), muy en plan Deborah Kerr y Burt Lancaster en De aquí a la eternidad, aunque ahí terminaba todo el parecido: nuestra relación se desarrolló más en la línea de la de Vladímir y Colette.
De camino al hotel, comenzó a llover de nuevo, primero un suave sirimiri que se convertiría, minutos después, en un aguacero. Busqué refugio en el atrio de la iglesia protestante, a través de cuya puerta entreabierta se podía percibir un interior lúgubremente iluminado y poco concurrido. Entonces reparé en el mercado que se alzaba invitadoramente frente a mí. Atravesé la calle a la carrera y me sumergí en un mundo cálidamente iluminado, rebosante de gente y de todo tipo de olores deliciosos. Deambulé un rato entre las paradas del mercado deteniéndome especialmente en las que ofrecían panes de todas clases y el famoso gâteau basque hasta que reparé en lo hambrienta que estaba. Aunque apenas había recorrido seis kilómetros desde la playa de la Barra de Bayona, las emociones habían sido muchas y me habían abierto un saludable apetito. Me acerqué a uno de los bares que había dentro del mismo mercado, donde disfruté de unos maravillosos huevos con pimientos de Ezpeleta, rematados por una ración de queso Comté (amado por Victor Hugo) y un panecillo de higos y avellanas, acompañado todo ello de una copa de vino blanco de Irouléguy, ¿o fueron más?
La tarde la dediqué casi enteramente a visitar el Museo del Mar-Aquarium de Biarritz, sueño del marqués de Folin, apasionado oceanógrafo del siglo XIX. El acuario se inauguró en 1935, treinta y nueve años después de su muerte en un elegante edificio art déco sobre el promontorio de la atalaya, desde el que, en épocas lejanas, se avistaba el paso de las ballenas. Debo decir que me encanta visitar acuarios y, sin embargo, detesto profundamente los zoológicos. La idea de contemplar mamíferos encerrados en pequeños (o grandes) recintos me pone enferma. Creo que dejé de visitarlos para siempre tras una visita al zoo de Madrid, hace ya muchos años. En un pequeño cubículo, adornado piadosamente con algunas ramas de árboles y unas piedras diseminadas aquí y allá, había una pareja de mapaches. Al acercarme, atraída por su simpático aspecto, contemplé a uno de ellos, que, indolentemente apoyado en un tronco, se masturbaba compulsivamente mientras me dirigía una de las miradas más tristes que he visto jamás. Todavía conservo la fotografía que hice de aquella criatura, con la mirada vacía y la manita apoyada en el vientre para toda la eternidad. Mi rechazo se extiende a esos centros que exhiben mamíferos marinos, como orcas y delfines, a los que hacen ejecutar todo tipo de absurdas cabriolas. Pero, como he dicho, me encantan los acuarios, no sé si por falta de empatía suficiente con los seres acuáticos o porque pienso que pasar la vida encerrado en grandes peceras no es tan doloroso para ellos como lo es el encierro de por vida para los mamíferos. Habría que conocer su opinión, claro está. En el acuario de Biarritz podía contemplar, además, toda la vida animal y vegetal que bulle en las orillas y aguas de la costa vasca. Me encanta la penumbra que reina en sus pasillos y la sorpresa que te aguarda en cada recinto, primorosamente equipado para reproducir los diferentes ecosistemas marinos. Me puedo demorar durante horas ante los caballitos de mar, delicadamente sujetos por las colas a la fronda de las algas, mientras se dejan mecer suavemente por la corriente. Hace mucho tiempo, en el antiguo acuario de Barcelona, tuve la fortuna de contemplar un pas à deux de dos caballitos de mar. Es la danza que ejecutan el macho y la hembra antes de aparearse, moviéndose perfectamente al unísono, entrelazando las colas, arqueando delicadamente la cabeza y propulsándose con las pequeñas aletas dorsales a modo de hélices. Creo que es uno de los espectáculos más elegantes de la naturaleza. En libertad, los caballitos de mar o hipocampos viven en las praderas marinas, no muy lejos de la costa, y pueden cambiar de color para defenderse, mimetizándose con las algas del entorno. Se alimentan de zooplancton que aspiran por la trompa y, lamentablemente, están incluidos en la lista de especies en peligro de extinción por las supuestas virtudes curativas que les atribuyen los asiáticos.
Las estrellas del acuario de Biarritz son los tiburones, de los que hay cinco especies; las rayas águila de casi dos metros de longitud; las barracudas, las morenas, y los meros gigantes, aunque entre los más pequeños el héroe indiscutible es el pez payaso (amphiprion ocellaris). No hay niño que no se acerque chillando de placer «¡Nemo! ¡Nemo!» a la piscina donde habitan estos encantadores pececitos tropicales de intensos colores. El pez payaso es inseparable de las anémonas de las que obtiene protección a cambio de limpiar sus tentáculos y orificio bucal. Asesorada por la lectura de Rachel Carson, concentré mi atención, sin embargo, en el, digamos, attrezzo de los acuarios: tubularias, hidroides, anémonas de mar, pólipos, corales, gusanos de mar y un largo etcétera de seres fascinantes, animales que parecen plantas y plantas que parecen animales, depredadores fijados a las rocas que se dejan mecer por la corriente, a los que sus extrañas formas de plumeros, tubos, palmeras, pepinos y tentáculos hacen pasar por vegetales, pero que pertenecen en realidad al mundo animal. En la tranquilidad del acuario se puede gozar con calma de las formaciones que crean estos seres, de sus extraordinarias irisaciones, texturas y gamas de colores que de otro modo nos estarían vedadas salvo que practicáramos el buceo.
Terminé mi visita al Aquarium en la terraza de las focas, auténtica institución biarrota. Recientemente se había producido una inesperada incorporación con la llegada de Izar (estrella en euskera), un bebé foca que apareció magullado y varado en la Grande Plage de Biarritz el primero de enero de 2014, durante una de las fortísimas tormentas que asolaron ininterrumpidamente la costa vasca los primeros meses del año, produciendo enormes destrozos materiales. Totalmente recuperada, la joven foca dormía apaciblemente junto a sus compañeras, ajena al bullicio infantil que su presencia suscitaba. Al salir del Aquarium las nubes descargaron un nuevo aguacero sobre la ciudad. Todos nos apresurábamos por las calles en busca de un lugar donde guarecernos, todos salvo los surfistas, que progresivamente iban abandonando el agua y se iban sumando al tráfico callejero, descalzos y embutidos en sus trajes de neopreno, como hermosos y ensimismados seres marinos a los que no les queda más remedio que internarse temporalmente en el reino terrestre.
BIARRITZ, LA CUNA EUROPEA DEL SURF
El agua es una llama mojada.
NOVALIS
En mi próxima reencarnación me gustaría ser surfista. Así lo decidí mientras contemplaba las evoluciones de sus numerosos practicantes a lo largo de la costa vasca. Aunque de forma un tanto rústica, desde pequeña yo también he disfrutado de lo lindo «cogiendo olas», eso que ahora se denomina, mucho más elegantemente, «body surf»: es decir, dejarte arrastrar hasta la orilla por una gran ola llevando por todo equipo un par de aletas y utilizando los brazos para marcar el rumbo. Aunque yo no utilizaba aletas y ni siquiera recuerdo que hiciera algo con los brazos. Sólo sé que de vez en cuando mi cuerpo se deslizaba majestuosamente hasta la orilla arrastrada por una ola, aunque las más de las veces terminaba hecha un revoltijo contra la arena del fondo.
El primer europeo que describió la práctica del surf fue James King, nombrado capitán del buque Discovery tras el asesinato del capitán Cook en la bahía de Kealakekua, Hawái, en 1779. King escribió en su diario cómo se deslizaban sobre las rompientes los nativos de Hawái, subidos en tablas ovaladas y utilizando los brazos como guía, sin olvidar mencionar el inmenso placer que parecía desprenderse de dicha actividad. Cabalgar las olas, ya fuera tumbado o en pie sobre largas tablas de madera, formaba parte integral de la cultura hawaiana desde tiempos inmemoriales, de ahí que el capitán King recalcara en su descripción la cualidad anfibia de los isleños de ambos sexos. El intercambio cultural resultó nefasto para los hawaianos, que en el plazo de treinta años vieron cómo desaparecía su forma de vida milenaria arrasada por la cultura de «decencia, laboriosidad y religión» que misioneros, comerciantes, truhanes y oportunistas de todo tipo llevaron a Hawái. A principios del siglo XX el surf estaba a punto de desaparecer y, curiosamente, fue un haole (hombre blanco en hawaiano) quien contribuyó al renacimiento de una actividad que llevaba mucho tiempo languideciendo. Jack London era un escritor de éxito cuando, junto a su mujer Charmian, llegó a Hawái en 1907 a bordo de su velero Stark. En la bahía de Waikiki descubrió y empezó a practicar él mismo el surf. La impresión que le causó tal descubrimiento y las sensaciones prodigiosas que le deparó su práctica están magistralmente narradas en el relato «Un deporte de reyes»:
En la lejanía, una ola se eleva hacia el cielo, surgiendo como una divinidad marina entre un maremágnum de espuma blanca; y, sobre su cresta impetuosa, amenazante e inestable, aparece de pronto la cabeza oscura de un hombre. En un instante se alza entre el oleaje. Sus hombros negros, el pecho, el abdomen, sus brazos y piernas…, todo queda súbitamente a la vista. Donde hace un momento sólo existían la enorme desolación y el estruendo atronador del mar, ahora hay un hombre erguido, que no intenta desesperadamente mantener el equilibrio ni se ve sepultado, aplastado o zarandeado por ese poderoso monstruo, sino que continúa, sereno y magnífico, sobre la turbulenta cima, con los pies hundidos en la espuma que salpica sus rodillas, y el resto del cuerpo fuera del agua bajo la resplandeciente luz del sol; y vuela por los aires, vuela hacia delante, tan rápido como la ola sobre la que cabalga.1
Jack London recibió clases de surf de George Freeth, a quien el escritor describió como un joven dios de piel bronceada. Gracias a la popularidad e influencia de London, el joven Freeth fue invitado al sur de California por un magnate del ferrocarril para hacer una demostración pública, lo que le valió el título de «Primer hombre que hizo surf en California». Hasta los años cincuenta del siglo XX el surf continuó siendo un deporte minoritario y su práctica una forma de vida, una declaración de principios contra el sistema imperante. Se calculaba que había unos seis mil surfistas que vivían prácticamente en las playas, con muy poco dinero y realizando trabajos esporádicos que les permitieran viajar de vez en cuando a Hawái, lugar que seguía siendo considerado la meca del surf. En 1959 Hollywood realizó una almibarada película sobre el surf titulada Chiquilla