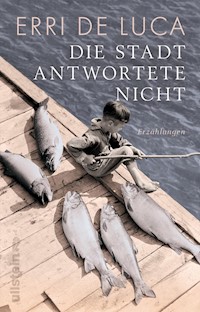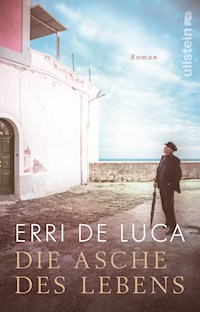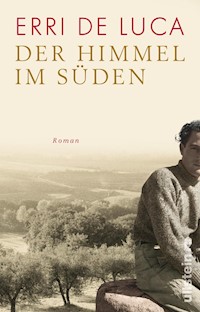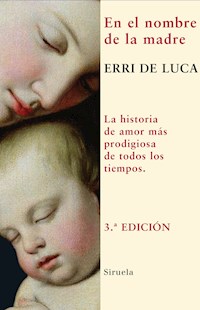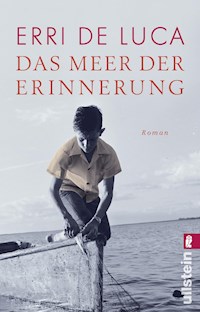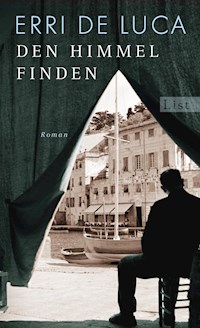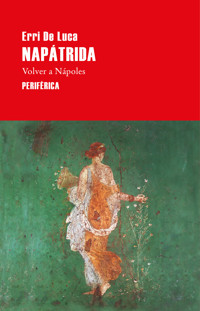
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Periférica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Con apenas dieciocho años Erri de Luca deja Nápoles. La ciudad se cierra a su paso, lo expulsa con desdén: «Cuanto más aprendía, más me alejaba de su pertenencia». No obstante, allí quedarán condensadas las claves de la formación de un escritor único: el observador cuidadoso, el trabajador manual, el desclasado, el aprendiz de la poesía de las lenguas. Napátrida –Napolide en italiano, hermoso neologismo que une para siempre el destino del escritor expatriado a su Nápoles natal– es el libro más abiertamente autobiográfico de Erri de Luca. Un peculiar diccionario íntimo, refractario a cualquier nostalgia, de la ciudad de suelos agujereados (por donde se accede al inframundo, dicen). Y es también su obra más lírica. Un prodigio de escritura que aúna música y pensamiento, nitidez poética e indagación sensorial para dar vida a una Nápoles tan real como mítica: la ciudad portuaria y superviviente de la Historia, cómica y clandestina, vivaz y volcánica, abigarrada y barroca, mágica y plebeya.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 106
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SERIE MENOR, 14
Erri de Luca
NAPÁTRIDA
Volver a Nápoles
TRADUCCIÓN CARLOS GUMPERT MELGOSA
EDITORIAL PERIFÉRICA
PRIMERA EDICIÓN: agosto de 2023
TÍTULO ORIGINAL: Napòlide
© Erri de Luca, 2006
Primera edición en Edizioni Dante y Descartes
Publicado gracias a un acuerdo con Susanna Zevi Agenzia Letteraria, Milan
© de la traducción, Carlos Gumpert Melgosa, 2023
© de esta edición, Editorial Periférica, 2023. Cáceres
www.editorialperiferica.com
ISBN: 978-84-18838-80-4
La editora autoriza la reproducción de este libro, total o parcialmente, por cualquier medio, actual o futuro, siempre y cuando sea para uso personal y no con fines comerciales.
Gracias a Silvia Acocella, espigadora de estas páginas
NAPÁTRIDA
Se desprenden así las hojas, el pelo, las gotas, las páginas.
Me fui de casa en 1968, a mis dieciocho años, tras una infancia soportada como una cuarentena.
Escogí un tren y un horario para no entregarme al azar de un viaje en coche: quería ser el dueño de mi partida. Tomé asiento junto a la ventanilla y me quedé mirando fijamente la procesión de mi adiós. Mientras me alejaba, la ciudad se me iba metiendo bajo la piel como esos anzuelos de pesca que, una vez que entran por las heridas, viajan por el cuerpo, inextirpables.
En medio del estruendo de un sinfín de portazos, cerré la puerta despacio. Mi padre lloraba con sollozos acompasados cuyo ritmo, clavado en mis oídos, imitaba cuando trabajaba en la obra mientras, al golpear el cincel con el martillo, éste me repicaba entre las manos. Me dejó marchar sin una sola blasfemia.
Sus restos están en una colina junto a una línea férrea de cercanías, con vistas a un lago.
Si el verbo volver tiene para mí algún sentido y alguna dirección, si hasta yo tengo un sitio al que volver, es esa colina. Volver es para mí un verbo de susurros, no de geografía.
En Nápoles, cuando bajo por las escalerillas del tren, no tengo la sensación de estar de vuelta. Por el contrario, me siento solo más merecidamente que en cualquier otro lugar. Una ciudad no perdona la separación, que es siempre una deserción. Estoy de acuerdo con ella, con la ciudad: quien no estuvo o se ausentó ahora no está; su derecho de ciudadanía ha prescrito. Ahora es uno de los muchos transeúntes a los que ella acoge, sin oponer resistencia, un extranjero embobado al que nadie ahuyenta, al que se observa de reojo como si fuera una mercancía maleable. Respeto el derecho de regurgitación que la ciudad ejerce sobre quien se aleja de ella. Si respondo de mí ante ella lo hago poniéndome en el pellejo del huésped, no del ciudadano. Y, si bien no tengo derecho a definirme como apátrida, puedo decirme napátrida: alguien que se ha raspado del cuerpo sus orígenes para entregarse al mundo.
Nunca he vuelto a echar raíces en ninguna otra parte.
Quien se despega de Nápoles se despega en el fondo de todo: ni siquiera le queda saliva para pegarse a nada ni a nadie.
Nunca he vuelto a escupir: me he limitado a tragar y tragar.
Cuando me picaron el billete de tren, sonó con la furia de un portazo a mis espaldas. Era a mí a quien se cancelaba, no el billete.
Hay una cepa de Isquia, pér ‘e palummo, «pie de palomo», que da un tinto oscuro y más bien parece extraído de un alquitrán de vino que del prensado de las uvas. Lejos de soltar la lengua, hace que ésta se cierre en la boca como un puño. Es un vino que amortigua las voces y confiere profundidad a los ojos. En la ventanilla del tren, mi embriaguez era de ésas.
Roma es una buena base de operaciones. Subí hasta el final de una larga escalera y en la cuarta planta llamé a una puerta: habitaciones amuebladas. Un viejo que exhalaba tabaco y vino me asignó uno de los tres catres de la habitación. Un armario compartido completaba el mobiliario. Aquel cuarto estaba cerca de la universidad en la que pronto aprendería a correr, a respirar gases lacrimógenos, a desempedrar el adoquinado, a conservar la calma en medio del tumulto.
En los parques, el otoño del sesenta y ocho era pródigo en paz, en tibiezas, en muchachas de paseo.
En las plazas, el otoño estaba teñido del gris de las unidades antidisturbios. Yo venía de una ciudad que me había enseñado la densidad de las multitudes, la destreza para deslizarme en medio de ellas a fuerza de regateos y de saltos. Me adaptaba fácilmente a otra que incitaba a correr, a cargar, a huir hacia un espacio vacío. Se abría de par en par la nada, el abismo entre las tropas irregulares y las oficiales.
Aquel otoño tuvimos suerte: el viento soplaba a nuestras espaldas y devolvía el humo a los ojos de las tropas.
Nápoles se desvaneció detrás de aquella cortina de lágrimas químicas. Ya no era de allí, ni de ningún lugar, ni de ningún antes. Pertenecía a una revuelta que raspaba el pasado de cada uno de nosotros y fundaba el día uno de una ciudad nueva.
Estoy pensando en el gas, en las humaredas tras las que vi desvanecerse la ciudad. Cada generación del siglo pasado tuvo su propio gas. Nuestros abuelos de Europa se ahogaron con iperita, gas mostaza para quien lo probó, un sulfuro que mataba dejando vejigas en el cuerpo. Nuestros padres asistieron al empleo del Zyklon B en los campos de exterminio, pero nadie volvió para hablarnos de su olor. Nuestros emigrantes aprendieron en las minas de carbón lo que era el grisú, un gas metano capaz de explotar.
A nosotros nos fue mejor. Probamos los lacrimógenos; salimos del paso con meras alteraciones químicas en las glándulas que atenuábamos con el antídoto de los limones. Tal vez a la próxima generación la dispersen con gas hilarante. Por ahora, se la aplaca con la música, que, en fuertes dosis, es un gas nervioso.
Mi gas: cuando en mitad de mi turno de trabajo se elevaban en la fábrica el grito mecánico del cambio de fresas y la nube de polvillo del aceite lubrificante, cuando el torno humeaba a causa de su líquido de refrigeración, blanco como la leche, el balcón de mi casa en Nápoles aparecía a mis pies. La plataforma de la maquinaria de utillaje que se me había asignado era estrecha y larga como aquel balcón. De niño solía recorrerlo, absorto, con un mohín hosco contra la malla de horizonte que me retenía dentro. La plataforma de la fábrica era mi paseo de ocho horas, arriba y abajo con el polispasto, que sostenía un cigüeñal de ciento ochenta kilos. ¿En qué gases se hallaba la libertad?, ¿en los de la fábrica o en los que se saboreaban al alba en el balcón con vistas al mar, donde oía el fragor amortiguado de los motores diésel de las barcas de pesca de Mergellina antes incluso que el de los ciudadanos motorizados?
El gesto con el que descargaba la pieza del polispasto para encajarla en las fresas intentaba hacerlo imitando, con esfuerzo, el del camarero que soltaba la palanca del café y tenía de cara el ventanal y el mar. Cuando colocaba la pieza debajo de la vieja prensa americana para enderezarla, el golpe de los miles de kilos que dejaba caer en el centro producía en el banco de acero el estrépito del puente levadizo del transbordador que lleva a las islas cada vez que éste atracaba. Y, cuando la primera pieza estrenaba las fresas que había montado y en todo el taller se oía el sordo silbido de las garras de acero al primer corte, en mis oídos resonaba la sirena del Andrea Doria adentrándose en el golfo. El cuerpo produce rimas físicas.
Tenía las manos llenas de aceite y de esquirlas de hierro: no me ponía guantes porque no había visto que los llevaran los pescadores ni los albañiles, que eran los obreros con los que solía cruzarme en mi infancia. No quería protegerme las manos. Mis compañeros se reían diciéndome que, si pasaba al lado de un imán, se me quedarían los dedos pegados en él.
Otros gases se superpusieron: ya no reconozco los de mi ciudad de origen, que traficaba con material de desecho y estaba embadurnada de grasa y de cenizas desde el adoquinado hasta los tejados. Lo único que podía domeñarlos era el lebeche otoñal, que representaba su escena principal en el paseo marítimo saltando por encima de la escollera y revolcándose en el mar deteriorado a lo largo de via Caracciolo y el parque de Villa Comunale.
Jamás se contentó Nápoles con respirar solamente oxígeno y ázoe. Integraba la mezcla con fermentaciones de tabaco, café, manteca, cocciones interminables a fuego susurrante.
El ragù, más que la salsa de los domingos, era una necesidad de producir olor, humo suave, incienso de cocina en funcionamiento. Más que mordisquear apresuradamente un macarrón empapado en ella, lo principal era, desde la víspera, difundir la noticia de la salsa en el edificio y por la calle. Había que vestir el aire, aunque fuera de harapos, antes que dejarlo desnudo. En los inviernos secos, con las ventanas siempre cerradas, la ventilación se confiaba a las corrientes que se colaban por los marcos desencajados, y en cada habitación se hacinaba el olor de una asfixia doméstica, cada una distinta de las demás.
Ahora respiro el aire de Nápoles depurado de chimeneas, de estufas de carbón, de cazuelas con restos de tomate ennegrecido y de ropa lavada en la calle. Sólo percibo ese insípido hidrocarburo de los tubos de escape que hace que el aire de todas las ciudades sea idéntico. Las nuevas narices que se llenan de él, los nuevos pulmoncitos que pasean bajo esos escasos árboles, se entrenan para una asfixia homogeneizada.
Ya no quedan olores y mis sentidos se han ido embotando en otra parte, en aventuras vividas lejos de la ciudad. No siento la espuma de azufre que se levantaba en Pozzuoli con el maestral y se mezclaba con los respiraderos de los altos hornos. Y con las chimeneas de los buques que descargaban hierro de desguace, un mineral que no era nuestro, que no era veta de nuestras excavaciones. Venía de lejos y lejos se iba tras haber sido expurgado en la ribera de Bagnoli, costa de lavanderos del sur que arrojaban sobre la arena las escorias del mundo.
En la brisa marina sigo notando el gusto a alquitrán calcinado suavizado por la sal. Y el oxígeno salado del puerto, la amarra empapada en el arco iris del gasóleo antes de engancharse en el noray. Y el sulfato de calcio del yeso con el que se moldea la muchedumbre de figurantes del belén, esparcidos por los caminos de los pastores: el yeso, que es el único polvo de trabajo que no roe la piel y que no hay que limpiarse de las arrugas.
Aunque Nápoles es barroca, mi vida y mi cuerpo no lo son: se han amueblado con un estilo distinto. Pero el olfato del regreso, que olisquea materiales inertes de talleres extintos, ese olfato que preside los recuerdos sí es barroco. Busca el desperdicio, el hedor, la pátina del desgaste, la barca metida en el agua cada primavera para empapar bien la madera antes de volver a utilizarla.
La nariz conoce un solo amor y domina sobre los ojos. No se lagrimea con las cebollas porque se irriten los ojos, sino porque agreden la nariz: si no se respira, no se llora.
Por más que la mía, rota en una caída en la montaña, aprecie poco, es una mucosa barroca y me hace llorar cuando respiro al cortarlas.
Me detengo aquí, no voy ni veo más allá de la superficie, del tacto, tactus en latín: lo que nos ha tocado el alma, que en el fondo es mucho de lo que nos ha tocado vivir.
La piel de gallina es una reacción de superficie. Nápoles es una ciudad de contrapelo, de esas que arañan la pizarra con las uñas, y el mármol, con la hoja de un cuchillo. A sus inquilinos les provoca erupciones cutáneas.
Quien se apea en Nápoles lo sabe de antemano: habrá muchas cosas que le tocarán. Las ciudades que acaban en el mar se deslizan de buena gana hacia las olas a través de pasajes angostos. Acaso por defensa, para que el enemigo se adentre incómodamente en ella por embudos, estrechamientos, gargantas.