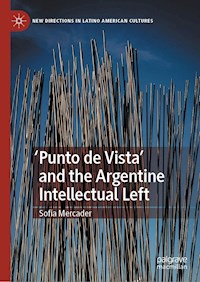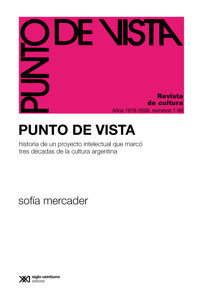
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siglo XXI Editores
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Sociología y política
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
1978. En los momentos más crudos de la represión instaurada por la dictadura militar, Beatriz Sarlo, Carlos Altamirano y Ricardo Piglia fundan, en la clandestinidad, la revista Punto de Vista. La marca del riesgo personal con que nació, en los intersticios de la censura, se prolongó más tarde en osadía intelectual. Su apuesta por el pensamiento crítico –que incluyó tanto la atención a los teóricos extranjeros más novedosos como la revisión de la tradición local– la convertiría durante sus tres décadas de historia en un verdadero faro de la cultura argentina. Poderoso dispositivo de política cultural que integró sociología, historia, crítica literaria, psicoanálisis, estudios urbanos, filosofía política, música y cine, la revista supo ser también, o por eso mismo, una plataforma de expresión de ideas políticas. En sus páginas se organizó un modo de leer la literatura argentina; pero además los intelectuales más reconocidos tramitaron allí la crisis del marxismo y la redefinición de la identidad de izquierda, el proyecto de un nuevo socialismo vinculado a la experiencia socialdemócrata, así como su fracaso. A partir de entrevistas, archivos personales, documentos inéditos, testimonios de los protagonistas y una fina lectura tanto de los textos como del contexto, Sofía Mercader narra en este libro la historia de la izquierda intelectual argentina en el último cuarto del siglo XX y la primera década del siglo XXI: una deriva nada casual, sino ligada a las condiciones de la época. Estas páginas son también un rico aporte a los estudios de la prensa impresa, su lógica específica y su dinámica histórica. Punto de Vista retrata con agudeza esta aventura de resistencia y audacia intelectual, que puso en el centro el compromiso político y la innovación en el terreno del pensamiento, la cultura y el arte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 439
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Índice
Portada
Copyright
Dedicatoria
Agradecimientos
Introducción
1. Años de formación
El florecimiento cultural de los sesenta
La politización de los años setenta
2. Los primeros años de dictadura
Publicar una revista bajo la dictadura
La construcción de un linaje: de Sarmiento a Borges
La introducción de una nueva crítica
Punto de Vista, revista de cultura
3. Los últimos años de dictadura
La conexión con el exilio
La guerra de Malvinas
“Ustedes, los de Punto de Vista”
4. Pasado, presente y futuro
Punto de Vista se renueva
La crisis del marxismo y la reformulación de una postura socialista
Club de Cultura Socialista
¿Cómo reconstruir el pasado?
El rol del intelectual
5. Crisis
Modernismo versus posmodernismo y la cuestión del valor
Beatriz Sarlo y la lucha por valores estéticos y políticos
La crisis de los intelectuales y del Club de Cultura Socialista
6. El cambio de siglo
Una revista en la crisis
El progresismo
Los años finales
Epílogo
Bibliografía
Sofía Mercader
PUNTO DE VISTA
Historia de un proyecto intelectual que marcó tres décadas de la cultura argentina
Traducción deSofía Stel
Mercader, Sofía
Punto de Vista / Sofía Mercader.- 1ª ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2024.
Libro digital, EPUB.- (Sociología y Política)
Archivo Digital: descarga y online
Traducción: Sofía Stel // ISBN 978-987-801-320-6
1. Historia Argentina. 2. Cultura Contemporánea. 3. Publicaciones Periódicas. I. Título.
CDD 306.0982
© 2024, Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.
<www.sigloxxieditores.com.ar>
Diseño de portada: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina
Digitalización: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina
Primera edición en formato digital: abril de 2024
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
ISBN edición digital (ePub): 978-987-801-320-6
Para Adriana y Gustavo
Agradecimientos
Este libro, que se basa en las investigaciones preparatorias de mi tesis doctoral sobre intelectuales argentinos en la segunda mitad de siglo XX, tuvo su origen en algunas inquietudes personales acerca del lugar de la izquierda en el país y, especialmente, acerca del modo en que sus intelectuales pensaron la transición a la democracia. Estos interrogantes surgieron hace más o menos diez años, en un contexto cultural y político en el que, a pesar de que algunos conceptos claves de la transición, como la democracia y los derechos humanos, estaban a la orden del día, el legado de ese momento fundacional de la vida política argentina actual aún no se reconocía en toda su magnitud. Esa etapa histórica ha generado un interés público creciente en los últimos años y quizás el gesto originario de este libro (rescatar un momento no tan discutido del pasado reciente) ya no sea tan novedoso. De todos modos, volver a observar esos años a través de la lente de Punto de Vista, revista clave de la cultura y la intelectualidad argentina, puede contribuir a una historia más detallada de la izquierda intelectual de nuestro país.
El camino recorrido en la última década no habría sido posible sin la ayuda de algunas personas a las que les debo mis más sentidos agradecimientos. En primer lugar, me siento en deuda con mis directores de tesis, Alison Ribeiro de Menezes y John King. Los dos fueron guías fundamentales en la realización de este proyecto durante mis cuatro años en la Universidad de Warwick, de 2014 a 2018. Su enorme generosidad intelectual y personal llevó a buen puerto una empresa que comenzó siendo un puñado de ideas dispersas. Gracias a ellos, esas ideas se convirtieron en una tesis que afortunadamente tuvo la virtud de ser publicable. No habría podido imaginar mejores y más brillantes tutores. También me siento en deuda con Claire Lindsay, jurado de esa tesis, por sus atentas devoluciones y por alentarme a seguir investigando revistas latinoamericanas. Por lo demás, mis estudios en el Reino Unido fueron posibles gracias a la beca doctoral que me otorgó la Universidad de Warwick.
En Buenos Aires, debo expresar mi enorme gratitud a Beatriz Sarlo, quien numerosas veces me abrió las puertas de su oficina en el centro para hablar de Punto de Vista, de su trayectoria intelectual y de la izquierda argentina, además de compartir conmigo material inédito de su archivo personal. Por supuesto, su figura es una referencia fundamental en este libro, que le debe muchísimo. Tengo que agradecer también a Carlos Altamirano, Sergio Bufano, Alberto Díaz, Emilio de Ípola, Adrián Gorelik, Daniel Link, Felisa Pinto, Horacio Tarcus y Hugo Vezzetti, por su disposición a concederme entrevistas que fueron centrales para este proyecto. También, a Martina Garategaray, quien me incentivó a participar en la Cátedra de Pensamiento Argentino y Latinoamericano de la Universidad de Buenos Aires, donde esbocé la primera versión del trabajo antes de comenzar mi doctorado. Martina ha sido una interlocutora clave en todos estos años y sus trabajos sobre transición democrática e intelectuales son una referencia imprescindible para este proyecto.
Varios colegas de distintas latitudes han ofrecido además comentarios invaluables sobre los textos que forman o formaron parte de mi investigación. En el Reino Unido, debo agradecer a Santiago Oyarzábal, Tania Ganitsky, Michaela Coletta, Fabienne Viala, Hanna Schumacher y Maria Roca Lizarazu. En Buenos Aires, a Santiago Armando, Diego García, Lucas Domínguez Rubio, Fernando Manuel Suárez y Mariano Schuster. En México, donde realicé mi beca posdoctoral en 2020, a Nely Maldonado y a Andrea Torrealba Torre. En Aarhus, donde escribo estas páginas, a Christian Olaf Christiansen y Mélanie Lindbjerg Machado-Guichon. Gracias también a todos los editores y editoras en Siglo XXI Argentina por su impecable trabajo en la edición de este libro.
Por último, quiero agradecer a mis padres, Adriana y Gustavo, y a mis hermanos, Mariana y Santiago, cuyo apoyo a la distancia me mantuvo cerca de casa, sobre todo al principio de esta investigación. Y, por supuesto, a Alfonso, mi mayor respaldo emocional en todos estos años, quien ha leído y corregido los muchísimos borradores de este libro y quien ha creído siempre en mí. Y a nuestra pequeña Emilia, quien nos alegra todos los días con una intensidad que desconocíamos por completo.
Introducción
En julio de 2012, le escribí un correo a Beatriz Sarlo para pedirle una entrevista sobre Punto de Vista, la emblemática revista cultural que dirigió durante treinta años, entre 1978 y 2008. Para mi sorpresa, me respondió casi instantáneamente y sugirió una fecha para el encuentro. Unos días más tarde, ya cara a cara, Sarlo me diría que no podía negarse a un encuentro para conversar en torno a ese tema. Quedaba claro el lugar que Punto de Vista ocupaba en su trayectoria: como afirmaba en el emotivo editorial publicado en el último número, la revista había sido el proyecto más importante de su vida.
Realicé la entrevista junto con un colega, con quien me encontré unas horas antes en un café a unas pocas cuadras del estudio de Sarlo, cerca de la avenida Corrientes. Queríamos estar bien preparados, hacer preguntas refinadas y agudas; al fin y al cabo, estábamos por conocer a una de las intelectuales más sobresalientes del país. Era una fría mañana de invierno cuando llegamos a su estudio. Tocamos el timbre; ella misma bajó a abrir y nos guio hasta un antiguo y austero departamento en el quinto piso. Nos ofreció mate, se sentó en la amplia mesa de madera –ubicada en el centro de la habitación y rodeada de libros–, y durante dos horas habló sobre Punto de Vista; mientras tanto, daba algunas pitadas a un cigarrillo que había colocado cuidadosamente en una boquilla. La conversación fluyó con naturalidad, y Sarlo, con una impresionante memoria para los detalles, habló de los años de dictadura, entre 1976 y 1983; de su vida en la clandestinidad, cuando la revista se publicó por primera vez; de la transición a la democracia en 1983, y de la postura que adoptó Punto de Vista respecto de la presidencia de Raúl Alfonsín. También nos contó sobre su participación, durante los años noventa, en la campaña presidencial de Graciela Fernández Meijide y sobre el fracaso de la Alianza. Hizo además algunos comentarios sobre su oposición al kirchnerismo, movimiento en pleno auge en esos años.
Nuestras últimas preguntas apuntaron a indagar acerca del rol de los intelectuales en la Argentina, a lo que Sarlo respondió que nada le aburría más que hablar de eso. Una declaración inesperada si se tiene en cuenta que ella misma había escrito para Punto de Vista algunos de los ensayos más importantes sobre el campo intelectual argentino. Quizás esa reticencia se explicaba, en parte, por la capacidad de abordar temas nuevos que ha mostrado Sarlo a lo largo de su trayectoria, sin aferrarse a un solo estilo o tema de investigación. Aun así, continuó articulando ideas sobre la intelligentsia argentina, sus propias intervenciones en la esfera pública y lo que significó para el trabajo intelectual la transformación de los medios en la era digital.[1]
En pocas palabras, la historia que Sarlo nos contó ese día –y que ha contado desde más o menos los años ochenta– es la de la izquierda intelectual argentina durante el último cuarto del siglo XX. En el momento de esta entrevista, esta autora se encontraba revisando algunas de sus intuiciones acerca de las utopías desplegadas por la izquierda en la Argentina. Existió (y todavía existe) una versión romantizada de los ideales revolucionarios de la década de 1970 que ve en aquellos movimientos de jóvenes estudiantes y trabajadores un momento único e irrepetible que debe ser emulado. Según esa versión, el discurso revolucionario y, en definitiva, la izquierda propiamente dicha terminan en cuanto irrumpe la dictadura militar de 1976. Desde luego, esto es una grosera simplificación, que aquella mañana Sarlo desafió mediante una autocrítica a su temprana militancia política y una ratificación del proyecto de izquierda que sus colegas y ella llevaron adelante en la década de 1980.
Este libro trata acerca de esa historia, que es contada a través del prisma de Punto de Vista, publicación que aglutinó a un grupo influyente de personas que se definieron como “intelectuales de izquierda, en el marco de la democracia” (10,30, 1987: 2).[2] La revista se publicó, en sus inicios, en tiempos de dictadura y luego pasó a ocupar un rol central en el campo intelectual argentino. Si bien su público fue numéricamente limitado, su influencia fue irrefutable. En palabras de Luis Alberto Romero (cit. en Pogoriles, 2008), la revista se convirtió en “punto de referencia para toda una franja cultural y política de nuestra sociedad”. A lo largo de su historia, Punto de Vista refleja, como ninguna otra publicación, los vaivenes de la izquierda intelectual argentina en el marco de las transformaciones políticas y culturales de fines del siglo XX. Estos vaivenes, estudiados a partir de esta publicación periódica, pueden comprenderse como la historia de dos fracasos políticos: por un lado, el de las utopías revolucionarias de los años setenta, y, por otro, el del proyecto socialdemócrata de los ochenta.
Los tres miembros fundadores de Punto de Vista –Carlos Altamirano, Ricardo Piglia y Beatriz Sarlo– participaron en ese movimiento utópico y revolucionario de los setenta como militantes de izquierda; fueron parte del grupo de jóvenes que creyeron en la inminencia de una revolución social y que se asignaron un rol privilegiado en la realización de una sociedad futura ideal. Esas ideas de cambio social no eran exclusivas de la Argentina; en aquel entonces, la agitación estudiantil se extendía por el mundo entero, y daba lugar a las emblemáticas revueltas de 1968 en París, Praga y Ciudad de México, entre otras capitales. Los futuros fundadores de la revista estaban inmersos en esa atmósfera cultural que Oscar Terán describió con acertada sensibilidad en Nuestros años sesentas, un libro que analiza en detalle la cultura de izquierda y el campo intelectual argentino entre 1955 y 1966. Precisamente, el año en que Terán decide cerrar la década es cuando la prehistoria de Punto de Vista comienza. La revista, de hecho, salió a la luz en los setenta, durante la dictadura. Sin embargo, ninguna de las nuevas ideas que estos intelectuales postularon puede entenderse sin antes tomar en consideración el momento “sesentas”, clave en sus biografías políticas.
Si bien las periodizaciones pueden resultar arbitrarias, este no es el caso del fin de las utopías revolucionarias en la Argentina: en 1976, la dictadura militar, autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”, impuso un violento control sobre la mayor parte de los aspectos de la vida social y política; se proscribieron los partidos políticos, se suspendió la Constitución, se implementó una estricta censura cultural y la libertad de expresión se vio severamente cercenada. El principal objetivo de la dictadura era terminar con la “subversión” –término que los militares utilizaban para referirse a la izquierda– y, para ello, se desarrolló un sistema de represión ilegal que compartía algunos paralelismos con otras dictaduras militares del Cono Sur. Miles de ciudadanos debieron exiliarse, otros tantos fueron secuestrados, torturados y asesinados. Sin lugar a dudas, se trató del episodio más trágico de la historia reciente del país.
Sin embargo, ha existido una tendencia a pasar por alto que, pese al clima represivo, existieron intersticios a través de los cuales los intelectuales pudieron discutir y producir ideas. Punto de Vista es un ejemplo de cómo un grupo de personas se las ingenió para impugnar el discurso oficial de la dictadura a través de publicaciones clandestinas.
En sus comienzos, la revista fue un espacio desde el cual Altamirano, Sarlo y Piglia intentaron preservar de alguna forma la actividad intelectual desde ese exilio interno al que la dictadura los había arrojado. Los riesgos de publicarla eran considerables y los jóvenes editores corrían el riesgo de ser secuestrados por el aparato militar. No obstante, en esta precaria situación, y mediante el empleo de seudónimos para proteger la identidad de los escritores, la revista fue vehículo de excelentes artículos. Es difícil encontrar otras publicaciones de estos años que incluyan ensayos tan bien argumentados, aportes esclarecedores para la crítica literaria o textos de figuras intelectuales, tales como el exeditor del legendario semanario uruguayo Marcha, Ángel Rama, el historiador Tulio Halperin Donghi, o teóricos europeos como Raymond Williams y Pierre Bourdieu. Cuando en la entrevista de 2012 Sarlo recapituló la historia de la revista, dijo que durante aquellos años la vida era como estar en la cárcel, y comparó esa experiencia con “los ejercicios físicos que hacen los presos”. Para ella, Punto de Vista fue, a fin de cuentas, “una salvación de ese núcleo de personas, y de quienes lo rodeaban, una apuesta para que ese núcleo pudiera seguir subsistiendo en la Argentina”.[3]
Como el preso que deja la cárcel, este grupo intelectual también vivió como una liberación el fin de la dictadura. En 1983, cuando se celebraron elecciones democráticas y los militares se enfrentaron a los tribunales civiles en el Juicio a las Juntas, parecía que el país volvía al camino del progreso. Ese es el momento que dio inicio a la segunda utopía. El período de transición fue vivido con optimismo, como una oportunidad única que implicaba, en especial para el grupo reunido alrededor de Punto de Vista, la necesidad de revisar sus ideas previas y respaldar la democracia liberal proponiendo un nuevo tipo de socialismo. Si la palabra clave de los años setenta había sido “revolución”, en los ochenta la consigna era “democracia”. En la entrevista, Sarlo describió esta época como una segunda oportunidad para los intelectuales de jugar un rol en la transformación social: “Nosotros creíamos posible –contó–, en ese momento [en que] todo parecía posible en la Argentina, que a través de una refundación de los socialismos se constituyera una izquierda de corte socialdemócrata”.[4] La tarea era imaginar una sociedad en la que la izquierda, al abandonar sus antiguos dogmatismos y adoptar nuevas ideas y tradiciones, asumiera un rol protagónico en la política.
En este sentido, los artículos publicados en Punto de Vista fueron una plataforma de discusión sobre la nueva identidad política de izquierda. A partir de la transición, y a medida que quienes se habían quedado salían de la clandestinidad y muchos de los que se habían ido regresaban al país, el grupo atrajo a nuevos miembros y la revista se convirtió en una publicación de referencia dentro del campo cultural. Aún más: los miembros de la revista, junto con un grupo de exiliados que volvieron al país en 1983, fundaron el Club de Cultura Socialista, espacio que reunió a los más destacados intelectuales argentinos y que daría forma al nuevo proyecto socialdemócrata.
La nueva épica de cambio social y transformación, esta vez más respetuosa del orden democrático que la de los años setenta, estuvo estrechamente vinculada con el clima político alentado por el nuevo gobierno. Raúl Alfonsín, electo en 1983, encarnó las esperanzas de restablecer una cultura democrática que se opusiera a las prácticas autoritarias que habían prevalecido a lo largo del siglo XX. Su liderazgo buscó combinar el respeto por la democracia con la justicia social, valores que constituían el núcleo de lo que los intelectuales proponían para refundar la identidad socialista. Así, había una estrecha afinidad entre el discurso del gobierno y los intelectuales; en efecto, el gobierno de Alfonsín incluso buscó activamente el asesoramiento de varios de quienes integraban el entorno de Punto de Vista, como Emilio de Ípola y Juan Carlos Portantiero, quienes durante un breve período fueron ghostwriters del presidente.
Durante los primeros años de la transición, la participación en el círculo de consejeros de Alfonsín, las actividades en el Club de Cultura Socialista y la prominencia que ganaron Punto de Vista y otros periódicos fundados por miembros del Club propiciaron una visión optimista respecto del proyecto de consolidar un nuevo socialismo. Como veremos a lo largo de este libro, sus ideas tuvieron un impacto nada desdeñable en el clima cultural y político de la transición. No obstante, ese proyecto también tuvo sus límites, especialmente en lo relativo a la representación política. A pesar del fervor democrático de esos años, la articulación de los intelectuales con la política partidaria fue de baja intensidad; sus actores fueron sobre todo académicos, profesores universitarios y, solo en algunos casos, asesores políticos o comentaristas en diarios y revistas. Eso equivale a decir que, si bien eran intelectuales públicos, en última instancia el proyecto de socialismo democrático que defendían no tenía una referencia partidaria. Nadie en Punto de Vista, por ejemplo, se había unido a la Unión Cívica Radical, partido que consideraban demasiado alejado del socialismo. Y si durante algunos años el grupo de Punto de Vista tuvo la sensación de ejercer influencia en la esfera política, se quedó sin figura política a la que brindar apoyo cuando el gobierno de Alfonsín empezó a enfrentar dificultades económicas y un desgastamiento general de su mandato. Ya en 1989, con la sucesión presidencial y la llegada de Carlos Menem al poder, los intelectuales estaban refugiados en sus puestos académicos.
Por su parte, Menem fue la némesis de Alfonsín en muchos aspectos. Su programa, en las antípodas del proyecto de transición y con gran apoyo de la derecha, puso en marcha una serie de reformas neoliberales que desembocaron en un aumento de la desigualdad social. El propio presidente otorgó indultos a jefes militares que habían sido condenados durante el gobierno anterior, y cultivó un estilo ostentoso y mediático, muy alejado de la imagen de austeridad y decoro que había proyectado Alfonsín.
El círculo intelectual de Punto de Vista desarrolló una fuerte e incisiva crítica al menemismo durante los noventa e intentó permanecer fiel al proyecto de la transición. Pero el optimismo había quedado atrás, y la estrecha comunidad que se había constituido desde 1983 comenzó a debilitarse. Si bien el Club de Cultura Socialista y las revistas asociadas a él seguían activos, su época de auge se había terminado y los intelectuales se sentían más cómodos como miembros autorizados del público que como protagonistas de los acontecimientos políticos. Aunque no se trataba de una derrota trágica y traumática como la que significó el golpe de 1976, fue la imposibilidad de llevar adelante el proyecto de refundación del socialismo ideado al calor de la transición. En todo caso, ese ideal se había reducido a una serie de ideas o valores generales de los que, hasta el día de hoy, diferentes figuras y partidos políticos suelen apropiarse parcialmente, sin que esto implique una referencia partidaria clara y orgánica.
En síntesis, en gran medida, la trayectoria de Punto de Vista refleja el desarrollo de la izquierda intelectual argentina de fines de siglo XX. Como Sarlo dijo en el último ensayo que escribió para la revista, “los cambios de Punto de Vista durante las últimas tres décadas son parte de la historia del progresismo argentino” (30,90, 2008: 1). Este libro pretende explicar en qué medida esa frase es cierta. Obviamente, Punto de Vista no fue la única publicación periódica del campo intelectual en estos años, pero, según anticipamos, ocupó un lugar central en esa esfera. Desde la perspectiva de esos hombres y mujeres que activamente se involucraron en los debates públicos de la década de 1980, la revista estaba rodeada por un halo de autoridad casi único. El hecho de que sus editores no les dieran mayor importancia a las críticas (mientras que otras publicaciones incluso llegaran a definir su nombre por oposición a la metáfora visual de Punto de Vista, como El Ojo Mocho y La Bizca) es un ejemplo contundente en este sentido.[5]
La historia de Punto de Vista narrada en este libro termina en 2008, con la aparición de su último número, el 90, a treinta años de iniciado el proyecto. Nuestro estudio se centrará con particular detalle en el arco temporal que va desde la década de 1960 a la de 1990, trazando el recorrido de una utopía (la de la revolución) a otra (la de la socialdemocracia). Este proceso al que muchos se refieren como el del pasaje del “intelectual revolucionario” al “intelectual público”, y que involucra las transformaciones más importantes de la esfera intelectual argentina en la historia reciente, será el principal tema de análisis en las páginas que siguen.[6]
Revistas e intelectuales
Dos elementos solieron estar entretejidos durante la historia de la cultura letrada, en la Argentina y en el mundo: revistas e intelectuales. De Sur, la emblemática revista dirigida por Victoria Ocampo surgida en los años treinta, a Los Libros, que como veremos en el siguiente capítulo acabó siendo un ejemplo paradigmático de la politización de la izquierda intelectual de fines de los sesenta, el formato de revista fue en general el hogar preferido de los intelectuales. Su periodicidad y su naturaleza variada ofrecían a menudo la posibilidad de discutir cuestiones de actualidad, promover opiniones, dar lugar a debates y, en definitiva, brindar un espacio para la expresión que ni el libro ni el diario podían proveer tan perfectamente. Como ha subrayado el académico estadounidense Eric Bulson, the little magazine –la “pequeña revista”, expresión que se utiliza para referir a revistas literarias–
ha vivido una rica y variada vida en cinco continentes a lo largo del siglo XX, y se las ha arreglado para hacer algo que ningún libro ni universo de libros ha podido hacer. Esto es, traer análisis de obras de literatura experimental al mundo y con ello estándares modernos de crítica cuando no había ninguna otra opción disponible (Bulson, 2017: 2).[7]
La definición aplica para Punto de Vista, no solo en cuanto revista de crítica literaria, sino también de publicación que incluyó otros temas, tales como teoría política, análisis cultural e historia.
Para la historia cultural, las revistas son un fascinante objeto de estudio: funcionan como ventana a las disputas intelectuales que suceden en una época determinada, lo cual permite reconstruir en detalle y con especial vivacidad el pasado. Como también afirma Bulson, “estudiar little magazines se trata más bien de acceder al Zeitgeist de una cultura y una sociedad dadas para revelar sus cimientos ideológicos, deseos inconscientes, tensiones, secretos y tabúes” (Bulson, 2017: 29).
El objetivo de las próximas páginas es, parafraseando a este autor, acceder al Zeitgeist argentino del último cuarto del siglo XX a partir de las páginas de Punto de Vista y de las biografías de sus intelectuales. Para ello, se abordará al grupo nucleado alrededor de esta revista como una cohorte intelectual específica, una generación, es decir, como “un tipo particular de identidad, que abarca ‘grupos etarios’ relacionados e integrados en un proceso sociohistórico” (Mannheim, 1952: 292). El proceso histórico sobre el cual se apoya la constitución de la generación reviste aquí una importancia fundamental, dado que lo que nos interesa es poner de relieve cómo se interconectaron estos elementos (periódicos, intelectuales e ideas).
El concepto de Bourdieu de “campo intelectual”, que utilizaré a menudo de aquí en adelante, también servirá para expresar de manera concisa esas interconexiones. Bourdieu entiende el campo intelectual como un campo de fuerzas, una estructura en la que están involucrados diferentes agentes, tales como intelectuales, academias, círculos de lectura, sistemas educativos y revistas. Así,
la estructura dinámica del campo intelectual no es más que el sistema de interacciones entre una pluralidad de instancias, agentes aislados, como el creador intelectual, o sistemas de agentes, como el sistema de enseñanza, las academias o los cenáculos, que se definen, por lo menos en lo esencial, en su ser y en su función, por su posición en esta estructura y por la autoridad, más o menos reconocida, es decir, más o menos intensa y más o menos extendida, y siempre mediatizada por su interacción (Bourdieu, 1980: 31; destacado en el original).
El agente en el campo intelectual, ya sea individual o colectivo (como en el caso de las revistas), es considerado una autoridad que está en posición para legitimar, en público, determinado tipo de obras. Son, según Bourdieu (1980: 31), “guías culturales” o “taste-makers”. Este concepto nos ayudará a entender a Punto de Vista como una revista que ocupó un lugar central en el campo intelectual, y que, en cierto sentido, llegó a estructurarlo, especialmente durante los años subsiguientes a la transición democrática, cuando cumplió el papel de indicador cultural y político.
Respecto de los estudios disponibles sobre el tema, hay una considerable cantidad de trabajos acerca de los intelectuales argentinos del siglo XX, las revistas y la cultura de izquierda. Estudios clave sobre la historia intelectual argentina de mediados de siglo XX, que en gran medida han inspirado este libro, son los de Oscar Terán (2008, 2013) y Silvia Sigal (1991). Los trabajos de John King (1989, 2007b) acerca de las revistas Sur y Plural han sido también un ejemplo en cuanto a la propuesta de analizar estas publicaciones dentro del marco de las discusiones culturales y políticas de sus épocas específicas. Por último, este libro intenta también insertarse dentro de la serie de nuevos estudios sobre el pasado cultural y político reciente de la Argentina, de la que forman parte los trabajos de Sebastián Carassai (2021), Cosse (2014), Marina Franco (2018), Emmanuel Kahan (2014) y Valeria Manzano (2017). No contamos todavía con un estudio sistemático de la izquierda intelectual argentina posdictadura, y de Punto de Vista en particular,[8] cuestiones sobre las que buscaremos hacer un aporte.
En este recorrido, sería interesante dejar abierto el interrogante acerca de si hoy en día las revistas y los intelectuales públicos se han adaptado con éxito a las nuevas configuraciones de los medios, el ocaso de la prensa impresa, y la hiperespecialización de las disciplinas, que tradicionalmente la intelligentsia del siglo XX desafió con su compromiso político y su participación en debates públicos. También es debatible si los intelectuales pueden proveer respuestas a los apremiantes interrogantes contemporáneos o seguir desempeñando el papel que han tenido durante el siglo pasado. En este sentido, la revisión crítica de sus aportes a la cultura y a las ideas políticas puede dar pistas no solo sobre la historia de la cultura, la política y la sociedad en la Argentina, sino también sobre nuestro presente. Si nuevamente retomamos a Bulson (2017: 217), corroboramos que “la era del little magazine tal vez haya terminado”, pero “nuestra capacidad para recuperar sus complejas geografías globales, energías, hábitos, jerarquías y redes apenas ha comenzado”.
Una cronología: en busca de rupturas y continuidades
Este libro sigue un orden cronológico, ya que nuestro interés se centra en las rupturas y continuidades en las representaciones, la ideología y los enfoques que sostuvo la generación de intelectuales argentinos reunidos en torno a Punto de Vista durante las últimas décadas del siglo XX.
El capítulo inicial ofrece un mapa cultural de los años sesenta –período de gran desarrollo cultural en el país– y setenta –marcados por la politización de la cultura, que resultaron clave en la trayectoria de los fundadores de Punto de Vista en la medida en que signaron su formación y sus reflexiones futuras. También se ofrece aquí un panorama de las revistas precursoras de Punto de Vista, como Contorno (que estrictamente fue publicada en los cincuenta, pero cuya influencia en el ámbito intelectual se extendió a la década siguiente), Pasado y Presente y Los Libros. En esta última publicación colaboraron primero, y luego se convirtieron en editores (desplazando al grupo editorial original) los futuros fundadores de Punto de Vista.
Los capítulos 2 y 3 analizan, respectivamente, los dos primeros períodos de Punto de Vista bajo la dictadura militar. El capítulo 2 examina la constitución de la revista en 1978 y sus primeros tres años de existencia, durante los que se publicaron once números. Si bien la temática política estuvo completamente ausente debido a la represión y la censura cultural, los editores se las arreglaron para ofrecer innovadores análisis, especialmente respecto a la revisión de tradiciones intelectuales argentinas y la incorporación de los estudios culturales, desconocidos hasta el momento en la Argentina.
El capítulo 3 analiza el segundo período de la revista, que se extendió entre 1981 y 1983. Durante esta etapa, los riesgos de expresar opiniones políticas disminuyeron al tiempo que la dictadura militar comenzaba a dar muestras de cierto relajamiento en la censura. Este capítulo se enfoca en una serie de temas que fueron importantes para este grupo intelectual, tales como la crítica a la guerra de Malvinas, y la relación cercana que entablaron con un grupo de intelectuales exiliados en México. También se subraya aquí el creciente reconocimiento que fue adquiriendo Punto de Vista durante esos años como una publicación de referencia.
El capítulo 4 es central, ya que analiza la transición a la democracia en 1983. Fue un período de total optimismo y rápidas transformaciones, que los artículos publicados en Punto de Vista entre ese año y 1987 reflejaron vívidamente. A la vez que terminaba la censura, los argentinos exiliados comenzaron a regresar al país. La revista se embarcó entonces en la tarea de reflexionar sobre la memoria del pasado reciente, pero también tomó una postura con miras al futuro; en ese sentido, propuso nuevas maneras de entender el rol de los intelectuales. En particular, el capítulo trata sobre la reconfiguración de la ideología de la izquierda tal como se delineó en las páginas de esta publicación. Los intelectuales del grupo buscaron proponer un nuevo tipo de teoría socialista mediante una crítica al modo en que la había entendido al marxismo y mediante la incorporación de principios del liberalismo político. En síntesis, propusieron un proyecto socialdemócrata que intentaron vehiculizar a partir del Club de Cultura Socialista.
Los capítulos 5 y 6 se concentran en el declive de este proyecto socialdemócrata concebido a partir de la transición. El capítulo 5, por su parte, se focaliza en el período de crisis desde 1987 hasta 1993. Estos fueron los años en los que se consolidó el neoliberalismo en el país y emergieron nuevas formas de comunicación; entre ellas, los medios masivos cumplieron un rol decisivo. El optimismo de comienzos de la década del ochenta se convirtió en pesimismo a inicios de la siguiente, y esta transformación tuvo amplia repercusión en los artículos y ensayos publicados en Punto de Vista. Por último, el capítulo 6 examina los restantes años de la revista, desde mediados de los noventa hasta 2008 –momento del cierre, que se repasa–, y se concentra sobre todo en la relación que Punto de Vista estableció con el “progresismo”, palabra que a fines de los noventa comenzó a utilizarse para referirse a la izquierda. Además, el capítulo se enfoca en la crisis de 2001 y la manera en que la revista reflexionó sobre este evento fundamental de la historia reciente del país.
[1] Esta entrevista fue publicada un año más tarde en el sitio <artepolitica.com>; véase Mercader y García (2013).
[2] De aquí en adelante cito fragmentos de Punto de Vista indicando entre paréntesis volumen, número, año y página. La colección completa de la publicación está disponible en el sitio Archivo Histórico de Revistas Argentinas, <www.ahira.com.ar>, desde 2018.
[3] Véase nuevamente Mercader y García (2013).
[4] Íd.
[5] Véase Patiño (1997: 21) para una interpretación de los títulos de estas revistas en esta línea.
[6] Para una discusión acerca del contraste entre el intelectual revolucionario y el intelectual público o crítico en el contexto argentino, véase Farías (2013).
[7] Algunas importantes contribuciones teóricas al campo de los estudios de revistas son Brooker y Thacker (2009: 1-14); Delgado, Mailhe y Rogers (2015: 11-46); Lindsay (2009:17-52), y Louis (2014).
[8]Punto de Vista ha sido analizada en muchos trabajos, como los de King (1993b); Mercader (2018); Pagni (1994) y Plotkin y González Leandri (2000). Ciertos aspectos específicos de la revista se reseñan en Dalmaroni (1997); Garategaray (2013a, 2015); Maccioni (2015); Mercader (2020); Montaña (2009); Olmos (2004); Patiño (1998); Pagni (1993); Peller (2015), y Vulcano (2000). Además, la revista se analiza en secciones de De Diego (2001) y Patiño (1997, 2003).
1. Años de formación
Cualquier repaso histórico sobre la izquierda intelectual argentina de finales del siglo XX debe comenzar por los años sesenta y setenta, décadas en que una nueva generación de jóvenes, cuyos intereses culturales estaban significantemente entretejidos con los políticos, jugaron un rol fundamental en los asuntos públicos. Fue dentro de esta generación donde los futuros miembros de Punto de Vista dieron sus primeros pasos hacia un activismo cultural y político y comenzaron, también, a editar revistas. Con el fin de seguir su recorrido, trazaremos un arco temporal que va desde el floreciente ambiente cultural que caracterizó a los sesenta hasta su deriva en la politización de la actividad intelectual que caracterizó a la década siguiente, analizando estas décadas por separado.
En su estudio fundacional sobre la cultura intelectual argentina, el filósofo Oscar Terán, perteneciente a dicha generación y coeditor de Punto de Vista en sus últimos años, afirmaba: “Quien en aquellos años conoció la esperanza ya no olvida: la sigue buscando bajo todos los cielos, entre todos los hombres, entre todas las mujeres” (Terán, 2013). Parafraseando un famoso fragmento de El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, Terán le agregaba a la cita un “aquellos años” para referirse a los sesenta, no sin cierta añoranza colectiva (de ahí que el título del libro sea Nuestros años sesentas) sobre su propio pasado juvenil.[9]
Se trató de un período, tanto en la Argentina como en otros países, de cambios vertiginosos que incluyeron una modernización de la cultura y las costumbres, la modificación de normas sociales, la ampliación de las clases medias y la creciente movilización política de la juventud. Hablar de los sesenta en la Argentina es hablar de un clima cultural específico, casi mítico, de la historia cultural. En sintonía con la frase de Terán, Beatriz Sarlo una vez dijo que “hubo un momento de los años ochenta en el cual todos teníamos un libro sobre los años sesenta en carpeta”.[10] ¿Por qué los sesenta fueron tan importantes para esta generación? ¿Y por qué deberíamos comenzar por rastrear los orígenes de la izquierda intelectual argentina de fin de siglo en ese momento?
En primer lugar, esta década representa el epítome de la modernización cultural: fueron los años en que la clase media comenzó a ir en masa al cine para ver las películas de Ingmar Bergman, hacer terapia psicoanalítica, visitar las galerías y las muestras del Instituto Di Tella y consumir literatura. A diferencia de otros momentos históricos en los que prevalece un retorno al pasado y las tradiciones, los sesenta fueron testigo de una avidez por la novedad y la vanguardia. Como ha sostenido John King (1989): “Este período presenta un desplazamiento de la élite a la cultura masiva, y una expansión del mercado de los productos culturales”. Mientras que, hasta mediados de los cincuenta, la esfera cultural había estado dominada mayormente por élites que no solo lo eran en un sentido económico sino también intelectual, hacia la década del sesenta, al tiempo que la educación universitaria se volvía accesible para sectores más amplios de la sociedad, emergían grupos culturales más plebeyos. En consecuencia, las nuevas élites intelectuales ya no estaban conformadas de manera exclusiva por miembros de familias pudientes, sino que provenían, también, de la clase media.
Fue en este contexto donde se dio el surgimiento de la llamada “nueva izquierda argentina”, la cual jugaría un rol clave en la introducción de teorías marxistas, psicoanalíticas y estructuralistas, y alimentaría el hecho de que, hacia fines de la década, la predominancia de los debates culturales entre las élites intelectuales exacerbara su compromiso político, en lo que se conoció como el pasaje del “intelectual comprometido” al “intelectual orgánico” (Terán, 2013: 46). La primera mitad de los setenta en la Argentina estuvo signada, por lo tanto, por una escalada de la retórica revolucionaria y, en el caso de algunas organizaciones, por acciones guerrilleras.
Los miembros de Punto de Vista fueron parte de este clima cultural, y en él, en gran medida, construyeron su identidad. Los libros que leyeron, las revistas que editaron y los espacios sociales que compartieron contribuyeron a dar forma a su cosmovisión.
Por otro lado, la revista no surgió en el vacío. Aunque salió a la luz por primera vez en 1978, cuando la producción cultural atravesaba una crisis y había muy pocas publicaciones, siguió el modelo de revistas antecesoras. Además, los editores establecieron un diálogo constante con el pasado y, sobre todo durante los ochenta, convirtieron a la revista en una plataforma desde la cual reflexionar acerca de la experiencia de los culturalmente agitados sesenta y los politizados setenta.
El florecimiento cultural de los sesenta
Si bien en los años sesenta la Argentina estuvo signada por la inestabilidad y conflictividad políticas —principalmente entre los dos partidos centrales (el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical) y las fuerzas armadas—, esto no impidió que estuviera asimismo atravesada por la modernización y el anhelo de desarrollo. En su breve presidencia, Arturo Frondizi, líder de la Unión Cívica Radical Intransigente, electo en 1958 y derrocado por un golpe de estado en 1962, fue quien signó el espíritu modernizador de la década. Su proyecto estaba en parte inspirado por la línea de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la teoría centro-periferia acuñada por quien fue su secretario ejecutivo entre 1950 y 1963, Raúl Prebisch. Esta teoría prescribía, en términos muy generales, la industrialización por sustitución de importaciones en países periféricos, como modo de superar los términos desiguales de intercambio con los países centrales. De esta manera, se apuntó a fomentar la industria nacional, en especial la industria pesada y la petrolera, sectores que tradicionalmente dependían de componentes importados.[11] El objetivo era industrializar la economía para poder superar la dependencia del capital extranjero, una idea que entonces se asociaba fuertemente a la modernización (Gerchunoff y Llach, 2007: 249-254).
La presidencia de Frondizi fue un episodio importante para la intelectualidad de izquierda local. Muchas de las ideas asociadas al desarrollismo, sobre todo la famosa teoría de la dependencia, a menudo se combinaron con una retórica antiimperialista, dominante entre las élites culturales de izquierda.[12] Célebremente popularizada en Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano (1971), existía una idea prevaleciente de que el imperialismo en América Latina durante el siglo XX había cobrado una nueva forma bajo las agresivas políticas de inversión estadounidenses en el subcontinente. El propio Frondizi había cultivado esta postura en un libro publicado antes de asumir la presidencia, Petróleo y política (1954), en el que defendía el derecho de América Latina a preservar sus recursos naturales –en particular el petróleo– de la explotación por parte de empresas extranjeras. El libro le valió el apoyo de sectores jóvenes y progresistas de la Argentina, al tiempo que las ideas antiimperialistas y revolucionarias ganaban impulso dentro de los círculos intelectuales. Sin embargo, al poco tiempo de asumir el poder, Frondizi firmó un acuerdo con la Standard Oil Company para explotar reservas petroleras, una maniobra que se interpretó como una traición a sus ideales y provocó una desilusión en los intelectuales que lo habían apoyado. A partir de este episodio, que pasó a conocerse como “la traición de Frondizi”, los intelectuales de izquierda rara vez respaldarían a políticos pertenecientes a partidos tradicionales, al menos hasta 1983, como veremos en los capítulos que siguen.[13]
Sin embargo, no fue la opinión de los intelectuales lo que determinó el declive del presidente en 1962, sino la reacción de las fuerzas armadas. Sobre una base muy distinta a la postura antiimperialista de los intelectuales, los militares derrocaron a Frondizi en 1962 y José María Guido, ley de acefalía mediante, ocupó la presidencia durante un breve período. Los motivos del golpe tuvieron que ver, principalmente, con la laxitud que Frondizi comenzó a mostrar con el peronismo, en particular en las elecciones legislativas de 1962, en las que se presentaron varios partidos que tenían candidatos peronistas en sus listas. Perón, que había sido derrocado en 1955 por el golpe militar conocido como “Revolución Libertadora”, seguía siendo, desde su exilio en España, un actor clave de la política argentina. De hecho, había hecho el pacto con Frondizi (nunca admitido públicamente) de brindarle su apoyo en las elecciones de 1958 a cambio de que el líder radical levantara la proscripción del peronismo. Las fuerzas armadas, opuestas a Perón, no estaban dispuestas a permitir su regreso, por lo que, luego del golpe, acordaron llamar a elecciones en 1963 con la condición de que el Partido Justicialista siguiera proscripto.
En estas nuevas elecciones, celebradas en 1963, salió victorioso Arturo Illia, el candidato de la UCR, con un exiguo 25%, lo cual produjo que su poder se encontrara limitado, tanto por el movimiento obrero, que apoyaba a Perón, como por el estricto monitoreo de las fuerzas armadas. Illia, a diferencia de Frondizi, era un político moderado, y su gobierno fue previsiblemente moderado y gradualista. Implementó una serie de medidas progresistas, como la aprobación de una ley de salario mínimo y la reestructuración de la deuda pública, que evitó una negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero impuso a la vez condiciones muy estrictas y la anulación de los contratos petroleros firmados por Frondizi (Gerchunoff y Llach, 2007: 322-324). Aunque la economía creció durante su presidencia, se fue forjando alrededor de Illia una imagen de líder lento e incompetente, construida en gran parte por los medios, en especial el semanario Primera Plana (símbolo de la modernización, al que volveremos más adelante). Esta debilidad política condujo a su derrocamiento en 1966 por los militares liderados por el general Juan Carlos Onganía. La dictadura, bautizada como “Revolución Argentina”, inauguró un período que estaría marcado por la violencia y la creciente politización de diferentes sectores de la sociedad. Podría decirse que el golpe de 1966 constituye un punto de inflexión que divide la década del sesenta de la del setenta: antes, la modernización cultural se encontraba en el centro de la vida argentina; luego de la dictadura de Onganía, tuvo lugar un paradójico incremento tanto de la represión como de la politización de la sociedad y los intelectuales.
A pesar de la inestabilidad política que predominó durante el período, los sesenta fueron, como señalamos, una época de florecimiento cultural: fueron los años del crecimiento de la clase media, de la expansión del consumo, del boom literario. Durante la presidencia de Frondizi, se alentó la expansión de la investigación cultural y científica, permitiendo el financiamiento de proyectos culturales a través de instituciones extranjeras, como la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford (King, 1989: 169). En paralelo, hubo un crecimiento en el público lector de revistas y libros, que condujo a una mayor cantidad de publicaciones periódicas y a la creación de importantes sellos editoriales.[14] Si bien la Argentina había gozado de un sólido mercado editorial desde los años treinta, la venta de libros aumentó significantemente a mediados de los sesenta (De Diego, 2016). A nivel continental, este período se caracterizó por un boom de la literatura latinoamericana, debido al espectacular éxito de escritores como Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez. Buenos Aires fue un centro neurálgico de este fenómeno, como bien lo ilustra, por ejemplo, el hecho de que la célebre novela Cien años de soledad, de García Márquez, fue publicada por primera vez en la editorial Sudamericana de Buenos Aires en 1967. Los cientos de miles de copias vendidas en los primeros meses lanzaron al escritor colombiano –hasta el momento un escritor poco conocido– a la fama y, según se cuenta, cuando visitó Buenos Aires en 1967, invitado por Tomás Eloy Martínez (en ese momento director de Primera Plana), al asistir al estreno de la obra Los siameses, de Griselda Gambaro, los espectadores lo ovacionaron de pie (King, 2012: 432). Es decir que, en gran parte gracias al semanario, García Márquez se volvió una celebridad en la capital argentina antes de convertirse en la principal figura del boom latinoamericano.
Otros hitos culturales de los sesenta, que además ejercieron una importante influencia sobre Punto de Vista, fueron el Instituto Di Tella y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Beatriz Sarlo, por ejemplo, señala que ese centro que era la facultad
estaba unido –hasta física y espacialmente– con otro centro de modernización, el Instituto Di Tella […]. Había una especie de tránsito –en el sentido más físico de la palabra– desde la biblioteca de la facultad, donde uno depositaba largas horas de su vida, a los “eventos” que se iban organizando en el Instituto Di Tella (cit. en King, 2007a: 420).
La galería de arte Di Tella, en la calle Florida, estaba a tan solo cinco cuadras de la facultad, en la calle Viamonte. Esta área central de Buenos Aires, donde también se encontraban los bares de moda, las galerías de arte y los cines, era, en palabras de Terán (2013: 127), la “infraestructura topográfica para la definición de un campo intelectual en esos años” (figura 1.1).
Figura 1.1. Mapa del centro de Buenos Aires en el que se indica la ubicación del Instituto Di Tella, librerías como la de Jorge Álvarez (responsable del sello homónimo), y sitios de moda como el Bar Moderno y el café La Paz
Diseño de Santiago Mercader, a partir de mapas reproducidos en King (2007: 169) y Jacoby (2011: 273).
El “Di Tella”, como se lo solía llamar, representó, más que cualquier otra institución, la modernización cultural de los sesenta y su afán por “lo nuevo”. El instituto fue fundado en 1958 por iniciativa de Guido y Torcuato Di Tella, hijos de un importante empresario industrial y fundador de la empresa de electrodomésticos Siam-Di Tella. Los hermanos Di Tella, graduados universitarios, pretendieron fundar una institución promotora del desarrollo del arte, la ciencia y la cultura argentinas, que compitiera a nivel internacional, ya que creían, en consonancia con el espíritu modernizador del período, que Buenos Aires podía convertirse en un polo cultural internacional (King, 2007: 36). El instituto se dividía en centros de investigación enfocados en distintas disciplinas (economía, ciencias sociales, experimentación audiovisual, música y artes visuales) que recibían financiamiento de la Fundación Torcuato Di Tella y de otros entes internacionales.[15] A pesar de que a mediados de los sesenta las dificultades económicas llevaron al cierre de varios centros, y el objetivo de colocar a la Argentina en el primer plano de la vanguardia sufrió un revés, el Di Tella no deja de ser una de las experiencias más innovadoras y significativas en la historia cultural del país.
La rama más visible y controversial del Instituto fue el Centro de Artes Visuales, que todos los años entregaba prestigiosos premios a artistas y promovía movimientos artísticos en boga internacionalmente, como los happenings, el op art y el pop art.[16] Algunos de los artistas argentinos más reconocidos hasta la fecha, como Marta Minujín, León Ferrari, Antonio Berni, Antonio Seguí, Juan Carlos Distéfano, Jorge de la Vega, Julio Le Parc y Gyula Kosice, recibieron becas del Di Tella y comenzaron sus carreras en esa institución. En 1965, por ejemplo, Marta Minujín y Rubén Santantolín presentaron el primer happening que se realizaba en la Argentina y una de las primeras instalaciones de arte a gran escala en la historia, La Menesunda, en la galería de arte del Di Tella. Esta obra se componía de una serie de túneles con luces de neón que llevaban a diferentes habitaciones donde performers interpretaban distintas escenas. La Menesunda sigue siendo tan icónica que recientemente fue presentada de nuevo en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y en el Nuevo Museo de Nueva York.[17]
Pero el Instituto Di Tella no fue solo un espacio para la creación artística, sino que también funcionó para los porteños como una ventana a las últimas tendencias en el arte y la cultura, gracias a que su galería en la calle Florida estaba abierta al público. Oscar Terán recuerda en su libro Nuestros años sesentas un artículo en Primera Plana que decía que, desde la apertura de la galería del Di Tella, “el mundo moderno está al alcance de todos” (cit. en Terán, 2013: 127).
Aunque Sarlo fue más bien una espectadora de estos eventos, en reiteradas oportunidades contó haber participado en un programa de radio emitido desde el edificio del Instituto en el centro de Buenos Aires (Blanco y Jackson, 2009). En este conjunto de cuadras y calles, llamada “la manzana loca”, estudiantes de filosofía y literatura discutían el existencialismo de Sartre. Un punto de encuentro significativo era el Bar Moderno, café bohemio que nucleó a escritores, artistas y periodistas de Primera Plana.[18] Esta revista semanal, por cierto, se convirtió en otro símbolo del espíritu modernizador de aquella época.[19] Bajo la dirección de Jacobo Timerman, primero, y de Ramiro de Casasbellas y Tomás Eloy Martínez, luego, Primera Plana (1962-1973) ejerció una importante influencia sobre la opinión pública, tanto en cuestiones políticas como culturales. La operación quizás más resonante fue la construcción de la imagen de Illia como un presidente incompetente, que llevó a su derrocamiento en 1966; al mismo tiempo, se favoreció al bando azul de los militares, liderado por Juan Carlos Onganía, quien apareció retratado en la portada de la revista en numerosas ocasiones como un jefe de estado (King, 2012: 428).
Sin embargo, sería reduccionista referirse a Primera Plana únicamente en su involucramiento en política local. La revista cubría también noticias internacionales empleando un innovador estilo periodístico, inspirado en semanarios extranjeros, como Newsweek y Life. Aunque principalmente dirigida a jóvenes y profesionales modernos,llegaba a un vasto público y sus secciones de cultura y sociedad marcaban tendencias: la revista dictaba qué leer, adónde ir, qué mirar y cómo vestir. Incluía artículos sobre estilo de vida y viajes hasta literatura latinoamericana.
Si bien desde la izquierda el semanario era visto como frívolo, ejerció su influencia también en este sector. Desde la perspectiva de Carlos Altamirano, fundador de Punto de Vista y miembro del Partido Comunista en los sesenta, Primera Plana era una revista que “te enseñaba una manera más sofisticada de entender las cosas, todas las cosas […]; no se podía dejar de leer Primera Plana, pero no creías que fuera la fuente de la verdad a la cual vos tenías que aferrarte”.[20] Sus palabras expresan la posición que muchos jóvenes intelectuales de izquierda adoptaron respecto de estos vehículos de modernización cultural: si bien la influencia cultural del Di Tella y Primera Plana les era ineludible, también mantenían cierta distancia ideológica, en la medida en que se presentaban como instituciones burguesas, asociadas al consumismo y la frivolidad. Terán, en una línea similar, sugirió que, en los años sesenta, este instituto y esta revista representaban “la antítesis del modelo predominante del intelectual comprometido” (Terán, 2013: 128).
Esta antítesis nos dice algo clave acerca de dónde se situaban las diferentes formaciones culturales, para usar la noción de Raymond Williams,[21] en esta década. Participar en el espíritu de la época era inevitable: las aspiraciones modernizadoras de las clases medias permeaban todo el campo cultural. Pero mientras Primera Plana y el Di Tella simbolizaban la modernidad en un sentido más masivo, había otro sector más reducido que estaba interesado en la vanguardia del pensamiento crítico y político; contra lo que percibía como una expresión del consumismo cultural burgués, este grupo se autoidentificaba con un emergente cultura de izquierda. Para poner un ejemplo conocido de esta crítica, en la célebre película La hora de los hornos, de Fernando Pino Solanas y Octavio Getino, aparecen imágenes del Centro de Artes Visuales del Di Tella; su director, Jorge Romero Brest, y portadas de Primera Plana para exhibir cuán poco comprometida con la sociedad y cooptada por el cosmopolitismo estaba la clase media argentina (“Se enseña a pensar en inglés”, dice la voz en off de la película). Sin embargo, La hora de los hornos