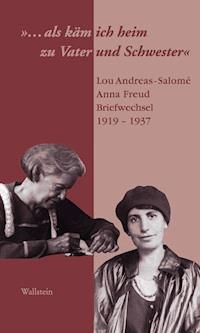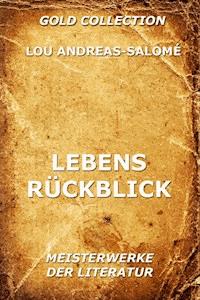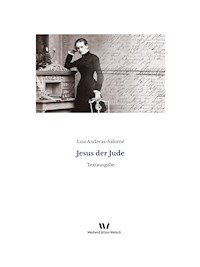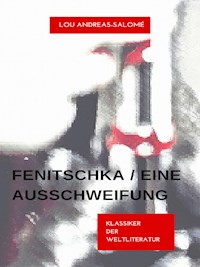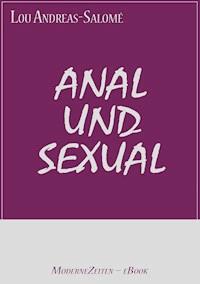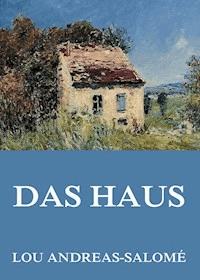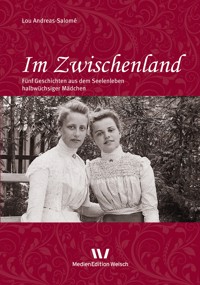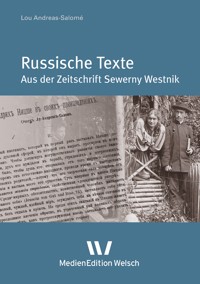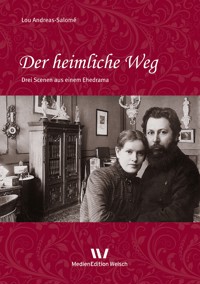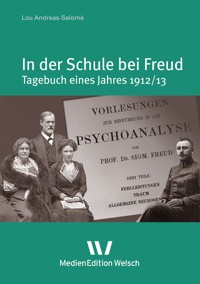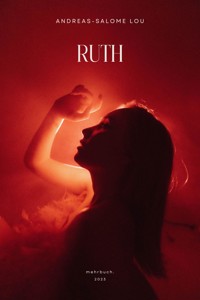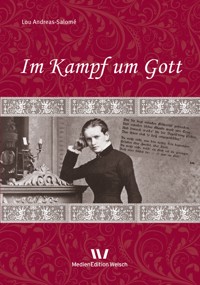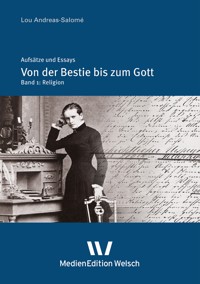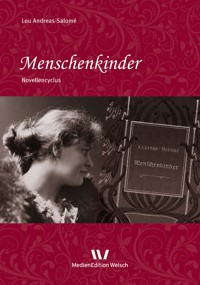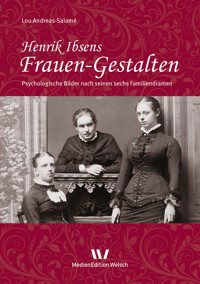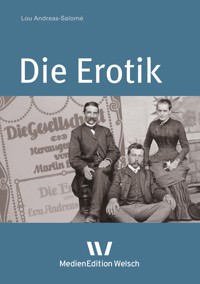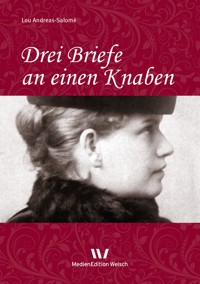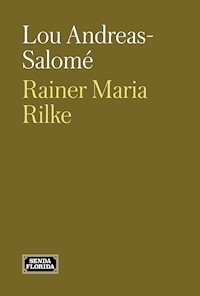
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Senda Florida
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Este libro es una biografía elegíaca del poeta, en el que Rilke habla a través de sus cartas, enlazadas artesanalmente por la autora. Se trata de un poeta que parte en busca de su propia voz, su sí mismo, en una enconada lucha con su propia naturaleza. Lou Andreas-Salomé muestra el revés de la trama de la creación, el riesgo vital que supone encontrar al poeta en cada uno de nosotros y, a la vez, el poder salvador que entraña. En un mundo que enfrenta el peligro –ya vaticinado por Nietzsche– de que los sentimientos se vean aplastados por la razón, Rilke se revela aquí como el poeta que aceptó ese desafío, que él mismo vivió en una dramática lucha cuerpo-alma.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lou Andreas-Salomé
Rainer Maria Rilke
Traducción, introducción y notasde Lilia Frieiro
© 2022. Senda florida
España
ISBN 978-84-19596-22-2
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa de la editorial o de los titulares de los derechos.
Impreso en España / Printed in Spain
Índice
Lou Andreas-Salomé en su obra | 5
Nota a la presente edición | 15
Prólogo | 16
Noticias de la infancia | 18
Rusia (1899): la proximidad de Dios | 28
Rodin (1903):la materia artesanal | 34
Los cuadernos de Malte Laurids Brigge (1910): el sí mismoy el otro | 48
Las Elegías de Duino (1922): la lejanía de Dios | 81
Epílogo Meditación sobre el arte: “El poeta en cada uno” | 102
Lou Andreas-Salomé en su obra
La primera vocación de Lou von Salomé (San Petersburgo, 1861 - Gotinga, 1937) fue la filosofía, pero marcada por el profundo cuestionamiento a la fe religiosa que traía desde su infancia rusa. Educada en el seno de la minoría protestante de San Petersburgo, su inclinación religiosa, sin embargo, estuvo siempre más próxima a la religiosidad rusa, que ella describe con un fuerte acento panteísta. Esta vocación la orientó al estudio de la Historia y la Filosofía de las Religiones en la Universidad de Zúrich que, pese a su brillante inicio, debió abandonar al finalizar el primer curso por graves problemas de salud. Durante su convalecencia en Roma, con 21 años, tuvo su famoso pero brevísimo encuentro con Nietzsche, de 38, quien probablemente influyó en el definitivo abandono de sus proyectos académicos. En adelante, continuaría sin maestros el rumbo de sus versátiles intereses intelectuales a través de la novela –con heroínas cercadas por la duda– de la poesía y del ensayo. Saltó a la fama europea precisamente con su ensayo sobre Nietzsche, de 1894, cuando tenía poco más de treinta años, cumpliéndose así uno de los pronósticos menos difundidos del filósofo, quien había asegurado que el nombre de ella quedaría para siempre ligado al suyo.
Federico Nietzsche en su obra1 es hasta hoy de lectura obligada para acercarse a la personalidad del filósofo del nihilismo. Sin embargo, Lou Andreas-Salomé afirma que el rasgo que definía a Nietzsche era su religiosidad. Él, por su parte, sostuvo lo mismo de ella. Ésta fue, por lo visto, la atmósfera de su encuentro. “Como una vieja fortaleza, Nietzsche encierra muchas celdas negras y pasajes secretos”, le escribía hacia 1882 a un amigo común, Paul Rée.2 Cuando se publica esta obra, doce años después, esas celdas y túneles estaban definitivamente clausurados a la vista de su dueño, atrapado en alguno de ellos hasta su muerte, en 1900. Y si su precoz talento psicológico le había dado acceso a esos pasajes secretos, su exploración supuso un atento estudio crítico de su obra.
Nietzsche le interesa ante todo como crítico de la cultura de Occidente, pero también para aventurar un diagnóstico: el peligro que el filósofo veía cernirse sobre la cultura era el mismo que lo amenazaba a él, “que los sentimientos se vean aplastados por la razón […]algo así como un desbordamiento de energía mental le acomete de nuevo y dirige contra él su invisible aguijón. De suerte que termina por caer otra vez enfermo; y el mal que lo consume no es otro que él mismo”, y sentencia: “antes o después Nietzsche estaba destinado a ser la víctima”. Nietzsche se consumió en la alternancia de salud y enfermedad como algo inherente a su obra, buscando la salud en la no historia, en el olvido del pasado, en el regreso a la infancia sin historia. “Vivía una idea mucho más de lo que la pensaba, pero la vivía con una pasión tan vehemente, con una entrega tan total de sí, que a través de ella se agotaba, y que esta idea –semejante a un destino vivido hasta su desenlace final–, acababa por madurar y por abandonarle. Sólo durante el período que sucedía a esta fase de exaltación era cuando Nietzsche sometía el conocimiento adquirido al control de la razón”. En esta estructura de carácter ella descubre “algo femenino, pero llevado a un grado de grandeza incomparable”, una especie de “dejarse fecundar”.
Esta temprana intuición de la existencia de una enfermedad creadora vuelve a cobrar forma, en 1897, al conocer a Renée Maria Rilke (Praga, 1875 - Suiza, 1926), a quien ella rebautiza como “Rainer”, en alemán, “puro”. Rilke tenía entonces 21 años, catorce menos que ella, y entablaron de inmediato una relación que crecería hasta más allá de la muerte, como declara ella en el prólogo a este réquiem escrito a la muerte del poeta, donde ella cree haber alcanzado el significado profundo de lo elegíaco, la experiencia poética trascendental de Rilke.
Este Rainer Maria Rilke, sin embargo, no alcanzó la misma difusión que el Federico Nietzsche en su obra, y esto merece una reflexión. Escrito en los primeros meses de 1927, tras la muerte de Rilke el 29 de diciembre de 1926, se publicó en 1928 y 1929, y sólo se reeditó en Alemania sesenta años después, en 1988, siempre por la editorial Insel. Tampoco fue traducido a otras lenguas. En cambio, su famosa autobiografía, Mirada retrospectiva,3ha sido vertida a todas las lenguas europeas. El olvido de esta obra en la entreguerra se debe, sin lugar a dudas, a la mala prensa que Lou Andreas-Salomé tuvo durante el nazismo por la sospecha de ascendencia judía, y que su muerte en 1937 impidió que se transformara en persecución, como ocurrió con su maestro Freud. Mirada retrospectiva tuvo otra suerte porque se publicó póstumamente, en 1951, y porque además poseía el atractivo de descubrir rostros desconocidos e intimistas de grandes personajes del siglo XX que habían pasado por su vida.
El capítulo dedicado a Rilke en esta autobiografía, escrita entre 1931 y 1933, al que tituló familiarmente “Con Rainer”, brinda una explicación personal de la creciente complejidad psicológica de su amigo, y desarrolla una interpretación de su poética, pero no deja de ser un capítulo de la biografía de Lou Salomé, y no de la del poeta. En los cuatro años pasados desde la muerte de Rilke, ella repensó y reelaboró el Rainer Maria Rilke. No añadió nada sustancial a lo dicho entonces pero sí suprimió la poderosa voz del poeta que habla por sí mismo, a través de cartas enviadas a la autora a lo largo de treinta años. Para comprender la intención de Lou Andreas-Salomé, hay que remontarse hasta su primer ensayo biográfico sobre Nietzsche, donde había dejado la simiente de una preocupación que se ahondaría en su vida hasta convertirla en discípula de Sigmund Freud: el proceso de la creación poética como estigma que compromete la salud física y mental del gran creador. Eso que en Nietzsche ella había detectado como una “enfermedad imparable”, lo ve en Rilke en sus manifestaciones más tempranas, y siente –como había presentido en Nietzsche– que se esconde allí un conflicto religioso gestado en la infancia, el mismo, quizás, que ella había escondido detrás del enigma de su esfumada fe infantil. Por eso, Rilke y Andreas-Salomé preparan minuciosamente y emprenden dos viajes sucesivos por Rusia, en 1898 y 1899 para develar juntos el enigma de la devoción en la Pascua Rusa. La vivencia del pueblo ruso de la presencia de Dios en el mundo los devuelve al mundo de la infancia. De la mano de Rilke, ella descubre el significado de la creación poética como cocreación del mundo con Dios, volcado enseguida en un libro de oraciones: Ellibro de horas.
Durante la siguiente década, ella se convierte en discípula del poeta. La elaboración artesanal del lenguaje, bajo la poderosa influencia de Rodin, culmina en la transformación del sentimiento del mundo en “cosas sentidas”, en la “objetividad” y el “realismo” de las Nuevas poesías. El poeta ya no habla del mundo, como en la poesía romántica, él “es” el mundo; habla por él. Pero esta nueva objetividad no es total hasta alcanzar la propia subjetividad del poeta. En Los apuntes de Malte Laurids Brigge, Rilke se arriesga hasta los límites de su infancia, donde ve la génesis del mundo de la representación y de la máscara que lo han llenado de terrores mortales. Este ejercicio de despojamiento de sí deja al poeta en un desierto que le costará una década de silencio, entre 1912 y 1922, profundizado por la experiencia de la guerra. Es en este punto sin retorno cuando vuelve a dejar el testimonio de su vida en manos de Lou Andreas-Salomé: “nadie más que tú, querida Lou, puede apreciar y comprobar hasta qué punto [Malte] guarda un parecido conmigo. Si es que él –que en parte está hecho de mis peligros– muere para evitarme en cierto modo el hundimiento, o si yo justamente con este boceto he caído en el torrente que me arrastra y me empuja más allá. ¿Puedes creer que estoy detrás de este libro como un sobreviviente, profundamente perplejo, desocupado para siempre?”, le escribe en diciembre de 1911.
En febrero de 1912, Lou Andreas-Salomé, con el beneplácito de Freud, desembarca con estos interrogantes en Viena, en el seminario donde el creador del psicoanálisis discute con su círculo científico los hallazgos clínicos para sustentar la teoría. Las páginas del Diario4 que ella lleva de estas sesiones contienen numerosas referencias a la complejidad psicológica de Rilke y al avance de su misteriosa enfermedad. Más tarde confesará: “Fueron dos impresiones vitales muy opuestas entre sí las que me hicieron especialmente receptiva al encuentro con el psicoanálisis profundo de Freud: haber tenido experiencia de la excepcionalidad y rareza del destino anímico de un individuo, y haber crecido entre un pueblo cuya intimidad se da sin más rodeos. No hemos de volver a referirnos a lo uno. Lo otro fue Rusia”.5 Ella produce un encuentro entre Rilke y Freud, pero ambos coinciden en que el psicoanálisis no le aportará ningún alivio, y consideran que hasta sería contraproducente. Ese año coincide también con la formulación por Freud de la hipótesis de un fenómeno psíquico fundamental, el narcisismo, que sería largamente debatida en las siguientes décadas.
Esta hipótesis sacude a Lou Andreas-Salomé desde sus cimientos y la llena de un júbilo que origina el amistoso reproche de Freud de que los descubrimientos del psicoanálisis tienen en ella el “efecto de Navidad”, algo que se aplica con exactitud a la recuperación de aquella divinidad infantil “evaporada”. Encuentra en esta idea la incógnita desde donde plantear todos sus interrogantes. El diálogo con Rilke sobre este descubrimiento debió de ser decisivo para ambos porque en 1913 le envía la poesía “Narciso”, que quedaría incluida diez años después entre Los sonetos a Orfeo. En ella, Rilke no habla de la muerte de Narciso engañado por su representación acuática, sino de la disolución del yo en la naturaleza, en el espejo de agua que refleja la totalidad que lo envuelve. Para Lou Andreas-Salomé, ésa es la clave poética que encierra el fenómeno narcisista, y dedica los próximos diez años a investigar esta poderosa fuerza que vive en cada uno. A través de la terapia clínica, también con niños y adolescentes, que inicia de la mano de Freud –y en permanente discusión con él– escribe un artículo en 1921, en el que la incipiente psicología de la creación –que despuntaba en el ensayo sobre Nietzsche– se convierte en una metafísica de la creación poética.
En el “héroe del espejo”, como llama a Narciso en “El narcisismo como doble dirección”,6 se adivina en retrospectiva a Rilke, a quien ella sólo alude a través de aquella iluminadora poesía “Narciso”, que transcribe completa. Pese a las prevenciones de Freud “de estar yendo más lejos que yo”, y de hacer todo un edificio con lo que para él eran poco más que barruntos, ella elabora una teoría completa del narcisismo como hecho psíquico en el que radica la potencia creadora de cada individuo.
El narcisismo es para Lou Andreas-Salomé el nombre de la Naturaleza en cada uno. A partir de las indicaciones de Freud, elabora un concepto más amplio que le permite ordenar una serie de fenómenos psicológicos duales que adscribe a la capacidad creadora. El proceso de creación comporta todas las manifestaciones de una “enfermedad”; “las desdibujadas líneas entre lo creativo y lo neurótico” que revelan una tensa lucha entre lo espiritual y lo corporal, en la que lo espiritual crece vampirísticamente a costa de lo corporal, de lo sensible y material procedente del mundo exterior, describiendo un giro que conduce a las emociones primeras de la infancia (anteriores, incluso, a la consciencia de sí) para recobrar la armonía inicial, que coincide con la concepción de la obra. El creador se salva finalmente en su obra. Toda una serie de dualismos que aparecen exacerbados en la naturaleza atípica del creador encuentran su resolución –según esta concepción– en ese giro narcisista hacia las energías originarias del psiquismo.
El narcisismo es una fase de la libido de afirmación de las pulsiones del yo, en la que las energías psíquicas no están diferenciadas y que, por algo que Freud describe como un excedente de energía, revierten sobre sí mismas creando su primer objeto: el yo. La identidad conservará siempre este carácter especular. La causa de su júbilo es que el narcisismo, en esta primera formulación freudiana, y contra la opinión de otros teóricos, no es meramente una etapa evolutiva de la libido en la formación del yo ni, por lo tanto, su forma inmadura, sino que acompaña al yo en todo su desarrollo, en dos direcciones opuestas, una en dirección a la persona individual, a la constitución del ego, y otra en la dirección opuesta, que hunde sus raíces en la fusión afectiva original del yo y el mundo. De allí el peligro que amenaza al yo de retrotraerse al estadio de confusión inicial, pero también la fuente nutricia de donde extrae sus fuerzas más vivas. El yo conserva siempre la huella original de ser una reflexión del erotismo totalizador de la primera infancia, que es lo evocado en la imagen del espejo.
Esta traza original de la persona está presente a lo largo de su existencia –y todos tendríamos el recurso de este potencial creador–; se encuentra completamente vivo en el niño, si las necesidades de adaptación al mundo lógico-práctico no lo suprimiera radicalmente de nuestra memoria. Pero una salvedad de Lou Andreas-Salomé pone el “ámbito del corazón” por encima del mundo práctico: “tenemos memoria, y somos recuerdo”. La memoria es un proceso práctico de reconstrucción de los sucesos exteriores; el recuerdo tiene un ámbito diferente que la memoria, es siempre un proceso poético de renovación y actualización afectiva del pasado, el elemento poético conservado en nosotros, porque “la poesía es el recuerdo que ha alcanzado su perfección”.
Poco después de la publicación de este artículo, en febrero de 1922, se produce la célebre “irrupción”, en pocos días, de las Elegías de Duino y Los sonetos a Orfeo que consagrarían a Rilke. Luego, la enfermedad y la muerte.
Rainer Maria Rilke no tiene la claridad filosófica de Federico Nietzsche en su obra, sino la densidad poética del recuerdo, que culmina en el epílogo, en la evocación del poeta que se arriesga hasta el límite de su naturaleza donde lo espera un destino trágico. El mensaje se encuentra en las propias palabras de Rilke cuando, desde otra memorable Pascua, reconoce “ser salvado” en la salud que otros encuentran en su poesía.
En el epílogo, Lou Andreas-Salomé ya no habla de Narciso, sino del “poeta en cada uno”, la intimidad más profunda del sujeto donde la metafísica de la creación se resuelve en una ética gracias al “bendito coraje de crear”, donde vida y arte, especialmente vida y poesía, son indisolublemente una.
En 1946, al cumplirse veinte años de la muerte de Rilke, Martin Heidegger le dedicó una conferencia titulada ¿Y para qué poetas?7 donde, reiterando la angustiada pregunta de Hölderlin hacia 1800, se interroga qué puede salvar hoy al mundo. Más allá de la amenaza de la extinción de la humanidad por la bomba atómica, lanzada un año antes, Heidegger duda de la supervivencia de la esencia humana en el mundo “de la balanza”, denunciado por Rilke. Para el filósofo, la amenaza que sufre la existencia humana es consecuencia fatal de la destrucción de la naturaleza en general a manos de la civilización tecnocrática. En consonancia con Lou Andreas-Salomé, Heidegger deposita en el “ámbito del corazón”, en los poetas y en el riesgo de la poesía, la salvación del hombre; en esos pocos que son capaces de trascender el ser del ente, la naturaleza, citando a Rilke, los que dan “un soplo más”, en el habla de la naturaleza que es la poesía, el reino del “Ángel”.
Este verso de la “I Elegía” es precisamente el que abre este sentido réquiem: “Escucha el soplo”.
Lilia Frieiro
Marzo de 2008
Nota a la presente edición
La presente versión española de las poesías de R. M. Rilke sigue, la mayoría de las veces, la traducción de J. M. Valverde (Obras escogidas de Rainer Maria Rilke, Barcelona, Plaza & Janés, 1967). Se la cotejó con la versión bilingüe francesa de J.-F. Angelloz (Les Elégies de Duino. Les Sonnets à Orphée, Mayenne, Montaigne, 1943), a la que también Valverde declara seguir.
Los títulos de los capítulos, ausentes de la versión original de la presente obra, se han agregado para permitirle al lector actual una lectura amena y ordenada de la misma.
Prólogo
Las victorias no lo atraen.Su crecimiento: ser derrotadopor algo cada vez más grande.
El libro de horas
El “duelo” no es tan sólo estar emocionalmente poseído, como suele creerse; es más bien la continuidad de la relación con la persona desaparecida: como si ella se aproximara. Porque con la muerte no se produce un simple hacerse invisible