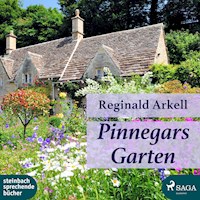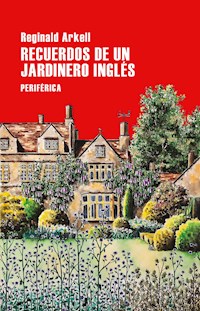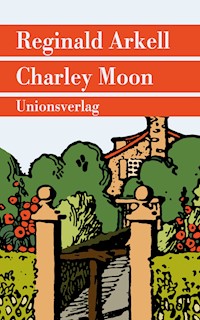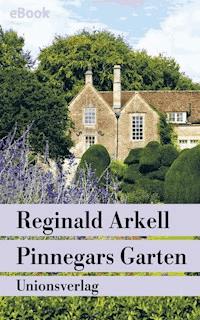Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Periférica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Charley Moon es un muchacho dulce, despreocupado y bromista. Vive con su padre en un viejo molino que se cae a pedazos en los humedales de Little Summerford, una aldea situada en un remoto recodo del Támesis, en la campiña inglesa. Generación tras generación, los Moon se han ocupado del molino, que, sin duda, ha vivido tiempos mejores: en los primeros años del siglo XX la agricultura inglesa está pasando por una mala racha y muchos negocios agrícolas están al borde de la ruina. Charley, que sufre el peso de sus raíces, siente poco apego por las vicisitudes de la granja y mucho por el paisaje: su ocupación favorita es perderse en los prados y hacer expediciones por las acequias con su amiga Rose. Para ambos, la vega del viejo molino es un paraíso encantado en el que pescar truchas o seguir el vívido destello de un martín pescador volando a ras del agua del arroyo. Andando el tiempo, Charley se alista en el Ejército e integra el grupo de soldados que prepara la función de Navidad: ese contacto con la escena le abre una puerta inesperada al mundo de la actuación. Charley, con su natural gracia y su don para la música, posee una habilidad única para provocar al mismo tiempo risas y lágrimas en los espectadores. Un buen día, un empresario de teatro descubre su talento y lo catapulta al éxito en las tablas del West End londinense. Años después, su gloria se desvanece sin que nadie sepa ni cómo ni cuándo. Por suerte, Charley es uno de esos tipos que saben que lo mejor siempre surge cuando uno se aproxima a la vida sin ningún proyecto ni deseo determinados, sólo para ver qué pasa, una alegría de vivir que hace que surja del mundo algo de futuro. Muchos en Little Summerford se preguntan qué habrá sido de aquel chico expansivo y risueño, y si algún día volverá para retomar las cosas donde las dejó.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LARGO RECORRIDO, 199
Reginald Arkell
RETORNO A LITTLE SUMMERFORD
TRADUCCIÓN DE ÁNGELES DE LOS SANTOS
EDITORIAL PERIFÉRICA
PRIMERA EDICIÓN: abril de 2024
TÍTULO ORIGINAL:Charley Moon
© Reginald Arkell, 1953
© de la traducción, Ángeles de los Santos, 2024
© de esta edición, Editorial Periférica, 2024. Cáceres
www.editorialperiferica.com
ISBN: 978-84-10171-08-4
La editora autoriza la reproducción de este libro, total o parcialmente, por cualquier medio, actual o futuro, siempre y cuando sea para uso personal y no con fines comerciales.
Los jóvenes, los jóvenes,
se marchan a la ciudad,
pasan sus días
al estilo de la urbe,
corriendo de acá para allá…
Pero los viejos, los viejos
aran en surcos rectos la tierra
y aún les queda tiempo,
llueva o haga sol,
para apoyarse en una cerca.
Los viejos, los viejos,
en casa por las noches,
envidian a los muchachos,
la ciudad y sus diversiones,
y todas esas luces alegres…
Pero los jóvenes, los jóvenes,
marchitos los placeres de la ciudad
volverán a recorrer
un sendero campestre
y al ruiseñor oirán cantar.
R. A.
PRÓLOGO
Había cuatro hombres reunidos en un club teatral del West End de Londres. Habían terminado de cenar, pero seguían sentados hablando de las cosas de las que hablan esa clase de hombres cuando se ponen nostálgicos.
Al ser todos de cierta edad, sus recuerdos se remontaban a mucho tiempo atrás. Uno de ellos afirmaba haber visto a Irving1 en su época dorada en el Lyceum; otro recordó la producción londinense de La bella de Nueva York; un tercero había actuado con Harry Ainley en Paolo y Francesca.
Este tipo de conversación siempre desembocaba en una amistosa batalla de recuerdos. Aquella noche, después de agotar los grandes nombres de la escena seria, los amigos estaban evocando a las estrellas del antiguo teatro de variedades –Eugene Stratton, Dan Leno,2 R. G. Knowles, Albert Chevalier y demás– cuando, de repente, alguien desvió el curso de la conversación:
–¿Qué fue de aquel actorcillo cómico, Charley Moon? –preguntó.
¡Charley Moon! ¡Todos se acordaban de Charley Moon! Por supuesto que sí. Era del estilo de Teddy Payne, que actuaba en el Gaiety, y de Dan Leno, en Drury Lane.3 Tuvo mucho éxito en el West End, después de la Primera Guerra Mundial. Cantaba aquella gran canción, en ese musical del antiguo Teatro Delphic. ¿Cómo se llamaba?
–Dentro de poco no me acordaré ni de mi propio nombre –dijo uno de ellos.
–Lo veo en el escenario con toda claridad, como si hubiera sido ayer –dijo otro…
–Pero ¿qué fue de él? –insistió el que había preguntado–. ¿Se fue a Estados Unidos? No puede haber muerto; habría habido obituarios en los periódicos. Nadie desaparece sin más.
–¿No hubo algún problema con algo? –preguntó un crítico–. Creo recordar… que estaba yo en el teatro una noche de estreno y… No, es inútil. No me acuerdo… Seguramente estaba pensando en otra cosa… Hace tanto tiempo…
Desconcertados, estaban pasando a asuntos menos complicados cuando un conocido autor de comedias musicales, que llevaba treinta años en el candelero, se unió al pequeño grupo.
–Aquí está la persona que puede decírnoslo –dijo el crítico.
–¿Qué quieren ustedes saber? –preguntó el recién llegado.
–¿Qué fue de Charley Moon?
–¿Charley Moon? No lo sé. ¿Por qué me lo preguntan? ¿Quién era? ¿Un jockey?
–Charley Moon –dijo el crítico– era un cómico. Vino a Londres al principio de los años veinte y tuvo un enorme éxito con una comedia musical… que me parece que le escribió usted…
–Ah, ¿sí? –dijo el autor–. No me acuerdo. Uno escribe tantas… Y todas me parecen la misma. De todas formas, ¿qué más da un cómico más o menos? Probablemente murió a causa de la bebida o compró un bar. ¿Adónde van los cómicos en invierno? A mí no me pregunten. ¡Buenas noches!
–Qué cauteloso, ¿no? –dijo el hombre que había iniciado la conversación–. Sabe algo, pero no ha querido decírnoslo.
–Creo recordar –dijo pensativo el crítico–… que estaba yo en un teatro una noche de estreno… No, es inútil. He olvidado lo que pasó… Fue todo hace tanto tiempo…
PRIMERA PARTE
1
El molino de Little Summerford se caía a pedazos, y uno se maravillaba de que el desván, donde el hijo del molinero solía dar volteretas laterales para entrar en calor, siguiera en pie.
Los chicos de pueblo, por regla general, no dan volteretas laterales, pero Charley Moon, que una vez vio a un payaso haciendo giros sobre las manos y los pies, estaba decidido a dominar el número.
Charley era así. Si alguien le encargaba una tarea normal, se escabullía en cuanto el otro se daba la vuelta. Si le pedían que quitara las malas hierbas de un sendero o que cargara unos sacos, ponía pies en polvorosa. En cambio, si a él se le metía entre ceja y ceja cualquier idea descabellada, trabajaba como el que más.
Cuando llovía y todo estaba demasiado mojado para ir a los humedales, Charley subía al desván del viejo molino. El desván, al que se accedía por una trampilla del techo de la cocina mediante una escalera de mano, se extendía de un extremo al otro del largo y laberíntico edificio. Un disparatado reino de enormes vigas y sombras fantasmales en el que Charley era el rey.
Ninguna de las mujeres quería subir al desván. Las mayores se habrían partido el cuello y las más jóvenes tenían miedo de los ratones. Así pues, cuando necesitaban las cebollas que colgaban de las vigas o las manzanas allí almacenadas para las empanadillas y los pasteles, tenían que pedirle a Charley que se aventurara en aquel mundo crepuscular.
Cincuenta años antes alguien había hecho un último y desesperado esfuerzo por sanear el desván del viejo molino empapelando las paredes con hojas de periódico del Morning Advertiser y del Wilts and Gloucestershire Standard. Aquí y allá se pegaron imágenes en color de los números de Navidad del Graphic y del Illustrated London News. No obstante, la humedad y el deterioro general habían ganado la partida, y lo único que quedaba eran unos cuantos jirones de papel de periódico.
Charley Moon, que no era un gran lector, estaba fascinado por esos retazos de historia que aún colgaban de las paredes. Había una fotografía de una niña con un abrigo rojo que estaba barriendo un sendero cubierto por la nieve, y debajo decía:
Si cada uno barriera la puerta de su casa, el pueblo estaría limpio.
Había un dibujo de un niño corneta tocando la llamada a la carga que había reunido a la caballería del imperio en una guerra largamente olvidada, y otro de una ancianita a la que un caballero con levita y cabello negro ondulado le regalaba un ramo de prímulas. Pero lo que más le gustaba era la foto de un hombre menudo llamado Dan Leno, que ponía caras cómicas y vivía en un lugar llamado Drury Lane.
Charley Moon, que era bastante cómico, pensaba mucho en el mundo del señor Leno. Se plantaba delante de la fotografía y se pasaba horas haciéndole muecas. El señor Leno iba vestido como un personaje femenino de pantomima, y Charley una vez se hizo con una falda vieja y una sombrilla aún más vieja con el fin de que su aspecto resultara tan gracioso como el del señor Leno. Por qué razón el señor Leno iba vestido de anciana era algo que Charley desconocía. Quizá hubiera habido un circo en Drury Lane, como el que se había montado en la playa el festivo del último mes de agosto.
Un día, en noviembre, Charley oyó que alguien subía la escalera y el crujido de las oxidadas bisagras de la trampilla, el puente levadizo de su castillo. Algún enemigo se acercaba. Se puso de rodillas, removió la paja que cubría las manzanas y empezó a quitar las que estaban podridas. Al verlo, cualquiera habría supuesto que el muchacho no había hecho otra cosa en toda la tarde que seleccionar manzanas. Aun cuando el enemigo estaba de pie ante él, Charley estaba demasiado ocupado para levantar la vista.
–¡No trabajes tanto, Charley, que te vas a hacer daño!
La persona que habló fue una niña de rostro muy serio, con un vestido corto de algodón, unas piernas largas y flacas, y unas calcetas negras, la clase de niña que no se ríe con facilidad porque no ha tenido mucha práctica y, sin embargo, es alegre dentro de sus límites. Charley Moon dejó de seleccionar las manzanas, se tumbó boca arriba y miró a su visitante.
–¡Hola, Trencitas! –dijo.
–Están buscándote –dijo la niña.
–Pues que busquen.
Charley estaba acostumbrado a esa situación. Día tras día pasaba lo mismo. Todo el mundo estaba siempre buscándolo. Lo llamaban a gritos por todos lados: «¡Char-liii! ¡Ensilla el poni! ¡Ve corriendo a la granja! ¡Lleva un saco de harina a la vicaría!». Siempre había algo que hacer a toda prisa.
–¿Qué les digo? –preguntó la niña.
–Di que no me has visto, claro.
–Yo no puedo hacer eso, Charley. No sería verdad.
Reacción típica de Rose. No estaba mal para ser una niña: trepaba a los árboles y saltaba las zanjas como un chico, pero siempre se metía en su caparazón, como un caracol cuando le tocan una de las antenas. Rose habría hecho cualquier cosa por Charley, dentro de lo razonable. Sin embargo, había ocasiones en las que su heroicidad tenía sus límites. A la hora de decir la verdad, ni George Washington ganaba a Rose.
–¡Pobre Trencitas! No podría mentir ni para salvar su vida. ¿Quieres sentarte a comer una manzana?
Eso era otra cosa. Rose se arriesgaría a una regañina de su abuela, que regentaba la tienda del pueblo, o del anciano señor Moon si la sorprendía ayudando a Charley a perder el tiempo cuando debería estar haciendo recados. Rose cogió la dorada manzana y la miró con solemnidad.
–Charley, ya sabes que tu padre dijo que no empezaras con las buenas hasta que se hubieran terminado las demás.
–Vale –contestó Charley–. Si las colocamos bien y no dejamos huecos, nadie se dará cuenta. No seas aguafiestas. Si alguien se la va a cargar seré yo. Y siempre me la estoy cargando por algo, así que ¿qué más da?
Rose estaba frotándose la nariz con la falda de su vestido de algodón.
–Yo no quiero que te la cargues, Charley –dijo Rose sorbiéndose la nariz–. Por eso te lo recuerdo. Y no soy una aguafiestas…
Charley Moon tenía el corazón más tierno que una pera madura. No soportaba que nadie llorase por nada del mundo.
–Vale, Trencitas –dijo–. No eres una aguafiestas; eres una rosita bonita y te quiero más que a una tarta.
–¿Una tarta de manzana? –preguntó Rose.
–¡Una tarta de manzana! –dijo Charley–. Pero tendrás que tragarte el corazón, si no, mi padre sabrá que hemos estado metiendo mano a las manzanas buenas.
En Little Summerford todo el mundo pensaba que el joven Charley Moon era muy gracioso, y no se equivocaban. Siempre con sus bromas; un poco revoltoso, tal vez, aunque sin mala intención. Ni siquiera Martha Peart, la regordeta lavandera, que iba al molino todos los sábados para adecentarlo un poco, diría una palabra contra él. Y ella, como gato escaldado, tendría motivo, porque una vez Charley casi acabó con ella…
Vagabundeando por el lavadero mientras ella se afanaba en la tina, le preguntó si alguna vez había visto un huevo de ruiseñor. Martha nunca lo había visto. Secándose la espuma de sus grandes brazos, cogió la lata que Charley le mostraba, levantó la tapa… y lanzó un chillido que hizo ladrar a todos los perros del pueblo.
Enroscada dentro de la lata, había una culebra, atrapada mientras tomaba el sol en un cálido rincón del huerto. Al igual que Charley, la culebra no tenía mala intención, si bien eso Martha no lo sabía. Tras desgañitarse se desplomó en el suelo, totalmente inconsciente, y se necesitaron dos cubos de agua fría para que volviera en sí.
Pero Martha no era rencorosa. Sólo era el señorito Charley con otra de sus bromas.
El vicario era un hueso más duro de roer. Little Summerford no era precisamente un nido de ruiseñores y, puesto que Charley cantaba como un ángel, no podía expulsarlo del coro porque ¿quién si no cantaría los solos de los villancicos en Navidad y el himno en Pascua? Cada jueves por la tarde, en los ensayos, mandaban a Charley a casa castigado y cada domingo volvía a su puesto, con cara de no haber roto nunca un plato… y cantando como un ángel.
2
En un tiempo muy lejano, un caballero con armadura, buscando la guerra de las Dos Rosas o alguna otra batalla, se perdió en el entramado de riachuelos que rodean el nacimiento del Támesis. Al encontrarse con un natural de aquellos lares le preguntó si había algún vado por el que pudiera cruzar a un terreno más elevado.
–¡Vaya que si lo hay! –respondió el lugareño.
–¿Sabe usted –preguntó el caballero cortésmente– dónde está?
–Vaya que si lo sé –respondió el hijo del terruño.
–¿Podría indicarme dónde? –preguntó el caballero.
–Vaya que si podría –convino el súbdito del reino.
Sujetando su palafrén con una mano y su enojo con la otra, el caballero se levantó sobre los estribos y gritó:
–WHERE IS THE FORD?
Y recibió esta respuesta:
–SOM’ERORT’OTHER.4
El caballero continuó su marcha preguntando en vano por Somerortother Ford. Finalmente se lo tragaron los humedales de Wiltshire y nunca más se supo de él, si exceptuamos un trozo de hierro oxidado que se conserva en una vitrina del museo de Cirencester.
El antiguo nombre del vado de Somerortother Ford se modificó con el tiempo y derivó en Little Summerford. La plausible teoría local de que esta versión moderna deriva de un vado que sólo podía cruzarse en verano, o durante otras épocas de excepcional sequía, hay que tomarla con la mayor reserva.5 La aldea de Little Summerford se distingue así de su vecina más extensa, Great Summerford, y el famoso pueblo de Somerford Keynes no tiene nada que ver con este asunto. Ahora prosigamos con nuestra historia.
Se decía que, desde la Conquista, siempre había habido un Moon en el molino de Little Summerford. Eso era exagerar un poco, aunque desde luego los Moon llevaban allí tanto tiempo que habían echado raíces en esa tierra. Sólo había que ver el número y el tamaño de las lápidas de la familia que había en el cementerio de la iglesia para hacerse una idea de su importancia y de la extensión de su linaje. Thomas Moon, que envió veinte sacos de harina, pagados de su bolsillo, para auxiliar a los londinenses tras el gran incendio;6 William Moon, que sufragó la campana grande de la torre de la iglesia; Charity Moon, que grabó su nombre en una ventana del dormitorio con el diamante de su anillo de compromiso… Puede que los Moon de Little Summerford no hayan portado armas, y que no se hayan contado entre los señores, pero sin duda han sido celebridades por derecho propio.
Pero ahora su gloria se había terminado. Los problemas empezaron en la época de la Revolución Industrial, cuando Inglaterra, olvidando que una isla debe ser autosuficiente, perdió interés por su principal industria. Ya no merecía la pena cultivar maíz; el queso, de poca calidad, se importaba al por mayor, y una mezcla sintética de grasas animales y aceites vegetales sustituyó a la mantequilla de granja en las mesas de las grandes ciudades a la hora del desayuno.
Los Moon de Little Summerford fueron de los primeros en notar los apuros. Durante un tiempo, las pérdidas de la granja pudieron contrarrestarse con los beneficios del molino, pero muy pronto hubo que vender los maizales de alrededor para seguir adelante. Así, en el momento en que comienza esta historia, el viejo William Moon era titular de un molino destartalado, de media docena de humedales –todos hipotecados hasta la última gota– y de un hijo único, Charley.
En el pueblo se decía que Moon el molinero no había vuelto a ser la misma persona desde que su esposa muriera al dar a luz a Charley, aunque el problema se remontaba a mucho más atrás. Hace falta algo más que un poco de mala suerte para arruinar a una familia decente, y los Moon llevaban tiempo buscándosela. Es fácil decir que se habían metido en problemas, pero también es justo señalar que habían mantenido el rumbo firme frente a la tormenta económica que se avecinaba. Si el viejo abuelo Moon hubiera abandonado las tierras mientras las cosas iban bien, todo habría sido muy diferente, aunque sólo hay que mirar el retrato que está encima del aparador para saber que él no era de los que huyen para empezar de nuevo. Así pues, quemó sus naves, apostó al caballo perdedor y ahora, mientras duerme a pierna suelta bajo la última de las grandes lápidas del cementerio de Little Summerford, es su nieto quien sufre las consecuencias de sus severas virtudes.
Moon el molinero, derrotado antes de empezar, no les guardaba rencor a los antepasados que le habían legado tal desastre. Estaba muy orgulloso de aquellas elegantes lápidas y las estaba contemplando en aquel momento, mientras esperaba que el joven Charley saliera de la sacristía, donde probablemente estaba recibiendo un buen rapapolvo del vicario por hacer el tonto en el coro. Un pensamiento que devolvió al solitario anciano a su única preocupación verdadera.
¿Qué sería de Charley? Sin lugar a dudas, no habría prados ni molino de los que hacerse cargo cuando llegara su hora. ¿Y qué otra cosa podría hacer? Charley no era ningún bobo, pero no se puede regentar una granja sin un buen capital. Ése era el problema de todo hijo de granjero: o trabajaba sus tierras o trabajaba las de otra persona. No parecía que hubiera otra opción. Y, cuando el dueño del molino de Little Summerford imaginaba a su hijo trabajando de jornalero, miraba aquellas elegantes lápidas antiguas y se le hacía un nudo en la boca del estómago.
Mandar a Charley a la escuela del pueblo no había sido lo más apropiado. Eso habría bastado para que aquellos antiguos Moon se revolvieran en sus tumbas, ¡por supuesto! Sin embargo, ¿de dónde sacaría dinero para enviarlo a otro sitio? Uno tiene que hacer lo que su economía le permite, y los pobres no pueden elegir. Así, con unos cuantos tópicos prosaicos, William Moon intentaba justificarse aquella mañana de domingo ante las tumbas de sus antepasados.
El único que no se preocupaba era Charley. Después de haber cantado como un ángel y de haber escuchado, en la sacristía, un sermón del vicario dirigido exclusivamente a él, llegó dando saltos por el cementerio hasta donde estaba su padre. Sólo había una misa dominical en Little Summerford, y ese día ya no había más servicios. Ahora Charley era libre de ponerse su ropa vieja y perderse en los prados que bajaban desde el molino. Tal vez habría una anguila en la trampa o una buena trucha atrapada en el hueco del viejo canal. Nunca se sabía lo que podía encontrarse en aquella maravillosa naturaleza acuática de cañas y juncias. Incluso William Moon se sentía emocionado por la contagiosa alegría del momento. Padre e hijo caminaron felices colina abajo, como si ninguno de ellos tuviera una sola preocupación.
Un ingenioso holandés que había llegado con Guillermo de Orange reclamó los humedales del molino de Little Summerford, que en un principio habían sido un pantano. Su elaborado plan de irrigación regaba la vega en tiempos de sequía y devolvía el flujo de agua al arroyo cuando la tierra corría peligro de resultar anegada. Un guarda de pesca que estaba empleado de forma permanente se encargaba de la limpieza de los residuos, así como del mantenimiento de las compuertas; de ese modo la abundancia y la calidad de los cultivos se convirtieron en una tradición de la zona.
De todas sus posesiones, la que más había valorado el abuelo Moon eran los humedales de Little Summerford. Eran la niña de sus ojos. Desde todos los rincones de Inglaterra viajaban famosos peritos agrónomos para descubrir cómo se habían solventado los problemas de las crecidas del agua en aquellos terrenos bajos. Examinaban los mapas de las demarcaciones municipales, realizaban complejas mediciones y volvían a sus lugares de origen para llevar a cabo experimentos similares. El abuelo Moon se reía entre dientes mientras les ofrecía la última copa… Los humedales de Little Summerford guardaban sus secretos.
Cuando alguien da las gracias por lo que tiene, debería sentir gratitud por que los problemas de la siguiente generación no le atañan. Si el abuelo Moon hubiera sabido lo que ocurriría con sus amados humedales, habría sido un hombre muy desgraciado, mientras que para Charley esos terrenos eran, pese a su estado de abandono, un auténtico paraíso.
Aún no se había comido ni la mitad de su segunda ración de pudin de manzana y ya estaba deseando marcharse. Sabía dónde buscar una trucha, junto a la antigua compuerta, y podría haber una anguila atrapada en la nasa de mimbre. Además, Rose estaría esperándolo sentada en la valla blanca.
Una extraña pareja, esos dos. No es frecuente encontrar a un niño y a una niña de su edad correteando juntos. Por lo general los chiquillos del pueblo se dividían en dos pandillas, pero Charley y Rose siempre habían sido diferentes. Para ellos, la vega del viejo molino era un paraíso encantado, lleno de posibilidades maravillosas, y la valla blanca era el punto de encuentro en el que se iniciaban todas sus expediciones.
Rose ya estaría allí sentada, balanceando sus flacas piernas, preguntándose si Charley no llegaría nunca, y habría oscurecido antes de que regresaran, mojados, cansados y hambrientos, al escenario doméstico.
Algunas personas del pueblo se preguntaban cómo era posible que esos niños no tuvieran ya los pies palmeados o no se hubieran pillado un resfriado de muerte, con tanto andar por el agua y tanto jugar en toda aquella hierba empapada. Cómo no se habían ahogado en alguna de aquellas viejas acequias o en el canal principal que llevaba el agua desde el arroyo era un misterio permanente; pero la verdad era que Charley y Rose eran más anfibios que un par de jóvenes somormujos.
Así pues, tras escabullirse del molino, allí estaba Charley con su navaja, su ovillo de cuerda y su cubo viejo, y allí estaba Rose, balanceando las piernas en la valla blanca. Entre semana, después del colegio, su abuela, que regentaba la tienda del pueblo, la tenía ocupada; sin embargo, aquel día era domingo y llevaba la merienda en su cesta de pícnic.
Lo más maravilloso de los humedales era que podías jugar todo el día sin encontrarte con nadie. Eso no habría ocurrido en la época del abuelo Moon. En aquel entonces un muchacho no tenía más que asomar la nariz por encima de una cerca para que lo mandaran de vuelta a los caminos, que era donde debía estar, pues de lo contrario se dedicaría a estropear las compuertas o a malograr los cultivos de heno. Pero ahora todas aquellas compuertas estaban estropeadas y no había heno que malograr. Donde antes hubo sembrados de cereales, el suelo estaba poblado de juncos; los patos salvajes y las pequeñas aves acuáticas lo tenían todo para sí.
Moon el molinero podría haber obtenido algún beneficio cediendo los derechos de pesca y caza, sin embargo, un extraño orgullo familiar le impedía hacer tal cosa. «Sería como cobrar seis peniques por una taza de té», había respondido cuando algún forastero, al saber de aquel paraíso de cazadores, le había planteado la cuestión.
Como Charley no tenía edad suficiente para pescar con mosca ni para portar un arma, se había convertido en un cazador furtivo de primera categoría. Sabía con exactitud dónde poner una trampa para anguilas y cómo pescar truchas a mano, mientras que su caña casera era un arma mortal en lo referido a la pesca de agua dulce.
Capturar truchas con las manos era lo que más le divertía. Charley se tumbaba boca abajo y se arrastraba hasta el borde del arroyo. Entonces, con Rose sentada sobre sus piernas para evitar que se cayera al agua, deslizaba los dedos bajo el pez hasta tocarle las branquias, momento en que, haciendo un repentino movimiento, podía cazarlo. O no. En tal caso, seguía quedando un pez al que atrapar otro día.
Cuando la trucha estaba a demasiada profundidad para alcanzarla con la mano, los métodos de Charley eran incluso más primitivos. Sacaba su navaja, cortaba una delgada rama de sauce rojo y doblaba el delgado extremo formando un nudo corredizo. Así podría algún cazador prehistórico haber atrapado a la madre de todas las truchas; aunque es poco probable que nadie, de una larga estirpe de cazadores furtivos, tuviera más maña en ese ardid que Charley Moon.
Cuando se trataba de coger anguilas, Rose no se quedaba atrás. La trampa para anguilas, construida con largas varas de sauce, requería un buen manejo, pues era más alta que un muchacho, y colocarla en el sitio exacto de la corriente era la clave. La trampa tenía un cordel en cada extremo, y cuando la llevaban a la orilla empezaba la diversión, ya que la clase de anguilas que se pescaba en el arroyo de Little Summerford apenas cabía en un cubo y, una vez que entraba, lo difícil era que se quedara allí. A los ojos de un niño pequeño era un monstruo temible y casi tan grande como la caza mayor que se podía encontrar en aquella parte del mundo.
Pescar cangrejos de río era más fácil, pero más desagradable al olfato. Esta suerte de langosta de agua dulce, pequeña y con púas, era una auténtica superviviente que se alimentaba de toda clase de desechos. Había que arreglárselas para encontrar, a modo de cebo, unos trocitos de carne en descomposición que se ponían en una red fijada a un aro de hierro y que se bajaba hasta el lecho de la corriente. Ésta era una tarea que Rose detestaba de verdad, aunque por nada del mundo lo habría admitido. Otro problema era que el cangrejo de río no empieza su actividad hasta el anochecer. En definitiva, una ocupación húmeda y deprimente para una jovencita de nariz sensible a la que le daba un poco de miedo la vega envuelta en la oscuridad.
Había días en que la navaja, el cubo y el ovillo de cuerda se quedaban en casa, días en que Charley los dejaba a un lado y se contentaba tumbándose al sol, masticando hojas de acedera y haciéndole cosquillas en la oreja a Rose con el tallo de una margarita. En aquellos días sorprendían a una garza real en los bajíos o seguían el vívido destello de un martín pescador que volaba a ras del agua en algún recodo del arroyo. Según la estación del año, Rose recogía ramilletes de senecios, flores de cuclillo o adelfillas, y, cuando Charley se cansaba de tan delicados placeres, hacían carreras de barquitos de papel en el arroyo para ganar premios fabulosos.
3
Charley Moon dejó la escuela, empezó a usar pantalón largo y lo expulsaron del coro, todo en el mismo día. Si fue porque el pantalón largo se le subió a la cabeza o porque su primer día de libertad pedía una especie de celebración es algo que nunca sabremos. El caso es que la esposa del vicario, al regresar del ensayo del coro por el cementerio de la iglesia, vio un enorme búho blanco, cuyo tamaño era la mitad de un hombre, batiendo unas alas fantasmales antes de desaparecer flotando en el aire nocturno.
Una meticulosa búsqueda reveló que la sobrepelliz de Charley no estaba en su percha habitual, y, aunque el muchacho aseguró que se la había llevado a casa para lavarla, se consideró que la blanca vestidura iría mejor sobre unos hombros más responsables. Así pues, de ahí en adelante, Charley tuvo que dar salida a su raro don natural para la música tocando una vieja armónica en el aislado desván del molino de Little Summerford.
Cuando Rose vio a Charley con su pantalón largo, supo que lo había perdido para siempre.
–Vaya, Charley –dijo–, qué elegante. Ahora ya eres un hombre…
Y esa noche, la niña se tapó la cabeza con las mantas y se quedó dormida mientras lloraba…, lo mismo que habría hecho la madre de Charley.
La mañana en que Charley se despidió de la escuela y se quedó en casa por primera vez, padre e hijo se sentaron uno frente al otro a la mesa del desayuno. El molinero, después de terminar su segunda taza de café, estuvo contemplando el reloj del abuelo y rebulléndose en su silla. Por fin sacó el reloj de oro del bolsillo, abrió la tapa y lo cotejó con el antiguo reloj del rincón.
–Vas a llegar tarde a la escuela, Charley –dijo–. Más vale que te des prisa.
–He dejado la escuela –dijo Charley–. ¿No te acuerdas? El señor Richardson nos lo dijo al final del trimestre pasado.
–¡Que has dejado la escuela! –repitió el padre–. ¿Entonces qué vas a hacer todo el día?
–Ayudar en el molino, supongo –dijo Charley.
El molinero sopesó un rato esta afirmación o, mejor dicho, pareció hacerlo. En realidad su mente no había podido encajar una situación tan sorprendente.
–¿Qué vas a hacer en el molino? –preguntó.
–Ayudar en lo que sea –respondió su hijo con alegre optimismo.
–No serás de ninguna ayuda. Lo único que harás será estorbar –dijo el padre–. ¿Para qué servirías?
–Podría aprender –dijo Charley–. Todo el mundo tiene que aprender en algún momento. ¿Por qué yo no?
–No harías más que estorbar –repitió el molinero, que estaba tan habituado a tal rutina que cualquier clase de cambio lo desconcertaba por completo–. Por ejemplo, esta mañana: no sabría qué encargarte para que empezaras.
–No te preocupes –dijo Charley–, dentro de nada encontraré un empleo.
–Eso es una novedad con respecto a ayer. –Una indirecta bastante evidente, aunque no tan hostil como parecía. El molinero quería mucho a Charley y en cierto modo lo admiraba; aun así, la brusca impresión lo había pillado a contrapié.
–Ayer era festivo –le recordó Charley–. Esto es diferente. Puedo ser mucho más útil aquí de lo que piensas. El molino necesita reformas…, ideas nuevas… Toda la estructura está en las últimas; el día menos pensado se vendrá abajo. Vamos a la deriva… Así vamos…, ¡a la deriva! Tendrías que oír lo que dice la gente de nosotros. Dicen que cualquier otro se habría deshecho de la vieja rueda hace años.
–Ah, eso dicen, ¿no? –dijo el padre–. ¿Y de dónde sacarían el dinero para hacerlo?
Charley sintió que toda esa discusión sólo buscaba dejarlo en mal lugar.
–Sé de dónde lo sacaría yo –dijo–. De donde lo saca todo el mundo. Del banco, está claro.
–Y, suponiendo que no hubiera dinero en el banco, ¿qué? –preguntó el molinero.
–Siempre hay montones de dinero en un banco.
–En el nuestro, no –dijo el anciano.
Charley lo miró con fijeza.
–¿Quieres decir que estamos… que estamos arruinados?
Ése era el momento que el molinero había temido. Una cosa era mascullar excusas ante las tumbas de sus antepasados, y otra muy distinta enfrentarse a los cándidos ojos de la juventud y admitir que uno ha traicionado su verdad. Se revolvió con tristeza en su silla, que tenía una rueda labrada en el respaldo, y no dijo nada.
–¿Quieres decir que estamos arruinados? –La pregunta del muchacho atravesó la indecisión de su padre como el incisivo escalpelo de un cirujano.
–Más o menos –admitió el padre.
Charley reflexionó un momento.
–¿Por qué no me lo habías dicho? –preguntó.
–¿Y qué habrías podido hacer tú?
–Podría haber dejado la escuela hace un año.
–¿De qué manera nos habría ayudado eso? La escuela no cuesta nada y, como te tiene ocupado, no haces tantas travesuras.
Charley se sonrojó.
–¡Eso es lo que piensas de mí! –dijo.
El padre puso una mano en el hombro del chico.
–No te enfades, hijo mío –dijo–. ¿Qué podrías haber hecho tú, a tu edad? Llevar el molino es cosa de hombres, y, si yo no soy lo bastante hombre para eso, ¿cómo voy a pretender que lo seas tú?
–Podría haber pensado algo –dijo Charley–. Podríamos haber tratado el tema juntos. Una noche podría haberte dicho: «Papá, ¿por qué no vendemos algo, y así podemos pagar una rueda nueva?»… O… algo.
El esfuerzo del muchacho fue transformándose en un gesto de impotencia. Cuando uno lleva pantalón largo por primera vez, la apatía de la gente mayor puede resultar un poco irritante.
–No es tan fácil como piensas –dijo el molinero–. ¿Qué podríamos vender con el fin de reunir el dinero para esa maravillosa rueda nueva de la que tú y tus amigos habláis?
Charley estaba agarrado al borde de la mesa y tenía la cara muy pálida. Intentó hablar, pero las palabras se le atragantaron. Entonces hizo su gran sacrificio:
–Los humedales –dijo–, podríamos vender los terrenos de la vega.
Sea lo que sea lo que uno pueda pensar de Charley Moon, y, por mucho que se sienta inclinado a culparlo en el futuro, habrá de recordar siempre este momento, cuando el muchacho puso en juego sus amados humedales.
–Conseguirías mucho dinero por esos terrenos –dijo.
–Sí –respondió el padre–, pero no sería nuestro dinero. –Y, con la aletargada lógica del hombre derrotado, le explicó los misterios de los préstamos, las hipotecas y los descubiertos en cuenta; de la propiedad que no era propiedad, y de los hombres aparentemente ricos en bienes terrenales, quienes estaban muy lejos de ser lo que aparentaban.
Para Charley Moon ése fue el gran momento de la verdad.
–¿Quieres decir –preguntó–, quieres decir que los humedales ya no son nuestros?
El padre trató de aclarar el misterio. Para poder mantener el molino en marcha había pedido un préstamo que avaló con los humedales y, cuando éstos se vendieran, el dinero iría a parar a quienes se lo habían prestado. Lo único que podía hacer el hombre era seguir adelante como hasta entonces, esperar que llegaran tiempos mejores y aplazar el funesto día todo lo posible.
–Seguimos a la deriva –dijo Charley con el descarnado realismo de la extrema juventud.
–Seguimos a la deriva –convino el padre.
En favor de Charley Moon es preciso decir que se levantó de la mesa de la cocina con la firme determinación de hacer algo. No tenía muy claro qué, pero debía de haber algo. La gente no se arruinaba a menos que hubiera una buena razón. Su padre estaba cansado y mayor, y eso era razón de más para que él, Charley, se pusiera manos a la obra.
–No te preocupes, papá –dijo–. Todo va a salir bien, ya lo verás.
Charley empujó la silla hacia atrás.
–¿Adónde vas ahora? –preguntó el padre.
–Al molino –dijo Charley. Y salió cerrando la puerta con cuidado.
Charley se esforzaba al máximo. Por las mañanas se levantaba temprano, cargaba sacos que pesaban demasiado para él y casi se ahogó en el arroyo del molino. Se convirtió en un incordio, en verdad. Y todo para nada. Al parecer nadie lo necesitaba, de modo que, al final, volvió a ser el de antes: el niño que nunca estaba cuando lo buscaban.
–¡Char-liii! ¡Char-liii! –El grito subía desde la ventana de la cocina o desde la puerta del viejo granero. Y Charley Moon, escondido en el desván o escabulléndose hacia la vega, se sentía como el zorro viejo al que el ruido de los sabuesos en los matorrales avisa de que es hora de agazaparse o de marcharse mientras aún está a tiempo.
Y eso, como señalaban las personas respetables del pueblo, no era forma de educar a un niño de su edad. Algunas viejecillas decían de ir a hablar con su padre, pero después se lo pensaban mejor. Puede que Moon el molinero estuviera pasando una mala racha y alejándose del rumbo de la sociedad, sin embargo, aún no estaba en esa situación en que uno puede tomarse ciertas libertades con él. Ese momento llegaría –dos o tres envidiosos, que se crecían con las desgracias ajenas, estaban esperándolo–, aunque todavía no. Las hipotecas y las deudas estaban ocultas en el banco, y sólo las mentes curiosas las sospechaban. No obstante, estaba claro que algo acabaría ocurriendo, y podían esperar.
Eso es lo malo de vivir en el campo: todo el mundo conoce los asuntos de cualquiera mejor que la persona en cuestión, y hay tan pocas cosas de las que hablar que lo que uno hace en privado se airea a los cuatro vientos. Uno se libra de la competitividad que hay en las ciudades, donde la caída de un hombre significa el ascenso de otro; pero, siendo la naturaleza humana la que es, los fracasos de una persona son más sabrosos que sus éxitos, y del vecino de al lado todo se sabe.
En resumen, Moon el molinero había hecho las cosas bastante mal, el molino estaba en las últimas y el joven Charley ayudaba más o menos lo mismo que un dolor de cabeza. Los buitres, criaturas encantadoras con la paciencia propia de su raza, aguardaban sentados los despojos que serían suyos el día de la venta.
Si alguien supone que Charley estaba deprimido por su turbio porvenir, está muy equivocado. Acababa de cumplir dieciséis años; los días de escuela se habían acabado; nadie, excepto tal vez Rose, se preocupaba mucho por él; siempre que aparecía para comer le llenaban el plato y nadie hacía preguntas. ¿Dónde estaba el problema?
La horrible inercia de un negocio hundido, arruinado por la caída de los precios, había derrotado a su padre. Había muy poca felicidad en la casa. Al igual que Rip van Winkle, el hijo descolgó el pequeño rifle victoriano de la familia, llamó dando un silbido a Flo, el perro de aguas, y desapareció en los humedales del molino de Little Summerford.
¡Eran días felices, en verdad! Qué paraíso para un muchacho sin nada que hacer y con todo el día para gandulear por allí. Reír y chapotear en el arroyo como una joven nutria, sentir la hierba húmeda entre los dedos de los pies descalzos, espantar a una perdiz o encontrar un nido de gallinetas entre los juncos… Una tierra agreste e improductiva, dura y exuberante como la Camarga; una naturaleza salvaje y un santuario para el carricero picofino… Han pasado algunos años desde que los carros de heno pintados de vistosos colores cruzaban los puentes traqueteando con su dorada carga. Charley recordaba el último de ellos, anegado y pudriéndose, como una vieja barcaza encallada en un banco de fango. Uno de los caballos se había ahogado, y al muchacho que lo llevaba lo sacaron por los tobillos. Aquello fue el fin de la siega del heno en los humedales de Little Summerford.
No debe suponerse que Charley perdía el tiempo totalmente. Durante el otoño la despensa del molino estaba bien repleta de caza, y no había facturas del carnicero por las que preocuparse, en especial cuando los patos salvajes andaban por todas partes debido a las crecidas del agua. Algunas veces era un faisán de alguna finca cercana, una agachadiza chica o un par de perdices, pertenecientes a una bandada que había bajado desde terreno más seco. Little Summerford estaba rodeado por los cotos de caza de extensas fincas y, cuando se celebraban las grandes cacerías, era imposible saber qué fugitivos alados podrían cruzar sus acogedoras fronteras. En tales ocasiones, Charley acostumbraba gastar sus cartuchos y la despensa del molino se llenaba más que nunca.
Éste era un tema sumamente molesto para algunos vecinos, y dos o tres de ellos hablaron de invitar al joven Moon a que se les uniera con el fin de completar su cacería en los humedales del molino. Pero Charley era demasiado tímido y el viejo molinero demasiado independiente como para llegar a tal acuerdo. Así pues, las asustadas bandadas siguieron traspasando los límites y metiéndose en tierra de nadie, y nuestro joven cazador se reía entre dientes cuando las veía llegar.
En invierno, cuando el tiempo hacía de la vega un imposible campo de recreo, Charley se retiraba, como una ardilla que hibernara, a su escondite del desván del viejo molino. Para su sorpresa, echaba bastante de menos los ensayos del coro y cantar los solos del himno los domingos por la tarde. Y, de este modo, noche tras noche, se dedicó con feroz devoción a su armónica, hasta que el órgano de la iglesia, tal y como lo tocaba la esposa del director del colegio, le pareció, en comparación, un instrumento muy inferior.
«No es manera de educar a un niño», repetían los respetables del pueblo, si bien una vez más, como en el caso de las perdices que colgaban en la despensa del molino, los momentos de ocio del muchacho habrían de reportar ciertos beneficios. Cada sábado por la tarde, la juventud masculina del pueblo se subía al autobús de la zona y se trasladaba en masa a saborear las moderadas libertades de la población con mercado más cercana. En ocasiones, algún alma atrevida intentaba cantar una canción, pero el esfuerzo siempre acababa en una serie de tímidas risillas. Hasta que, una tarde, desde un oscuro rincón del autobús, llegaron los suaves compases de una conocida melodía.
–¿Quién es? –preguntó una voz.
–El joven Charley Moon –respondió alguien–. Tiene una armónica…
–Venga, Charley, que se te oiga…
–Toca «Down on the Range», Charley.
–¡No, Charley, toca «Bells of St. Mary»!
–Toca «Sweet Rosie O’Grady», Charley…
De ser el miembro más joven y menos considerado del grupo, Charley Moon se convirtió en el alma de la fiesta. De ahí en adelante, el autobús de los sábados salía de Little Summerford con el alegre ritmo de una marcha de Sousa7 y regresaba con la nostálgica melodía de «Love’s Old Sweet Song». Una excursión no era una excursión a menos que Charley formara parte del grupo, y el joven no tardaría en descubrir nuevos campos que conquistar.
Entre el vicario y el antiguo miembro del coro había habido una notable frialdad desde el fantasmal episodio del cementerio, de manera que la aparición del