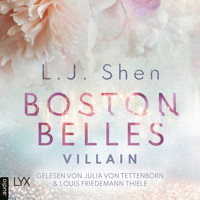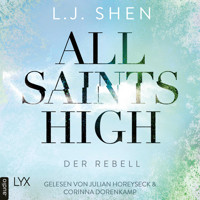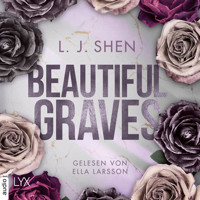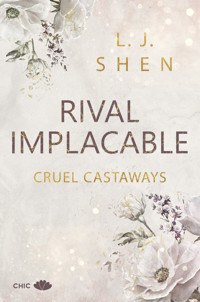
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Chic Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cruel Castaways
- Sprache: Spanisch
Es imposible no jugar con fuego cuando la llama es tan hermosa… Cuando Arya Roth era una niña, se enamoró del hijo de la criada de su casa. Nicholai también se enamoró de ella, pero un beso los separó para siempre. Casi dos décadas más tarde, Arya se dedica a las relaciones públicas y debe ayudar a limpiar el nombre de su padre después de que un grupo de antiguas empleadas lo haya demandado por acoso sexual. El principal problema es Christian Miller, el despiadado abogado que asiste a las mujeres. Es encantador, ambicioso y muy atractivo, y Arya no tarda en quedar atrapada por su embrujo. ¿Cómo reaccionará Arya cuando descubra que se trata del mismo chico del que se enamoró en su adolescencia? Una novela sobre la fina línea que existe entre buscar venganza y encontrar el amor
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrutes de la lectura.
Queremos invitarte a que te suscribas a la newsletter de Principal de los Libros. Recibirás información sobre ofertas, promociones exclusivas y serás el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tienes que clicar en este botón.
Rival implacable
L. J. Shen
Cruel Castaways 1
Traducción de Gemma Benavent
Contenido
Portada
Página de créditos
Sobre este libro
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Epílogo
Agradecimientos
Sobre la autora
Página de créditos
Rival implacable
V.1: septiembre de 2023
Título original: Ruthless Rival
© L. J. Shen, 2022
© de la traducción, Gemma Benavent, 2023
© de esta edición, Futurbox Project S. L., 2023
Todos los derechos reservados.
Los derechos morales de la autora han sido declarados.
Diseño de cubierta: Giessel Design
Publicado por Chic Editorial
C/ Roger de Flor, n.º 49, escalera B, entresuelo, despacho 10
08013 Barcelona
www.principaldeloslibros.com
ISBN: 978-84-19702-08-1
THEMA: FRD
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
Rival implacable
«Es imposible no jugar con fuego cuando la llama es tan hermosa…»
Cuando Arya Roth era una niña, se enamoró del hijo de la criada de su casa. Nicholai también se enamoró de ella, pero un beso los separó para siempre.
Casi dos décadas más tarde, Arya se dedica a las relaciones públicas y debe ayudar a limpiar el nombre de su padre después de que un grupo de antiguas empleadas lo haya demandado por acoso sexual. El principal problema es Christian Miller, el despiadado abogado que asiste a las mujeres. Es encantador, ambicioso y muy atractivo, y Arya no tarda en quedar atrapada por su embrujo. ¿Cómo reaccionará Arya cuando descubra que se trata del mismo chico del que se enamoró en su adolescencia?
Una novela sobre la fina línea que existe entre buscar venganza y encontrar el amor
«Un enemies-to-lovers adictivo que capta a la perfección las emociones de los protagonistas y la química que hay entre ellos.»
Publishers Weekly
Para Ivy Wild, mi amiga abogada, que me enseñó que permanecer en el lado correcto de la ley no es solo la forma más ética de actuar, sino también la más barata.
Prólogo
Christian
«No. Toques. Nada».
Esa era la única regla que mi madre jamás me impuso, pero de niño sabía que no debía incumplirla, a menos que estuviera de humor para recibir unos azotes con el cinturón y comer sémola con gorgojos durante el resto del mes.
Lo que encendió la mecha que luego arrasaría con todo fueron las vacaciones de verano después de haber cumplido los catorce años. La chispa naranja prendió y se extendió para devorar mi vida y dejar tan solo un rastro de fosfato y cenizas a su paso.
Mamá me arrastró a su trabajo. Me dio varios argumentos sólidos para defender por qué no podía quedarme en casa perdiendo el tiempo; el principal fue que no quería que acabara como los otros niños de mi edad: fumando marihuana, rompiendo candados y entregando paquetes de aspecto sospechoso para traficantes de droga.
Hunts Point era donde los sueños iban a morir y, aunque no podía acusar a mi madre de haber sido una soñadora, me veía como una responsabilidad. Deshacerse de mí no entraba en sus planes.
Además, tampoco tenía ganas de quedarme en casa y recordarme constantemente mi realidad.
La acompañaba a diario en su viaje a Park Avenue con una condición: en el ático de la familia Roth, no podía poner mis manos sucias sobre nada. Ni en el mobiliario de Henredon excesivamente caro, ni en las ventanas mirador, ni en las plantas holandesas importadas y, por descontado, tampoco en la niña.
—Esta es especial. No se puede mancillar. El señor Roth la quiere más que a nada —me recordó mamá, una inmigrante bielorrusa, con su inglés de acento marcado, durante nuestro viaje en autobús hasta allí, apretujados como sardinas junto a otros limpiadores, jardineros y porteros.
Arya Roth había sido mi cruz incluso antes de conocerla. La fina joya intocable, preciosa comparada con mi existencia sin valor. En los años previos a conocerla había sido una idea desagradable. Un avatar con coletas relucientes, consentida y quejumbrosa. No tenía deseo alguno de conocerla. De hecho, a menudo yacía en mi catre mientras imaginaba qué tipo de aventuras emocionantes, caras y adecuadas para su edad estaría viviendo, y le deseaba una amplia variedad de cosas malas: accidentes de coche raros, que se cayera por un acantilado, accidentes de avión, que pillara el escorbuto. Cualquier cosa me servía y, en mi mente, la privilegiada Arya Roth sufría un despliegue de horrores mientras yo me repanchingaba en el asiento con unas palomitas y me reía.
Me desagradaba todo lo que sabía de Arya por las fascinantes historias de mi madre. Para colmo de males, tenía mi edad, lo que hacía que comparar nuestras vidas fuera inevitable y exasperante.
Ella era la princesa de la torre de marfil del Upper East Side, que vivía en un ático de casi quinientos metros cuadrados, el tipo de espacio que yo ni siquiera podía imaginar, menos todavía visualizar. Por otro lado, yo estaba atrapado en un estudio de antes de la guerra en Hunts Point, donde la banda sonora de mi adolescencia eran las fuertes discusiones entre las trabajadoras sexuales y sus clientes bajo mi ventana y las regañinas de la señora Van a su marido, en el piso de abajo.
La vida de Arya olía a flores, boutiques y velas afrutadas; la ropa de mi madre olía a la delicada esencia cuando volvía a casa, mientras que el hedor de la pescadería cercana a mi apartamento era tan constante que permeaba en nuestras paredes.
Arya era preciosa, mi madre no dejaba de parlotear sobre sus ojos esmeralda, mientras que yo era enjuto y raro. Las rodillas y las orejas sobresalían de una forma extraña de una figura con forma de palo. Mamá decía que me volvería más atractivo con el tiempo, pero, con la desnutrición que sufría, lo dudaba. Al parecer, mi padre también había sido así. Desgarbado mientras crecía, pero atractivo ya maduro. Como nunca conocí al cabrón, no tenía forma de confirmar esa afirmación. El padre del bebé de Ruslana Ivanova estaba casado con otra mujer, con quien vivía en Minsk junto a sus tres hijos y dos perros horrendos. El billete de ida a Nueva York, junto con una petición de que no contactara jamás con él, fueron su regalo de despedida para mi madre cuando esta le contó que estaba embarazada de mí.
Puesto que mi madre no tenía más familia, ya que su madre soltera había fallecido unos años antes, esa parecía la solución más coherente para todos los involucrados, a excepción de mí, por supuesto.
Eso nos dejó solos en la Gran Manzana, donde tratábamos a la vida como si fuera constantemente a por nuestras gargantas. O tal vez ya nos había agarrado por el pescuezo y nos había arrebatado el suministro de aire. Siempre parecía que buscábamos algo, ya fuera aire, comida, electricidad o el derecho a existir.
Y esto me lleva al último pecado, y el peor, de todos los cometidos por Arya Roth, y el motivo principal por el que jamás había querido conocerla: Arya tenía una familia. Una madre. Un padre. Montones de tíos y tías. Tenía una abuela en Carolina del Norte, a quien visitaba en Pascua, y unos primos en Colorado con los que iba a hacer snowboard cada Navidad. Su vida tenía un contexto, una dirección, una narrativa. Estaba perfectamente enmarcada y completa, todas las piezas individuales coloreadas con cuidado, mientras que la mía parecía desnuda e inconexa.
Estaba mamá, pero nuestra relación era más como si nos hubieran juntado por accidente. Luego estaban los vecinos a los que mamá jamás se molestó en conocer, las trabajadoras sexuales, que se me insinuaban a cambio de mi almuerzo, y la policía, que se dejaba caer por mi edificio dos veces por semana para colocar cinta adhesiva amarilla en las ventanas rotas. La felicidad era algo que pertenecía a otras personas. Gente a la que ni siquiera conocíamos, que vivía en calles distintas y llevaba otra vida.
Siempre me sentí como un invitado en el mundo, como un voyeur. Y, si iba a observar la vida de alguien, prefería que fuera la de los Roth, que vivían unas vidas perfectas y pintorescas.
Por lo que, para escapar del infierno en el que había nacido, solo debía seguir las instrucciones.
«No. Toques. Nada».
Al final, no solo toqué algo.
Le puse la mano encima a lo más preciado en la casa de los Roth.
La hija.
Capítulo uno
Arya
Presente
Iba a venir.
Lo sabía, incluso aunque llegara tarde. Algo que nunca había ocurrido, hasta hoy.
Teníamos una cita el primer sábado de cada mes.
Él aparecía armado con una sonrisa pícara, dos cuencos de biriani y los últimos rumores escandalosos de la oficina, que eran mucho mejores que cualquier reality de la televisión.
Me estiré bajo un claustro con vistas a un jardín gótico y moví los dedos de los pies dentro de mis zapatos de Prada al tiempo que las suelas besaban una columna medieval.
No importaba lo mayor que fuera ni lo bien que dominara el arte de ser una mujer de negocios implacable, durante nuestra visita mensual a The Cloisters siempre me sentía como una quinceañera, llena de granos, impresionable y agradecida por los pedazos de intimidad y afecto que nos dedicábamos.
—Muévete, cariño. La comida para llevar está goteando.
«¿Ves? Ha venido».
Doblé las piernas bajo el trasero y le hice sitio a papá para que se sentara. Sacó dos cajas aceitosas de una bolsa de plástico y me tendió una.
—Tienes un aspecto horrible —apunté, y abrí mi caja. El aroma de la nuez moscada y el azafrán se me colaron por la nariz y se me hizo la boca agua. Mi padre estaba enrojecido y tenía sombras bajo los ojos. Una sonrisa se dibujaba en su rostro.
—Pues tú tienes un aspecto fantástico, como siempre. —Me besó en una mejilla y se sentó apoyado contra la columna frente a mí para que quedáramos cara a cara.
Removí la comida con el tenedor de plástico. Pedazos tiernos de pollo se deshacían sobre una cama de arroz. Me introduje un montoncito en la boca y cerré los ojos.
—Podría alimentarme de esto tres veces al día, todos los días de la semana.
—Me lo creo, considerando que durante tu cuarto año te alimentaste básicamente de bolas de macarrones con queso. —Se rio—. ¿Cómo va el dominio del mundo?
—Lento pero seguro. —Abrí los ojos. Él jugueteaba con su comida. Primero había llegado tarde y ahora me daba cuenta de que estaba irreconocible. No fueron ni su físico ni su aspecto, con unas visibles arrugas, ni la falta de un corte de pelo lo que lo hicieron evidente, sino esa expresión que no había visto en los casi treinta y dos años que hacía que nos conocíamos.
—Bueno, ¿cómo estás? —Mordisqueé las púas del tenedor.
Le vibró el móvil en el bolsillo delantero de los pantalones. El destello verde brilló a través de la tela, pero lo ignoró.
—Bien. Ocupado. Nos van a auditar, así que la oficina está patas arriba. Todos corretean como pollo sin cabeza.
—Otra vez no. —Metí el tenedor en la caja, pinché una patata dorada oculta tras una montaña de arroz y la deslicé entre mis labios—. Pero eso explica ciertas cosas.
—¿Qué explica? —Parecía alerta.
—Me ha dado la sensación de que estabas un poco apagado.
—Es como un grano en el culo, pero ya he bailado este baile antes. ¿Cómo va el negocio?
—En realidad, me gustaría que me dieras tu opinión sobre un cliente. —Me había adentrado en el tema cuando su teléfono volvió a vibrarle en el bolsillo. Miré la fuente en el centro del jardín para indicarle que no había problema en que contestara la llamada.
En su lugar, papá sacó una servilleta de la bolsa de la comida para llevar y se limpió la frente. Nubes de papel se le pegaban al sudor. La temperatura estaba por debajo de los cero grados. ¿Qué tenía este hombre entre manos que lo hacía sudar a chorros?
—¿Y cómo está Jillian? —Su voz aumentó una octava. Una sensación de desastre, como una ligera grieta, apenas visible en una pared, me recorrió la piel—. Creo recordar que me dijiste que a su abuela la operaron de la cadera la semana pasada. Le pedí a mi secretaria que le enviara flores.
Por supuesto que lo había hecho. Papá era una constante en la que podía confiar. Mientras que mamá era una progenitora del tipo «un día tarde y corta de dinero», siempre la última en descubrir lo que me ocurría, ajena a mis sentimientos y desaparecida en los momentos cruciales de mi vida, papá recordaba los cumpleaños, las fechas de las graduaciones, los dramas de chicas y la creación de mi empresa, y, de hecho, me había acompañado a lo largo de todo el proceso. Él era una madre, un padre, un hermano y un amigo. Un ancla en el turbulento mar que era mi vida.
—La abuela Joy está bien. —Le tendí mis servilletas y lo observé con curiosidad—. No deja de darle órdenes a la madre de Jillian. Oye, estás…
Su móvil vibró por tercera vez en un minuto.
—Deberías responder.
—No, no. —Miró a nuestro alrededor, pálido como una sábana.
—La persona que intenta contactar contigo no lo dejará estar.
—De verdad, Ari, prefiero escuchar cómo te ha ido la semana.
—Ha ido bien, sin nada que resaltar, y ya ha pasado. Ahora respóndeme. —Señalé a lo que supuse que estaba causando que se comportara de una forma tan extraña.
Con un suspiro pesado y una gran dosis de resignación, papá por fin sacó el móvil y se lo llevó al oído con tanta fuerza que el lóbulo se le volvió blanco como el marfil.
—Conrad Roth al habla. Sí. Sí. —Se detuvo y sus ojos se movieron de forma frenética. El cuenco de arroz biriani se le resbaló de entre los dedos y se estrelló contra la piedra antigua. Traté de atraparlo en vano—. Sí. Lo sé. Gracias. Tengo un representante. No, no haré ningún comentario.
¿Representante? ¿Un comentario? ¿Para una auditoría?
La gente se deslizaba entre los arcos. Los turistas se agachaban para tomar fotos del jardín. Un grupo de niños daba vueltas alrededor de las columnas; sus risas eran como las campanas de una iglesia. Me levanté y recogí el desastre que papá había dejado en el suelo.
«Está bien —me dije—. Ninguna empresa desea que la auditen. Menos todavía un fondo de cobertura».
Pero, incluso mientras me alimentaba con esta excusa, fui incapaz de tragármela. Eso no era sobre el negocio. El trabajo no le quitaba el sueño ni su encanto.
Colgó, y nuestros ojos se encontraron.
Antes de que hablara, lo supe. Supe que, en cuestión de minutos, comenzaría a caer, y caer, y caer. Que nada me pararía. Que eso era más grande que yo. Más que él, incluso.
—Ari, hay algo que debes saber…
Cerré los ojos y tomé una bocanada de aire, como si estuviera a punto de lanzarme al agua.
Sabía que nada volvería a ser lo mismo.
Capítulo dos
Christian
Presente
Principios. Tengo muy pocos.
Solo un puñado, en realidad, y tampoco los llamaría principios. Son más como preferencias. ¿Fuertes inclinaciones? Sí, eso lo definiría.
Por ejemplo, como litigante, era mi elección decidir no lidiar con disputas de propiedades y contratos. No porque tuviera un problema moral o ético con representar a cualquiera de los dos bandos en el estrado, sino porque encontraba el tema realmente tedioso y poco merecedor de mi precioso tiempo. Yo me alimentaba del agravio y de las demandas equitativas. Me gustaba lo caótico, emocional y destructivo. Añade un poco de morbo a la mezcla y estaba en el cielo de los abogados.
Era mi elección emborracharme hasta caer en un minicoma con mis mejores amigos, Arsène y Riggs, en el Brewtherhood, calle abajo, en lugar de escuchar, sonreír y asentir a otra historia aburridísima sobre la partida de tee-ball del hijo de mi cliente.
También era mi preferencia, no principio, no salir a cenar aquí con el señor Tratos Sucios, también conocido como Myles Emerson. Pero Myles Emerson estaba a punto de firmar un considerable anticipo con mi bufete, Cromwell & Traurig. Así que ahí estaba, un viernes por la noche, con una sonrisa de mierda en el rostro mientras sacaba la tarjeta de crédito de la empresa y la colocaba en la carpeta de cuero negro de la cuenta para invitar al señor Emerson a cenar tartaletas de foie gras, tagliolini con trufa negra rallada y una botella de vino con una etiqueta que pagaría cuatro años de estudios de primera categoría a su hijo.
—Debo decir que tengo un buen presentimiento con esto, amigos. —El señor Emerson dejó escapar un eructo y se dio unas palmaditas en la barriga de tercer trimestre de embarazo. Tenía un curioso parecido con un Jeff Daniels hinchado. Agradecía que se sintiera feliz, porque yo estaba más que de humor para empezar a cobrarle una cuota mensual a partir del mes siguiente. Emerson era el dueño de una empresa de limpieza que básicamente ofrecía sus servicios a empresas grandes, y hacía poco que había recibido cuatro demandas contra él, todas por incumplimiento de contrato y daños. No solo necesitaba ayuda legal, también cinta americana para tapar el agujero. Había perdido tanto dinero en los últimos meses que le había ofrecido un anticipo. La ironía no acababa ahí. Ese hombre, que ofrecía servicios de limpieza, me había contratado a mí para que limpiara el desastre que él había causado. Aunque, a diferencia de lo que pagaba a sus empleados, le cobré una cuota astronómica por hora, y no estaba dispuesto a que me jodieran el sueldo.
No se me ocurrió negarme a defenderlo en sus múltiples y deplorables casos. El paralelismo evidente con los pobres limpiadores que iban a por él, alguno de los cuales percibía menos del salario mínimo y trabajaba con documentación falsificada, me sobrepasaba.
—Estamos aquí para facilitarle las cosas. —Me levanté y me incliné para compartir un apretón de manos con Myles Emerson mientras me abrochaba la americana. Él asintió a Ryan y Deacon, mis socios en el bufete, y se encaminó hacia la salida del hotel mientras miraba el trasero a dos de las camareras.
Este personaje iba a darme mucho trabajo. Por suerte, tenía un apetito sano en lo que a ascender por la escalera corporativa se refería.
Volví a sentarme y me recosté en el asiento.
—Y ahora vamos al verdadero motivo por el que nos hemos reunido aquí. —Los miré a ambos—: Mi asociación inminente en la empresa.
—¿Disculpa? —Deacon Cromwell, un exalumno de Oxford que había fundado la empresa hacía cuarenta años y era más viejo que la biblia, frunció sus cejas peludas.
—Christian cree que se ha ganado un despacho que haga esquina y su apellido en la puerta tras haberle dedicado tanto tiempo y esfuerzo a la empresa —le explicó al anciano Ryan Traurig, jefe del departamento de abogados y el socio que en realidad se dejaba ver entre las paredes de la oficina de vez en cuando.
—¿No crees que es algo que deberíamos haber discutido? —Cromwell se volvió hacia Traurig.
—Lo estamos hablando ahora. —Traurig le mostró una sonrisa bienintencionada.
—En privado —espetó Cromwell.
—La privacidad está sobrevalorada. —Tomé un trago de mi copa de vino y deseé que fuera un whisky escocés—. Abre los ojos, Deacon. He sido un asociado sénior durante tres años. Cobro precios de socio. Mis evaluaciones anuales son perfectas y me codeo con los peces gordos. Me has mangoneado durante mucho tiempo. Me gustaría saber cuál es mi lugar. La sinceridad es la mejor política.
—Eso es un poco excesivo viniendo de un abogado. —Cromwell me miró de reojo—. Además, ya que queréis mantener una conversación, permíteme recordarte que te graduaste hace siete años, con unas prácticas en la oficina del fiscal antes de graduarte. No es que te estemos negando una oportunidad. Nuestro bufete tiene una política de socios de nueve años. Según la línea temporal, todavía no has cumplido con tu tarea.
—Cronológicamente hablando, habéis ganado un trescientos por ciento más desde que me uní a vosotros —contraataqué—. A la mierda el recorrido. Tratadme como a un igual y llamadme socio.
—Golpe directo al hueso. —Trató de aparentar indiferencia, pero le tembló el ceño—. ¿Cómo duermes por las noches?
Le di vueltas al vino en mi copa como un sommelier galardonado me había enseñado hacía una década. También jugaba al golf, aprovechaba la membresía de la empresa en Miami y sufría con las conversaciones sobre política en clubes para caballeros.
—Por lo general, con una rubia de piernas largas a mi lado. —Era mentira, pero sabía que un cerdo como él lo apreciaría.
Dejó escapar una risita como el simplón predecible que era.
—Capullo inteligente. Eres demasiado ambicioso para tu propio bien.
La visión de la ambición de Cromwell variaba según la persona que la poseía. Con respecto a asociados júnior que trabajaban sesenta horas a la semana, era maravilloso. Con respecto a mí, era absurdo.
—Para nada, señor. Me gustaría recibir una respuesta ahora.
—Christian. —Traurig me lanzó una sonrisa con la que me rogaba que me callara—. Danos cinco minutos. Te veo fuera.
No me gustaba que me echaran a la calle mientras hablaban sobre mí. En el fondo, aún era Nicky de Hunts Point, pero el chico debía amoldarse a la sociedad educada. Los hombres bien educados no gritan ni lanzan mesas. Debía hablar su idioma. Palabras suaves y cuchillos afilados.
Tras echar la silla hacia atrás, me deslicé en mi abrigo de Givenchy.
—Bien. Me permitirá degustar ese nuevo puro Davidoff.
A Traurig se le iluminaron los ojos.
—¿El de Winston Churchill?
—Edición limitada. —Le guiñé un ojo. El cabrón me lamía el culo por todo lo relacionado con puros y alcohol, como si no ganara seis veces mi salario.
—Madre mía. ¿Tienes uno de sobra?
—Ya sabes que sí.
—Te veo en un momento.
—No si yo te veo antes.
En la acera, expulsé el humo del puro y vi las luces amarillas de los semáforos volverse rojas y verdes en vano, mientras los peatones imprudentes fluían en grandes oleadas, como bancos de peces. Los árboles de la calle estaban desnudos salvo por la pálida hilera de luces que aún quedaban de Navidad.
Me sonó el móvil en el bolsillo y lo saqué.
Arsène: ¿Vienes? Riggs se marcha mañana por la mañana y se está manoseando con alguien que necesita que le cambien los pañales.
Eso significaba o que la chica era demasiado joven o que se había puesto implantes de glúteos. Lo más probable era que fuera ambas opciones. Me coloqué el puro en un lateral de la boca y mis dedos volaron por la pantalla táctil.
Yo: Dile que no se la saque. Estoy de camino.
Arsène: ¿Papá y papá te están mareando?
Yo: No todos nacimos con un fondo fiduciario de doscientos millones, cariño.
Me guardé el teléfono en el bolsillo.
Una mano amistosa aterrizó en mi hombro. Cuando me volví, Traurig y Cromwell estaban ahí. Cromwell, que se aferraba a su bastón con un gesto de dolor en el rostro, parecía el dueño no muy orgulloso de todas las hemorroides de la ciudad de Nueva York. La fina sonrisa de Traurig revelaba muy poco.
—Sheila me ha insistido en que haga más deporte. Creo que caminaré hasta casa. Caballeros. —Cromwell asintió con cortesía—. Christian, enhorabuena por haber traído a Emerson. Te veré en nuestra reunión semanal el próximo viernes. —Entonces se marchó y desapareció entre el mogollón de personas apelotonadas y el humo blanco que manaba de las alcantarillas.
Le pasé el puro a Traurig. Le dio unas caladas mientras se palpaba los bolsillos como si buscara algo. Tal vez su dignidad, ya perdida hacía mucho tiempo.
—Deacon cree que aún no estás preparado.
—Eso son tonterías. —Presioné los dientes contra el puro—. Mi historial es impecable. Trabajo ochenta horas a la semana. Controlo cada litigio importante, aunque en teoría es tu trabajo, y se me ha asignado un asociado júnior en todos los casos, como a un socio. Si me marcho ahora, me llevaré mi lista de clientes, y ambos sabemos que no podéis permitiros perderla.
Convertirme en socio y poner mi nombre en la puerta de entrada sería la cúspide de mi existencia. Sabía que era un gran salto, pero me lo había ganado. Me lo merecía. Otros asociados no trabajaban las mismas horas, ni traían la misma clientela, ni daban los mismos resultados. Además, como millonario recién llegado, buscaba nuevas emociones. Había algo terriblemente paralizante en ver el sueldo considerable que recibía cada mes y saber que todo lo que deseara estaba a mi alcance. Asociarme no solo era un reto, también era mi forma de hacerle la peineta a la ciudad que se había deshecho de mí cuando tenía catorce años.
—Bueno, bueno, no hace falta ser tan contestón. —Traurig se rio—. Mira, chaval, Cromwell está abierto a la idea.
«Chaval». A Traurig le gustaba fingir que yo todavía era un adolescente que esperaba que se le bajaran los huevos.
—¿Abierto? —repetí con un resoplido—. Debería rogarme que me quedara y ofrecerme la mitad de su imperio.
—Y aquí está el quid de la cuestión. —Traurig hizo un gesto con una mano, como si yo fuera la exposición a la que se refería—. Cromwell cree que te has acomodado demasiado rápido. Solo tienes treinta y dos años, Christian, y hace dos años que no ves el interior de un juzgado. Trabajas bien con los clientes, tu nombre te precede, pero ya no te supone un gran esfuerzo. El noventa y seis por ciento de tus casos se resuelven con un acuerdo fuera del juzgado porque nadie quiere enfrentarse a ti. Cromwell quiere verte hambriento. Quiere verte pelear. Echa de menos el mismo fuego en tus ojos que hizo que te sacara de la fiscalía cuando estabas con el agua hasta el cuello con el gobernador.
En mi segundo año en la oficina del fiscal del distrito, me llegó un caso enorme. Fue el mismo año en que Theodore Montgomery, el entonces fiscal del distrito de Manhattan recibió críticas por dejar que prescribieran algunos casos debido a la sobrecarga de trabajo. Montgomery puso el caso sobre mi mesa y me dijo que lo intentara. No quería tener otro escándalo entre manos, pero tampoco tenía personal para trabajar en él.
Resultó que era el caso del que todo Manhattan hablaba aquel año. Mientras mis superiores perseguían a delincuentes fiscales y defraudadores bancarios de guante blanco, yo fui a por un capo de la droga que había atropellado a un niño de tres años, el cual había muerto en el acto, para llegar a tiempo al deslumbrante decimosexto cumpleaños de su hija. Un clásico atropello con fuga. El narcotraficante en cuestión, Denny Romano, iba armado con un grupo de abogados de primera, mientras que yo llegué al tribunal con mi traje del Ejército de Salvación y una bolsa de cuero que se caía a pedazos. Todo el mundo apoyaba al chico de la oficina del fiscal para que atrapara al gran machote malvado. Al final, conseguí que Romano fuera condenado a cuatro años de cárcel por homicidio involuntario. Fue una pequeña victoria para la familia del pobre niño y una gran victoria para mí.
Deacon Cromwell me acorraló en una barbería cuando acababa de salir de la Facultad de Derecho de Harvard. Yo tenía un plan, que incluía hacerme un nombre en la fiscalía, pero él me había dicho que lo buscara si quería ver cómo vivía la otra mitad. Después del caso Romano, no había tenido que hacer nada: él vino a buscarme.
—¿Quiere verme de nuevo en el tribunal? —Casi escupí las palabras. Tenía un apetito sano por ganar casos, pero tenía fama de ser muy duro en la mesa de negociación y salir con más de lo que les prometía a mis clientes. Cuando comparecía ante el tribunal, convertía a la otra parte en un espectáculo. Nadie quería tratar conmigo. Ni los mejores abogados litigantes, que cobraban dos de los grandes por hora solo para perder un caso contra mí, ni mis antiguos colegas de la fiscalía, que no tenían recursos para competir.
—Quiere verte sudar la gota gorda. —Traurig hizo rodar el puro encendido entre sus dedos, pensativo—. Gana un caso importante, uno que no puedas concluir con un trato de favor en un despacho con aire acondicionado. Preséntate en el juzgado y el viejo pondrá tu nombre en la puerta sin hacer preguntas.
—Estoy haciendo el trabajo de dos personas —le recordé. Era cierto. Trabajaba un horario impío.
Traurig se encogió de hombros.
—Lo tomas o lo dejas, chaval. Te tenemos donde queremos.
Dejar el bufete a esas alturas, cuando estaba a un suspiro de convertirme en socio, haría que mi carrera retrocediera años, y el cabrón lo sabía. Tendría que aguantarme o hacerme socio de un bufete mucho más pequeño y menos prestigioso.
No era lo que quería, pero era mejor que nada. Además, conocía mis capacidades. Según los horarios de los tribunales y el caso que eligiera, podría convertirme en socio en pocas semanas.
—Considéralo hecho.
Traurig soltó una carcajada.
—Compadezco al desafortunado abogado contra el que vayas a ir para demostrar tu opinión.
Me di la vuelta y me dirigí al bar de enfrente para reunirme con Arsène (pronunciado «aar-sn», como el personaje de Lupin) y Riggs.
Yo no tenía principios.
Y tampoco tenía límites en cuanto a lo que quería de la vida.
El Brewtherhood era nuestro sitio predilecto en el SoHo. El bar estaba muy cerca del ático de Arsène, donde podíamos encontrar a Riggs siempre que estaba en la ciudad y no se quedaba en mi casa. Nos gustaba el Brewtherhood por la variedad de cervezas extranjeras, la falta de cócteles extravagantes y la capacidad para repeler a los turistas con su encanto directo. Pero, sobre todo, el Brewtherhood tenía un atractivo poco común: era pequeño, agobiante y estaba escondido en un sótano. Nos recordaba a nuestra adolescencia al estilo de Flores en el ático.
Vi a Arsène enseguida. Destacaba como una sombra oscura en una feria. Estaba encaramado a un taburete mientras bebía una botella de Asahi. A Arsène le gustaba que su cerveza combinara con su personalidad: extraseca, con un aire extranjero, y siempre iba vestido con las mejores sedas de Savile Row, aunque en teoría no tenía un trabajo de oficina. Ahora que lo pienso, técnicamente, no tenía trabajo. Era un empresario al que le gustaba meter los dedos en muchos pasteles lucrativos. En la actualidad, compartía cama con algunas empresas de fondos de cobertura que renunciaban a sus comisiones de rendimiento de dos con veinte solo por el placer de trabajar con Arsène Corbin. El arbitraje de fusiones y el de convertibles eran sus terrenos de juego.
Pasé por delante de un grupo de mujeres borrachas que bailaban y cantaban «Cotton-Eyed Joe», aunque no se sabían la letra, y me apoyé en la barra.
—Llegas tarde —apuntó Arsène, que no se molestó en mirarme, mientras leía un libro de bolsillo.
—Eres un coñazo.
—Gracias por la evaluación psicológica, pero eres un impuntual, además de un maleducado. —Arrastró una pinta de Peroni hacia mí. Brindé con su botella de cerveza y bebí un sorbo.
—¿Dónde está Riggs? —le grité al oído por encima de la música. Arsène movió la barbilla hacia la izquierda. Seguí su indicación con la mirada. Allí estaba Riggs, con una mano apoyada en la pared de madera decorada con taxidermia y los nudillos de la otra entre los muslos de la rubia, bajo la falda, al tiempo que le pasaba los labios por el cuello.
«Sí. Arsène se refería sin duda a sus implantes de culo». Parecía que podía flotar sobre esas cosas hasta Irlanda.
A diferencia de Arsène y de mí, que nos enorgullecíamos de formar parte del club del uno por ciento, a Riggs le encantaba presumir de chicas con culos que valían millones. Era un estafador, un ladrón y un delincuente. Un hombre tan poco honesto que me sorprendió que no ejerciera la abogacía. Tenía el atractivo cliché del chico malo de extrarradio. Llevaba el pelo suelto y lo tenía dorado como el lino, lucía un bronceado intenso, la perilla sin afeitar y suciedad bajo las uñas. Sonreía de lado, con unos ojos profundos y sin fondo al mismo tiempo, y tenía la molesta habilidad de hablar, con su voz de dormitorio, de todo, incluso de sus movimientos intestinales.
Riggs era el más rico de los tres. Por fuera, sin embargo, parecía estar de paso por la vida, pues era incapaz de comprometerse con nada, ni siquiera con una compañía de telefonía móvil.
—¿Ha ido bien la reunión? —Arsène, a mi lado, cerró el libro de bolsillo. Eché un vistazo a la portada: El fantasma en el átomo: un debate sobre los misterios de la física cuántica.
¿Alguien ha dicho fiestero?
El problema de Arsène: que era un genio. Y a los genios, como todos sabemos, les cuesta mucho tratar con idiotas. Y los idiotas, como también sabemos, constituyen el noventa y nueve por ciento de la sociedad civilizada.
Como Riggs, había conocido a Arsène en la Academia Andrew Dexter para chicos. Habíamos conectado al instante. Pero, mientras que Riggs y yo nos habíamos reinventado para sobrevivir, Arsène parecía siempre él mismo: hastiado, cruel y desapasionado.
—Ha ido bien —mentí.
—¿Estoy viendo al nuevo socio de Cromwell & Traurig?
Arsène me miró con escepticismo.
—Pronto. —Me dejé caer en un taburete a su lado y le hice señas a Elise, la camarera. Cuando se acercó a nosotros, le pasé un billete nuevo de cien dólares por la barra de madera.
Enarcó una ceja.
—Menuda propina, Miller.
Elise tenía un ligero acento francés, como todo lo relacionado con ella.
—Bueno, estás a punto de embarcarte en una ardua tarea. Quiero que te acerques a Riggs y le eches una copa en la cara al estilo de las películas cursis de los ochenta que hayas visto, como si fueras su cita y te acabara de dejar por Blondie. Hay otro Benjamin esperándote si consigues llorar un poco, y que parezca de verdad. ¿Crees que podrás hacerlo?
Elise enrolló el billete y se lo metió en el bolsillo trasero de los pantalones ajustados.
—Ser camarera en Nueva York es sinónimo de ser actriz. Tengo tres espectáculos fuera de Broadway y dos anuncios de tampones en mi haber. Claro que puedo hacerlo.
Un minuto después, la cara de Riggs olía a vodka y sandía, y Elise era doscientos dólares más rica. Le habían llamado la atención por haber dejado colgada a su cita. Blondie se marchó enfadada mientras soltaba un resoplido y regresó con sus amigas. Riggs, en cambio, se dirigió a la barra, divertido y molesto a la vez.
—Idiota. —Riggs agarró el dobladillo de mi americana y lo usó para limpiarse la cara.
—Dime algo que no sepa.
—La penicilina se llamó primero zumo de moho. Apuesto a que no lo sabías. Yo tampoco, hasta el mes pasado, cuando me senté en un vuelo a Zimbabue junto a una bacterióloga muy simpática llamada Mary. —Riggs tomó mi cerveza, se la bebió entera y luego chasqueó la lengua—. Alerta de spoiler: Mary no era virgen entre las sábanas.
—Querrás decir en el lavabo. —Arsène puso cara de asco.
Riggs soltó una carcajada estruendosa.
—¿Necesitas un collar de perlas para agarrarte a ellas, Corbin?
Esa era la otra cosa sobre Riggs. Era un nómada. Se bebía las copas de los demás, se quedaba en sus sofás y volaba en clase económica como un pagano. No tenía raíces, ni hogar, ni responsabilidades fuera del trabajo. A los veintidós años había sido tolerable. A los treinta y dos, rozaba el límite de lo lamentable.
—Lo que me recuerda: ¿adónde vas mañana? —Le arrebaté la cerveza vacía antes de que empezara a lamerla.
—A Karakórum, en Pakistán.
—¿Se te han acabado los lugares que visitar en América?
—Hace unos siete años. —Sonrió con cordialidad.
Riggs trabajaba como fotógrafo para National Geographic y otras revistas de política y naturaleza. Había ganado muchos premios y visitado la mayoría de los países del mundo. Cualquier cosa con tal de huir de lo que le esperaba —o no— en casa.
—¿Cuánto tiempo nos honrarás con tu ausencia? —preguntó Arsène.
Riggs echó el taburete hacia atrás e hizo equilibrios sobre dos patas.
—¿Un mes? ¿Quizá dos? Espero conseguir otra misión y volar directamente desde allí. Nepal. Quizá Islandia. ¿Quién sabe?
«Tú no, eso seguro, bebé del tamaño de un refrigerador industrial».
—Hoy Christian les ha pedido a papi y papi un ascenso y se lo han denegado. —Arsène puso a Riggs al corriente con un tono monótono. Tomé su cerveza japonesa y me la bebí.
—¿Sí? —Riggs me dio una palmada en el hombro—. Quizá sea una señal.
—¿De que soy pésimo en mi trabajo? —le pregunté en tono agradable.
—De que es hora de bajar el ritmo y ver que hay algo más en la vida que el trabajo. Lo has conseguido. No corres peligro de volver a ser pobre. Déjalo estar.
Eso era más fácil de decir que de hacer. El pobre Nicky siempre viviría en mi interior, donde comía kasha de hacía dos días, para recordarme que Hunts Point estaba a un puñado de paradas de autobús y a unos pocos errores de distancia.
Le di un codazo a Riggs en las costillas. Su taburete volvió al sitio de golpe. Se rio.
—Y no es que no lo entienda —respondí para dejar las cosas claras—. Quieren que me luzca con un caso. Que les dé una gran victoria.
Arsène me lanzó una sonrisilla cruel.
—Y yo que pensaba que estas cosas solo pasaban en las películas de Jennifer Lopez.
—Cromwell se lo ha sacado del culo para ganar tiempo. Pasar por el aro no marcará la diferencia. La asociación es mía.
Sin mí, Cromwell & Traurig no era más que un montón de ladrillos y papeles legales en la avenida Madison. Pero no dejaba de ser el mejor bufete de abogados de Manhattan, y dejarlo por una asociación, aunque fuera en el segundo bufete más grande de la ciudad, suscitaría preguntas, además de sospechas.
—Me alegro de que el síndrome del extrarradio no sea contagioso. —Riggs volvió a llamar a Elise y pidió otra ronda—. Debe de ser agotador ser tú. Estás decidido a conquistar el mundo, aunque tengas que quemarlo en el proceso.
—Nadie se quemará si consigo lo que quiero —contesté.
Ambos sacudieron la cabeza al unísono. Riggs me lanzó una mirada compasiva.
—Esto es para lo que estás hecho, Christian. Deja que tus demonios corran libres a ver adónde te llevan. Por eso somos amigos. —Riggs me dio una palmada en la espalda—. Pero recuerda que, para convertirte en rey, primero debes destronar a alguien.
Volví a sentarme en el taburete.
Rodarían cabezas, de acuerdo. Pero ninguna sería la mía.
Capítulo tres
Christian
Presente
La oportunidad de demostrar que era un socio digno se me presentó el lunes siguiente, envuelta en un lazo de satén rojo a la espera de que la desenvolviera.
Era un regalo de Dios. Si fuera creyente, cosa que no tenía por qué ser, habría renunciado a algo durante la Cuaresma para mostrar mi agradecimiento al gran hombre de arriba. Nada esencial, como el sexo o la carne, pero tal vez mi suscripción al club de vinos. De todos modos, yo era un hombre más de whisky.
—Hay alguien que quiere verte —anunció Claire, una asociada júnior. Por el rabillo del ojo vi que golpeaba la puerta de mi despacho con una gruesa carpeta de papel manila pegada al pecho.
—¿Tengo pinta de aceptar visitas sin cita previa? —pregunté sin apartar la mirada de los papeles que estaba examinando.
—No, por eso la he mandado a paseo, pero luego me ha contado el motivo por el que la ha traído aquí y, bueno, ahora creo que deberías tragarte tu orgullo y escucharla.
Seguí garabateando en los márgenes del documento en el que estaba trabajando, sin levantar la vista.
—Véndemelo —le espeté.
Claire me dio el discurso del ascensor. Lo esencial del caso.
—¿Demanda por acoso sexual contra un antiguo empleador? —pregunté, y tiré a la papelera un rotulador rojo que se había quedado sin tinta antes de destapar uno nuevo con los dientes—. Parece normal.
—No cualquier empleador.
—¿Es el presidente?
—No.
—¿El juez de la Corte Suprema?
—Um…, no.
—¿El papa?
—Un cristiano. —Movió la muñeca de forma coqueta y soltó una risita ronca.
—Entonces no es un caso lo bastante importante para mí.
—Es una persona poderosa. Conocido en todos los círculos de Nueva York. Se presentó a la alcaldía hace unos años. Amigo de todos los museos de Manhattan. Estamos hablando de un pez gordo. —Levanté la vista. Claire se pasó el tacón de aguja por la pantorrilla para rascarse. Le había temblado la voz al hablar. Intentaba contener la emoción. No podía culparla. Nada me ponía más nervioso que saber que estaba a punto de conseguir un jugoso caso con cientos de horas facturables, y que lo ganaría. Para un asesino nato, solo había una cosa más estimulante que el olor de la sangre: el aroma de la sangre azul.
Aparté la mirada de mis notas, dejé caer el rotulador y me recosté en la silla.
—¿Has dicho que se presentó a la alcaldía?
Claire asintió.
—¿Hasta dónde llegó?
—Algo lejos. Recibió el apoyo del exsecretario de prensa de la Casa Blanca, de algunos senadores y de funcionarios locales. Abandonó la carrera de forma misteriosa por problemas familiares cuatro meses antes de las elecciones. Tuvo una jefa de campaña muy guapa, muy joven y que no era su mujer, pero que ahora vive en otro estado.
«Cada vez más caliente…».
—¿Nos creemos la excusa de los problemas familiares? —Me acaricié la barbilla.
—¿Creemos que Papá Noel se desliza por las chimeneas y aun así se las ingenia para estar alegre toda la noche? —Claire ladeó la cabeza e hizo un mohín.
Recogí el rotulador y le di golpecitos contra el escritorio, pensativo. Mi instinto me decía que era quien yo pensaba, y mi instinto nunca se equivocaba. Y eso técnicamente significaba que no debía tocar ese caso ni con un palo de tres metros. Conocía a los principales implicados y le guardaba rencor al acusado.
Pero deber y poder eran dos criaturas distintas, y no siempre se llevaban bien.
Claire me dio todas las razones por las que debía aceptar a la persona sin cita como si fuera un cazador de ambulancias de baja categoría, hasta que levanté una mano para detenerla.
—Háblame de la demandante.
Resulta curioso lo admirable que era mi control de los impulsos en todas las demás áreas de la vida —mujeres, dieta, ejercicio, ego—, pero todo cambiaba cuando se trataba de una familia. Riggs se equivocaba. No en lo de los demonios. Tenía muchos. Pero sabía exactamente adónde me llevarían: a la puerta de ese hombre.
Claire se sonrojó más; disfrutaba de cómo la miraba. Tomé nota mental de tirármela esa noche hasta dejarla sin sentido por esa mirada sensual.
—Fiable, digna de confianza y comunicativa. Tengo la sensación de que busca un abogado. Va a ser un gran caso.
—Dame cinco minutos.
Claire se dirigió a la puerta y se detuvo.
—Oye, esta noche abren un nuevo restaurante birmano en el SoHo…
Dejó la frase en el aire. Sacudí la cabeza.
—Recuerda, Claire. Nada de relaciones de puertas hacia fuera. —Ese era nuestro acuerdo.
Se revolvió el pelo con un resoplido.
—¿Qué puedo decir? Lo he intentado.
Diez minutos después, estaba sentado frente a Amanda Gispen, administrativa.
Claire tenía razón. La señora Gispen era la víctima perfecta. Si el caso llegaba a juicio, era probable que el jurado se quedara prendado de ella. Era educada sin parecer condescendiente, de mediana edad, con una voz suave, atractiva sin ser sexy, y vestía de pies a cabeza con ropa de St. John. Llevaba el pelo peinado con cuidado hacia atrás y sus ojos castaños eran inteligentes pero no astutos.
Cuando entré en la sala de conferencias donde Claire la había hecho esperar, se levantó de su asiento como si yo fuera un juez y me hizo una respetuosa reverencia.
—Señor Miller, gracias por hacerme un hueco. Siento presentarme sin avisar.
No, no lo sentía. Podría haber reservado una cita, pero el hecho de que no hubiera sido así, de que de verdad creyera que la recibiría, me provocó curiosidad.
Me senté frente a ella, despatarrado sobre una silla giratoria Wegner, mi último derroche navideño. Los lujos obscenos eran una constante en mi vida. No tenía familia a la que comprarle nada. La silla de oficina debía quedarse en mi despacho, pero Claire, que disfrutaba mucho tomándose libertades y cruzando líneas rojas invisibles, a veces la llevaba a las salas de conferencias y la utilizaba como signo de nuestra amistad e intimidad. Todos los demás sabían que nunca se saldrían con la suya.
—¿Por qué yo, señora Gispen? —Fui directo al grano.
—Por favor, llámeme Amanda, y puede tutearme. Dicen que usted es el mejor en este mundillo.
—¿Quiénes?
—Todos los abogados laboralistas que he visitado en las últimas semanas.
—Un consejo, Amanda: no creas a los abogados, ni siquiera a mí. ¿A quién contrataste?
Cuando me enfrentaba a una demanda por acoso sexual, siempre aconsejaba a mis clientes que buscaran un abogado laboralista antes de dar un paso. Me importaba saber con quién iba a trabajar. En Nueva York había abogados para todos los gustos, y la mayoría eran tan fiables como la línea E del metro cuando nevaba.
—A Tiffany D’Oralio. —Se alisó las arrugas invisibles del vestido.
No estaba mal. Tampoco era barata. Amanda Gispen hablaba en serio.
—Sé que el hombre que me hizo daño estará armado con un convoy de los mejores abogados de la ciudad, y usted es conocido por ser el litigante más despiadado en su campo. Usted fue mi primera elección.
—Técnicamente, he sido su primera visita. Ahora que nos conocemos de manera oficial, supongo que cree que no podré representar a su antiguo jefe.
Sonrió dubitativa.
—Si lo sabía, ¿por qué ha aceptado reunirse conmigo?
«Porque prefiero soportar una muerte larga y meticulosa mientras me azota con un millón de cucharas de plástico que representar al pedazo de mierda a por el que vas».
Recorrí su rostro con la mirada y decidí que respetaba a Amanda Gispen. La prepotencia era mi lenguaje amoroso; la asertividad, mi palabra favorita. Además, si mi corazonada era cierta, teníamos un enemigo común al que derrotar, lo que nos convertía en aliados y amigos inmediatos.
—Deduzco que tu antiguo jefe sabe que quieres emprender acciones legales. —Saqué una pelota antiestrés que guardaba en la sala de conferencias y la hice rodar en mi puño.
—Correcto.
«Qué pena». El elemento sorpresa era la mitad de la diversión.
—Explíquese.
—El incidente que me ha traído aquí ocurrió hace dos semanas, pero ya existían indicios reveladores previos.
—¿Qué pasó?
—Le tiré la bebida a la cara después de que me invitara a jugar al strip poker en su jet privado cuando volvíamos de una reunión en Fairbanks. Me agarró por los brazos y me besó contra mi voluntad. Tropecé y me golpeé la espalda. Cuando vi que avanzaba de nuevo hacia mí, levanté una mano para abofetearlo, pero entonces irrumpió la azafata con unas bebidas. Había preguntado si necesitábamos algo en voz muy alta. Creo que lo sabía. En cuanto aterrizamos, me despidió. Dijo que yo no era una jugadora de equipo. Me acusó de haberle dado señales contradictorias. Eso después de veinticinco años de empleo. Le dije que lo demandaría. Me temo que eso me delató.
—Siento que haya tenido que pasar por eso. —Lo decía de verdad—. Ahora hábleme de los delatores a los que se refería.
Respiró de forma entrecortada.
—Alguien me contó que él le había enviado una foto de su… su… miembro. —Se estremeció—. Y no creo que fuera la única. Entiendo que así funcionaba la empresa para la que trabajaba. Los hombres se salían con la suya en casi todo y las mujeres tenían que sentarse y aceptarlo.
Se me desencajó la mandíbula. Era probable que su atacante ya tuviera un abogado. De hecho, no me habría sorprendido que estuviera trabajando en una moción para que se desestimara el caso por motivos técnicos o procesales. Sin embargo, según mi experiencia, a los príncipes de los fondos de cobertura les gustaba llegar a acuerdos extrajudiciales. A sus víctimas tampoco les gustaba lamentarse de sus momentos más delicados y vergonzosos en una sala llena de desconocidos para que los abogados las destrozaran después. El problema era que yo no quería llegar a un acuerdo extrajudicial. Si era quien yo creía, quería llevarlo a la guillotina y convertirlo en carne picada para que todo el mundo lo viera.
Y quería hacer de él mi medio para un fin. Mi preciada victoria: conseguir al fin que me convirtieran en socio.
—¿Lo has pensado bien? —Jugueteé con la pelota de estrés a lo largo de la palma de mi mano.
Ella asintió.
—Lo he visto salirse con la suya en demasiadas cosas. Ha acosado a muchas mujeres por el camino. Mujeres que, a diferencia de mí, no estaban en posición de quejarse. Pasaron por situaciones más duras que las que yo tuve que afrontar. Estoy dispuesta a poner fin a esto.
—¿Qué quieres conseguir con esto? ¿Dinero o justicia? —pregunté. Por lo general, yo engatusaba a mi cliente para ir a por lo primero. No solo porque la justicia era un objetivo esquivo y subjetivo, sino también porque, a diferencia del dinero, no estaba garantizada.
Se removió en el asiento.
—¿Ambos, quizá?
—Ambas cosas no siempre son mutuamente excluyentes. Si llegamos a un acuerdo, saldrá ileso y seguirá abusando de las mujeres.
Que conste que no solo hablaba el monstruo sanguinario que habitaba en la boca de mi estómago, ni el Nicky de catorce años, sino también un hombre que había conocido a suficientes víctimas de acoso sexual para reconocer el patrón de un depredador cuando lo tenía delante.
—¿Y si voy a juicio? —Parpadeó rápidamente mientras lo asimilaba todo.
—Puede que te paguen, pero también es posible que no. Pero, incluso si perdemos, lo cual no creo que ocurra (aunque no prometo nada), es de esperar que él se vuelva más cauteloso y que le cueste más salirse con la suya con este tipo de comportamientos.
—¿Y si decido llegar a un acuerdo? —Se mordió el labio inferior.
—Entonces, debo decir que no puedo aceptar el caso.
Ahora hablaba Nicky. No me veía sentado con ese hombre en una habitación con aire acondicionado, mientras hacíamos números y redactábamos cláusulas sin sentido, conscientes de que se saldría con la suya en otra atrocidad contra la humanidad. Me incliné hacia delante.
—Permítame que se lo pregunte de nuevo, señora Gispen: ¿dinero o justicia?
Cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, había un trueno en ellos.
—Justicia.
Apreté la pelota con más fuerza. La adrenalina me corría por las venas.
—Será duro. La obligará a salir de su zona de confort. Y me refiero a salir por completo de su zona postal. Suponiendo que superemos su inevitable petición de desestimación, pasaremos a la fase de descubrimiento de pruebas, durante la cual sus abogados realizarán interrogatorios y solicitudes con el único objetivo de sacar a relucir sus trapos sucios y manchar su nombre de mil maneras diferentes. Habrá declaraciones y audiencias probatorias, e, incluso después de todo eso, lo más seguro es que su antiguo jefe presente una petición de fallo sumarial para intentar que se desestime el caso sin un juicio. Será doloroso, puede que largo, y, sin duda, agotador mentalmente. Por otro lado, cuando salga de esta, su forma de ver a la raza humana en su conjunto habrá cambiado.
Me sentí como un ambicioso chico de fraternidad que se aseguraba de cubrir todas las bases antes de llevarse a alguien a la cama: ¿estaba lo bastante sobria? ¿Y dispuesta? ¿Su estado de salud era bueno? Era importante alinear nuestras expectativas antes de empezar.
—Soy consciente de ello —respondió Amanda, que se sentó un poco más recta y alzó la barbilla—. Créame, no se trata de una reacción precipitada ni de un alarde de poder para vengarme de un antiguo empleador. Quiero seguir adelante con esto, señor Miller, y tengo pruebas de sobra.
Tres horas y media facturables y dos reuniones canceladas después, ya sabía lo suficiente sobre el caso de acoso sexual de Amanda Gispen para entender que era una buena oportunidad. Tenía registros de fechas y de llamadas en abundancia; testigos, como la azafata y una recepcionista a quienes habían despedido a principios de ese año, y mensajes de texto condenatorios que harían sonrojar a una estrella del porno.
—¿Adónde vamos a partir de aquí? —preguntó Amanda.
«Directos al infierno, después de todas las normas éticas que estoy a punto de romper».
—Te enviaré una carta de compromiso. Claire te ayudará a recopilar toda la información y a prepararte para presentar una denuncia ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Empleo.
Amanda apretó el dobladillo de su vestido.
—Estoy nerviosa.
Le entregué la pelota antiestrés como si fuera una manzana reluciente.
—Es natural, pero del todo innecesario.
Amanda aceptó la pelota y la estrujó con timidez.
—Es que… No sé qué esperar una vez que presentemos el caso.
—Para eso me tienes a mí. Recuerda que en un caso de acoso sexual puede llegar a un acuerdo en cualquier momento. Antes y durante el litigio, o incluso a lo largo del juicio.
—Llegar a un acuerdo no es algo que me plantee ahora mismo. No me importa el dinero. Quiero verlo sufrir.
«Tú y yo».
Se mordió el labio superior.
—Me cree, ¿verdad?
«Qué peculiar es la condición humana, pensé». Mis clientes me hacían esa pregunta a menudo y, aunque mi respuesta real era que no importaba —yo estaba de su lado, lloviera o hiciera sol—, esa vez podía apaciguarla y seguir con mi verdad.
—Por supuesto.
No me extrañaría nada de Conrad Roth. El acoso sexual parecía estar al alcance de su mano.
Me devolvió la pelota y tomó aire. Negué con la cabeza.
—Quédatela.
—Gracias, señor Miller. No sé qué habría hecho sin usted.
Me levanté y me abroché la americana.
—Hablaremos de tus expectativas y te transmitiré mis recomendaciones basadas en las pruebas.
Amanda Gispen se levantó, con una mano sobre las perlas que llevaba al cuello, y me tendió la otra para que se la estrechara.
—Quiero que este hombre se pudra en el infierno por lo que me hizo. Podría haberme violado. Estoy segura de que lo habría hecho de no haber sido por la azafata. Quiero que sepa que nunca podrá hacerle eso a nadie más.
—Confíe en mí, señora Gispen. Haré todo lo que esté en mi mano para arruinar a Conrad Roth.
Capítulo cuatro
Christian
Pasado
Como todas las cosas que nacen para morir, nuestra relación comenzó en el cementerio.
Esa fue la primera vez que coincidí con Arya Roth. La quinta o quizá sexta vez que mamá me llevó a Park Avenue durante las vacaciones de verano. El invierno anterior, después de que Keith Olsen, un chico de mi calle, muriera de hipotermia, la Administración de Servicios de Menores había realizado actuaciones en los apartamentos de Hunts Point para sacar de sus hogares a niños abandonados. Todo el mundo sabía que el padre de Keith cambiaba los cupones de comida de la familia por cigarrillos y mujeres, pero nadie sabía lo mal que lo estaban pasando los Olsen.
Mamá decía que los Servicios de Menores eran una mierda. Quería quedarse conmigo, pero no lo suficiente para pedir a Conrad y Beatrice Roth que me dejaran quedarme en su casa mientras ella trabajaba. Esto llevó a que mamá me dejara fuera de su edificio seis días a la semana para que me las arreglara solo de ocho a cinco mientras ella limpiaba, cocinaba, lavaba la ropa y paseaba al perro.
Mamá y yo establecimos una rutina. Tomábamos el autobús juntos cada mañana. Yo observaba la ciudad a través de la ventanilla, medio dormido, mientras ella tejía jerséis que después vendería por unos centavos en la tienda de segunda mano Rescued Treasure. Entonces, la acompañaba a la entrada del edificio con forma de arco de ladrillos blancos, tan alta que tenía que estirar el cuello para contemplarla por completo. Mamá, vestida con su uniforme, un polo amarillo de manga corta con el logotipo de la empresa para la que trabajaba, delantal azul y pantalones caqui, se inclinaba momentos antes de que las fauces de la gran entrada se la tragaran para apretarme el hombro y entregarme un billete arrugado de cinco dólares. Sujetaba el billete con fuerza mientras me advertía: «Esto es para el desayuno, la comida y la merienda. El dinero no crece en los árboles, Nicholai. Gástalo con prudencia».
La verdad era que nunca lo gastaba todo. En vez de eso, robaba cosas de la bodega local. Después de unas cuantas veces, el cajero me pilló y me dijo que podía quedarme con el alijo caducado de su almacén siempre que no se lo dijera a nadie.
La carne y los productos lácteos no me gustaban, pero las patatas rancias sí.
El resto de mi horario estaba completamente abierto. Al principio, merodeaba por los parques y pasaba el tiempo observando a la gente. Luego me di cuenta de que me enfurecía ver cómo otros niños pasaban tiempo con sus hermanos, niñeras y, a veces, incluso sus padres, en el frondoso césped del parque, donde se columpiaban en las barras, tomaban bocadillos en forma de estrella envasados para almorzar, sonreían sin dientes a las cámaras y coleccionaban recuerdos felices que se guardaban en los bolsillos. Mi ya profunda sensación de injusticia se expandió en mi pecho como un globo. Mi pobreza era tangible y palpable en mi forma de andar, hablar y vestir. Sabía que parecía un niño muy pobre, y no necesitaba que la gente me lo recordara cuando me miraban con una preocupación distante que solían reservar para los perros abandonados. Era un engendro en medio de su existencia prístina. Una mancha de kétchup en su conjunto de diseño. Un recordatorio de que a unos bloques de distancia había otro mundo lleno de niños que no sabían lo que era la terapia del habla, las vacaciones conjuntas en casa ni los brunch sin gluten. Un mundo donde la nevera estaba prácticamente vacía y donde los azotes ocasionales te llenaban de orgullo, pues significaba que les importabas medio pimiento a tus padres.
Los primeros días fueron descorazonadores. Contaba los segundos hasta que mamá salía de trabajar mientras ojeaba mi reloj de pulsera barato, que parecía avanzar lento a propósito para verme sudar. Ni siquiera el perrito caliente gomoso que mamá me compró de un vendedor ambulante cuando volvíamos a nuestro vecindario a causa de la culpa y el cansancio que sentía por haberse pasado el día adulando a otra familia suavizó el golpe.