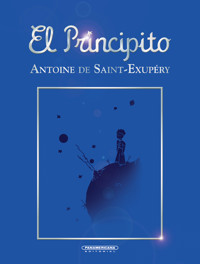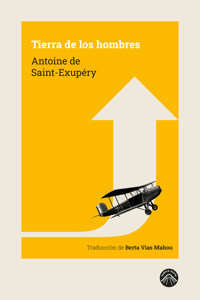
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ladera norte
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Los libros de Mendel
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Una nueva traducción y un esclarecedor apéndice justifican la reedición de este clásico de Antoine de Saint-Exupéry, el libro que mejor expresa los valores humanistas del autor de El Principito. Escrito en clave autobiográfica, Tierra de los hombres narra los momentos culminantes del trabajo de Saint-Exupéry en la sociedad Latécoère, compañía francesa pionera en abrir rutas de correo áereo a lo largo de todo el planeta durante la década de los años treinta del siglo xx, a través de cordilleras, desiertos y océanos. La amplitud de su mirada no es sólo producto de ver el mundo desde el aire por primera vez, lo que nos recuerda la fascinación de los primeros exploradores, sino de su capacidad de introspección. Volar es para Saint-Exupéry lo que navegar para Joseph Conrad: una realidad sobrecogedora y una excusa para entender el alma humana. El sentido de la vida está cifrado en la comunicación, en la amistad, en el deber cumplido, en la capacidad para resistir el dolor, en el empeño de encontrar un propósito creativo a la existencia, en la combinación de pasión y pensamiento. Para ello son necesarios los «jardineros» que «cultiven» a los jóvenes. Publicado en 1939, en los albores de la guerra que supuso el suicidio de Europa y que al autor le costaría la vida (desapareció, probablemente derribado por un avión alemán, en una misión de reconocimiento el 31 de julio de 1944), Tierra de los hombres nos reconcilia con el milagro de la existencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tierra de los hombres
Colección
Los libros de Mendel
3
Título:Tierra de los hombres
Título original:Terre des hommes (1939)
© De esta edición, Ladera Norte, 2023
© De la traducción, Berta Vias Mahou, 2023
© Del apéndice, Yaiza Santos, 2023
Primera edición: diciembre de 2023
Diseño de cubierta y colección: ZAC diseño gráfico
© Detalle fotográfico de cubierta: avión Douglas C-1, 1926, U.S. Air Force photo, dominio público
Publicado por Ladera Norte, sello editorial de Estudio Zac, S.L. Calle Zenit, 13 · 28023, Madrid
Forma parte de la comunidad Ladera Norte: www.laderanorte.es
Correspondencia por correo electrónico a: [email protected]
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede realizarse con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones que marca la ley. Para fotocopiar o escanear fragmentos de esta obra, diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos), en el siguiente enlace: www.conlicencia.com
ISBN: 978-84-121152-9-1,
Producción del ePub: booqlab
Índice
Tierra de los hombres
I. La línea
II. Los camaradas
III. El avión
IV. El avión y el planeta
V. Oasis
VI. En el desierto
VII. En el centro del desierto
VIII. Los hombres
Apéndice
Tierra de los hombres, luz en tiempos oscuros
Crónica: «Mozart niño dormía»
Infografía: Dos accidentes marcan el libro
Henri Guillaumet, mi camarada,
te dedico este libro
La tierra nos enseña sobre nosotros mucho más que todos los libros. Porque se nos resiste. El hombre se descubre cuando se mide con el obstáculo. Pero, para acometerlo, necesita una herramienta. Necesita una garlopa. O un arado. El campesino, durante su labor, arranca poco a poco algunos secretos a la naturaleza. Y la verdad que extrae es universal. También el avión, el instrumento de las líneas aéreas, involucra al hombre en todas las viejas cuestiones.
Tengo siempre, ante los ojos, la imagen de mi primera noche de vuelo en Argentina, una noche oscura en la que centelleaban solas, como estrellas, las raras luces dispersas por la llanura.
Cada una señalaba, en aquel océano de tinieblas, el milagro de una conciencia. En aquel hogar se leía, se reflexionaba, se iba en pos de confidencias. En aquel otro, tal vez, alguien intentaba explorar el espacio, se agotaba haciendo cálculos acerca de la nebulosa de Andrómeda. Allí se amaban. De tanto en tanto relucían aquellos resplandores que, en la campiña, reclamaban su alimento. Hasta los más discretos. El del poeta, el del maestro, el del carpintero. Pero entre aquellas estrellas vivas, cuántas ventanas cerradas, cuántos astros apagados, cuántos hombres dormidos…
Hay que intentar unirse. Hay que tratar de comunicarse con algunos de esos resplandores que de tanto en tanto arden en la campiña.
I.
La línea
Fue en 1926. Yo acababa de entrar como joven piloto de línea en la sociedad Latécoère que, antes que la Aéropostale, más tarde Air France, aseguraba la conexión entre Toulouse y Dakar. Allí aprendí el oficio. También yo, como mis camaradas, padecí el noviciado por el que pasaban los jóvenes antes de tener el honor de pilotar el correo. Pruebas de aparatos, desplazamientos entre Toulouse y Perpiñán, tristes lecciones de meteorología al fondo de un gélido hangar. Vivíamos en el temor de las montañas de España, que aún no conocíamos, y en el respeto a los veteranos.
A aquellos veteranos los encontrábamos en el restaurante, bruscos, un poco distantes, concediéndonos desde muy arriba sus consejos. Y cuando uno de ellos, que regresaba de Alicante o de Casablanca, se nos unía con retraso, la cazadora de cuero empapada de lluvia, y uno de nosotros, con timidez, le preguntaba por su viaje, sus breves respuestas, los días de temporal, erigían ante nosotros un mundo fabuloso, lleno de trampas, de emboscadas, de acantilados que surgían de repente y de turbulencias que habrían arrancado los cedros de raíz. Negros dragones defendían la entrada a los valles, haces de relámpagos coronaban las cimas. Aquellos veteranos sabían mantener vivo nuestro respeto. Pero de vez en cuando, respetable por toda la eternidad, uno de ellos no retornaba.
Y así me viene a la memoria un regreso de Bury, que se mató después en las Corbières. Aquel viejo piloto acababa de sentarse entre nosotros y comía despacio, sin decir nada, los hombros aún aplastados por el esfuerzo. Fue la noche de uno de esos días malos en los que, de un extremo al otro de la ruta, el cielo está encapotado, uno de esos días en los que al piloto le parece que todas las montañas ruedan en la niebla como esos cañones con las amarras rotas que abrían surcos en la cubierta de las embarcaciones a vela de otro tiempo. Miré a Bury, tragué saliva y por fin me atreví a preguntarle si su vuelo había sido duro. Bury, la frente arrugada, inclinado sobre su plato, no me oyó. A bordo de los aviones descubiertos, con mal tiempo, se asomaba uno por encima del parabrisas para ver mejor y las ráfagas de viento silbaban mucho después en los oídos. Al fin Bury levantó la cabeza, pareció oírme, recordar, y de pronto estalló en una clara risa. Y esa risa, esa breve risa que iluminó su cansancio, me maravilló, porque Bury reía poco. No dio ninguna otra explicación sobre su victoria, inclinó la cabeza y siguió masticando en medio del silencio. Pero en la grisalla del restaurante, entre los pequeños funcionarios que se recuperaban allí de las humildes fatigas del día, aquel camarada de hombros pesados me pareció de una extraña nobleza. Dejó, bajo su dura apariencia, asomar al ángel que había vencido al dragón.
Llegó por fin la tarde en la que, a mi vez, me citaron en el despacho del director, que tan sólo me dijo:
—Se irá usted mañana.
Me quedé allí, de pie, esperando que me despidiera. Pero, tras un silencio, añadió:
—¿Conoce bien las consignas?
Los motores en aquella época no ofrecían la seguridad que brindan los de hoy día. A veces fallaban de golpe, sin avisar, en medio de un gran estrépito de vajilla rota. Y uno empujaba la palanca de mando en dirección a la corteza rocosa de España, que apenas ofrecía refugio. Ahí, cuando se rompe el motor, decíamos, el avión, ¡ay!, no tarda mucho en hacer otro tanto… Pero un avión se reemplaza. Lo esencial, ante todo, era no abordar la roca a ciegas. También nos prohibían, bajo amenaza de las más graves sanciones, sobrevolar los mares de nubes por encima de las zonas montañosas. El piloto con el avión averiado, al hundirse en la estopa blanca, se estrellaría contra las cumbres sin verlas.
Por eso, aquella tarde, una voz lenta insistió por última vez repitiendo la consigna:
—Es muy hermoso navegar con brújula en España, por encima del mar de nubes, es muy elegante, pero…
Y más despacio aún:
—…pero recuerde. Por debajo del mar de nubes… está la eternidad.
Así que de repente aquel mundo calmado, tan uniforme, tan simple, que uno divisa cuando emerge de entre las nubes, adquirió para mí un valor desconocido. Aquella placidez se convirtió en una trampa. Imaginé aquella inmensa trampa blanca desplegada allí, a mis pies. Por debajo no reinaba, como uno hubiera podido creer, ni la agitación de los hombres, ni el alboroto y el animado trasiego de las ciudades, sino un silencio más absoluto aún, una paz más definitiva. Aquel pegamento blanco se convirtió para mí en la frontera entre lo real y lo irreal, entre lo conocido y lo incognoscible. Y ya entonces adiviné que un espectáculo no tiene sentido sino a través de una cultura, de una civilización, de un oficio. Los montañeros conocían también los mares de nubes. Ellos, sin embargo, no descubrían aquella cortina fabulosa.
Cuando salí de aquel despacho experimenté un orgullo pueril. También yo, al amanecer, sería responsable de una carga de pasajeros, responsable del correo de África. Pero experimenté también una gran humildad. Sentí que no estaba preparado. España era pobre en refugios. Temí, frente a la amenaza de una avería, no saber dónde buscar la acogida de un campo de emergencia. Había estudiado, sin descubrir las certezas que necesitaba, la aridez de los mapas. Así que, con el corazón rebosante de aquella mezcla de timidez y de orgullo, me fui a velar las armas con mi camarada Guillaumet. Guillaumet conocía los secretos que ponen en nuestras manos las llaves de España. Guillaumet debía ser quien me iniciara.
Cuando entré en su cuarto, sonrió:
—Conozco la noticia. ¿Estás contento?
Se fue hacia el aparador a buscar el oporto y los vasos. Después, todavía sonriendo, volvió donde yo estaba:
—Vamos a regarlo. Ya verás. Va a salir bien.
Infundía confianza como una lámpara esparce la luz, aquel camarada que más tarde iba a batir el récord de las travesías postales sobre la cordillera de los Andes y sobre el Atlántico Sur. Unos años antes, aquella noche, en mangas de camisa, los brazos cruzados bajo la lámpara, sonriendo con la más bienhechora de las sonrisas, tan sólo me dijo:
—Las tormentas, la bruma, la nieve a veces te incordiarán. Piensa entonces en todos los que han conocido eso antes que tú y dite a ti mismo tan sólo: Lo que otros han logrado, siempre puede uno conseguirlo…
No obstante, desenrollé mis mapas y le pedí que de todas formas revisara un poco conmigo el viaje. E, inclinado bajo la lámpara, apoyándome en el hombro del veterano, encontré la paz del colegio.
¡Y qué extraña lección de geografía recibí allí! Guillaumet no me enseñó España. Hizo de España una amiga. No me habló de hidrografía, ni de poblaciones, ni del ganado. No me habló de Guadix, sino de tres naranjos que, cerca de Guadix, bordean un campo:
—Desconfía de ellos, márcalos en tu mapa.
Y los tres naranjos tuvieron a partir de entonces más espacio que Sierra Nevada. No me habló de Lorca, sino de una humilde granja cerca de Lorca. De una granja viva. Y de su granjero. Y de su granjera. Y aquella pareja cobró, perdida en el espacio, a mil quinientos kilómetros de nosotros, una importancia extraordinaria. Bien instalados sobre la vertiente de su montaña, como los guardianes de un faro, estaban listos, bajo sus estrellas, para prestar ayuda a los hombres.
Así sacamos del olvido, de su inconcebible aislamiento, detalles ignorados por todos los geógrafos del mundo. Pues sólo el Ebro, que irriga grandes ciudades, interesa a los geógrafos, pero no ese arroyo oculto bajo las hierbas al oeste de Motril, ese padre adoptivo que alimenta a una treintena de flores.
—Desconfía del arroyo. Echa a perder el campo… Ponlo también en tu mapa.
¡Ah! ¡Me acordaría de la serpiente de Motril! Parecía no ser nada. Apenas, con su ligero murmullo, deleitaba a unas cuantas ranas. Pero no dormía más que con un ojo. En el paraíso del campo de emergencia, tumbada en la hierba, me aguardaba a dos mil kilómetros de allí. A la primera oportunidad, me convertiría en un haz de llamas…
También a aquellos treinta carneros de combate, dispuestos allí, en el flanco de la colina, listos para embestir, yo los esperaba a pie firme:
—Crees que ese prado está vacío y de pronto, ¡zas!, ahí están los treinta carneros, que te obligan a meterte a toda velocidad entre las ruedas…
En cuanto a mí, respondía con una sonrisa maravillada a una amenaza tan pérfida.
Y, poco a poco, la España de mi mapa se transformó, bajo aquella lámpara, en un país de cuento de hadas. Marqué con una cruz los refugios y las trampas. Marqué al granjero, sus treinta carneros, el arroyo. Yo llevaba, en su ubicación exacta, a aquella pastora ignorada por los geógrafos.
Cuando me despedí de Guillaumet, sentí la necesidad de caminar en aquella gélida tarde de invierno. Me subí el cuello del abrigo y, entre los ajenos transeúntes, paseé un joven fervor. Estaba orgulloso de codearme con aquellos desconocidos llevando mi secreto en el corazón. Me ignoraban, aquellos bárbaros, pero sus inquietudes, sus impulsos, era a mí a quien los confiarían al salir el sol con la carga de las sacas postales. Entre mis manos se desharían de sus esperanzas. Así, envuelto en mi abrigo, daba entre ellos pasos protectores, sin que supieran nada de mi solicitud.
No recibían tampoco los mensajes que yo obtenía de la noche. Pues a mí me interesaba en carne propia aquella tempestad de nieve que tal vez se avecinaba y que complicaría mi primer viaje. Las estrellas se apagaban una a una, ¿cómo iban a saberlo esos paseantes? Yo era el único que estaba al tanto. Me comunicaban las posiciones del enemigo antes de la batalla…
Sin embargo, aquellas indicaciones, que me comprometían de manera tan seria, yo las recibía junto a escaparates iluminados en los que relucían los regalos de Navidad. Allí parecían estar expuestos, en mitad de la noche, todos los bienes de la tierra. Y experimenté la embriaguez orgullosa de la renuncia. Yo era un guerrero amenazado. ¿Qué me importaban a mí aquellos espejeantes cristales destinados a la fiesta nocturna, aquellas pantallas de lámpara, aquellos libros? Yo me bañaba ya en el relente. Mordía ya, piloto de línea, la pulpa amarga de las noches de vuelo.
Eran las tres de la madrugada cuando me despertaron. Subí de un tirón las persianas, observé que llovía en la ciudad y me vestí con gravedad.
Media hora después, sentado sobre mi pequeña maleta, también yo esperaba en la acera reluciente de lluvia a que el ómnibus pasara a recogerme. Cuántos camaradas antes que yo, el día de la consagración, habían pasado por esa misma espera con una leve opresión en el pecho. Surgió por fin en la esquina de la calle aquel vehículo de otro tiempo que producía un ruido de chatarra y yo, como mis camaradas, tuve el derecho, a mi vez, de apretarme en el asiento, entre el aduanero medio dormido y algunos burócratas. Aquel ómnibus olía a cerrado, a administración polvorienta, a viejo despacho en el que la vida de un hombre se estanca. Paraba cada quinientos metros para recoger a un secretario más, a un aduanero más, a un inspector. Los que ya estaban dormidos respondían refunfuñando ligeramente al saludo del recién llegado, que se apretujaba como podía y enseguida se adormilaba también. Era, en el pavimento irregular de Toulouse, una suerte de triste acarreo. Y el piloto de línea, mezclado con los funcionarios, de entrada, no se distinguía mucho de ellos… Pero las farolas pasaban, la pista estaba cada vez más cerca y aquel viejo y desvencijado ómnibus no era más que una crisálida gris de la que el hombre saldría transfigurado.
Cada camarada, así, en el transcurso de una mañana similar, había sentido nacer, en su interior, bajo el vulnerable subordinado, sometido aún al genio hosco de aquel inspector, al responsable del Correo de España y de África, nacer a aquél que, tres horas después, se enfrentaría bajo los relámpagos al dragón de L’Hospitalet. A aquél que, cuatro horas después, habiéndole vencido, decidiría, en completa libertad, gozando de plenos poderes, el regreso por mar o el asalto directo a los macizos de Alcoy. Que se las vería con la tormenta, con la montaña, con el océano.
Cada camarada, así, confundido entre el anónimo personal bajo el oscuro cielo invernal de Toulouse, había sentido, una mañana similar, crecer en él al soberano que, cinco horas después, dejando tras él las lluvias y las nieves del norte, repudiando el invierno, reduciría la velocidad del motor e iniciaría el descenso en pleno verano, bajo el sol cegador de Alicante.
Aquel viejo ómnibus ha desaparecido, pero su austeridad, su incomodidad permanecen vivas en mi memoria. Simbolizaba bien la preparación necesaria para las duras alegrías de nuestra profesión. Todo adquiría una sobriedad fascinante. Y recuerdo haberme enterado, tres años después, sin que se intercambiaran diez palabras, de la muerte del piloto Lécrivain, uno de los cien camaradas de la línea que, un día o una noche de bruma, recibieron su eterno retiro.
Eran las tres de la mañana, reinaba el mismo silencio, cuando escuchamos al director, invisible en la sombra, alzar la voz para dirigirse al inspector:
—Lécrivain no ha aterrizado, esta noche, en Casablanca.
—¡Ah! —respondió el inspector—. ¿Eh?
Y, arrancado de su sueño, se esforzó por despertarse, por mostrar su celo. Y añadió:
—¡Ah! ¿Sí? ¿No ha logrado cruzar? ¿Se ha vuelto?
A lo que, desde el fondo del ómnibus, le respondieron tan sólo:
—No.
Esperamos la continuación, pero no llegó una palabra más. Y a medida que los segundos pasaban, se hacía más evidente que ninguna otra palabra seguiría a aquel «no», que aquel «no» era definitivo, que Lécrivain no sólo no había aterrizado en Casablanca, sino que jamás aterrizaría en parte alguna.
Así, aquella mañana, al alba de mi primer correo, también yo me sometí a los ritos sagrados del oficio y sentí que me faltaba seguridad para mirar, a través de los cristales, el asfalto reluciente en el que se reflejaban las farolas. Se veían, en los charcos de agua, correr fuertes ráfagas en forma de hoja de palma. En mi primer correo, pensé. La verdad… Tengo poca suerte… Alcé los ojos hacia el inspector:
—¿Es malo el tiempo?
El inspector echó un cansino vistazo hacia el cristal:
—Eso no quiere decir nada —gruñó al fin.
Y me pregunté por qué señales se reconocía el mal tiempo. Guillaumet, la víspera por la noche, había borrado con una sola sonrisa todos los malos presagios con los que los veteranos nos abrumaban, pero me volvieron a la memoria:
—Al que no conoce la línea, guijarro a guijarro, si se encuentra con una tempestad de nieve, lo compadezco… ¡Ah! ¡Sí! Lo compadezco…
Tenían que preservar su prestigio y meneaban la cabeza escrutándonos con una piedad un poco cargante, como si compadecieran en nosotros un inocente candor.
Y, en efecto, ¿para cuántos de nosotros aquel ómnibus había servido ya de último refugio? ¿Sesenta? ¿Ochenta? Conducidos por el mismo chófer taciturno una mañana de lluvia. Miré a mi alrededor. Unos puntos luminosos brillaban en la sombra. Cigarrillos que marcaban los lugares en los que se meditaba. Humildes meditaciones de empleados envejecidos. ¿A cuántos de entre nosotros esos compañeros les habían servido como último cortejo?
Percibí también las confidencias que intercambiaban en voz baja. Hablaban de enfermedades, de dinero, de las tristes preocupaciones domésticas. Ponían de manifiesto los muros de la aburrida prisión en la que aquellos hombres estaban encerrados. Y, de pronto, se me apareció el rostro del destino.
Viejo burócrata, mi camarada aquí presente, nadie jamás te ha hecho evadirte y tú no eres responsable. Has construido tu paz a fuerza de cegar con cemento, como hacen las termitas, todas las salidas hacia la luz. Te has aovillado en tu seguridad burguesa, en tus rutinas, en los ritos asfixiantes de tu vida provinciana, has alzado ese humilde escudo frente a los vientos, las mareas y las estrellas. No quieres inquietarte con los grandes problemas. Ya has tenido suficiente con olvidar tu condición de hombre. No eres el habitante de un planeta nómada. Tú no te planteas jamás preguntas sin respuesta. Eres un pequeño burgués de Toulouse. Nadie te ha cogido por los hombros cuando aún se estaba a tiempo. Ahora, la arcilla a partir de la cual te formaste se ha secado y se ha endurecido. Y nadie sabría ya despertar en ti al músico adormecido o al poeta o al astrónomo que tal vez te habitaba al principio.
Ya no lamento las ráfagas de lluvia. La magia del oficio me abre un mundo en el que, antes de las dos, me enfrentaré a los dragones negros y a las cimas coronadas por una cabellera de relámpagos azules, un mundo en el que, llegada la noche, liberado, leeré mi camino en los astros.
Así se llevaba a cabo nuestro bautismo profesional. Y empezamos a viajar. Esos viajes, la mayor parte de las veces, carecían de historia. Descendíamos en paz, como buzos profesionales, a las profundidades de nuestro dominio. Hoy día está bien explorado. El piloto, el mecánico y el radio ya no viven una aventura, sino que se encierran en un laboratorio. Obedecen a los juegos de las agujas y no al encadenamiento de los paisajes. Ahí fuera, las montañas están sumidas en las tinieblas, pero ya no son montañas. Son potencias invisibles, cuya proximidad hay que calcular. El radiotelegrafista, con diligencia, bajo la lámpara, anota cifras. El mecánico puntea el mapa. Y el piloto corrige su ruta si las montañas se han desviado, si las cumbres por las que quería doblar a la izquierda se han desplegado frente a él en el silencio y el secreto de los preparativos militares.
En cuanto a los radiotelegrafistas que están de guardia en tierra, anotan con diligencia en sus cuadernos, en el mismo segundo, el mismo dictado de su camarada:
Medianoche y cuarenta. Rumbo 230. Todo bien a bordo…
Así viaja hoy día la tripulación. No siente que se está moviendo. Se encuentra muy lejos, como de noche en el mar, de cualquier punto de referencia. Pero los motores colman esa cámara iluminada de un temblor que cambia su sustancia. Y el tiempo pasa. Y en esos indicadores, en esas lámparas de radio, en esas agujas, se busca toda una alquimia invisible. Segundo a segundo, esos gestos secretos, esas palabras ahogadas, esa atención fraguan el milagro. Y cuando llega el momento, el piloto, sin duda, puede pegar la frente al cristal. El oro ha nacido de la Nada. Resplandece en las luces de la escala.
Y, sin embargo, todos hemos conocido los viajes en los que, de pronto, a la luz de un punto de vista particular, a dos horas de la escala, hemos experimentado nuestro distanciamiento como no lo habíamos sentido en las Indias, un distanciamiento del que no esperábamos regresar.
Así, cuando Mermoz atravesó el Atlántico Sur, por primera vez, en hidroavión, abordó, al caer la tarde, la zona de convergencia intertropical. Vio, frente a él, apiñarse, minuto a minuto, las filas de tornados, como quien ve construir un muro. Después, instalarse la noche sobre aquellos preparativos y disimularlos. Y cuando, una hora después, se deslizó bajo las nubes desembocó en un reino fantástico.
Trombas marinas se alzaban allí, amontonadas y en apariencia inmóviles, como los negros pilares de un templo. Soportaban, abultadas en sus extremos, la bóveda sombría y baja de la tempestad, pero, a través de los desgarrones de la bóveda, caían cortinas de luz y la luna llena brillaba, entre los pilares, sobre las frías losas del mar. Y Mermoz prosiguió su ruta a través de aquellas ruinas deshabitadas, desviándose de un canal de luz al otro, rodeando aquellos pilares gigantescos, en los que, sin duda, retumbaba la ascensión del mar, avanzando durante cuatro horas a lo largo de aquellos ríos de luna, hacia la salida del templo. Y aquel espectáculo era tan imponente que Mermoz, una vez superada la zona de turbulencias, se dio cuenta de que no había tenido miedo.
Recuerdo también uno de esos momentos en los que cruzábamos los límites del mundo real. Las anotaciones radiogoniométricas transmitidas por las escalas saharianas durante toda aquella noche habían sido erróneas y nos habían confundido seriamente al radiotelegrafista, Néri, y a mí. Cuando, tras haber visto brillar el agua en el fondo de una grieta en la bruma, giré de repente en dirección a la costa, no podíamos saber desde hacía cuánto tiempo nos internábamos en alta mar.
Ya no estábamos seguros de poder alcanzar la costa, pues tal vez nos faltaría combustible. Entonces, una vez alcanzada, tendríamos que encontrar la escala. Ahora bien, era la hora en la que se pone la luna. Sin puntos de referencia, enmudecidas las señales, poco a poco nos quedamos ciegos. La luna acabó de apagarse, como un ascua pálida, en una bruma similar a un banco de nieve. El cielo, sobre nosotros, se cubrió a su vez de nubes. Y a partir de entonces navegamos, entre aquellas nubes y aquella bruma, por un mundo vacío de toda luz y de toda sustancia.
Las escalas que nos respondían desistían de informarnos sobre nuestra posición:
Sin datos… Sin datos…
Porque nuestra voz les llegaba de todas partes y de ninguna.
Y de pronto, cuando ya habíamos perdido toda esperanza, un punto reluciente apareció en el horizonte, en la parte delantera izquierda. Sentí una alegría desbordante. Néri se inclinó hacia mí y… ¡Oí que cantaba! No podía ser más que la escala. No podía ser más que su faro. Porque el Sáhara, de noche, se apaga del todo y se convierte en un gran territorio muerto. La luz, sin embargo, titiló un poco. Después se apagó. Habíamos puesto rumbo a una estrella, visible en el momento de ponerse y tan sólo durante unos minutos, en el horizonte, entre la capa de bruma y las nubes.
Entonces vimos surgir otras luces y con una vaga esperanza pusimos rumbo hacia cada una de ellas, una detrás de otra. Y cuando la luz persistía hacíamos la prueba decisiva:
Luz a la vista —ordenaba Néri a la escala de Cisneros—. Apagad vuestro faro y encendedlo tres veces.
Cisneros apagaba y volvía a encender su faro, pero la luz intensa que vigilábamos no parpadeaba, estrella incorruptible.
A pesar de que el combustible se agotaba, mordimos una y otra vez aquellos anzuelos de oro. Se trataba cada vez de la verdadera luz de un faro. Se trataba cada vez de la escala y de la vida. Después, teníamos que cambiar de estrella.
A partir de entonces nos sentimos perdidos en el espacio interplanetario, entre un centenar de planetas inaccesibles, en busca del único verdadero, el nuestro, de aquel que, él solo, contenía nuestros paisajes familiares, nuestras casas amigas, nuestros afectos.
De aquel que, él solo, contenía… Os diré cuál fue la imagen que se me apareció y que quizás os parezca pueril. Pero en medio del peligro conserva uno preocupaciones de hombre. Y yo tenía sed. Y tenía hambre. Si dábamos con Cisneros, proseguiríamos el viaje, una vez llenado el depósito, y aterrizaríamos en Casablanca, en el frescor de la madrugada. ¡Fin del trabajo! Néri y yo bajaríamos a la ciudad. Al amanecer ya encuentra uno bistrós que abren… Néri y yo nos sentaríamos a la mesa, muy seguros, y riendo sobre la noche pasada, ante los croissants calientes y el café con leche. Néri y yo recibiríamos aquel regalo matinal de la vida. La vieja campesina, así, no encuentra a su Dios más que a través de una imagen pintada, de una inocente medalla, de un rosario. Es necesario que nos hablen en un lenguaje sencillo para que entendamos. Así, la alegría de vivir se condensó para mí en aquel primer sorbo perfumado y ardiente, en aquella mezcla de leche, café y harina por la que uno comulga con los pastizales tranquilos, las plantaciones exóticas y las cosechas, por la que uno comulga con toda la tierra. Entre tantas estrellas no había más que una que, para ponerse a nuestra altura, elaboraba ese fragante tazón de la comida del alba.
Pero distancias infranqueables se acumulaban entre nuestra nave y aquella tierra habitada. Todas las riquezas del mundo se alojaban en un grano de polvo perdido entre las constelaciones. Y el astrólogo Néri, que trataba de identificarlo, seguía implorando a las estrellas.
Con el puño, de repente, me dio un empujón en el hombro. En el papel que me anunciaba aquel empellón leí:
Todo va bien. Estoy recibiendo un mensaje magnífico…
Y esperé, con el corazón palpitante, a que terminara de transcribirme las cinco o seis palabras que nos salvarían. Por fin lo recibí. Aquel regalo del cielo.
Estaba fechado en la ciudad de Casablanca, que habíamos abandonado el día anterior por la noche. Atrasado entre las transmisiones, nos alcanzó de golpe, dos mil kilómetros más allá, entre las nubes y la bruma, perdidos en el mar. Aquel mensaje venía del representante del Estado en el aeropuerto de Casablanca. Y yo leí:
Señor de Saint-Exupéry, me veo obligado a solicitar, para usted, una sanción a París. Ha virado usted demasiado cerca de los hangares al salir de Casablanca…
Era cierto que yo había virado demasiado cerca de los hangares. Era cierto también que aquel hombre hacía su trabajo al enfadarse. Yo habría soportado aquella recriminación con humildad en un despacho de aeropuerto. Pero nos alcanzó donde no debía. Desentonaba en medio de aquellas estrellas demasiado raras, de aquel lecho de bruma, de aquel regusto amenazador del mar. Nuestro destino, el del correo y el de nuestra nave, estaba en nuestras manos, teníamos ya bastantes dificultades para gobernarla y salir con vida, y aquel hombre purgaba su pequeño rencor contra nosotros. Pero, lejos de irritarnos, experimentamos, Néri y yo, un júbilo vasto y repentino. Allí éramos los amos. Él hizo que nos diéramos cuenta. ¿Es que aquel cabo no había visto en nuestras mangas que nos habíamos convertido en capitanes? Nos importunó en nuestro sueño cuando con peligro dábamos los cien pasos que separan la Osa Mayor de Sagitario, cuando el único asunto a nuestra medida, y que nos podía preocupar, era aquella traición de la luna…
El deber inmediato, el único deber del planeta desde el que aquel hombre se manifestaba consistía en proporcionarnos cifras exactas para nuestros cálculos entre los astros. Y las que nos daba eran incorrectas. Por lo demás, de momento, el planeta sólo tenía que callarse. Y Néri me escribió:
En lugar de entretenerse con tonterías, harían mejor en conducirnos a alguna parte…
Con aquel plural abarcaba a todos los pueblos del globo, con sus parlamentos, sus senados, sus marinas de guerra, sus ejércitos y sus emperadores. Y, releyendo aquel mensaje de un insensato que pretendía tener algo que ver con nosotros, viramos hacia Mercurio.