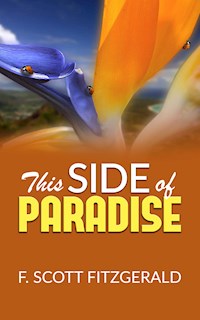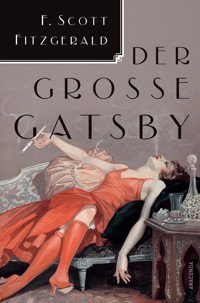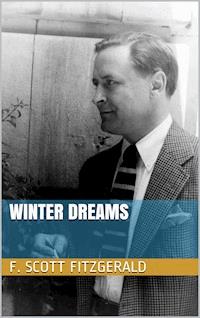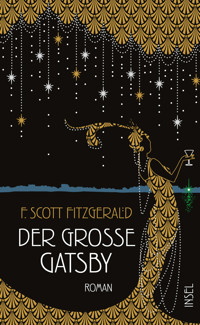Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Cõ
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
A este lado del paraíso, novela debutante del autor, es una obra que narra la búsqueda de identidad del joven Amory Blaine. Con sus aspiraciones intelectuales y artísticas, Amory debe ir descubriendo el tipo de hombre en el que se quiere convertir, enfrentándose a desafíos amorosos, sociales y existenciales en una América que se encuentra a principios del siglo XX. Perteneciente a la Generación Perdida, Fitzgerald capta la esencia, reflejando los cambios culturales y morales de la época.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A este lado del paraíso
A este lado del paraíso (1920)F. Scott Fitzgerald
Editorial CõLeemos Contigo Editorial S.A.S. de [email protected]ón: Febrero 2024
Imagen de portada: Ana Gabriela LeónProhibida la reproducción parcial o total sin la autorización escrita del editor.
Índice
Libro Primero
1 - Amory, hijo de Beatrice
2 - Agujas y gárgolas
3 - El ególatra medita
4 - Narciso en vacaciones
Libro segundo
1 - La debutante
2 - Experimentos en la convalecencia
Narciso en vacaciones
3 - Joven ironía
4 - El sacrificio arrogante
5 - El ególatra se convierte en un personaje
Libro Primero
El ególatra romántico
1 - Amory, hijo de Beatrice
Amory Blaine había heredado de su madre todos los rasgos posibles, con excepción de aquellas inexpresables, que hicieron de él una persona de valía. Su padre, un hombre inarticulado y poco eficaz, que gustaba de Byron y tenía la costumbre de dormitar sobre los volúmenes abiertos de la Enciclopedia Británica, se enriqueció a los treinta años gracias a la muerte de sus dos hermanos mayores, afortunados agentes de la Bolsa de Chicago. En su primera explosión de vanidad, creyéndose el dueño del mundo, se fue a Bar Harbor, donde conoció a Beatrice O’Hara. Gracias a tal encuentro, Stephen Blaine legó a la posteridad con toda su altura —un poco menos de un metro ochenta—, y su tendencia a dudar en los momentos cruciales; dos abstracciones que se hicieron carne en su hijo Amory. Durante años revoloteó alrededor de la familia: un personaje indeciso, una cara difuminada bajo un pelo gris mortecino, siempre pendiente de su mujer y atormentado por la idea de que no sabía ni era capaz de comprenderla...
¡En cambio, Beatrice Blaine! ¡Aquélla sí que era una mujer! Unas fotografías viejas, tomadas en la finca de sus padres, en Lake Geneva, Wisconsin, o en el Colegio del Sagrado Corazón de Roma —una extravagancia educativa que, en la época de su juventud, era un privilegio exclusivo para los hijos de padres excepcionalmente acaudalados—, mostraban la exquisita delicadeza de sus rasgos, el arte sencillo y consumado de su atuendo. Tuvo una educación esmerada; su juventud transcurrió entre las glorias del Renacimiento; era diestra en todos los cotilleos de las familias romanas de alcurnia, y era conocida, como una joven americana fabulosamente rica, del cardenal Vitori, de la reina Margarita y de otras personalidades más sutiles de las que uno habría oído hablar de haber tenido más mundo. En Inglaterra la apartaron del vino y le enseñaron a beber whisky con soda; y su escasa conversación se amplió —en más de un sentido— durante un invierno en Viena. En suma, Beatrice O’Hara asimiló esa clase de educación que ya no se da; una tutela observada por un buen número de personas y sobre cosas que, aun siendo menospreciables, resultan encantadoras; una cultura rica en todas las artes y tradiciones, desprovista de ideas, que florece en el último día, cuando el jardinero mayor corta las rosas superfluas para obtener un capullo perfecto.
En uno de los momentos menos trascendentales de su ajetreada existencia, regresó a sus tierras de América, se encontró con Stephen Blaine y se casó con él, tan sólo porque se sentía llena de laxitud y un tanto triste. A su único hijo lo llevó en el vientre durante una temporada memorable por la monotonía abrumadora de su existencia y lo dio a luz en un día de la primavera del 96.
Cuando Amory tenía cinco años, era para ella un compañero encantador. Un chico de pelo castaño, de ojos muy bonitos —que aún habían de agrandarse—, una imaginación muy fértil y un cierto gusto por los trajes de fantasía. Entre sus cuatro y diez años recorrió el país con su madre en el vagón particular de su abuelo, desde Coronado, donde su madre se aburrió tanto que tuvo que cayó en una depresión nerviosa en un hotel de moda, hasta México, donde su agotamiento llegó a ser casi epidémico. Estas dolencias la divertían y más tarde formaron una parte inseparable de su ambiente, en especial después de ingerir unos cuantos y sorprendentes estimulantes.
Así, mientras otros chicos, más o menos afortunados, tenían que desafiar la tutela de sus niñeras en la playa de Newport y eran zurrados o castigados por leer cosas como Atrévete y hazlo o Frank en el Mississippi, Amory se dedicaba a morder a los complacientes botones del Waldorf mientras recibía de su madre —al tiempo que en él se desarrollaba un natural horror por la música sinfónica y a la de cámara— una educación selecta y esmerada.
—Amory.
—Sí, Beatrice. (Un nombre extraño para llamar a una madre, pero ella así se lo exigía).
—Querido, no creas que te vas a levantar de la cama todavía. Siempre he sospechado que levantarse temprano de joven deshace los nervios. Clotilde te está preparando el desayuno.
—Bueno.
—Hoy me siento muy vieja, Amory —y al suspirar su cara se convertía en un camafeo de sentimientos, su voz se hacía delicadamente modulada y sus manos, tan gráciles como las de la Bernhardt—. Tengo los nervios de punta, ¡de punta! Nos tenemos que ir mañana de este lugar horrible en busca de un poco de sol.
A través de su pelo enmarañado, los ojos verdes y penetrantes de Amory observaban a su madre. A tan temprana edad ya no se hacía ilusiones respecto a ella.
—Amory.
—Sí, sí.
—Me gustaría que tomaras un baño hirviendo; lo más caliente
que puedas aguantar, para calmar tus nervios. Puedes leer en la bañera, si quieres.
Antes de cumplir los diez años su madre lo había alimentado con trozos de fêtes galantes, y a los once ya era capaz de hablar, de manera natural y con reminiscencias, de Brahms, Mozart y Beethoven. Una tarde, estando solo en un hotel de Hot Springs, se le ocurrió probar el cordial de albaricoques de su madre y, habiéndole encontrado el gusto, se emborrachó. Le divirtió al principio, hasta que, llevado por su exaltación, probó un cigarrillo y sucumbió a una reacción vulgar propia de gente ordinaria. Y aunque el incidente horrorizó a Beatrice, en secreto le divertía y llegó a ser, como diría una generación posterior, una más de “sus cosas”.
—Este hijo mío —le oyó decir un día en una habitación repleta de atónitas y admiradas damas— es amanerado, pero es encantador.
Muy delicado. En casa somos todos muy delicados de “aquí”, y su mano indicó su bonito pecho. Bajando el tono hasta el susurro, les contó el incidente del cordial con el que se regocijaron mucho porque era muy buena raconteuse, si bien esa misma noche muchas cerraduras se echaron para evitar las posibles incursiones de Bobby o de Bárbara...
Las peregrinaciones familiares se hacían en toda regla: dos sirvientes, el vagón particular, el propio Sr. Blaine cuando estaba con la familia e, incluso, un médico. Cuando Amory tuvo la tos ferina, cuatro especialistas se observaban con recíproco fastidio, reclinados sobre su lecho. Y cuando sufrió la escarlatina, el número de asistentes, incluyendo médicos y enfermeras, subió a catorce. Pero como la hierba mala nunca muere, salió adelante.
Los Blaine no echaban raíces en parte alguna, eran sencillamente los Blaine de Lake Geneva; tenían bastantes parientes que podían pasar por amigos y un buen número de acomodos entre Pasadena y Cape Cod. Pero cada día más Beatrice se inclinaba por nuevas amistades porque necesitaba repetir sus relatos —la historia de su juventud, de sus achaques, de sus años en el extranjero— a intervalos regulares de tiempo. Como los sueños freudianos, había que echarlos fuera para dar paz a sus nervios. Sin embargo, Beatrice era mordaz con las mujeres americanas y, en especial, con respecto a la gente de paso que venían del oeste.
—Tienen acento, querido, tienen acento —decía a Amory—; ni siquiera es acento del sur o de Boston, o de una ciudad cualquiera, sino, simplemente, acento —y se ponía soñadora—. Se agarran a ese acento masticado de Londres, que no les va y que sólo puede ser usado por quien sabe hacerlo. Hablan como lo haría un mayordomo inglés que se ha pasado muchos años en la compañía de ópera de Chicago —así llegaba hasta la incoherencia— y en cuanto suponen —siempre llega ese momento en la vida de una mujer del Oeste— que su marido ha alcanzado cierta prosperidad, se creen en la obligación de tener acento, querido, para impresionarme con él...
Convencida de que su cuerpo era un manojo de achaques —eso era muy importante en su vida—, consideraba a su alma tan enferma como él. Había sido católica, pero tras descubrir que los sacerdotes eran más solícitos con ella cuando se hallaba en trance de perder o recuperar la fe en la Santa Madre Iglesia, sabía mantener una atractiva ambigüedad. A menudo deploraba la mentalidad burguesa del clero americano y estaba segura de que, de haber seguido viviendo a la sombra de las grandes catedrales europeas, su espíritu seguiría luciendo en el poderoso altar de Roma. Pero con todo, los sacerdotes constituían, después de los médicos, su deporte favorito.
—Ay, Eminencia —le decía al obispo Winston—, no quiero hablar de mí. Me imagino perfectamente el tropel de mujeres histéricas que llaman a su puerta para pedirle que sea “simpático” con ellas... —y tras una interrupción por parte del obispo—, pero mi estado de ánimo no es muy distinto.
Solamente a obispos y altas jerarquías de la Iglesia había confesado su romance clerical. Cuando volvió a su país, vivía en Ashville un joven pagano, un swinburniano, por cuyos apasionados besos y amena conversación había demostrado una decidida inclinación; y sin ambages, discutieron los pros y los contras del asunto. Entretanto, ella había decidido casarse por razones de prestigio y el joven pagano de Ashville, tras una crisis espiritual, tomó el estado religioso para convertirse en monseñor Darcy.
—Por cierto que sí, señora Blaine, un compañero encantador; el brazo derecho del cardenal.
—Amory debería visitarle —suspiró la bella dama—; monseñor Darcy le comprenderá como me comprendió a mí.
Al cumplir los trece años, Amory, alto y esbelto, era la reproducción exacta de los rasgos celtas de su madre. En varias ocasiones disfrutó de un profesor particular con la idea de que su educación progresara y en cada lugar “reemprendiera la tarea donde había sido dejada”; pero como ningún profesor pudo saber nunca dónde había sido dejada, su cabeza se conservaba en perfectas condiciones. Qué habría sido de él de haber llevado esa vida unos años más, es difícil decirlo. Embarcado una vez rumbo a Italia, a las cuatro horas de estar en alta mar reventó su apéndice, probablemente por culpa de tantas comidas en la cama. Tras una serie de delirantes telegramas entre Europa y América, y para asombro de los pasajeros, el trasatlántico viró lentamente su rumbo hacia Nueva York para depositar a Amory en el muelle. Se dirá con razón que eso no era vida, pero era magnífico.
Tras la operación, Beatrice se sintió afectada por una depresión nerviosa con un sospechoso tufillo a delirium tremens, y Amory se quedó a vivir los dos años siguientes en Mineápolis, en casa de sus tíos. Allí es donde le sorprenden, por primera vez, los aires crudos y vulgares de la civilización occidental que le cogen en camiseta, por así decirlo.
Un beso para Amory
Torció la boca al leer el mensaje:
Vamos a celebrar una fiesta de trineos el próximo jueves 17 de diciembre y mucho me agradaría contar con su asistencia. Siempre suya, Myra St. Claire
Se ruega contestar.
Durante sus primeros dos meses en Mineápolis había tratado, con todas sus fuerzas, de ocultar “a los chicos de la clase” por qué se sentía infinitamente superior a todos ellos a pesar de que tal convicción era un castillo de arena. Lo había demostrado un día en la clase de francés (asistía al curso superior de francés) para sonrojo de Mr. Reardon, cuyo acento Amory corrigió despectivamente ante la delicia de toda la clase. Mr. Reardon, que diez años antes había estado unas semanas en París, se tomaba la revancha con los verbos en cuanto abría el libro. En otra ocasión, Amory quiso hacer una exhibición de historia, pero con resultados desastrosos porque, a la semana siguiente, los chicos, de su misma edad, se decían unos a otros, con acento petulante:
—Oh, sí, yo creo que la revolución americana fue más que nada una cuestión de la clase media.
—Washington era de gente bien, de gente bien, creo yo.
Con gracia, Amory trató de rehabilitarse con nuevas elucubraciones sobre el mismo tema. Dos años antes había comenzado una historia de los Estados Unidos que, aunque no pasó de la guerra de independencia, su madre encontraba encantadora.
Estando siempre en desventaja en los ejercicios físicos, tan pronto como descubrió que eran piedra de toque para alcanzar en la escuela poder y popularidad, empezó a hacer furiosos y persistentes esfuerzos por descollar en los deportes de invierno. Con los tobillos inflamados y doloridos y a pesar de todo, cada tarde patinaba con denuedo en la pista de Lorelie pensando en cuándo sería capaz de llevar el palo de hockey sin que se le enredara entre los patines.
La invitación a la fiesta de la señorita Myra St. Claire se pasó la mañana en el bolsillo de su abrigo en compañía de un cacahuete. Por la tarde la sacó a la luz con un suspiro y, tras algunas consideraciones y una primera redacción sobre la tapa del Curso preliminar de latín, de Collar y Daniel, escribió su contestación:
Mi querida señorita St. Claire:
Recibí esta mañana su encantadora invitación para la tarde del próximo jueves y estoy realmente encantado. Así, pues, me sentiré entusiasmado de presentarle mis respetos el próximo jueves por la tarde.
Sinceramente, Amory Blaine
Aquel jueves, por consiguiente, estuvo paseando por las resbaladizas y paleadas aceras hasta que llegó a la casa de Myra, a eso de las cinco y media, con un retraso que su madre, sin duda, habría aplaudido. Esperó en la entrada con los ojos indolentemente semicerrados mientras planeaba con detalle su llegada: cruzaría el salón, sin prisa, hacia la señora St. Claire para saludarla con la más correcta entonación:
—Mi querida señora St. Claire, lamento enormemente llegar tan tarde, pero mi doncella... —aquí se detuvo a recapacitar—, pero mi tío y yo debíamos visitar a un amigo... Sí, he conocido a su encantadora hija en la academia de baile.
Luego estrecharía las manos (haciendo uso de aquella sutil reverencia semiextranjera) a todas las damiselas almidonadas mientras lanzaba un saludo al grupo de caballeritos reunidos en corro para darse mutua protección.
Un mayordomo (uno de los tres de Mineápolis) abrió la puerta. Amory, al entrar, se quitó el gabán y la gorra. Le sorprendió ligeramente no oír el cuchicheo de la habitación contigua, y pensó que la fiesta debía ser un tanto seria. Le pareció bien, como le había parecido bien el mayordomo.
—La señorita Myra —dijo.
Para su asombro, el mayordomo hizo una horrible mueca. —Ah, sí —dijo— está aquí.
No se daba cuenta de que su incapacidad para hablar cockney
estaba arruinando su futuro. Amory le observó con desdén.
—Pero —continuó el mayordomo, levantando innecesariamente la voz— es la única que queda en casa. Toda la gente se ha ido. Amory quedó horrorizado y boquiabierto.
—¿Cómo?
—Estuvo esperando a Amory Blaine. Es usted, ¿no? Su madre
dijo que si usted aparecía a las cinco y media les siguieran en el Packard.
El desconsuelo de Amory quedó cristalizado con la aparición de Myra envuelta hasta las orejas en un abrigo de polo, una expresión de mal humor y una voz que a duras penas podía ser complaciente.
—Qué tal, Amory.
—Qué tal, Myra —con eso había descrito su estado de ánimo.
—Bueno, al fin llegaste.
—Bueno, ya te contaré. Supongo que no te enteraste del accidente de coche —empezó a fantasear.
Los ojos de Myra se abrieron del todo.
—¿De quién?
—Bueno —continuó desesperadamente—, mi tío, mi tía y yo. —¿Se ha matado alguien?
Amory se detuvo e hizo un gesto.
—¿Tu tío? —una alarma.
—No, no, solamente un caballo; una especie de caballo gris. El mayordomo de opereta se rio a hurtadillas.
—Seguro que destrozaron el motor —Amory le habría aplicado tormento sin el menor escrúpulo.
—Bueno, vamos —dijo Myra con frialdad—. Ya comprendes, Amory, los trineos estaban pedidos para las cinco y todo el mundo estaba aquí, así que no podíamos esperar...
—Bueno, yo no tengo la culpa, ¿verdad?
—Mamá dijo que te esperara hasta las cinco y media. Tomaremos el trineo antes de que llegue al Minnehaha Club, Amory.
El frágil equilibrio de Amory se vino abajo. Se imaginó al alegre grupo repicando por las calles nevadas, la aparición de la limusina, la horrible llegada de Myra y él ante todo el público, ante sesenta ojos cargados de reproches... y sus disculpas, verdaderas esta vez. Suspiró en voz alta.
—¿Qué pasa? —preguntó Myra.
—Nada, estaba bostezando. ¿Crees realmente que podremos alcanzarles antes de que lleguen? —secretamente estaba alimentando la débil esperanza de dirigirse directamente al Minnehaha Club para que el grupo les encontrara allí, ante el fuego, en aburrida soledad, pero con mejor presencia de ánimo.
—Claro que sí, ¿verdad, Mike? Los alcanzaremos. De prisa.
Empezó a estar consciente de su estómago. En cuanto subieron al coche, se dedicó a poner en práctica un plan de combate que le había propuesto en la academia de baile “un chico terriblemente guapo” “con cierto aire inglés”.
—Myra —dijo bajando la voz y escogiendo las palabras con tiento—, te pido mil perdones. ¿Serás capaz de perdonarme?
Ella miró con gravedad aquellos profundos ojos verdes, aquella boca que, para sus ilusiones juveniles, suponía la quintaesencia del romance. Por supuesto, Myra podía perdonarle con mucha facilidad.
—Claro que sí.
Él la contempló de nuevo y bajó los ojos, mostrando sus pestañas. —Soy incorregible —dijo con tristeza—, soy diferente a los demás. No sé por qué tengo que dar estos faux pas. Creo que es porque no me preocupo por mí, supongo.
Luego, dijo brutalmente
—He estado fumando demasiado. He cogido el vicio del tabaco. Myra se imaginó noches desenfrenadas de tabaco y a un pálido Amory tambaleándose por culpa de unos pulmones inundados de nicotina. Dio un suspiro.
—Oh, Amory, no fumes. Vas a destrozar tu crecimiento.
—Qué importa —insistió dramáticamente—. He cogido el vicio. Estoy haciendo muchas cosas que si mi familia supiera... —se detuvo para dar tiempo a que ella imaginara los más negros horrores—. La semana pasada fui a ver un show de burlesque.
Myra estaba rendida, y él volvió hacia ella sus ojos verdes.
—Eres la única chica de la ciudad que me gusta de verdad — dijo en un alarde de sentimientos—. Eres muy “simpática”.
Myra no estaba segura de serlo, pero aquella palabra le sonaba muy bien.
Había oscurecido, y en una brusca vuelta del coche ella se echó encima de él; sus manos se tocaron.
—Tienes que dejar de fumar, Amory —le dijo—. Ya lo sabes. Él movió la cabeza.
—A nadie le importa...
Myra vaciló.
—Me importa a mí.
Algo se agitó en el interior de Amory.
—¡A ti sí que te importa! Lo que a ti te importa es Froggy Parker, todo el mundo lo sabe.
—No es verdad —dijo Myra suavemente.
Hubo un silencio mientras Amory se estremecía. Había algo fascinante en Myra, encerrada en la intimidad del coche y al abrigo del aire frío y oscuro. Myra, un pequeño paquete de ropa, unas guedejas de pelo dorado que se desenroscaban bajo el gorro de lana.
—Yo también me he enamorado... —se detuvo porque oyó a lo lejos las risas de los jóvenes y, escudriñando la calle iluminada a través del cristal empañado, llegó a divisar la oscura silueta de los trineos. Tenía que actuar con rapidez. Se volvió con violencia y decisión y apretó la mano de Myra, su pulgar, para ser exactos.
—Dile que vaya derecho al Minnehaha. Tengo que hablar contigo. Necesito hablar contigo.
Myra alcanzó a ver los trineos, tuvo una fugaz visión de su madre y —adiós las buenas costumbres— contempló los ojos que estaban a su lado.
—Tome la primera calle Richard, y vaya derecho al Minnehaha Club —dijo por el telefonillo. Amory reclinó la espalda contra los almohadones con un suspiro de alivio.
“Ya la puedo besar —pensaba—. Apuesto a que la puedo besar”.
El cielo estaba casi cristalino, un poco brumoso, y toda la fría noche vibraba de rica tensión. Desde la escalinata del club se extendían los caminos, pliegues oscuros sobre la blanca sábana. Grandes montones de nieve se acumulaban a los lados, como el rastro de gigantescos topos. Por un instante, se detuvieron en los escalones, contemplando la luna blanca de la época.
—Ante una luna pálida como ésa —Amory hizo un gesto lleno de vaguedad— la gente se vuelve más misteriosa. Pareces una bruja cuando te quitas el gorro, con ese pelo enredado —ella quiso arreglarse el pelo—. Pero déjalo, está muy bien así.
Subieron la escalinata y Myra dirigió sus pasos a la habitación que él soñaba: un fuego acogedor ante un profundo sofá. Unos años más tarde, aquel rincón había de ser para Amory la cuna y el escenario de muchas crisis sentimentales. Por un momento estuvieron charlando acerca de trineos.
—Siempre hay un grupo de tímidos —comentó él— sentados en la cola del trineo para espiarse, cuchichear y darse empujones. Y nunca falta tampoco esa chica bizca y rara —hizo una imitación terrible— que está siempre dando gritos a su carabina.
—Qué divertido eres —se admiró Myra.
—¿Qué quieres decir con eso? —dijo Amory, preocupado de nuevo por el terreno que pisaba.
—Nada, que siempre estás diciendo cosas divertidas. ¿No quieres venir mañana a esquiar con Marilyn y conmigo?
—No me gustan las chicas durante el día —dijo secamente; y, pensando que había sido un tanto rudo, añadió—: Pero tú sí que me gustas —se aclaró la voz—. Primero me gustas tú, segundo tú y tercero tú.
Los ojos de Myra se volvieron soñadores. ¡Lo que le iba a contar a Marilyn! El estar aquí, en el sofá, con aquel chico encantador, el fuego, la sensación de estar solos en todo el edificio.
Myra capituló. El ambiente era muy apropiado para ello.
—Y a mí me gustas primero tú, hasta veinticinco —confesó ella, con voz temblorosa—; y Froggy Parker el veintiséis.
Froggy no tenía idea de que había perdido veinticinco puestos en una hora.
En cambio, Amory, sobre la marcha, se inclinó con decisión y la besó en la mejilla. Nunca hasta entonces había besado a una muchacha, y paladeó sus labios con curiosidad, como para degustar una fruta desconocida. Los labios de los dos se rozaron, como flores campesinas mecidas por el viento.
—Somos terribles —Myra suspiró con ternura. Deslizó su mano entre las de él y apoyó su cabeza en su hombro. Una repentina repugnancia se apoderó de Amory; disgusto y hastío por todo el incidente. Deseó frenéticamente estar muy lejos, no volver a ver a Myra, no volver a besar nunca más; atento a sus dos caras, a sus dos manos entrelazadas, deseó escabullirse fuera de su cuerpo para esconderse en cualquier lugar seguro y oculto, en el más apartado rincón de su mente.
—Bésame otra vez —la voz de ella parecía llegar desde un extenso vacío.
—No quiero —se oyó decir a sí mismo. Hubo otra pausa—. ¡No quiero! —repitió apasionadamente.
Myra se incorporó, las mejillas encendidas, la vanidad herida. La nuca le temblaba nerviosamente.
—¡Te odio! —gritó—. ¡No te atrevas a dirigirme la palabra otra vez! —¿Cómo? —tartamudeó Amory.
—Le voy a decir a mamá que me besaste. ¡Se lo diré! Se lo voy a decir. ¡Y no me dejará seguir saliendo contigo!
Amory se incorporó para contemplarla, indefenso, como si se tratara de un animal de cuya presencia en la Tierra no se hubiera percatado hasta ese momento.
La puerta se abrió inopinadamente y la madre de Myra apareció en el umbral.
—¡Vaya! —empezó, ajustándose los impertinentes—. Me dijo el conserje que estaban aquí arriba. ¿Cómo estás, Amory?
Amory observó a Myra mientras esperaba el estallido, pero no ocurrió nada. Los pucheros se evaporaron, palideció el rojo y la voz de Myra era tan plácida como un lago de verano cuando contestó a su madre.
—Salimos tan tarde, mamá, que pensé que era mejor...
Mientras Amory seguía a la madre y a la hija por las escaleras, llegaban los gritos y las risas que se mezclaban con el insulso aroma de los bizcochos y el chocolate caliente. El sonido del gramófono estaba acompañado por las voces de muchas chicas que tarareaban una canción. En ese momento sintió nacer y extenderse por encima de él un pálido fulgor:
Casey Jones subió a la cabaña,
Casey Jones, con las órdenes en la mano.
Casey Jones, subió a la cabaña
para marchar hacia la tierra de promisión.
Instantáneas del joven ególatra
Casi dos años estuvo Amory en Mineápolis. Durante el primer invierno usó mocasines, que en un principio se pusieron amarillos, pero que sucesivas aplicaciones de polvo y grasa los devolvieron a su natural tono, un pardo verdoso y mate; vestía un corto balandrán gris y una gorra roja de tobogán. Su perro, el “Conde del Monte”, se comió la gorra roja, y su tío le tuvo que regalar una gris que le tapaba toda la cara. Lo malo era que, al respirar a través de ella, se le helaba el aliento. Un día, con aquella maldita gorra, se le helaron las mejillas; se las restregó con nieve, pero siguieron conservando un tono azul oscuro.
El Conde del Monte se comió también una caja de añil que, por el momento, no le hizo mucho daño. Posteriormente, sin embargo, perdió sus facultades mentales: correteaba locamente por las calles, se golpeaba contra las vallas, se revolcaba en las zanjas y así siguió, llevando una vida un tanto excéntrica, hasta que Amory lo perdió de vista. Amory se lamentaba al acostarse.
—Pobre Conde —lloraba—, ¡pobrecillo Conde!
Pero a los pocos meses empezó a sospechar que el Conde había sido un redomado actor.
Amory y Frog Parker consideraban que la mejor frase de la literatura se encontraba en el acto III de Arsenio Lupin.
Todas las matinées de los miércoles y los sábados acudían a su butaca de primera fila. La frase era la siguiente: “Si uno no puede llegar a ser un gran artista o un general, lo mejor es ser un gran criminal”.
Amory se enamoró de nuevo y escribió este poema:
“Marilyn y Sally las chicas para mí.
Marilyn a Sally es superior en tierno y profundo amor”.
Le interesaba si McGovern, de Minnesota, sería el primero o el segundo en el “americano cien por cien”; en cómo hacer juegos de manos y cartas; las corbatas camaleónicas; cómo nacían los niños y, en fin, si Brown “Tres—Dedos” era realmente mejor pitcher que Christie Mathewson.
Entre otras cosas, leyó Por el honor del colegio, Mujercitas (dos veces), La ley de todos, Safo, El peligroso Dan McGrew, El camino real (tres veces), La caída de la casa Usher, Tres semanas, Mary Ware, La compañera del pequeño coronel, Gungha Din, La Revista Policiaca y Jim Jam Jems.
Había hecho suyas las ideas de Henty sobre la historia, y le encantaban las novelas policiacas de Mary Roberts Rinehart.
El colegio echó a perder su francés y le inculcó una cierta aversión por los autores clásicos. Sus profesores le tenían por un chico holgazán, inadaptado y de una inteligencia superficial.
Coleccionaba los rizos de las cabelleras de muchas chicas y usaba los anillos de algunas de ellas. La manía de morderlos y deformarlos le impidió tener más anillos, aparte de que provocaba la sospecha y la envidia del siguiente usuario.
Durante los meses de verano, Amory y Frog Parker iban todas las semanas a la función de teatro. A la salida paseaban por las avenidas Hennepin y Nicollet, a través de la alegre muchedumbre, soñando en el aire embalsamado de las noches de agosto. Amory todavía no comprendía cómo la gente no se daba cuenta de que era un joven destinado a la gloria; y cuando de entre la multitud se volvían a mirarlo unos ojos ambiguos, adoptaba la más romántica de las expresiones para caminar por encima de las burbujas que pavimentan el camino de los adolescentes.
Siempre, cuando se acostaba, oía voces: voces indefinidas, apagadas, fascinadoras, que venían del otro lado de la ventana para sumirle en uno de sus sueños favoritos: llegar a ser un gran jugador o el general más joven del mundo, condecorado por su acción en la invasión japonesa. Siempre se trataba de lo que llegaría a ser, nunca de lo que era. Éste era otro rasgo característico de Amory.
El código del joven ególatra
Al momento de volver a Lake Geneva, su aspecto era tímido, pero alumbrado por un fuego interior: llevaba sus primeros pantalones largos; una corbata acordeón color púrpura en uno de esos cuellos de camisa altos, redondos, con los bordes unidos; unos calcetines de color púrpura, y un pañuelo con un ribete también púrpura que asomaba del bolsillo superior. Pero, sobre todo, había formulado ya su primera filosofía, esto es, unas reglas de conducta que, a falta de otro nombre, constituían una especie de aristocrática egolatría.
Se había dado cuenta de que sus intereses lo llevaban a asociarse con cierto voluble personaje llamado —con el objetivo de identificar su pasado con él— Amory Blaine. Amory se tenía por un joven afortunado capaz de extenderse hasta el infinito, tanto por el bien como por el mal. No se consideraba de “carácter fuerte”, pero confiaba en su facilidad (porque aprendía las cosas de prisa) y en su gran inteligencia (porque había leído un montón de librillos). Se sentía orgulloso de su incapacidad para llegar a ser un genio de la mecánica o de la ciencia, pero no estaba dispuesto a renunciar a cualquier otra gloria.
Físicamente, Amory tenía la certeza absoluta de que era extraordinariamente hermoso. Lo era. Se tenía por un atleta de infinitas posibilidades y por un bailarín consumado.
Socialmente, sus condiciones eran, quizás, más peligrosas. Había otorgado gratuitamente a su persona encanto, amabilidad, magnetismo, equilibrio, el poder de dominar a todos los varones contemporáneos y el don de fascinar a todas las mujeres.
Mentalmente, una superioridad absoluta fuera de toda discusión.
Pero aquí es necesario poner las cosas en claro. Amory tenía una conciencia puritana. Y aunque no se sometiera a ella —más tarde en su vida llegó a acallarla por completo—, a los quince años le inducía a considerarse como un chico peor que los demás, carente de escrúpulos, deseoso de tener influencia a cualquier precio, incluso para el mal; un tanto frío y carente de afecto, capaz de llegar a la crueldad, un voluble sentido del honor, un feroz egoísmo, un extraño y furtivo interés en todo lo relativo al sexo.
Además, una singular vena débil atravesaba toda su personalidad. Una frase violenta en labios de un chico mayor (los mayores en general le detestaban) era bastante para alterar todo su equilibrio y sumirle en una huraña animosidad, en una tímida estupidez... esclavo de su propia vanidad, aunque se sentía capaz de cierta audacia y valor, no tenía coraje, perseverancia ni dignidad.
Esa vanidad, matizada de sospechas ya que no de conocimientos; una imagen de la gente como autómatas sujetos a su voluntad; el anhelo de ganar al mayor número posible de compañeros y de alcanzar una indefinida cumbre, constituían todo el equipaje con el que Amory se embarcó en la adolescencia.
Preparativos para la gran aventura
El tren se detuvo con languidez estival en Lake Geneva, cuando Amory divisó a su madre esperando en el andén, subida al electromóvil. Era un electromóvil de modelo antiguo, pintado de gris. La primera visión que tuvo de ella, erguida y esbelta, aquel rostro donde se combinaban la belleza y la dignidad para fundirse en una soñadora sonrisa, lo llenó de un súbito orgullo. Tan pronto como, tras un frío beso, subió al electromóvil, sintió miedo de haber perdido el necesario encanto para equipararse con ella.
—Querido, qué alto estás... Mira a ver si viene algo por detrás.
Mirando a derecha e izquierda, se deslizó prudentemente a cuatro kilómetros por hora, encareciendo a Amory a que actuara de vigía. En un cruce frecuentado le obligó a descender para correr por delante y señalar su presencia, como si fuera un policía de tráfico. Beatrice conducía, lo que se dice, prudentemente.
—Estás muy alto, pero muy guapo. Ya has pasado la edad del pavo... dieciséis años. A lo mejor es a los catorce o quince. Ya no me acuerdo. Pero ya la has pasado.
—No me avergüences —murmuró Amory.
—Pero, querido, ¡qué traje más raro! Parece que eres de un equipo, ¿verdad? La ropa interior, ¿también es de color púrpura?
Amory gruñó desabridamente.
—Tienes que ir a Brooks por algún buen traje. Ah, tenemos que hablar seriamente esta noche; o mejor, mañana por la noche. Quiero que hablemos de tu corazón, probablemente has descuidado tu corazón sin darte cuenta.
Amory cavilaba sobre lo superficial que era la capa que abrigaba a su generación. Dejando aparte una pasajera timidez, sintió que el cinismo que caracterizaba sus relaciones con su madre seguía intacto. Durante los primeros días vagabundeó por los jardines, a lo largo de la costa, en un estado de extrema soledad, contentándose con el letárgico consuelo de fumar Bulls en el garaje, en compañía de uno de los choferes.
Las sesenta hectáreas de la finca estaban sembradas de antiguas y recientes casas veraniegas; muchas fuentes y bancos blancos saltaban de pronto a la vista tras el colgante follaje de los escondrijos. Existía una gran familia de gatos blancos, siempre en aumento, que deambulaban entre los macizos de flores y, por las noches, de repente, aparecían sus siluetas sobre los oscuros troncos. En uno de aquellos senderos umbrosos, Beatrice, al fin, apresó a Amory una vez que el Sr. Blaine, como de costumbre, se había retirado a su biblioteca al caer la tarde. Tras reprocharle que estuviera evitándola, tuvo con él un largo tête-à-tête al claro de luna. Pero él, a duras penas, podía sentirse a gusto con aquella belleza —progenitura de la suya—, las formas exquisitas de su cuello y sus hombros, las gracias de una mujer afortunada en sus treinta años.
—Amory, querido —musitó con ternura—, qué época más ingrata y extraña desde que te fuiste.
—¿Por qué, Beatrice?
—Cuando tuve mi última crisis —se refería a ello como a algo irresistible e indomable— los médicos me confesaron que si un hombre hubiera bebido de la forma en que yo lo hice —su voz adquirió el acento de las confidencias— estaría ahora deshecho físicamente, en la tumba. Hace mucho que estaría en la tumba.
Amory respingó; se imaginaba cómo habría sonado aquello a Froggy Parker.
—Sí —continuó Beatrice, con tono de tragedia—, tenía sueños, visiones maravillosas —se apretó los ojos con las palmas de las manos—. He visto ríos de bronce corriendo entre riberas de mármol y grandes pájaros que volaban a mucha altura; pájaros multicolores, de plumaje brillante. He escuchado músicas muy extrañas y he visto el fulgor de las trompetas de los bárbaros... ¿Qué?
Amory se reía a hurtadillas.
—¿Qué decías, Amory?
—Nada, nada. Continúa, Beatrice.
—Eso es todo, me ha ocurrido muchas veces: jardines de colores llamativos junto a los cuales éste te parecería gris; lunas que giraban y se balanceaban, más pálidas que las lunas de invierno, más doradas que las lunas de las eras.
—Y, ahora, ¿cómo te sientes Beatrice?
—Perfectamente, como nunca. Pero no me entienden. No puedo explicarlo, Amory..., pero no me entienden.
Amory se había emocionado. Rodeó a su madre con su brazo, acariciando su cabeza contra el hombro de ella.
—Pobre Beatrice, pobre Beatrice.
—Pero háblame de ti, Amory. ¿También para ti han sido terribles estos dos años?
Amory pensó primero en mentir, pero decidió no hacerlo.
—No, Beatrice. Me he divertido mucho. Me he adaptado a la burguesía. Me he convertido en una persona normal —se sorprendió de confesar semejante cosa y se imaginó la mueca de Froggy—. Beatrice —dijo de improviso—, me gustaría ir al colegio. Todo el mundo en Mineápolis va interno al colegio.
Beatrice mostró una cierta alarma.
—Sólo tienes quince años.
—Pero todo el mundo va al colegio a los quince años, y yo quiero ir, Beatrice.
Por indicación de Beatrice el asunto fue demorado el resto del paseo, pero, una semana más tarde, lo sorprendió agradablemente al decirle:
—Amory, he decidido hacer lo que quieres. Si todavía lo deseas, puedes ir al colegio.
—¿De verdad?
—Al St. Regis, en Connecticut —Amory tuvo una repentina emoción—. Ya está todo arreglado —continuó Beatrice—. Es mejor que vayas. Hubiera preferido llevarte a Eton y después al Christ Church, en Oxford, pero es casi imposible en estos tiempos. Y decidiremos la cuestión de la universidad más adelante.
—¿Qué vas a hacer tú, Beatrice?
—Dios sabe. Parece que mi destino es malgastar mi tiempo en este país. No es que lamente ser americana, eso es propio de gente vulgar; creo que nos estamos convirtiendo en una gran nación, pero —aquí suspiró— siento que mi vida debería haber transcurrido en una civilización más vieja y madura, en una tierra de praderas y sombras otoñales.
Amory no contestó; su madre continuó:
—Es una pena que no conozcas el extranjero; pero, como eres hombre, es mejor que te eduques aquí, al amparo del águila acechante... ¿es ése el término correcto?
Amory lo confirmó. Decididamente su madre no habría apreciado la invasión japonesa.
—¿Cuándo iré al colegio?
—El mes que viene. Primero irás hacia el este, para tus exámenes. Y después tendrás una semana de vacaciones para hacer una visita, arriba del Hudson.
—¿A quién?
—A monseñor Darcy, Amory. Quiere verte. Estuvo en Harrow y Yale y después se hizo católico. Quiero que hable contigo porque te puede ayudar mucho —apretó su pelo castaño con cariño—: Amory querido, Amory querido...
—Beatrice querida...
A principios de septiembre, Amory, provisto de seis mudas de ropa interior de verano, seis mudas de ropa interior de invierno, un jersey, una camiseta de lana, un abrigo, etc., salió para Nueva Inglaterra, el país de los colegios.
Allí se encuentran Andover y Exeter, con sus recuerdos de la Nueva Inglaterra muerta, colegios amplios como democracias; St. Mark, Groton, St. Regis con su gente de Boston y los Knickerbocker de Nueva York; St. Paul, con sus grandes canchas; Pomfret y St. George, para la gente próspera y bien vestida; Taft y Hotchkiss, que preparan a los ricos del medio oeste para su triunfo en Yale; Pawling, Westminster, Choate, Kent y un centenar más; todos dispuestos a desbastar, año tras año, al mismo tipo acomodado, convencional y presumido; de estimular sus aptitudes mentales mediante exámenes de ingreso y vagos propósitos expuestos en centenares de folletos: “A fin de comunicarle la educación mental, moral y física que corresponde al caballero cristiano; con el objetivo de adaptar al joven para enfrentarse con los problemas de su tiempo y de su generación y proporcionarle, al mismo tiempo, una sólida formación en las artes y las ciencias”.
En St. Regis permaneció tres días y llevó a cabo sus exámenes de ingreso con altiva confianza. Después fue a Nueva York, de paso para su famosa visita. La metrópoli, apenas entrevista durante una mañana muy temprano, le produjo poca impresión, a no ser por la sensación de limpieza que le dieron los rascacielos blancos desde el vaporcito del Hudson. Por otra parte, su mente estaba tan ocupada por los sueños de proezas atléticas en el colegio que no podía por menos que considerar esa visita como un engorroso preámbulo a la gran aventura. Sin embargo, no fue así.
La casa de monseñor Darcy era una antigua y confusa residencia situada en lo alto de una colina que dominaba el río, donde su propietario vivía —cuando no tenía que viajar a todas las partes del mundo católico— como un Estuardo en el exilio, esperando en todo momento ser llamado a gobernar su tierra. Monseñor tenía entonces cuarenta y cuatro años, era una persona bulliciosa que rebosaba salud, con una brillante y contagiosa personalidad. Cuando entraba en una habitación, vestido de púrpura de pies a cabeza, parecía un crepúsculo de Turner y atraía atención y respeto. Había escrito dos novelas: la primera, violentamente anticatólica, un poco antes de su conversión, seguida de otra, cinco años más tarde, en la que había transformado todos sus hábiles argumentos contra los católicos en sátiras todavía más hábiles contra los episcopalianos. Era muy ceremonioso, con grandes dotes dramáticas: amaba a Dios lo bastante como para seguir célibe y se llevaba bien con sus vecinos.
Los niños lo adoraban porque era uno más entre ellos; los jóvenes disfrutaban de su compañía porque, siendo uno de ellos, de nada se escandalizaba. De haber nacido en su país y en su siglo, pudo haber sido un Richelieu; pero, en verdad, se trataba de un hombre muy honesto, muy religioso (aunque no beato), que envolvía en grandes misterios sus desgastadas influencias y que —aunque no disfrutara de ella— sabía apreciar la vida en toda su extensión.
Desde el primer momento, él y Amory se entendieron a la perfección. A la media hora de conversación entre aquel prelado jovial y brillante, capaz de deslumbrar la concurrencia de un baile de embajada, y aquel joven atento, de ojos verdes, en sus primeros pantalones largos, ambos se consideraban como padre e hijo.
—Hijo mío, te he estado esperando durante años. Siéntate ahí que tenemos para rato.
—Vengo del colegio. St. Regis, ya sabe usted.
—Me lo dijo tu madre, ¡qué mujer notable! Coge un cigarrillo, estoy seguro de que fumas. Bueno, si te pareces a mí, no te gustarán las ciencias ni las matemáticas...
—No me gustan nada. Ni el inglés, ni la historia...
—Naturalmente. El colegio no te gustará al principio, pero me alegro de que vayas a St. Regis.
—¿Por qué?
—Es un colegio para caballeros; no te infectarás de democracia tan pronto. Ya tendrás de eso en la universidad, para dar y tomar.
—Me gustaría ir a Princeton —dijo Amory—. No sé por qué, pero me parece que todos los de Harvard son un poco niñas, como yo lo era antes; y todos los de Yale llevan jerseys azules y fuman en pipa.
Monseñor sonrió.
—Yo soy uno de ellos, ya lo sabes.
—Pero usted es distinto. Los de Princeton son todos unos vagos guapos y aristocráticos como un día de primavera. Harvard tiene un tufo a interior...
—Y Yale es otoñal, crujiente y energético —terminó monseñor. —Eso es.
Los dos se dejaban deslizar hacia una intimidad de la que nunca llegarían a recuperarse.
—Yo era partidario del príncipe Charlie —informó Amory. —Naturalmente, y de Aníbal.
—Sí, y también de la Confederación del Sur. En cambio, no estaba demasiado seguro acerca de los patriotas irlandeses (se temía que ser irlandés era algo vulgar), pero, monseñor, le aseguró que Irlanda era una causa perdida, pero romántica, y que los irlandeses, gente encantadora, constituirían uno de sus principales apegos.
Tras una densa hora con unos cuantos cigarrillos más en la cual supo monseñor, para su sorpresa, ya que no para su horror, que Amory había sido educado en el seno de la religión católica, monseñor le anunció que esperaba a otro visitante. No era otro que el honorable Thornton Hancock, de Boston, exministro en La Haya, autor de una erudita historia de la Edad Media y último vástago de una distinguida, patriótica y brillante familia.
—Viene aquí a descansar —dijo monseñor en tono confidencial, como si Amory fuera un contemporáneo suyo—. Yo soy como un sedante para las fatigas del agnosticismo y creo ser la única persona que sabe que esa vieja y seria cabeza ha naufragado y busca ansiosa una tabla firme, como la de la Iglesia, a la cual aferrarse.
Aquel primer almuerzo fue uno de los acontecimientos memorables de la juventud de Amory. Estaba radiante y le dedicó todo su peculiar encanto. Monseñor, a fuerza de preguntas y sugerencias, supo sacarle lo mejor que llevaba dentro, y Amory conversó con ingenio y agudeza acerca de mil impulsos y deseos, anticipaciones, esperanzas y temores. Él y monseñor llevaron el peso de la charla, mientras el anciano —con su mentalidad menos receptiva y complaciente, pero no más fría— parecía contento con escuchar y recibir el cálido resplandor que emanaba de los otros dos. Monseñor siempre había tenido, en mucha gente, el efecto de un rayo de sol, y, aunque más en su juventud que en su madurez, lo mismo le ocurría a Amory, que nunca se mostró tan espontáneo como en aquella ocasión.
“Un chico brillante —pensó Thornton Hancock, que había conocido la crema de dos continentes y había tenido ocasión de hablar con Parnell, Gladstone y Bísmarck, para añadir más tarde a monseñor—: Pero no se debería confiar su educación ni a una escuela ni a un colegio”.
Sin embargo, durante los cuatro años que siguieron, la mejor parte del intelecto de Amory estuvo concentrada sobre temas mundanos y sobre las triquiñuelas del sistema universitario y de la sociedad americana representada por los tés de Baltimore y las canchas de golf de Hot Springs.
...En suma, una semana maravillosa testigo de la consagración de la mente de Amory, de la confirmación de un centenar de sus teorías y de la cristalización de su apetito de vivir en mil habitaciones diferentes. No es que la conversación fuera un tanto académica —¡no, por Dios! Amory sólo tenía una idea muy vaga de quién era Bernard Shaw—, pero monseñor supo representar tanto al “amado vagabundo” como a “sir Nigel”, cuidando de que Amory se sintiera siempre a sus anchas.
Pero ya estaban sonando los clarines que anunciaban la primera escaramuza de Amory con su propia generación.
—Que no te duela marcharte. Entre gente como nosotros —dijo monseñor—, nuestro lugar está precisamente donde no estamos.
—Qué lástima...
—Nada de lástima. No hay en el mundo persona imprescindible para ti o para mí.
—Bueno...
—Adiós.
El ególatra abatido
Los dos años de St. Regis, con sus altos y bajos de fracasos y triunfos, significaron en la vida de Amory lo poco que todo colegio preparatorio, aplastado bajo el peso de las universidades, supone para la vida americana en general. En América no existe un Eton donde se cimente la conciencia de la clase gobernante; en lugar de eso no hay más que colegios limpios, insulsos e inocuos.
Al principio todo le fue mal; era universalmente detestado y considerado al mismo tiempo despreciable y arrogante. Jugaba al futbol intensamente, simultáneamente impulsado por una brillante audacia y una tendencia a rehuir el peligro en cuanto un mínimo de pudor lo permitiera. En una ocasión en que era preso del pánico rehusó luchar con un chico de su tamaño ante un coro de insultos. Sin embargo, una semana más tarde se enfrascó en una lucha con otro mucho mayor, de la que salió machacado, pero orgulloso de sí mismo.
Era rencoroso con toda clase de autoridad, lo que, combinado con la pereza y el desinterés por el trabajo, exasperaba a sus profesores. Fue perdiendo el humor y se tenía a sí mismo por un paria, andaba enfurruñado por los rincones y se dedicaba a leer después de la queda. Con miedo a quedarse solo, se hizo unos cuantos amigos, que, como no eran la crema del colegio, los utilizaba tan sólo como espejos de sí mismo, para adoptar ante ellos —lo que era esencial para él— sus posturas de siempre. Era desesperadamente desgraciado, se encontraba intolerablemente solo.
Pero también tenía algunos consuelos. Cuando se hallaba deprimido, su vanidad era lo último en irse a pique; era una gran satisfacción oírle decir a “Wookey-wookey” —el viejo portero sordo— que él era el chico más guapo que había visto en su vida. E igualmente le había complacido convertirse en el hombre más joven y rápido del equipo de futbol, o que el doctor Dougall asegurase, al término de una acalorada conferencia, que si se lo propusiera podría obtener las mejores notas de la clase.
Así tranascurrió su primer curso, abatido, aislado y enemistado con sus compañeros y profesores. Pero en Navidad regresó a Minneapolis, los labios crispados e incomprensiblemente contento.
—Al principio lo extrañaba todo —le dijo a Froggy Parker con aires paternales—, pero enseguida me impuse. El más rápido del equipo. Deberías ir a un colegio, Froggy. Es una gran cosa.
Incidente con el bienintencionado profesor
La última noche que pasaba en la escuela al final de su primer curso, Mr. Margotson, el profesor encargado, ordenó a Amory que se personara en su habitación a las nueve. Amory sospechó que le venía una reprimenda y se propuso a recibirla cortésmente porque el tal Mr. Margotson siempre había demostrado una buena disposición hacia él.
Tosió unas cuantas veces y le miró afablemente, consciente de que pisaba un terreno delicado.
—Amory —empezó—, te he mandado llamar para una cuestión personal.
—Sí, señor.
—Te he venido observando todo el curso y... yo te aprecio. Creo que hay en ti condiciones para... para llegar a ser una gran persona.
—Sí, señor —Amory logró pronunciar. Le repugnaba la gente que le trataba como a una calamidad.
—Pero he observado —continuó el profesor, impasiblemente— que no tienes muchos amigos entre tus compañeros.
—No, señor —Amory humedeció sus labios.
—Ah, creía que no ibas a entender de qué se trataba..., lo que ellos piensan. Te lo voy a decir, porque yo creo que cuando un joven conoce sus dificultades está mejor capacitado para... resolverlas, para llegar a ser lo que los demás esperan de él —carraspeó de nuevo con delicada reticencia y continuó—: Los chicos piensan que eres... demasiado novato...
Amory no pudo aguantar más, se levantó del asiento controlando su voz a duras penas.
—¡Ya lo sé! ¿Cree usted que no lo sé? —levantó la voz—. Sé de sobra lo que piensan. No es necesario que usted me lo repita —se detuvo—. Ya estoy... tengo que volver... espero no haber sido demasiado violento.
Abandonó la habitación apresuradamente. En el aire fresco de la noche, al volver hacia su cuarto, se regocijaba de haber rechazado aquella ayuda.
—¡Maldito viejo! —gritaba ferozmente—. ¡Cómo si yo no lo supiera!
Con todo, decidió que aquello constituía una excelente excusa para no volver aquella noche al estudio; así que, tranquilamente, se metió en la cama, mordisqueó unas galletas y terminó de leer La compañía blanca.
Incidente con la joven maravillosa
Su buena estrella brilló nuevamente en aquel febrero. Nueva York resplandecía en el aniversario de Washington con el esplendor de un acontecimiento largo tiempo esperado.
Aquella blancura contra el cielo azul oscuro había dejado una impresión que rivalizaba con la de las ciudades soñadas de Arabia. Pero esta vez llegó a verla con luz eléctrica; el romance fluía desde los luminosos de Broadway hasta los ojos de las mujeres del Astor, donde él y el joven Paskert, otro de St. Regis, habían ido a cenar. Cuando atravesaron el patio de butacas, saludados por los nerviosos y brillantes acordes de los violines desafinados y la fragancia, pesada y sensual, de tanta pintura y polvos, sintió que se movía en una esfera de epicúreas delicias. Todo le encantaba. La obra era El pequeño millonario, con George M. Cohan, y actuaba una asombrosa morenita cuya danza le dejó sentado, extasiado y absorto.
“Oh, tú, mujer maravillosa, qué maravillosa mujer”.
Cantó el tenor y Amory —en secreto pero apasionadamente— asintió.
“Tus palabras encantadoras me subyugan...”.
Los violines crecieron y tremolaron en las últimas notas, la morena se abatió en la escena como una mariposa, y una explosión de aplausos llenó la sala. ¡Ay, caer enamorado de tal manera, con la lánguida y mágica melodía de esa canción!
La escena final tenía lugar en una terraza; los violoncelos suspiraban a una luna musical mientras se sucedían en la escena las ligeras aventuras de una fácil y burbujeante comedia. Amory estaba sobre ascuas; no deseaba otra cosa que llegar a ser un habitual de las terrazas, encontrar una chica como aquella —o mejor, aquella misma, el pelo bañado del dorado resplandor de la luna—, al tiempo que tras ellos un camarero exótico servía el vino. Cuando cayó el telón por última vez dio un suspiro tan largo que el público a su alrededor se volvió a mirarle y a decir en alta voz:
—¡Qué joven tan notable!