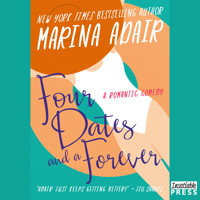Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Versatil Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Annie cree que la única manera de dejar de sentirse fuera de lugar es crear su propia familia. Sin embargo, le está resultando bastante complicado, porque todos los hombres con los que sale encuentran el amor de su vida… justo después de romper con ella. Tras su último desengaño, decide que es hora de empezar de cero, sin hombres. Y se muda a Roma (Rhode Island, EE. UU.), y no a Roma (Italia), para trabajar en el hospital de la ciudad, donde, por sorpresa, acaba compartiendo casa con un compañero tan enigmático como corpulento y sexy. Tras cubrir una historia literalmente explosiva en China, el fotoperiodista Emmitt Bradley vuelve a casa herido y con la intención de afianzar el lugar que ocupa en la vida de su hija Paisley. Pero con un padrastro y un tío entregado, Emmitt parece tener que pelear por su sitio. Por no hablar de la adorable invasora que ocupa su casa, que supone un problema añadido, uno que a él le encantaría resolver en la intimidad. Demasiados frentes abiertos: Annie ha renegado de los hombres, Paisley está en pleno furor adolescente y el padre de Emmitt, con el que estaba distanciado, reaparece con un secreto que lo cambia todo. Annie y Emmitt están a punto de descubrir que el amor adopta muchísimas formas y que, a veces, las mejores familias son las que elegimos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: BROMeANTICALLY CHALLENGED
© 2020 by Marina Adair
First Published by Kensington Publishing Corp. Translation rights arranged by Sandra Bruna Agencia Literaria, SL All rights reserved.
____________________
Diseño de cubierta y fotomontaje: Eva Olaya
Traducción: María José Losada Rey
___________________
1.ª edición: enero 2021
Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:
© 2021: Ediciones Versátil S.L.
Av. Diagonal, 601 planta 8
08028 Barcelona
www.ed-versatil.com
____________________
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita del editor.
Para mi hija Thuy. La historia de tu adopción siempre será mi favorita.
Capítulo 1
En el momento en que Anh Nhi Walsh se puso el vestido de novia y notó cómo la seda, que debía de tener unos ochenta años, bailoteaba sobre sus caderas, supo que había habido un error.
Un error tan terrible que ni todo el chocolate del mundo podría arreglarlo.
Annie acababa de terminar un turno de treinta y seis horas, por lo que su cerebro iba al ralentí, pero cuanto más tiempo pasaba sobre sus Jimmy Choo plateados y con el maquillaje del día anterior, más claro le quedaba que ni el mejor sujetador push-up iba a solucionar lo evidente.
Aquel no era su vestido.
—No me lo puedo creer —susurró tapándose la boca con las manos.
Cierto, el vestido había llegado hasta su puerta dentro de la caja a rayas de color crema y rojo, una entrega especial de Bliss, la boutique más exquisita de Hartford. Y sí, se trataba de la seda que la abuela Hannah había traído de Irlanda, y que ahora se bamboleaba sobre la cintura de Annie. Pero aquel no era el vestido de Annie, en absoluto.
El vestido de Annie era elegante y sofisticado, un sentido homenaje a su abuela, la única persona que Annie quería a su lado cuando por fin caminara hacia el altar. La abuela Hannah no iba a permitir que algo tan irrelevante como estar muerta le impidiera asistir a la boda de su única nieta. Pero Annie deseaba que su compañía fuera mucho más que algo espiritual.
Y por eso había encargado una actualización del vestido de boda de 1941, de corte griego con mangas casquillo y cola de sirena ornamentada, confeccionado con la misma tela que había llevado la mujer más importante de la vida de Annie en su día más especial.
Annie se bajó el corpiño del vestido con ganas llorar. El escote corazón, demasiado ancho y voluminoso, era el golpe bajo definitivo que necesitaba para pasar página.
Los seis años que llevaba trabajando como médica asociada de Urgencias le habían proporcionado una calma racional que le permitía actuar de manera rápida y eficaz en casi cualquier situación. Le habían enseñado a diferenciar entre lo mortal y lo dolorosamente incómodo. Con eso en mente, abrió la agenda del móvil.
—Añade «asesinar al prometido» a mi lista de tareas pendientes —ordenó.
—Añadido «asesinar al prometido» —respondió la voz femenina digital—. ¿Puedo ayudarte en algo más?
—Sí. —Porque Annie sabía que un asesinato no era una respuesta racional, y, además, el Dr. Clark Atwood ya no era su prometido. Ni su problema.
Según decía la letra elegante de la tarjetita de lino que los de Bliss habían enviado junto al vestido, esa responsabilidad recaía ahora en Molly-Leigh (con guion) May, la de las curvas de escándalo y escote pronunciado.
Anh Nhi (siempre mal pronunciado) Walsh, la de una figura aniñada y alegre pero con un pecho mucho más modesto, había pasado a otros asuntos más importantes. Y arreglar los desastres de su ex no estaba entre ellos.
Ya no.
—Llama al Dr. Capullo —dijo.
—Llamando al Dr. Capullo —repicó la voz de mujer. Annie se había desinstalado el locutor sexy con acento británico, a lo 007, el mismo día en que se enteró de la inminente boda de Clark. Pretendía cumplir a rajatabla con su nuevo estilo de vida libre de hombres.
Clark respondió al primer tono.
—Dios, Annie. Llevo semanas llamándote —dijo, como si ella fuera el único problema que tenía en su vida.
—He estado muy ocupada con el nuevo curro, decorando mi nuevo piso y pidiendo disculpas a mis familiares porque, por lo visto, que el novio se case con otra mujer no es motivo suficiente para que las aerolíneas reembolsen el dinero de los billetes.
Hacía ya tres meses que, un buen día, al despertarse, Annie se había encontrado con una cama vacía, un armario más vacío aún y un mensaje de texto esperándola en el móvil:
Lo siento, Anh-Bon, n puedo. Eres lo mejor q m ha pasado, y d haberlo intentado cn alguien, sería contigo, n lo dudes. N sé si lo d casarme va conmigo. Perdóname.
Annie tardó una semana en darse cuenta de que la boda, la romántica luna de miel en Roma con paseos junto al río Tíber y el futuro que llevaban años construyendo se habían esfumado.
Tardó una sola publicación de Instagram de su ex (del que hacía tan poco que se había separado que aún tenía el anillo de compromiso) en la que aparecía con una sonriente rubia y la descripción: «Por fin he encontrado a mi amor verdadero» en darse dos semanas de margen —que era más de lo que Clark le había dado— para encajar el golpe y solicitar una vacante temporal en el Hospital General de Roma.
En cuanto le llegó la oferta, hizo las maletas, dispuso el cambio de dirección, dejó el anillo y el resto de los regalos tras de sí para que se lo enviaran todo a Clark, y se prometió un futuro repleto de oportunidades emocionantes y destinos exóticos. Se había esforzado para ser una médica asociada internacional porque quería ver mundo. Los seis años de escala en Hartford habían terminado.
Aquel era su momento.
—Si estás tan ocupada, ¿cómo has tenido tiempo de meter «asesinar al prometido» en el puesto número uno de tu lista de pendientes? —le preguntó, y Annie cogió el móvil en busca de un micrófono oculto. Cuando estaba a punto de arrancar la batería, Clark añadió—: Sigo teniendo acceso a tu agenda.
—Que haya olvidado eliminarte no te da ningún derecho a leer mis cosas —lo acusó.
—Es difícil pasar por alto una amenaza de muerte o mi nota preferida, «tiempo a solas para consolarme». —Clark soltó un silbido—. Cinco veces a la semana. ¿Gastas muchas pilas o qué?
—No tantas como cuando estaba contigo. —La humillación le recorrió el cuerpo al pensar en los numerosos recordatorios que había incluido en su lista de tareas pendientes a lo largo de los últimos meses—. Y si has visto eso, también habrás visto que contacté con los de Bliss para cancelar los arreglos y que me devolvieran el vestido de mi abuela. Intacto. —Observó el reflejo que le devolvía el espejo—. Y no está intacto, Clark. Alguien lo ha tocado, y mucho.
—Ahora que lo dices… —Annie oyó el familiar sonido del cuero cuando Clark se reclinó en la silla de su despacho—. Supongo que ha habido una confusión con las indicaciones, y el vestido de tu abuela ha servido para hacer…, en fin, el vestido de Molly-Leigh.
Annie se sentó en el sofá y apoyó la cabeza sobre las rodillas.
—¿Qué hacía Molly-Leigh en Bliss? —quiso saber. La pregunta le provocó un dolor tan intenso que era como si reviviera la ruptura de nuevo. Porque Bliss no era la típica tienda de vestidos de novia de usar y tirar que visita todo el mundo. Era una boutique especializada en restaurar piezas antiguas, y tenía una lista de espera de un año.
Bliss no trabajaba con cualquier novia, y Annie no quería que una modista cualquiera se ocupara de su herencia familiar más preciada. Una herencia que ahora habían retocado para abarcar a Dolly Parton, la bola de Nochevieja de Times Square y los dos brazos de la justicia —que, por cierto, nunca se inclinaban a su favor—.
—Vio un esbozo de tu vestido en el diario de boda y se enamoró.
Annie levantó la cabeza y miró por la ventana hacia el porche trasero. Suspiró con alivio cuando vio su diario de boda. La neblina marina de la noche había aparecido enseguida y había dejado una ligera bruma de rocío, pero el diario seguía donde lo había arrojado, al lado de la piscina, debajo de la mesa de la terraza, en una caja con la etiqueta: «Ropa sucia, copos de avena y sueños rotos».
—¿Cómo ha podido ver mi diario de boda?
—Nuestro diario de boda —la corrigió él, y en la barriga de Annie comenzó a gestarse un mal presentimiento—. Le pedí a una de las enfermeras que hiciera una copia.
—Un uso muy inadecuado del personal y del material del hospital. Y ¿para qué? Si no ibas a casi ninguna de las citas.
—Fui a las que eran importantes.
—O sea, a una. A la única que te importaba a ti —lo corrigió—. Llegaste veinte minutos tarde a la prueba de la tarta. Y solo porque tenías entre ceja y ceja que fuera tarta de zanahoria. A nadie le gusta la tarta de zanahoria, Clark. A nadie.
—A mi madre sí. Y también a Molly-Leigh.
«Ay».
—Pues veo que has encontrado a tu pareja perfecta —susurró mientras alzaba la mano, cuyo dedo anular se veía desgarradoramente desnudo.
«Las decisiones de los demás tienen que ver con ellos, no conmigo», se recordó.
Eran las palabras que le dijo su psicólogo cuando, de niña, empezó a tener ataques de pánico en aquellas situaciones que la hacían sentirse una inepta. A lo largo de la adolescencia, las blandía como si fueran un arma. Ya de adulta, le gustaba creer que eran más bien un mecanismo de defensa para cuando las inseguridades le hacían una desagradable visita.
—Todavía me debes la mitad de la fianza —le recordó.
—Esa es mi Anh-Bon —dijo Clark en voz baja. Tiempo atrás, que la llamara así hacía que revolotearan mariposas en su corazón. Hoy le provocaba ganas de vomitar—. Siempre recordándome mis errores. Sin ti, jamás habría abandonado mi fase egoísta.
Annie se echó a reír ante la ironía.
Al ser la hija adoptiva de dos célebres psicólogos, y la única que desentonaba en su entorno, Annie había adquirido la curiosa capacidad de identificar y mitigar los miedos de los demás. Encontraba una solución antes incluso de que la mayoría de la gente fuera consciente del problema. Por eso era tan buena en su trabajo. Y tan fácil que se abrieran con ella.
Las enfermeras del hospital la habían apodado «Dra. Freud».
Annie era una buena chica con un buen trabajo que lograba atraer a buenos chicos con opciones de ser algo más en lo que al amor se refería. Su existencia había sido una sucesión de hombres monógamos, todos con una tara terrible que les impedía encontrar al amor de sus vidas. Durante la mayoría del tiempo que estaban con Annie, creían que era ella. Al final, sin embargo, Annie los ayudaba con sus taras emocionales para que otras mujeres fueran muy felices con ellos.
En su ADN llevaba grabado «esposa en prácticas». Tenía el don de ayudar a sus novios a superar sus problemas. Cuatro de los cinco últimos habían conocido a sus mujeres al cabo de pocos meses de romper con Annie. El quinto se había casado con su amor del instituto, Robert.
Y entonces llegó Clark. Un caballero muy metódico con bata de quirófano, con una familia increíble, un plan de vida sólido y unos cimientos inamovibles. Fue el primero en ponerse de rodillas y decirle a Annie que, para él, la búsqueda había terminado.
Se lo creyó como una tonta.
Y cuando Clark se desdijo y le confesó que lo de casarse no iba con él, y que no era ella sino él, también se lo creyó. Hasta que a las pocas semanas de dar por zanjado su compromiso le puso un anillo en el dedo a Molly-Leigh, así, a lo Beyoncé.
—Muchas cosas tengo que recordarte. Empecemos por el dinero del vestido, que ahora me debes.
—¿Cuánto? —Clark suspiró, alto y claro.
—Cuatro millones de dólares.
—Venga ya, por el amor de Dios.
—No, Clark, por el amor del vestido de mi abuela. De mi abuela. —Se le rompió la voz, y también el corazón.
—Anh-Bon… —La empatía de Clark parecía sincera. Por desgracia, la condescendencia que traslucía también, maldito fuera.
—Cinco millones. ¡El precio acaba de subir! Y antes de que me vuelvas a llamar Anh-Bon, no te olvides de que también me debes la mitad del precio de la tarta, de las trescientas cincuenta invitaciones —de las que solo cincuenta eran para invitados de ella— y la fianza que adelanté para que nos reservaran el sitio. —Como era una novia muy independiente, Annie insistió en pagarlo ella. No quisiera Dios que diera la imagen de ser menos que él en su inminente unión—. Y como no he recibido nada del Hartford Club, deduzco que el cheque te lo han mandado a ti, ¿no?
Era la única razón que se le ocurría para explicar por qué su cuenta marcaba diez mil dólares en números rojos. Diez mil dólares que necesitaba desesperadamente.
—Reenvíame el cheque y punto —siguió—. Supongo que sabes cómo asaltar mi lista de contactos y encontrar mi nueva dirección, ¿verdad?
—No tengo que asaltar nada si la propietaria me da acceso —la pinchó Clark. Annie no rio—. Vamos, Annie, no seas así. Ahora mismo te mando por PayPal la mitad de la tarta y después de la boda te devuelvo la fianza del sitio.
—¿Que me la devuelves? —El agarre de Annie se relajó y el vestido de seda estuvo a punto de caerse al suelo, pero lo cogió justo a tiempo—. ¿Qué me tienes que devolver? La organizadora me dijo explícitamente que, si otra pareja reservaba ese mismo sitio, nos enviaría un reembolso. Y lo reservaron hace más o menos un mes. ¿Dónde está el reembolso, Clark?
—Es que Molls y yo quedamos allí para comer con mis padres. Es que es un sitio tan bonito... —Hablaba con nostalgia—. Histórico pero con todas las modernidades. Íntimo pero lo bastante grande para que quepa todo el mundo. Elegante pero no demasiado caro.
«Perfecto pero no para mí», pensó Annie.
—Al grano. El reembolso.
—Es que cubría todas nuestras necesidades, incluso más. Cuando mi madre les preguntó por la disponibilidad, nos dijeron que para ese fin de semana seguía reservado para nosotros.
—Imposible. Mi madre me dijo que canceló la reserva. —Su afirmación precedió el silencio—. No la canceló, ¿a que no? Por eso el vestido de mi abuela seguía en Bliss.
—Me dijo que tenía la esperanza de que lo solucionáramos. —Las palabras de Clark dieron paso a una larguísima pausa que hizo que las entrañas de Annie hirvieran de vergüenza. «No puede ser». Una reacción que a menudo acompañaba los intentos de su madre por encontrarle pareja—. Creí que, en estas circunstancias, sería una pena desperdiciar la reserva de un sitio tan bonito.
El presentimiento se había movido de su barriga, había ascendido por su pecho y ahora se había enroscado en su garganta.
—Lo que es una pena es que me pasara dos años esperando ir a ese sitio. Que la mitad de mi presupuesto para la boda lo invirtiera en reservar ese sitio. —Su mano aferró con fuerza la seda que le cubría la cintura y la presión arrugó la tela—. Clark, por favor, dime que no le has prometido mi sitio a Molly-Leigh.
—No sabía qué hacer. Es que miró por los ventanales y dijo que la luz del sol de media tarde iluminaba el recibidor como si de mil velas se tratara. ¿Qué querías que le dijera?
—Que gracias pero no, que habías plantado a tu otra novia y que ese sitio estaba prohibido.
—Lo intenté, pero me dijo que, después de vivir en primera persona la magia del Hartford Club, no se imaginaba un lugar mejor donde casarse.
La frustración le ardía en la garganta y la rabia se extendió, ocupándolo todo a su paso e impidiéndole respirar. Annie temió que fuera a desmayarse. Se llevó las manos a la espalda y desató dos corchetes del corsé para que sus pulmones se expandieran lo suficiente para hincharse de aire.
Como no lo consiguió, desató un tercer corchete.
—Coge papel y lápiz —le ordenó, la voz teñida por la furia que sentía—. Porque se me ocurren mil lugares donde casarse. ¿Estás preparado? Genial. Pues apunta. «Cualquier lugar que no sea el lugar con el que te ibas a casar con otra mujer». O qué tal esto: «Buscar un lugar que no implique que mi ex me haga de banco». Es mi colchón para emergencias, Clark —enfatizó—. Lo necesito.
—Seguro que encuentras un colchón de segunda mano, pero te prometo que te lo devolveré después de la boda. Así será más fácil y menos confuso.
—¿Para quién? —preguntó ella.
Clark se quedó en silencio. Su completa indiferencia despejó a Annie.
—Es el día que se casaron mis abuelos.
—Lo sé —dijo él en voz baja—. Por eso llevo días intentando hablar contigo. Quería conocer tu opinión antes de que nos comprometiéramos a nada.
—Lo del vestido no es discutible. Punto. —Reajustarlo otra vez sería una desgracia, quizá incluso imposible, pero de ninguna de las maneras el vestido de su abuela iba a servir para que se casara una mujer que no fuera una Walsh.
—Claro que no —respondió él, escondiendo muy pero que muy mal su decepción—. Me refería más bien al día de la boda.
Annie había trabajado con Clark durante seis años y vivido con él tres de esos seis, así que lo conocía de cabo a rabo. Por las pausas largas que separaban sus palabras, supo que el célebre cirujano Clark Atwood no le ofrecía opciones. Solo le revelaba su diagnóstico.
Las esperanzas que hubiera albergado Annie acerca de las posibles consecuencias de esa conversación se habían desvanecido. Clark había sopesado los distintos escenarios, había tomado una decisión y nada iba a interponerse en su boda. Todo seguía en marcha, a pesar de los pesares.
Una persona racional les habría espetado un sonoro «que te den» al universo, a Clark, al inventor de la tarta de zanahoria y —mientras desataba otro corchete del corsé— a todos los malditos ángeles de Victoria’s Secret. Pero la rabia era un lujo que Annie jamás se permitía.
—Clark, qué más da lo que yo piense o diga. Es tu vida, has decidido y yo ya no soy la novia.
Su corazón dio un doloroso e inesperado vuelco, seguido por una cantidad de latidos erráticos que preocuparían a cualquiera. No era resentimiento, ni celos. Ni siquiera ira. Annie había aprendido hacía mucho tiempo que el resentimiento hacia la felicidad ajena no la acercaba a su propia felicidad.
No, el dolor familiar que le recorría los huesos y que estaba afianzándose en ellos era la resignación. La resignación de haber perdido a alguien que en realidad nunca había sido suyo.
Harta de sujetarlo, Annie soltó el vestido y la seda se deslizó por sus caderas, dejándola solo con el bodi, los tacones y con una agobiante sensación de aceptación, acompañada de una aguda soledad.
—Lo sé —respondió él con calma—, pero sigues siendo mi amiga. Cuando rompimos, prometimos que haríamos lo que fuera para mantener nuestra amistad. No quiero perderla.
—Me convenciste de que no estabas preparado para casarte, y al cabo de poco menos de un mes, le escribías a otra mujer sonetos de amor por Instagram.
—La verdad es que fui muy inoportuno. Tendría que haberlo gestionado mejor. —Exhaló un suspiro y Annie estuvo a punto de visualizarlo con la palma de la mano sobre la frente—. Ni siquiera sé cómo explicar lo que pasó. Conocer a Molly-Leigh fue inesperado y emocionante, y sé que parece una auténtica locura, pero… de pronto todo tuvo sentido, las piezas encajaron a la perfección y no quise esperar ni un solo segundo para empezar mi vida.
Annie soltó un suspiro de incredulidad, que hizo retroceder a Clark.
—Ay, Dios, Annie, no quería decirlo así. Pero cuando se trata de la persona adecuada, lo sabes. Y sientes la urgencia de agarrarla y apretarla con fuerza. Pase lo que pase.
Así fue precisamente como la abuela Hannah describía el día que conoció a Cleve. Una sola vuelta por el salón de baile y ¡pum!, se habían enamorado.
—Y cuando decías que me querías, ¿qué? ¿Era mentira?
—No. Era de verdad, y lo sigue siendo. Pero con el tiempo vi con claridad que funcionábamos mejor como amigos. Los dos lo sabemos.
Sí, Annie lo sabía, pero el rechazo todavía escocía. Su mejor amigo ahora era de otra. Y eso era lo que le dolía más.
—Pues me alegro —dijo—. Porque espero que me transfieras todo mi dinero mañana mismo.
—Veré qué puedo hacer —respondió Clark, y acto seguido se tapó el móvil con una mano mientras hablaba con una enfermera—. ¿El qué? Vale, ahora mismo voy. Preparad el quirófano número…
—Siete. —Ella terminó la frase, y él se quedó en silencio—. ¿No recuerdas que estabas conmigo cuando te inventaste la excusa del quirófano siete para colgar a tu ex?
—Por eso nunca sería tan tonto como para usarla contigo. De verdad que me necesitan en el quirófano —mintió—. Me tengo que ir.
—Ni se te ocurra… colgarme —exclamó, aunque la última palabra se la dijo a sí misma, porque Clark ya había colgado.
Annie lanzó el móvil sobre el sofá y se preguntó —y aquella no era la primera vez— cuándo iba a encontrar a alguien con quien encajar. No era avariciosa. Le bastaba con una sola persona.
Sus abuelos se encontraron el uno al otro. Sus padres se volcaban con sus pacientes. De ahí que Annie hubiera sido tan comprensiva con el horario intempestivo de Clark y la dedicación a su trabajo. Porque en ese mundo ella sabía dónde encajaba. Ahora se veía a sí misma en caída libre, dando vueltas sin control, y sin saber adónde iba a aterrizar.
Capítulo 2
Si a Annie no se le ocurría un plan de huida, y ya mismo, iba a verse atrapada en un infierno nupcial. Un pensamiento ridículo, ahora que ya no era la novia de nadie. Pero, por lo visto, al universo eso le traía sin cuidado.
Se quitó los zapatos con un par de patadas y estiró el brazo para liberar otro corchete. O sus brazos eran demasiado cortos o el corchete estaba demasiado abajo, pero Annie se habría apostado la última porción de pizza de peperoni y aceite de oliva a que ni siquiera Houdini podría escapar de aquel vestido.
Sujetó la tela de seda y las copas de encaje con ambas manos y tiró del vestido hacia un lado. Ni se movió. Le dio un tirón mientras escondía la barriga, y después intentó dar un saltito.
—¡Mierda! —Con lo fácil que había sido ponerse el maldito vestido, ahora se temía que iba a tener que cortarlo para salir de él—. ¡Mierdamierdamierda!
Se había mudado lejos de sus seres queridos y de todo lo que conocía para alejarse de la boda de Clark. Para el horror de su madre, había convertido su larga cabellera negra en una melena corta y escalada que le enmarcaba la cara. Había trabajado turnos de treinta y seis horas para evitar responder al teléfono y tener que decirles a sus padres, una y otra vez, que estaba bien —y, a su madre, que no parecía un tío—. Era la manera de decirse a sí misma que estaba bien.
Y ahí estaba ahora, de todo menos bien, atrapada en la boda de otra persona.
Ni siquiera a mil kilómetros de su pasado había logrado cambiar la trayectoria de su futuro. Era como si siguiera en Hartford y no empezando de cero en Roma. En la Roma de Rhode Island, no de Italia. De ahí que el trayecto hubiera sido de cuatro mil kilómetros menos.
Por desgracia para ella, cuando la agencia de trabajo temporal le envió una oferta para ir a Roma, Annie estaba sumida en una fiesta privada con solo una invitada (ella), y organizada nada menos que por José Cuervo. Así pues, respondió un rotundo sí. Y así era como había llegado a aquella remota cabaña en la orilla de la bahía de Buzzards de la Roma histórica, en Rhode Island, en lugar de habitar una casita frente al río Tíber.
Pues sí, Annie vivía ahora en el único estado menos animado que Connecticut. Su exprometido quería su opinión acerca de la luz que haría que el primer beso fuera el más romántico. Y su vestido seguía adelante con una novia de repuesto.
—Supongo que, si la carrera médica no termina de irme bien, podría abrir mi propio negocio —le dijo a la cabeza de alce colgada por encima de la chimenea—. Pasaré de médica asociada a wedding planner asociada, y enseñaré a los hombres a ser buenos esposos.
Se forraría. Tenía una efectividad del cien por cien para juntar parejas de las que ella no formaba parte.
Se apartó el pelo de la cara, se inclinó hacia delante y tiró de la tela por encima de su cabeza mientras sacudía el torso. ¡Por fin! El vestido cayó al suelo, con un leve rasguño por el que Annie se sentiría culpable por los siglos de los siglos.
Sudada y acalorada, cerró los ojos y dejó que sus brazos cayeran inertes.
—¿Qué le pasa a mi suerte?
—Yo también me pregunto lo mismo. De hecho, te daré veinte pavos si me prometes que no vas a parar —dijo una voz masculina e inesperada… ¡desde el interior de su casa!
Se le formó un nudo de terror en la garganta al recordar todas las pelis de miedo que había visto.
Diciéndose a sí misma que era Clark quien le hablaba por el móvil, Annie abrió los ojos y chilló.
Detrás de ella, junto a la puerta de su dormitorio, se alzaba una silueta alta y robusta. Desde el punto de vista que le permitía su postura, doblada hacia delante y con la cabeza entre las piernas, a Annie le pareció un tío malvado y amenazador, y no le hubiera extrañado nada que de pronto blandiera un hacha.
Con el corazón latiendo a una velocidad como si fuera a resquebrajarse, Annie cogió uno de sus zapatos de tacón de aguja, se irguió y se giró. Como arma, dejaba mucho que desear, pero lo levantó con su mirada más intimidante. Una mirada que, según Clark, asustaría a los niños, repelería a los vampiros y lograría que hasta el más inquieto de los pacientes tomara asiento.
Obviamente, los asesinos con hachas eran inmunes. Al menos el suyo, porque levantó una ceja y ella tragó saliva.
Vaya. Simple, pero efectivo.
—¿Quién coño eres? —Annie vio que llevaba el torso desnudo, calzoncillos y el pelo alborotado. Ni rastro del hacha—. Y ¿qué haces durmiendo en mi cama?
El tío clavó los ojos en la vestimenta de Annie mientras esbozaba una sonrisa torcida.
—Yo iba a preguntarte lo mismo, Ricitos de Oro.
Capítulo 3
Habían transcurrido solo dos días desde que Emmitt Bradley había dejado atrás las tres semanas de ingreso en la mejor UCI de Shenzhen, y ya empezaba a experimentar síntomas alarmantes. Las alucinaciones eran lo que más le preocupaban.
Sin lugar a dudas, esa chica era la alucinación más sexy que había visto jamás. La prefería a los insoportables dolores de cabeza. Hostia, ¿y si seguía en China y lo de despertarse y encontrar un vestido elegante y una piel bronceada dando vueltas por su casa no era más que un sueño húmedo inducido por la medicación?
No, recordaba la explosión, la fuerza arrolladora del estallido que lo había lanzado por los aires en aquel segundo sótano de la fábrica que centraba su reportaje periodístico. El trayecto hasta el hospital y las semanas siguientes le resultaban un poco borrosas, pero los sudores fríos y el dolor punzante que sintió cuando se presurizó la cabina del avión que lo llevaba a casa los tenía grabados a fuego en su memoria.
El doctor le había recomendado que no volara hasta estar preparado. Incluso le dio una lista estricta de las cosas que debía evitar en cuanto le dieran el alta:
El trabajo.
Los antojos.
El whisky.
Las mujeres.
Vale, el último punto lo había añadido él, porque si no fuera por las mujeres mandonas él no se habría quedado al margen, mientras otro acababa encargándose de la cobertura de su historia. Un tema del que no le apetecía hablar aún, y por eso había mantenido su regreso en secreto.
A lo mejor había ido a un bar y se había traído a casa a una borrachilla para comprobar si su cama era demasiado grande, demasiado pequeña o perfecta. En su estado, lo dudaba, pero no era una posibilidad que, de entrada, pudiera descartar.
La escaneó de arriba abajo de un solo vistazo. No, una mujer como ella seguro que no visitaba el Crow’s Nest en busca de rollos de una noche. Y los tíos como Emmitt nunca se abrían a algo más.
Volvió a pensar en la teoría del coma. Y si había algo que Emmitt supiera hacer mejor que nadie era poner a prueba una teoría.
—En otras circunstancias, te diría que cuantos más seamos, mejor. —Se pasó una mano por el pelo y, ¡joder!, hasta los folículos le dolían—. Pero hoy no me va demasiado bien.
El miedo que sentía Annie enseguida se transformó en desdén.
—Siento mucho interrumpir tu tranquilidad —le dijo antes de lanzarle el zapato a la cabeza—. Ahora, ¡largo!
—Dios. —Emmitt se agachó porque, alucinación o realidad, era un objeto de lo más peligroso. De un rojo intenso, con un tacón de aguja tan afilado que podría cortar el acero o, como comprobó al mirar hacia el punto de la pared en el que hacía dos segundos estaba su cabeza, clavarse en el pladur—. Ahora en serio, ¿quién lo ha organizado? —le preguntó.
—¿Cómo dices?
—Ha sido Levi, ¿a que sí? El muy santurrón… Me dijo que quedara con tías porque se me estaba a punto de acabar la suerte y terminaría saliendo con alguna chiflada monísima. —Se tomó unos instantes para observarla de nuevo, y se fijó especialmente en sus braguitas (si tenía que apostar, diría que brasileñas)—. No pareces una de esas. Pero no sería la primera vez que me equivoco.
—¿Una chiflada? —Annie agarró el mando a distancia de la mesa de centro.
—Jo, Ricitos de Oro, has pasado por alto la parte más importante y mona.
Annie se quedó donde estaba, en el umbral entre la retirada y la venganza, con el mando en alto y dispuesto a castrar al tío, y valorando su próximo movimiento.
Emmitt se le acercó, empequeñeciéndola con su altura, y entró en el combate con una mirada, en plan «ataca si tienes lo que hay que tener», que acojonaría a cualquier adulto.
Pero ella no estaba ni acojonada ni intimidada. Terca como una mula, entornó los ojos para mirarlo, y él se preguntó dónde había ido a parar el tono dócil y complaciente que había oído por teléfono. En la mujer que tenía delante no había nada de docilidad. Parecía una genia que acababa de liberarse de su lámpara. No una morena dispuesta a cumplir sus deseos. No, daba la impresión de que esta genia había acumulado rabia durante mil años y se preparaba para arrojarla sobre un pobre mortal.
—Me llamo Anh Nhi Walsh. O Annie, si es que es un nombre demasiado cosmopolita para ti.
Emmitt estaba a punto de decirle que en su pasaporte había más sellos que en casa de un filatelista, cuando Annie decidió que el pobre mortal iba a ser él.
Aferrando el mando a distancia con toda su fuerza, dio un paso atrás y sonrió. Emmitt conocía bien esa sonrisa. La había inventado él.
De hecho, era el puto amo de las sonrisas, con esos dos hoyuelos que de niño detestaba y que de mayor no paraba de explotar.
Emmitt Bradley era un camaleón titulado capaz de tranquilizar, intimidar o seducir con un simple movimiento de labios. Y la sonrisa de ella era una promesa de guerra…, dolorosa y sangrienta.
Así pues, Emmitt le regaló una de las suyas, de oreja a oreja, idéntica a la del gato de Cheshire, con la cantidad justa de amabilidad impostada para que Annie se estuviera quieta, y aprovechó la ocasión. Sin darle tiempo a reaccionar, hizo una rápida maniobra y la apretó contra la pared adyacente, las manos sujetas por encima de su cabeza.
Con un jadeo de desconcierto, Annie lo fulminó con unos ojos del tono de marrón más oscuro que Emmitt había visto.
—Suéltame —gritó, con la respiración entrecortada. Cada vez que inspiraba aire, el encaje del corsé interior de ella le rozaba el pecho a él, recordándole así que entre ambos llevaban la cantidad de tela exacta para usarla como hilo dental.
—¿Ya has acabado? —replicó Emmitt. Cuando Annie volvió a entornar los ojos, Emmitt le arrebató el mando y lo lanzó sobre una silla. Le apretó la muñeca como última advertencia—. ¿Estamos en paz?
Annie asintió.
—Te tomo la palabra. —Emmitt estudió la arruguita de tozudez de la barbilla de Annie, sus labios carnosos y esos ojos peligrosamente oscuros, sugerentes y tentadores por los que un hombre perdería el juicio. Annie significaba problemas. Y, ¡madre mía!, cuánto le gustaban a él los problemas…, casi tanto como las mujeres—. Como traiciones mi confianza e intentes lanzarme algo que no sean tus braguitas, te voy a aplastar contra el suelo. ¿Queda claro, Anh Nhi Walsh?
Ella se quedó helada al oírlo pronunciar su nombre. Y sí, a él le había encantado. Salió de sus labios más como una promesa que como la amenaza que pretendía. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Lo que sus calzoncillos ocultaban le pedía que repensara su idea de alejarse de las mujeres.
—Con Annie basta. Y mis braguitas no se van a ninguna parte.
Emmitt se quedó mirándola durante un largo minuto antes de soltarle las muñecas. Pero no se movió. Podría aplastarla contra el suelo, pero estaba casi seguro de que tenía una tienda de campaña entre las piernas y no quería que se le notara más aún.
Annie debió de darse cuenta, porque sus mejillas adoptaron un rubor muy sexy.
—Pues Annie. —Emmitt miró hacia la alarma de su casa. La luz roja parpadeaba. Estaba activada—. Y ahora, ¿me vas a decir cómo has pasado por el sistema de seguridad?
Ella abrió la boca para volver a gritar —a Emmitt no le cabía ninguna duda—, así que le puso un dedo sobre los labios. Una palabra más y los martillos neumáticos que ocupaban su cabeza se abrirían paso por todo su cráneo.
—Bajito. Dímelo bajito.
—Pues he metido el código de seguridad —masculló ella entre dientes—. Tu turno. ¿Cómo has entrado tú?
—Abriendo la puerta que puse cuando compré la casa. —Hizo un gesto con la barbilla hacia la llave que colgaba de la cerradura, y fue entonces cuando reparó en el cielo estrellado que enmarcaban las ventanas. Estaba tan oscuro como cuando había cerrado los ojos hacía un rato—. ¿Qué hora es?
—Las ocho y media.
A duras penas había dormido unas pocas horas. Normal que estuviera hecho un desastre. Tenía sed, estaba cansado y necesitaba mear. Había llegado el momento de decirle a Ricitos de Oro que empezara a buscarse otra cama, porque la suya, a pesar de ser estupenda, no admitiría a nadie en todo el verano.
—Oye, ha sido muy divertido —dijo mientras se recorría la cara con una mano. Al llegar a su mandíbula, se detuvo. Volvió a tocársela y notó la barba descuidada que le pinchaba la palma—. ¿Qué día es hoy?
—Miércoles.
—Dios. —Había dormido veinte horas, no dos, y perdido un día entero.
A paso lento, se dirigió a la cocina, abrió la nevera y cogió una cerveza.
—¿Emmitt Bradley eres tú?
—Es la primera vez que oigo mi nombre como si fuera una acusación, pero sí. —Abrió la botella, le pegó un buen trago y a punto estuvo de escupir el líquido en el interior.
Deberían despedir al que hubiera pensado que (leyó la etiqueta) el kiwi combinaba bien con el lúpulo. Con una mueca, bajó la botella y se encontró delante de Annie, que se había tapado el conjunto de antes con una bata azul de médico.
—Emmitt el de «hola, Emmitt, soy Tiffany» —dijo ella con un tono de perfecta embriaguez formado por tres partes de helio y una parte de telefonista de línea erótica—. «Más te vale que me llames cuando vuelvas. Me ha tenido que soplar Levi que te fuiste sin darme más que un besito». —Annie puso los ojos en blanco y recuperó la voz grave y rasposa que a él le gustaba más—. Tiffany con y griega. No la confundas con Tiffani con i latina, que no volverá hasta que caigan las hojas de los árboles, pero quería que supieras que piensa en ti.
Reprimiendo una sonrisa, Emmitt se secó la boca con una mano y dejó la botella en la isla de la cocina.
—¿Cómo sabes tú eso?
Los pies descalzos de ella se acercaron al teléfono. Junto al aparato había una pila de pósits. Annie rebuscó un poco y levantó uno.
—Esta es Tiffany con y griega. —Se aproximó a Emmitt y le estampó la nota en el pecho desnudo—. Esta, Tiffany con i latina. —Otro golpe—. Y luego están Shea, Lauren y Jasmine.
Pam, pam, pam.
—Rachelle y Rochelle.
—Solo me has dado un golpe. —Le dedicó una sonrisa—. ¿Quién era? ¿Rachelle o Rochelle?
—Las dos —le espetó Annie—. Cuando se te llenó el buzón de voz, se presentaron aquí. Las dos juntas. —A medida que la sonrisa de él se ensanchaba, los labios de ella se apretaban para formar una fina línea—. Por no hablar de Chanelle, Amber, Ashley, Nicole, la dulce P y Diana. —Lo miró a los ojos—. Que me hizo prometer que apuntaría «Diana la salvaje». Me dijo que sabrías a qué se refería. —Esta última provocó un gran golpe.
—Au —murmuró él, pero no parecía demasiado preocupado.
—Toma. —Le dio las notas de la pila restantes.
Emmitt las fue pasando una a una para dar con el único mensaje que le importaba. En cuanto perdía el interés en ellas, las tiraba al suelo. Cuanto más avanzaba, más empeoraba su dolor de cabeza, hasta que incluso con los ojos entrecerrados se le hacía insoportable.
—¿Podrías buscar la de la dulce P? —Le devolvió las notas.
—No soy tu secretaria.
—Anda, pues esa es otra faceta de Annie que me gustaría ver. Con gafas y falda de tubo. —Soltó un silbidito, a lo que ella respondió cruzándose de brazos.
El movimiento ahora le tapaba el pecho, pero dejaba a la vista de Emmitt mucha piel más abajo. Era un conjunto bastante menos transparente que el que vestía hacía un minuto, pero casi le gustó tanto el disfraz de enfermera calentorra como el de estríper.
Casi.
—Pero es que me conformo con el mensaje de la dulce P. —Le puso en la mano los pósits que quedaban. Cuando vio que ella no los cogía, suspiró—. En serio, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en mi casa? —Miró a su alrededor para admirar el nidito coqueto que se había montado Annie—. ¿Seis meses?
—Seis semanas.
—¿Has hecho todo esto en seis semanas?
Su cabaña, un espacio sobrio, estaba decorada con muebles minimalistas, con emoción minimalista y con esfuerzo minimalista. Solo quería vivir en una calle tranquila con vistas directas a la naturaleza. Era el único lugar del planeta en el que se relajaba y encontraba paz y equilibrio.
Y ahora no había ni rastro de esa paz. Todas las superficies estaban ocupadas por marcos de fotos o por montañas de libros viejos. Su colección de jarras de cerveza estaba escondida detrás de unas brillantes copas de vino. Y al habitual aroma a cedro lo había sustituido algún tipo de vela floral. Seguro que eran las violetas que ardían en la repisa de la chimenea, debajo de su cabeza de alce.
Emmitt parpadeó. Dos veces.
—¿Desde cuándo tengo una repisa?
Annie se encogió de hombros.
Por no hablar de su sofá, de un cuero muy masculino, hecho para ver partidos de hockey y las aventuras del superviviente Bear Grylls; ahora su sofá estaba casi oculto debajo de 137 cojines decorativos y una manta azul a juego.
Y no se trataba de un azul oscuro masculino, no. Ni de un azul de superhéroe. Qué va, la gigantesca y mullida atrocidad era del mismo azul clarito que las cajitas de las joyas por las que las mujeres se vuelven locas. Y que nadie le preguntara sobre las luces titilantes que pendían de las astas de Toro.
Como apenas había caminado erguido desde que había llegado del aeropuerto, Emmitt no había visto los cambios. Pero ahora lo asaltaban con tanta violencia que la migraña lo estaba acechando.
—No es permanente. Cuando me largue, todo se largará conmigo.
Por lo menos era sincera con los crímenes que había cometido. Otra gente, gente a la que él había conocido de primera mano, haría casi lo imposible por disimularlos.
—Pues leerme un mensaje es lo mínimo que puedes hacer por haber castrado a Toro —señaló al alce— y violado la intimidad de mis mensajes.
—Por lo visto, tu buzón de voz está lleno, de ahí que empezaran a llamar aquí. El teléfono no paraba de sonar y sonar a cualquier hora de la noche, así que me puse a anotar los mensajes. Y lo castraste tú cuando pegaste su cabeza en la pared como un trofeo. —Annie cogió el montón de pósits y buscó, sin dejar de resoplar en todo momento. Al final, le entregó una nota—. Toma. La dulce P.
—Toro no es de verdad, y fue un regalo. ¿Me lo podrías leer en voz alta? —La arruguita de tozudez de su barbilla reapareció—. No llevo las lentillas y no sé dónde he puesto las gafas —le mintió.
Con un suspiro de exasperación, Annie agarró la nota.
—Te ha llamado un millón de veces (sus palabras, no las mías) sobre el vestido que necesita sí o sí. También sus palabras, no las mías. —Para alivio de Emmitt, Annie no se había puesto a interpretar a una telefonista de línea erótica—. Te reserva el primer baile para ti. Qué mona. —Levantó la mirada—. Pero me apuesto lo que quieras a que a Tiffani no le hará ninguna gracia ser la segunda.
«Mierda». Llevaba mucho tiempo esperando con ganas el baile, y le daría mucha rabia habérselo perdido.
—¿Te dijo cuándo era el baile?
—No. Oye, ¿algo más? ¿O también quieres que te cante su número?
—Ya me lo sé.
—¿Te sabes el número de todas? —Annie lo miró fijamente.
—No. —Emmitt sonrió—. Solo el de la dulce P.
El de Paisley era el único que le importaba.
—Quizá deberías decírselo a las demás, para que dejen de llamar. La ambigüedad lleva a malentendidos —dijo Annie, con tono pretencioso.
—Los prejuicios, también —le respondió sin mayor explicación, impresionado por su habilidad para poner una mueca acusadora y arrepentida al mismo tiempo.
No era culpa de él que Annie hubiera sacado sus propias conclusiones. Emmitt se había esforzado muchísimo para asegurarse de que, en lo que a la persona más importante de su vida se refería, jamás hubiera ni un solo malentendido: Paisley Rhodes-Bradley era su mundo. Una maravillosa sorpresa en forma de hija que le había robado el corazón.
—¿La mujer que ha secuestrado un vestido de boda me va a juzgar a mí?
—¡Es. Mi. Vestido! —Volvió a estamparle el mensaje en el pecho.
—Eso has dicho antes. Pero no creo que Clark lo haya pillado. —Cogió un pósit en blanco y se lo pegó en la clavícula—. A lo mejor se lo tendrías que escribir.
Annie se quedó observando la nota antes de mirarlo a los ojos con las cejas arqueadas. Ninguno de los dos cedió un milímetro, hasta que la tensión entre ambos se volvió feroz. Y entonces ella sonrió, una sonrisa en plan «que te den» que, curiosamente, era muy excitante.
—Muy buen consejo, Emmitt. —Cogió un bolígrafo, garabateó unas palabras y le enseñó la nota.
—¿«Vete a la mierda»? —leyó con una risilla—. Sencillo, directo, sin ninguna posibilidad de malentendidos. Te lo apruebo. ¿Necesitas un sobre y un sello?
—Te lo he escrito a ti. —Intentó pegárselo en la frente, pero era demasiado bajita, así que se conformó con estampárselo en el mentón. La barbita descuidada de él era un rival demasiado poderoso para el pegamento, y los dos vieron cómo la nota aleteaba hasta el suelo—. Eso no se lo diría nunca a un amigo.
—Pues deberías probarlo. Porque a mí me da la impresión de que muy buen amigo no es.
—Solo porque resulta que no es para mí no significa que sea mal tío —dijo para intentar defender algo que, para Emmitt, era indefendible. Pero él había aprendido a base de palos, y ella iba a tener que llegar a esa conclusión por su cuenta.
—Yo solo digo que es imposible ser amigo de un ex.
—¿Y qué me dices de todas esas? —Annie señaló la montaña de pósits—. A mí me han parecido de lo más amigables.
—No son ex. Son amigas. —Levantó una ceja y ella le golpeó en la mano, tirando al suelo las notas que él tenía en la mano.
—Y ¿por qué no llamas a una de ellas y le preguntas si quiere compartir su cama contigo? Porque yo no quiero, y la tuya venía incluida en el contrato de alquiler.
Emmitt se ahogó con las burbujas residuales que le atestaban la garganta.
—¿Cómo?
—Oh, sí —ronroneó Annie—. Si quieres, te escribo qué día vence el contrato. Así sabrás cuántas amiguitas necesitas haciendo cola. Te lo leo en voz alta y todo.
Emmitt casi nunca estaba más de unas pocas semanas en Roma. De hecho, desde que compró la casa, una década atrás, había pasado más tiempo viajando por trabajo que en su cabaña. Por eso a veces la alquilaba como destino rural en Airbnb, y dividía los beneficios con su amigo Levi, que se ocupaba de todo mientras él estaba fuera.
—¿Cuántos días de vacaciones te quedan? Unos cuantos arrumacos por las mañanas no estarían nada mal. Incluso te dejo que seas la cuchara grande.
Annie avanzó hasta casi pegarse al cuerpo de él, piel con piel.
—Seguro que a Tiffany no le importa hacer la cucharita contigo. Pero ten cuidado. A ver si se convierte en una chiflada monísima.
—Me voy dentro de unas semanas. —En cuanto consiguiera que un médico le diera el alta para volver al trabajo. Su editora estaba resuelta a seguir las instrucciones al pie de la letra. Sin la autorización de un médico no le asignaría nuevos reportajes. Y tampoco podría retomar ese durante cuya investigación terminó herido.
Carmen era el ejemplo perfecto de por qué los ex nunca debían seguir siendo amigos. Ya habían pasado tres años y todavía le echaba en cara que él hubiera pasado página más rápido de lo que la Guía para romper con una novia consideraba respetuoso.
—Que tengas una feliz estancia en Roma. —Annie cogió la botella de cerveza de la cocina—. A mi contrato aún le quedan cuatro meses y no pienso marcharme.
Dicho lo cual, paseó el culo hasta el dormitorio.
—Me lo he pasado muy bien —exclamó antes de dar un portazo, y Emmitt oyó cómo cerraba la puerta con pestillo.
Capítulo 4
Septiembre estaba que trinaba. El aire era tan denso que Emmitt se ahogó por la humedad con una sola inspiración. Lo interpretó como una señal de que la Madre Naturaleza estaba menopáusica y que su viaje de vuelta a casa iba a ser una sucesión de sofocos con sudores nocturnos intermitentes y arrebatos impredecibles.
Se metió las manos en los bolsillos de los pantalones y contempló la casa blanca y amarilla del otro lado de la calle. La casona de estilo Cape Cod era de lo más familiar, con un encantador porche delantero, bicicletas a juego, un buzón diminuto y un Subaru que desprendía tanta energía de coche de mamá que a cualquier soltero con amor propio le produciría urticaria. No tenía nada que ver con el bungaló que él había comprado unas manzanas más allá.
Era la clase de hogar que llevaba escrito «familia feliz» de los cimientos al tejado.
Emmitt jamás había sentido esa sensación de formar parte de algo hasta el día que conoció a Paisley.
Le bastó mirarla una sola vez para que todo su mundo cambiara por completo. Emmitt cambió. Convertirse en un papá de Instagram surtía ese efecto. Y cada día que pasaba iba cambiando más y más. Tan solo esperaba cambiar al ritmo que Paisley merecía.
En lugar de llamar a la puerta principal, se quedó plantado en la acera, sudando a mares debajo de una sudadera y una gorra, con pinta de acechador que estudiaba el terreno. Al día siguiente, su sigilosa vuelta a casa aparecería en la primera página del periódico matutino, y Emmitt quería que Paisley se enterara por él. Y por eso estaba allí y no forzando la puerta de su dormitorio y metiéndose en la cama con su respondona inquilina.
Emmitt ignoró el sudor que le empapaba las cejas, que nada tenía que ver con la Madre Naturaleza, y recorrió el caminito empedrado hacia la puerta de un rojo potente. En el centro lucía una guirnalda de girasoles, unas luces brillantes adornaban la barandilla del porche y forraban cada una de las columnas, y sobre la pared cubierta de madera una placa de bronce rezaba: «La familia Tanner».
Emmitt lo leyó; aunque habían pasado diez años, seguía sin asimilarlo.
Se llevó la palma de la mano hacia los ojos, ignoró cuánto le escocían e introdujo el código de la puerta. El cerrojo se abrió y le dio paso al interior. Valoró la posibilidad de colgar la chaqueta junto a las demás, alineadas impecablemente cada una en su gancho correspondiente del perchero. Y entonces recordó cómo irritaba a Gray que hubiera ropa de gente «de fuera» junto al tapizado del recibidor, y se le ocurrió una idea mejor.
Con una sonrisa, Emmitt lanzó la chaqueta al sofá y la gorra dio vueltas sobre su cabeza. No se quitó las zapatillas, pero dio una patada para que la hojita que se le había pegado al talón derecho fuera a parar de pleno al centro de la mesita del café. Satisfecho con su obra, caminó por el recibidor hacia las voces que salían de la cocina, resuelto a pisar con fuerza sobre el parqué, recién pulido.
En casa de los Tanner, los domingos se dedicaban al fútbol, a la barbacoa y, en cuanto Paisley se hubiera acostado, a unas cuantas partidas de póquer. Y aunque se hubiera perdido el banquete, las maldiciones y protestas que oía de la cocina le sugerían que había llegado justo a tiempo para jugar a las cartas.
Fieles a la tradición de los Tanner, sus amigos estaban inmersos en una partida de póquer con unas apuestas altísimas en la que, por lo visto, la masculinidad de alguien estaba en tela de juicio.
—Serán solo unas cuantas horas —dijo Gray con las cartas en la mano y haciendo un superesfuerzo para poner cara de póquer. Para ser un tío cuya profesión incluía dar noticias de vida o de muerte, tenía más tics que un paciente con TOC en unos lavabos públicos—. Ya sabes lo importante que es el comité del baile para Paisley.
—El club de ciencias también era importante para ella, y por eso me pasé buena parte del año pasado tejiendo jerséis para los pingüinos de Nueva Zelanda. —El que había hablado era el cuñado de Grayson, Levi Rhodes. Un tipo honesto, una leyenda de los mares retirada que ahora era el propietario del puerto deportivo de Roma y del bar y el asador anexos, y también el mejor amigo de Emmitt. Y la razón por la cual él tenía a una mujer semidesnuda durmiendo en su cama—. Yo ya he cumplido. Te toca, chaval.
—Cuando me dijo que me había apuntado para ayudar con las decoraciones del baile, olvidé por completo que mañana es mi único día libre —dijo Gray, y Emmitt se habría ofrecido a ayudar a un amigo en apuros… Si alguno de los dos se hubiera molestado en recordarle que el baile en cuestión era este mes, claro. Vale, sí, estuvo varias semanas incomunicado, pero un correo electrónico habría sido un bonito detalle. Así que se quedó junto a la puerta de la cocina, a la espera de que se dieran cuenta de su presencia—. Tengo planes —añadió Gray.
El Dr. Grayson Tanner era tan solo unos años mayor que Emmitt, pero actuaba como si fuera el abuelo del grupo. Era un hombre equilibrado, tradicional y algo estirado, y luchaba para ganar el premio de Padrastro del Año. Le encantaba dar largos paseos por la playa, coleccionar conchas y elaborar detalladas listas de la compra con un código de colores en función de las categorías. Era un maldito héroe de la zona, y el bombón más deseado por todas las solteras del pueblo.
Aunque Gray no estaba para nada interesado en tener una cita: hacía cuatro meses que había perdido al amor de su vida. A Emmitt no le sorprendería si jamás volvía a posar la mirada en otra mujer.
—¿Con quién? ¿Con una botella de vino? —Levi separó dos cartas y las colocó boca abajo sobre la mesa antes de coger dos más del mazo.
—He quedado con tu madre, mi suegra.
Levi lo miró a los ojos por encima de las cartas.
—¿Va todo bien?
—Es para ponernos al día. —Gray se encogió de hombros—. No nos hemos visto desde…, en fin, desde el funeral de Michelle.
—¿Quieres que hable con ella?
—No necesito que me lleves de la manita —dijo Gray sin cambiar ni una sola carta—. Lo que necesito es que encuentres a alguien que te cubra en el bar para que vayas con Paisley a la reunión y después la traigas a casa.
—Que no puedo. —Levi se echó hacia atrás y se crujió los huesos del cuello de lado a otro. Era un auténtico armario, con más tatuajes que dedos. Y por su pelo rapado y su actitud de malote, la gente a menudo creía que era un boxeador y no un fabricante de barcos que construía lujosos veleros tallados a mano a partir de unos tablones de madera—. Mañana juegan los Patriots, y eso quiere decir que en la barra del Crow’s Nest no sobra nadie. Sé que es una noticia sorprendente, dada la gran cantidad de noches libres que tengo —añadió con condescendencia—, pero estaré currando en el bar y vigilando a mi nueva camarera. Es decir, que tú harás las decoraciones y de canguro.
—¿No te puede sustituir nadie? —Gray añadió tres fichas al montón—. Yo voy.
—¿Desde cuándo necesita canguro una chica de quince años? —dijo al fin Emmitt al entrar en la cocina.
Las dos miradas anonadadas se clavaron en él. La de Levi, acusadora; la de Gray, cabreada.
«Ay, hogar, dulce hogar».
—¿Qué coño haces ya aquí? —le preguntó Levi, al mismo tiempo que Gray decía:
—¿Llevas zapatos en mi casa? ¿Para qué crees que está el estante para zapatos de la entrada? Si hasta he puesto un cartelito encima para que no lo olvides.
—Ah, es que no lo he olvidado. —Emmitt abrió la nevera y la luz del frigorífico le provocó un dolor agudo detrás de los ojos—. He pisoteado tu parterre al entrar.
—No llamas, no escribes, tan solo apareces por aquí y te bebes mi cerveza —dijo Gray.
Durante esos días, el agua había sido la única droga de Emmitt. Una cerveza fresquita no sonaba nada mal después de la mierda que había bebido en su casa, aunque resultaba incompatible con el analgésico para calmar a un elefante que se había tomado antes de salir de la cabaña. Le quitó el tapón a la botella de agua, la vació casi entera de un solo trago y volvió a dejarla en su sitio. Antes de cerrar la nevera, cogió una segunda.
Todavía sufría las consecuencias del jet lag. Un jet lag que, según los médicos chinos, duraría entre tres y un número indeterminado de semanas, en función de la suerte que tuviera. Su pasado más reciente sugería que la diosa fortuna era una guarra muy vengativa.
—Ahora en serio, ¿qué haces en casa? —insistió Gray.
—Yo también me alegro de verte. —Emmitt cogió una silla de la cocina y se sentó a la mesa—. China ha sido espectacular, por cierto. El viaje de vuelta ha resultado un pelín turbulento, pero aquí estoy, sano y salvo, gracias por preguntar. —Se giró hacia Levi—. Sigue apostando. Tiene una mano de mierda.
—Que me mires las cartas y luego se lo soples está muy mal. —Gray se levantó—. Por eso odio jugar con vosotros.
—Te encanta jugar con nosotros —dijo Emmitt—. Para tu información, cuando tengas una mano de mierda no te lo creas tanto. Si no, todos deducen que tienes una mano de mierda.
—Abandono. —Gray tiró las cartas sobre la mesa y se dirigió al horno. Regresó con una bandeja enorme con pollo y lo que olía a la receta de los macarrones con queso de Michelle.
El delicioso aroma a queso fundido hizo que a Emmitt le rugieran las tripas. En el viaje de vuelta no había comido más que unas bolsitas de cacahuetes y una barra de proteínas. Y de eso hacía ya treinta y pico horas.
—¿Hay más en el horno? —le preguntó Emmitt.
—No.
—¿Y otro tenedor?
Gray lo miró a los ojos. Ningún rastro de humor en su cara.
—Si hubieras llamado para decirnos que habías vuelto, habría preparado más.
—¿Y también me habrías recordado que el baile de padres e hijas era este mes? —Cuando los otros dos intercambiaron una mirada de culpabilidad, Emmitt añadió—: Recibí un mensaje de un vestido que cierta personita necesitaba sí o sí.
—¿Habría servido de algo que te lo dijera? —le preguntó Gray—. Seguro que en breve volverás a marcharte varios meses por algún otro tema de actualidad.
«Madre de Dios, ¿qué mosca le ha picado?».
—Joder, pues sí, claro que habría servido —dijo Emmitt—. Es el baile de padres e hijas. Yo soy su padre. Por lo tanto, tendría que haberlo sabido, porque soy yo el que la llevará.
Por algo se llamaba Paisley Rhodes-Bradley, por los clavos de Cristo. Emmitt conoció a la madre de Paisley cuando se mudó a Roma para ir al instituto. Tenía doce años, Michelle dieciséis y era la hermana de su mejor amigo. Pero no fue hasta que Emmitt volvió a casa tras la universidad cuando esos cuatro años ya no supusieron una diferencia tan grande. Michelle acababa de salir de una relación y quería recuperarse, y Emmitt quería vivir una de sus fantasías adolescentes.
Parecía el momento perfecto.
No necesitaron más que un beso para sellar sus destinos. Un beso que llevó a un sofocante fin de semana de verano que pasaron juntos en una playa desierta, durmiendo en una tienda de campaña y bañándose en el Atlántico. Los dos eran conscientes de que solo disponían de aquel fin de semana, así que lo aprovecharon de principio a fin.
Emmitt no volvió a saber nada de Michelle hasta seis años más tarde, cuando cubría un atentado con bomba en el metro de Berlín. Había sido madre. Y estaba casi segura de que Paisley era hija de él.