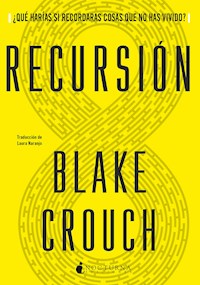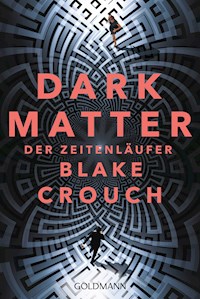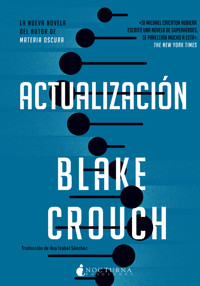
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Logan Ramsay es el siguiente paso en la evolución humana. Al principio no tiene claro qué ha cambiado. Solo nota detalles puntuales: se concentra mejor, es capaz de hacer más cosas a la vez, lee muy rápido, su memoria ha aumentado y no necesita las mismas horas de sueño. Poco a poco, es innegable: a su cerebro le está pasando algo. Y a su cuerpo. Ha empezado a ver el mundo y a quienes lo rodean de un modo completamente nuevo. La verdad es que el genoma de Logan ha sufrido un hackeo. Y hay una razón por la que ha experimentado esta actualización, una razón que se remonta a un horrible legado familiar. Lo que le está sucediendo es solo el inicio de un proyecto mucho más grande, y para hacerle frente Logan tendrá que usar sus nuevas habilidades y transformarse en algo más que él mismo. Quizás incluso en algo más que un ser humano. Pero en el proceso no puede evitar preguntarse: ¿y si en realidad la única esperanza de la humanidad consiste en diseñar nuestra propia evolución? Íntima y épica a la par, Actualización es la nueva novela del galardonado autor de Materia oscura, una historia frenética sobre los límites de la humanidad y sobre nuestro potencial ilimitado. La productora de Steven Spielberg está desarrollando su adaptación cinematográfica.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
UPGRADE © 2022 by Blake Crouch
© de la traducción: Ana Isabel Sánchez, 2024
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Medea, 4. 28037 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: diciembre de 2024
ISBN: 978-84-19680-93-8
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Para Michael McLachlan
Marine, abogado, amigo querido
(1946-2021)
ACTUALIZACIÓN
1
Encontramos a Henrik Soren en un bar de la terminal internacional cuando le faltaban treinta minutos para embarcar en un hiperreactor con destino a Tokio.
Antes de esa noche, solo lo había visto en fotografías de la INTERPOL y en vídeos de distintas cámaras de seguridad. En persona, no impresionaba tanto: menos de un metro setenta, unas zapatillas Saint Laurent artificialmente desgastadas y una sudadera de diseño con una capucha que le tapaba la mayor parte de la cara. Estaba sentado a un extremo de la barra con un libro y una botella de champán Krug.
Me apropié del taburete que había a su lado y coloqué mi placa a medio camino entre ambos. Lucía la insignia de un águila calva cuyas alas envolvían la doble hélice de una molécula de ADN. Durante un largo rato, no ocurrió nada. Ni siquiera tenía claro si Soren la había visto brillar bajo las lámparas colgantes de globo, pero entonces volvió la cabeza y me miró.
Le dediqué una sonrisa.
Cerró el libro. Si estaba nervioso, no lo mostró. Se limitó a mirarme de hito en hito a través del azul escandinavo de sus ojos.
—Hola, Henrik —lo saludé—. Soy el agente Ramsay. Trabajo para la APG.
—¿Qué se supone que he hecho?
Nació hace treinta y tres años en Oslo, pero se educó en Londres, donde su madre era diplomática. Oí el dejo de esa ciudad en la entonación de su voz.
—¿Por qué no hablamos de eso en otro sitio?
El camarero había reparado en mi placa y ahora no nos quitaba ojo. Debía de preocuparle que no le pagara la cuenta.
—Mi vuelo está a punto de embarcar —respondió Soren.
—No vas a viajar a Tokio. Al menos esta noche.
Tensó los músculos de la mandíbula y algo le destelló en los ojos. Se colocó detrás de las orejas la melena rubia que le caía hasta la barbilla y echó un vistazo en torno al bar. Después miró hacia el exterior, a los viajeros que circulaban por el vestíbulo.
—¿Ves a esa mujer que está ahí detrás sentada en un taburete alto? —pregunté—. La del pelo largo y rubio. Con una cazadora azul marino. Es mi compañera, la agente Nettmann. La policía del aeropuerto está esperando en los alrededores. Mira, puedo sacarte de aquí a rastras o puedes salir por tu propio pie. Tú eliges, pero tienes que decidirlo ahora mismo.
No creía que fuera a huir. Soren tenía que saber que las probabilidades de eludir la captura en un aeropuerto repleto de seguridad y vigilancia eran nulas. Pero la gente desesperada hace cosas desesperadas.
Miró otra vez a su alrededor antes de volver a centrarse en mí. Con un suspiro, apuró la copa de champán y levantó su bolsa del suelo.
Regresamos a la ciudad con Nadine Nettmann al volante del Edison modificado de la empresa y la I-70 casi vacía a esas horas de la noche.
Habíamos acomodado a Soren detrás del asiento del copiloto, con las muñecas atadas a la espalda con bridas. Yo mismo había registrado su equipaje de mano —una bandolera Gucci—, pero el único objeto de interés era un ordenador portátil y necesitaríamos una orden federal para poder acceder a él.
—Eres Logan Ramsay, ¿no?
Eran las primeras palabras que pronunciaba el detenido desde que lo habíamos escoltado hasta el exterior del aeropuerto.
—Así es.
—¿Hijo de Miriam Ramsay?
—Sí.
Intenté mantener un tono imperturbable. No era la primera vez que un sospechoso establecía esa conexión. No dijo nada más. Me di cuenta de que Nadine me estaba mirando.
Me giré hacia la ventanilla. Estábamos a las afueras del centro de la ciudad, circulando a doscientos kilómetros por hora. Los motores eléctricos duales apenas hacían ruido. A través del cristal envolvente LenteNocturna, vi pasar a toda velocidad una de las nuevas vallas publicitarias de la APG, parte de la última campaña de concienciación pública.
En letras negras sobre fondo blanco:
LA EDICIÓN GÉNICA ES UN DELITO FEDERAL
#APG
El centro de Denver se vislumbraba a lo lejos.
La altísima torre del Kilómetro se elevaba hacia el cielo: una flecha de luz.
Allí era la una de la madrugada, lo cual quería decir que en Washington D. C. eran las tres.
Pensé en mi familia, que estaría durmiendo plácidamente en nuestra casa de Arlington.
En mi mujer, Beth.
En nuestra hija adolescente, Ava.
Si todo iba bien esa noche, volvería a tiempo para cenar con ellas al día siguiente. Estábamos planeando un viaje de fin de semana al valle de Shenandoah para ver los colores otoñales desde la ruta de la Skyline Drive.
Pasamos junto a otra valla publicitaria:
UN ERROR CAUSÓ
LA GRAN HAMBRUNA
#APG #NUNCAOLVIDAREMOS
Esa ya la había visto otras veces y el dolor atacó al instante: una punzada intensa en el fondo de la garganta. La culpa por lo que habíamos hecho jamás erraba el tiro.
No lo negué ni intenté apartarlo.
Lo dejé estar hasta que pasó.
La filial de Denver de la Agencia de Protección Génica se encontraba en un anodino parque empresarial de Lakewood, y referirse a ella como «filial» era generoso.
Ocupaba una única planta del edificio y contaba con un escaso apoyo administrativo, una celda de detención, una sala de interrogatorios, un laboratorio de biología molecular y una armería. No es que la APG tuviera filiales en la mayoría de las grandes ciudades, pero como Denver era el núcleo principal del Hyperloop del oeste, tenía sentido contar con una base de operaciones allí.
Éramos una agencia joven, pero que crecía a buen ritmo, compuesta por quinientos empleados frente a los cuarenta mil del FBI. Solo había cincuenta agentes especiales como Nadine y yo, todos destinados a la oficina de Washington D. C. y siempre listos para desplazarnos allá donde nuestra división de Inteligencia sospechara de la existencia de un laboratorio génico clandestino.
Nadine rodeó el achaparrado edificio hasta la parte de atrás y franqueó la entrada de servicio que llevaba a los ascensores. Aparcó detrás de un vehículo blindado, donde cuatro agentes del equipo de los bio-SWAT tenían todo su armamento extendido sobre el hormigón. Estaban haciendo una comprobación de última hora para lo que, con suerte, antes del amanecer se convertiría en una redada basada en la información que estábamos a punto de extraerle a Soren.
Ayudé a nuestro sospechoso a salir del asiento trasero del coche y los tres subimos al tercer piso.
Una vez dentro de la sala de interrogatorios, corté las bridas y senté a Soren a una mesa metálica que tenía un anclaje en forma de D soldado a la superficie para los sospechosos menos obedientes.
Nadine fue a por café.
Yo me senté frente a él.
—¿No se supone que tenéis que leerme mis derechos o algo así?
—Bajo la Ley de Protección Génica, podemos retenerte durante setenta y dos horas sin justificarlo.
—Fascistas.
Me encogí de hombros. No se equivocaba del todo.
Posé el libro de Soren sobre la mesa con la esperanza de obtener una reacción.
—¿Admirador de Camus? —pregunté.
—Sí. Colecciono ediciones raras de su obra.
Era un viejo ejemplar en tapa dura de El extranjero. Empecé a hojearlo con gran cuidado.
—Está limpio —me aseguró Soren.
Buscaba rigidez en las páginas, signos de que se habían mojado en algún momento, manchas circulares infinitesimales. En las hojas de un libro normal, pueden esconderse grandes cantidades de ADN, o plásmidos, vertiéndolas microlitro a microlitro y dejándolas secar. Luego, solo hay que rehidratarlas para poder utilizarlas en otro lugar. Incluso una novela corta como El extranjero podría contener una cantidad casi infinita de información genética, puesto que cada página podría contener la secuencia del genoma de un mamífero diferente, una enfermedad terrible o una especie sintética, cualquiera de las cuales podría activarse en un laboratorio génico clandestino bien equipado.
—Vamos a pasar todas las páginas por debajo de una lámpara de luz negra —le indiqué.
—Estupendo.
—Tu equipaje también está de camino. Entiendes que vamos a hacerlo pedazos, ¿no?
—No os cortéis.
—¿Porque ya has hecho la entrega?
Soren no dijo nada.
—¿Qué era? —pregunté—. ¿Embriones modificados?
Me miró con una repugnancia apenas disimulada.
—¿Tienes alguna idea de cuántos vuelos he perdido por culpa de noches como esta? ¿Por culpa de algún chupatintas que se presenta en mi puerta y me lleva a la fuerza a una sala de interrogatorios? Me ha pasado con la Autoridad Europea de Seguridad Genómica. En Francia. En Brasil. Solo faltaba que me fastidiaran el viaje unos imbéciles como vosotros. A pesar de todo este acoso, nunca se me ha acusado de un solo delito.
—Eso no es del todo cierto —repliqué—. Por lo que tengo entendido, al gobierno chino le encantaría poder charlar contigo.
La puerta se abrió a mi espalda. Capté el aroma acre y a quemado del café del día anterior. Nadine entró y volvió a cerrar de una patada. Se sentó a mi lado y dejó dos cafés sobre la mesa. Soren hizo ademán de coger uno, pero ella le dio un manotazo.
—El café es para los chicos buenos.
El olor del líquido negro resultaba tan apetecible como la orina de Satanás, pero era tarde y no había horas de sueño en mi futuro inmediato. Bebí un sorbo que me hizo estremecerme.
—Iré al grano —dije—. Sabemos que ayer llegaste a la ciudad en un SUV Lexus Clase Z alquilado.
Soren ladeó la cabeza de forma involuntaria, pero mantuvo la boca cerrada.
Contesté a la pregunta tácita:
—La APG tiene pleno acceso a la IA de reconocimiento facial del Departamento de Justicia. Rastrea todos los circuitos cerrados de videovigilancia y otras bases de datos de seguridad. Una cámara captó tu cara a través del parabrisas en la rampa de salida de la I-25 con la Alameda Avenue a las 9:17 de ayer. Esta misma tarde hemos cogido el Loop desde D. C. hasta aquí. ¿De dónde venías?
—Seguro que ya sabéis que alquilé ese coche en Alburquerque.
Tenía razón. Ya lo sabíamos.
—¿Qué hacías en Alburquerque? —preguntó Nadine.
—Solo fui de visita.
Mi compañera puso cara de fastidio.
—Nadie va a Albuquerque solo de visita.
Me saqué un bolígrafo y una libreta del bolsillo y los dejé sobre la mesa.
—Escribe los nombres y las direcciones de todas las personas a las que vieras. Y de todos los sitios a los que fueses.
Soren se limitó a sonreír.
—¿Qué estás haciendo en Denver, Henrik? —preguntó Nadine.
—Coger un vuelo a Tokio. Intentar coger un vuelo a Tokio.
—Nos han llegado rumores de la existencia de un laboratorio génico en Denver —dije—. Un sofisticado operativo que diseña bioware con el que extorsiona a la gente. No creo que sea una coincidencia que estés en la ciudad.
—No sé de qué me estás hablando.
—Sabemos, todo el mundo sabe, que traficas con elementos genéticos de alta gama —le espetó Nadine—. Redes y secuencias de genes. Guadaña.
Guadaña era el revolucionario sistema biológico modificador del ADN —ahora extremadamente ilegal— descubierto y patentado por mi madre, Miriam Ramsay. Había sido un salto sísmico hacia delante que había hecho morder el polvo a las tecnologías de las generaciones anteriores —las ZFNs, las TALENs, las CRISPR-Cas9—. Guadaña había marcado el comienzo de una nueva era en la edición y transferencia de genes, una nueva era que había tenido resultados catastróficos. Por eso, que te pillaran usándolo o vendiéndolo para la modificación de la línea germinal —la creación de un nuevo organismo— conllevaba una pena de prisión obligatoria de treinta años.
—Creo que, llegados a este punto, me gustaría llamar a mi abogado —dijo Soren—. Todavía tengo ese derecho en Estados Unidos, ¿no?
Nos lo esperábamos. La verdad, me sorprendía que hubiera tardado tanto.
—Sí, claro que puedes llamar a tu abogado —le contesté—. Pero antes debes saber lo que ocurrirá si eliges este camino.
—Estamos dispuestos a entregarte a la Oficina Génica China —intervino Nadine.
—Estados Unidos no tiene tratado de extradición con China —repuso él.
Nadine se inclinó hacia delante y apoyó los codos sobre la mesa. El café negro le humeaba en la cara.
—Por ti —dijo— vamos a hacer una excepción. Los documentos se están redactando mientras hablamos.
—No tienen nada contra mí.
—Me parece que allí las pruebas y las garantías procesales no significan lo mismo que aquí.
—Sabéis que tengo la doble nacionalidad noruega y estadounidense.
—No me importa —contesté. Miré a Nadine—. ¿A ti importa?
Fingió pensárselo.
—No. Creo que no.
En realidad, sí me importaba. Jamás extraditaríamos a un ciudadano estadounidense a China, pero engañar a los delincuentes forma parte del trabajo.
Soren se recostó contra el respaldo de su asiento.
—¿Podemos mantener una conversación hipotética?
—Nos encantan las conversaciones hipotéticas —respondí.
—¿Y si os escribiera una dirección en esta libreta?
—¿Qué dirección?
—La de un lugar donde hoy mismo podría haberse producido una hipotética entrega.
—¿Qué se ha entregado? Hipotéticamente.
—Bacterias mineras.
Nadine y yo intercambiamos una mirada.
—¿Has hecho la entrega en el propio laboratorio? —pregunté—. ¿No en un lugar aleatorio?
—Yo no he hecho ninguna entrega —insistió Soren—. Todo esto es hipotético.
—Por supuesto.
—Pero, si la hubiera hecho y fuese a compartir esa dirección con vosotros, ¿qué ocurriría?
—Depende de lo que hipotéticamente encontremos en esa dirección.
—Si, hipotéticamente, encontrarais ese laboratorio génico acerca del que os han llegado rumores, ¿qué me pasaría?
—Que embarcarías en el siguiente vuelo a Tokio —dijo Nadine.
—¿Y la Oficina Génica China?
—Como has señalado —respondí—, no tenemos tratado de extradición con China.
Soren acercó el bolígrafo y la libreta a su lado de la mesa.
Seguimos al sigiloso vehículo de los SWAT, que circulaba en modo apagón, por las calles desiertas. La dirección que Soren había garabateado estaba al borde del gentrificado barrio de Five Points, en Denver, donde a esas horas de la noche lo único que había abierto eran unos cuantos clubes de hierba.
Bajé la ventanilla.
El viento de octubre que me golpeó la cara me resultó más revitalizante que el café que nos habíamos tomado en la oficina.
El otoño llegaba a su fin en las Rocosas.
El aire olía a hojas muertas y fruta demasiado madura. La luna llena posada sobre el perfil serrado de la cordillera Front Range era amarilla y enorme. A aquellas alturas ya debería haber nieve en los picos más altos, pero por encima del límite arbóreo todo era roca seca iluminada por la luna.
Y, entonces, la conciencia de que vivía en tiempos extraños volvió a embargarme. Como una sensación palpable de decadencia.
Solo en África, había cuatro mil millones de personas, la mayoría de las cuales sufrían inseguridad alimentaria y cosas peores. Incluso aquí, en Estados Unidos, seguíamos afectados por la escasez cíclica de alimentos, las interrupciones en la cadena de suministro y la falta de empleo. La mayoría de los restaurantes que habían cerrado durante la Gran Hambruna nunca volvieron a abrir, puesto que el coste de la carne se había disparado.
Vivíamos sumidos en un verdadero estado de vigilancia, pasábamos más tiempo con las pantallas que con nuestros seres queridos y los algoritmos nos conocían mejor que nosotros mismos.
Con cada año que pasaba, se perdían más puestos de trabajo a causa de la automatización y la inteligencia artificial.
Algunas zonas de Nueva York y la mayor parte de Miami estaban sumergidas, y una isla de plástico del tamaño de Islandia flotaba en el océano Índico.
Pero los humanos no eran los únicos que se habían visto afectados. Ya no quedaban rinocerontes blancos del norte ni tigres del sur de China. Los lobos rojos habían desaparecido, junto con innumerables especies más. Ya no había glaciares en el Parque Nacional Los Glaciares.
Habíamos acertado en muchas cosas.
Y fallado en demasiadas.
El futuro estaba aquí y era un puto desastre.
—¿Estás bien? —me preguntó Nadine.
—Sí.
—Puedo parar si…
—Todavía no.
Nadine y yo llevábamos casi tres años trabajando juntos. Antes de incorporarse a la APG, había sido científica medioambiental en la UNESCO.
Saqué el móvil y abrí mi cadena de mensajes con Beth. Escribí:
Hola, Beth. Camino de la redada. Solo quería decirte que te quiero. Dale un abrazo a Ava de mi parte, y que sea de los buenos. Te llamo por la mañana.
Cuando pulsé el botón de enviar, nuestra radio crepitó.
El agente Hart, el líder del equipo de los SWAT, anunció:
—Estamos a tres minutos.
Sentí que algo me bajaba por las tripas. El subidón inicial de adrenalina empezaba a prepararme el sistema para lo que se avecinaba.
Había gente hecha para ese tipo de cosas. Personas que disfrutaban con la emoción de irrumpir en un almacén en plena de la noche, ataviadas con un chaleco anti materiales peligrosos y sin tener ni idea de en qué caos se estaban metiendo.
Yo no era uno de ellas. Soy científico. O en su día soñaba con serlo, al menos.
—Para el coche —dije.
Nadine dio un volantazo hacia el bordillo y el sistema automático del Edison pitó y refunfuñó.
Levanté la puerta de golpe, me incliné hacia la calle y vomité todo lo que tenía en el estómago.
Hart volvió a comunicarse por radio.
—¿Todo bien por ahí atrás? Os hemos perdido.
—Todo bien —oí que respondía Nadine—. Llegamos enseguida.
Me enjuagué la boca, escupí varias veces y bajé de nuevo la puerta.
Nadine no abrió la boca. No hacía falta que dijera nada. Que vomitara a causa de los nervios era lo más parecido a un ritual prerredada que teníamos.
Significaba que ya podíamos ponernos manos a la obra.
Accionó el acelerador.
La parte trasera del vehículo de los SWAT se precipitó hacia nosotros.
A pesar de lo mucho que odiaba acudir a las redadas, siempre me recordaba que el miedo era una parte necesaria de mi penitencia.
La mayoría de los científicos no autorizados a los que perseguíamos eran simples delincuentes. Como en el mercado negro la demanda de productos de biología sintética aumentaba de manera exponencial con cada año que pasaba, ganaban mucho dinero: ultramascotas de diseño, ropa de seda de araña, alimentos exóticos modificados genéticamente, incluso una nueva forma de vida inventada en un laboratorio de Vancouver, en la Columbia Británica, que parecía un gorila rosado y diminuto y que se había convertido en una especie de símbolo de estatus para los oligarcas rusos.
Los servicios y productos del mercado negro también se habían mejorado.
Cannabis y heroína hackeados.
Muñecas sexuales envueltas en piel y músculos humanos sintéticos.
En Ciudad de México, los federales habían destapado un laboratorio génico clandestino en el que se estaban construyendo «avispas vengadoras» para los cárteles. Eran insectos capaces de identificar y convertir a cualquier persona en su objetivo basándose en su huella genética. También portaban un sistema Guadaña primitivo que podía modificar redes de genes enteras para provocar daños cerebrales, locura y una muerte atroz.
Para otros, los chanchullos genéticos no eran más que una forma de demostrar que sabían hacerlos, como los cuatro estudiantes de biología de Brown que tan solo querían ver si eran capaces de diseñar un lobo gigante.
Sin embargo, para un selecto grupo, el empeño era sin duda personal, como en el caso de la joven de dieciséis años, con problemas de aislamiento social pero inteligentísima, que intentó diseñar una bacteria carnívora resistente a los antibióticos para infectar a una abusona del instituto.
O el genetista corrupto al que pillamos intentando clonar una versión mejorada de su difunta esposa sirviéndose de cigotos humanos enucleados procedentes del mercado negro.
Los padres desesperados y sin seguro médico que intentaron eliminar somáticamente la distrofia muscular del ADN de su hijo. Llegaron a curarlo, pero las mutaciones inespecíficas que crearon sin saberlo le cambiaron la red del lóbulo frontal medio. Desarrolló una psicosis y los mató antes de suicidarse.
Luego estaban los laboratorios de mis pesadillas, donde las organizaciones terroristas diseñaban patógenos y convertían en armas ciertas formas de vida destructivas, como el grupo de París que estaba a punto de liberar un pariente sintetizado de la ultraviruela cuando la Autoridad Europea de Seguridad Genómica lanzó una bomba termobárica sobre su almacén.
Poner fin a esas operaciones nunca hacía que me remordiera la conciencia.
Las que me dolían eran las redadas contra los científicos de verdad. Contra quienes estaban llevando a cabo trabajos pioneros, por el bien de toda la humanidad, cuando los gobiernos cayeron presas del pánico e hicieron casi imposible que alguien se dedicara a la ingeniería genética.
Las personas como Anthony Romero.
A veces todavía pensaba en él. Había construido su laboratorio en un rancho del Bosque Nacional de Bighorn, a las afueras de Sheridan, Wyoming. Antes de que la Ley de Protección Génica pusiera fin de manera efectiva a toda la investigación genética tanto privada como universitaria, el doctor Romero se hallaba a la vanguardia de las terapias génicas para el tratamiento del cáncer. Corrían rumores de que figuraba en la lista de candidatos para ganar el Premio Nobel de Medicina o Fisiología. Pero el artículo que publicó en The New York Times criticando la increíble extralimitación de la Ley de Protección Génica acabó con cualquier posibilidad de que se le añadiera a la lista de genetistas autorizados por el gobierno.
Detuvimos al doctor Romero de forma pacífica a las 2:30 de la madrugada, mientras caía una ligera nevada sobre el grupo de pinos ponderosa que había delante de su cabaña. Se me revolvió el estómago cuando lo esposé y lo metí en el asiento trasero de nuestro coche. No solo estaba arrestando a un héroe, a un hombre cuya vida y cuya carrera envidiaba y aspiraba a alcanzar. También estaba condenándolo a cadena perpetua, ya que no me cabía la menor duda de que nuestro Departamento de Justicia lo castigaría con la mayor severidad posible.
Por otro lado, había violado la ley. ¿No?
Mientras entregábamos al doctor Romero a los alguaciles en el Aeropuerto del Condado de Sheridan, el científico me miró y me dijo algo que no olvidaría jamás:
—Sé que estás intentando hacer lo correcto, pero no puedes volver a encerrar este conocimiento en la caja.
Nunca me había sentido tan mal como cuando vi a los agentes subirlo al avión mientras la nieve caía y se derretía sobre la pista.
Me sentí como un traidor al futuro.
El vehículo de los SWAT enfiló un callejón y Nadine entró detrás de ellos.
Esperando ver los edificios de un polígono industrial, escudriñé nuestro entorno a través del verde grisáceo del cristal LenteNocturna. Sin embargo, a lo largo del callejón, vi vallas torcidas y garajes que colindaban con casas victorianas, cuyos inclinadísimos tejados se recortaban contra el cielo estrellado.
—Esto es una zona residencial —dije.
—Raro, ¿verdad?
Habíamos hecho redadas en numerosos laboratorios escondidos en sótanos o garajes de casas particulares. La tecnología, en su principio más simple, era así de sencilla. Pero, en el caso de una operación de una escala y una complejidad tales como las que me esperaba esa noche —una operación que había hecho tratos con el mismísimo Henrik Soren—, me habría apostado un buen dinero a que tendríamos que irrumpir en un almacén. No en una casa victoriana en un barrio histórico.
Cambié la transmisión de la radio del equipo de comunicaciones de la consola central a los auriculares.
—Aquí Logan. ¿Seguro que estamos en la dirección correcta?
—Es la que escribió vuestro informante.
La mayoría de las veces, los componentes del equipo de los SWAT eran gilipollas.
—¿Qué casa es?
—La de la cúpula. El dron va a despegar. Preparaos.
A través del cristal, vi que los cuatro agentes de los SWAT estaban ya fuera del vehículo, uno de ellos poniendo a punto el dron de imagen térmica. Volaría trazando el perímetro de la ubicación del objetivo para intentar localizar señales de calor y que pudiéramos hacernos una idea de cuántas formas de vida había dentro.
Los SWAT entrarían primero, ocupando las posiciones de vanguardia, y Nadine y yo los seguiríamos en la retaguardia. Una vez que el laboratorio estuviera razonablemente seguro, mantendrían un perímetro para que pudiésemos centrarnos en nuestro trabajo: inventariar el equipo y averiguar qué tramaban con exactitud los científicos corruptos.
Me abroché las correas magnéticas del chaleco inductivo y saqué el arma de la bolsa de viaje. Era una G47, rectificada al calibre 45. Había añadido un soporte para sujetar una linterna Streamlight al material de la Glock tras demasiadas redadas en almacenes con poca iluminación.
Mientras tanto, Nadine estaba encajando el cargador de tambor en su arma preferida: una escopeta de asalto Atchisson. Me gustaba meterme con ella por llevar semejante bestia cuando por lo general contábamos con el apoyo de los SWAT, pero su argumento era difícil de rebatir. Antes de que empezáramos a trabajar juntos, se había encontrado en una situación complicada en Spokane, Washington. Había vaciado un cargador entero de balas del calibre 40 contra un científico que había llevado a cabo una pequeña terapia génica de autoedición en torno a una serie de genes de las rutas de señalización de los SKI, PGC-1α e IGF-1. Como resultado, tanto los músculos esqueléticos del sospechoso como sus mitocondrias habían sufrido un considerable ciclo de hipertrofia y se habían vuelto enormes y superdensos. El hombre, al que ella describía diciendo que se parecía al personaje de cómic Kingpin, estuvo a punto de matarla a golpes antes de terminar desangrándose.
Pero, como a la propia Nadine le gustaba señalar, no había animal que caminara sobre la tierra al que un tambor con veinte cargadores de balas del calibre doce en modo automático no tumbara al instante.
Por el auricular, oí al agente Hart decir:
—No detectamos ninguna señal de calor en las instalaciones.
—Recibido.
No había nadie en casa, lo que más nos gustaba. Ahora podríamos registrar el laboratorio vacío y esperar a que aparecieran los científicos. Era mucho más fácil detenerlos en la calle que dentro de una sala llena de productos químicos explosivos y riesgos biológicos.
Le eché un vistazo a la hora: las 2:35. Teníamos como mínimo tres horas antes del amanecer.
Miré a Nadine.
—¿Vamos?
Fuera hacía tanto frío que se me condensó el aliento.
Sacamos del maletero nuestro traje de camuflaje anti materiales peligrosos y nos cerramos la cremallera el uno al otro. Los trajes disponían de un aparato de respiración autónomo y de una visera especial que ampliaba el campo de visión en las situaciones de combate.
Por fin, abrimos los tanques de aire y nos colocamos detrás de la columna táctica de los SWAT.
—¿Visión nocturna o linternas? —preguntó Hart.
—Linternas —respondí.
Había demasiada luz ambiental y la luna llena continuaba su ascenso. No tardaría en brillar a través de las ventanas de la casa de estilo victoriano.
La valla trasera era demasiado alta para permitirnos ver por encima, pero conseguimos franquear la puerta que daba al patio trasero sin tener que romper nada.
Hacía siglos que aquel césped no había visto el agua ni otros cuidados.
La maleza nos llegaba hasta la cintura.
Levanté la mirada hacia las ventanas de la vieja casa. A algunas les faltaba el cristal entero y no había luz en ninguna.
Subimos al porche hundido, que crujió bajo el peso de nuestras botas.
El agente Hart se arrodilló junto a la puerta de atrás y, diez segundos más tarde, ya había forzado la cerradura.
Seguimos a los agentes hasta la oscuridad absoluta que reinaba en el exterior.
Las luces de los cuatro fusiles de asalto barrieron una cocina en obras.
Pasamos a un comedor sin paredes y con las vigas expuestas, lleno de cables eléctricos por todas partes y herramientas esparcidas por el suelo.
—Parece que están de reformas —susurré por el canal abierto.
—Esperad aquí —ordenó el agente Hart.
Nadine y yo nos detuvimos sobre el suelo sin revestir de lo que habría sido el salón.
Capté el olor a serrín y a poliuretano que flotaba en el aire incluso a través del traje.
La luz de la luna entraba a raudales por las ventanas que daban a la calle.
Los ojos se me iban adaptando poco a poco.
Oía las pisadas de las botas del equipo de los SWAT mientras se movían metódicamente por encima de nosotros, de habitación en habitación.
—¿Hay algo? —pregunté.
—Negativo —respondió Hart—. Más de lo mismo aquí arriba. Está todo en obras.
Nadine me miró.
—¿Crees que Soren nos la ha jugado?
—¿Por qué iba a hacerlo? Sigue bajo custodia. Sabe que no lo dejarán marchar hasta que les demos el visto bueno.
Entonces vi una puerta bajo las escaleras. Estaba asegurada con un candado Master Lock que se abría con una combinación de cuatro dígitos. Tiré de él. Ni de broma.
—Quítate —dijo Nadine.
Cuando me volví para mirarla, vi que tenía un ladrillo en la mano. Me aparté mientras lo estampaba contra el candado.
El metal se partió, la cerradura rota cayó al suelo.
—Hemos sido nosotros —informé al equipo—. Acabamos de romper la cerradura de una puerta.
—Estamos bajando de nuevo —dijo Hart—. La planta de arriba es una ciudad fantasma.
Empujé la puerta para abrirla.
Las bisagras oxidadas emitieron un chirrido estridente.
Apunté mi Glock hacia las tinieblas y la luz iluminó un tramo de escaleras viejas que descendían hacia el sótano. Se me desbocó el corazón.
—¿Quieres esperar a los SWAT? —pregunté.
—No hay señales de calor. Aquí no hay nadie —contestó Nadine.
El primer peldaño gruñó bajo mi peso.
El frío iba aumentando a medida que bajaba.
Ni siquiera el filtro de aire de mi traje eliminaba la peste a moho y piedra mojada.
Otro agente de los SWAT dijo a través del auricular:
—Planta principal despejada.
Cuando llegué al final de la escalera y pisé el suelo de tierra, tuve la sensación de que Nadine tenía razón. A lo mejor Soren nos la había jugado. Aunque era incapaz de imaginarme por qué.
—Oye —dijo mi compañera—, Soren nos ha dicho que lo único que hizo fue entregarle el paquete al tipo que le abrió la puerta delantera. Nunca llegó a entrar en la casa.
—¿Qué quieres decir con eso?
—Que quizá solo utilicen este lugar como punto de entrega.
—Eso tendría más lógica que pensar que alguien ha montado un laboratorio tan complejo en un barrio tranquilo —asentí mientras empezaba a cuestionarme si aquel desplazamiento no habría sido una pérdida de tiempo.
Sí, aún podíamos retener a Soren durante setenta y dos horas. Buscarle las cosquillas un poco más. Pero no teníamos nada contra él. Habíamos examinado su equipaje y estaba limpio.
Recorrí la negra extensión del sótano con mi pistola.
Los bordes de la visera se me empañaban cada vez que exhalaba.
Las paredes eran los cimientos de piedra originales de la casa.
Vi una caldera oxidada. Muebles polvorientos. Y un curioso cubo negro, de unos treinta centímetros por lado, posado sobre un lavadero antiguo.
—Logan.
Noté algo en la voz de Nadine que captó mi atención de inmediato. Me volví hacia ella.
—Mira —me dijo.
Dirigí mi linterna hacia donde señalaba y vi una cámara colocada sobre un trípode.
Apuntándonos.
Se encendió una luz roja.
—Acaba de empezar a grabar —observé.
Los SWAT ya estaban bajando las escaleras.
Volví a recorrer lentamente el sótano con el haz de luz.
Ya no me preocupaba que hubiéramos perdido el tiempo desplazándonos hasta allí. Algo no iba bien.
Al llegar al centro de la sala, mi luz pasó sobre el cubo que había visto hacía un momento.
Había empezado a abrirse.
—Nadine —la llamé.
—Ya lo veo.
Cuando las paredes del cubo descendieron por completo, el haz de mi linterna brilló a través de una esfera de algo que parecía ser hielo. Tenía el tamaño aproximado de una bola de bolos y, a juzgar por la cantidad de vapor que brotaba de la superficie, deduje que estaba superfría, o tal vez hecha de algo que no fuera H2O.
—Aquí hay otra —anunció Nadine.
Me giré y vi que estaba iluminando una esfera de hielo idéntica, situada cerca de las escaleras.
—¿Qué coño es esto? —preguntó.
—La verdad es que no me gusta nada el ambiente que hay aquí aba…
Un zumbido me interrumpió; salía del lavadero.
Me acerqué. Vi de dónde procedía la vibración. Sentí un estallido de pánico.
Junto a la esfera de hielo había un teléfono con una pantalla táctil que se había encendido al recibir una llamada. Del teléfono salían dos cables que atravesaban un agujero en el mueble y pasaban por debajo del hielo.
Las esferas comenzaron a brillar, tenían una luz azul incrustada en el centro.
—¡Fuera! —grité.
El equipo del SWAT ya había subido media escalera.
Nadine los siguió a la carrera.
Vi a todo el mundo desaparecer hacia la planta principal, y aún me faltaban varios segundos para llegar al último escalón cuando el sótano se volvió blanco.
Sentí una opresión inmensa en el pecho.
Y de pronto estaba tumbado de espaldas en el suelo, mirando la capa de aislamiento de la planta principal, aún expuesta.
Tenía la visera del casco resquebrajada y arañada en un montón de sitios, y había fragmentos diminutos y transparentes clavados en el plástico. No entendí lo que eran hasta que uno de los pedazos de metralla dejó caer una gota de agua helada en mi ojo izquierdo.
Conseguí levantar la pistola y ver mi traje a la luz de la linterna. Estaba desgarrado y agujereado en innumerables lugares.
Pánico asfixiante.
Un alud de dolor.
De repente, los brazos y las piernas —todas las superficies de la piel que no me protegía el chaleco— me ardían como si tuviera mil picaduras.
2
Cuando inhalé, un dolor opresivo me estrujó el pecho.
Me oí gemir.
Abrí los ojos.
Estaba tumbado en la cama de un hospital.
A mi lado, en un soporte, un monitor de constantes vitales emitía pitidos a intervalos regulares, y una bolsa de perfusión me introducía algo en el cuerpo a través de la aguja intravenosa que me habían pegado con esparadrapo al brazo izquierdo, vendado de arriba abajo. El otro brazo y las piernas estaban cubiertos de gasas. Lo más inquietante era el tabique de plástico opaco que nos rodeaba por completo a la cama y a mí. Al otro lado, solo alcanzaba a distinguir siluetas y formas vagas. Las voces que oía me parecían distantes, confusas.
Intenté recuperar el último recuerdo de cuando estaba despierto y ya fuera por las drogas o por las heridas, tuve que esforzarme bastante para dar con él.
Estaba tumbado en el suelo de tierra del sótano de la casa victoriana en la que habíamos irrumpido, en Denver. Se había producido una explosión. Había intentado levantarme, pero el dolor del pecho me había dejado paralizado.
Así que me había quedado allí, tendido en la oscuridad, preguntándome dónde se habría metido el resto del equipo.
Preguntándome si me estaría muriendo.
El dolor distorsiona el tiempo, así que, cuando por fin oí el estruendo de los pasos que bajaban las escaleras hacia el sótano, no tenía ni idea de cuánto tiempo había transcurrido. Me rodeó todo un equipo médico provisto de trajes anti materiales peligrosos y, afortunadamente, uno de ellos vio que estaba experimentando un dolor extremo y me inyectó una buena dosis de alguna droga maravillosa.
Me alejé navegando hacia un dichoso mar de oscuridad.
Hasta que me había despertado aquí.
Significara lo que significase «aquí».
—Hola, Logan. ¿Cómo te encuentras?
La voz me llegó a través de un pequeño altavoz situado en la mesilla de noche: era una voz femenina más grave de lo habitual.
—Me duele respirar —respondí—. Mucho.
—¿Cómo calificarías tu dolor en una escala del uno al diez?
—Siete. Tal vez ocho.
—A tu derecha, hay una especie de varita con un botón morado. Púlsalo un par de veces y te dispensará algo de morfina.
Hice ademán de cogerla, pero me detuve. Ya me habían administrado morfina en otra ocasión, tras una redada fallida en Inland Empire de la que yo había salido con un agujero en las tripas y mi primer compañero había salido muerto. Me encantaba la morfina. Pero me relajaba tanto que ni siquiera era capaz de seguir las conversaciones más sencillas. Y, en ese momento, necesitaba respuestas.
—¿Dónde estoy? —pregunté.
—En el Centro Médico Sanitario de Denver. Soy la doctora Singh, intensivista.
Tomé otra dolorosa bocanada de aire.
—¿Estoy en cuidados intensivos?
—Correcto.
Uf. Con los nuevos virus y las mutaciones de enfermedades conocidas circulando constantemente por ahí, las camas de la UCI siempre escaseaban y a menudo era imposible acceder a ellas. O la APG había movido algunos hilos para que me admitieran en la unidad o estaba en muy mal estado.
—¿Me estoy muriendo?
—No, ahora tus signos vitales están estables.
—¿A qué viene lo del plástico?
—¿Recuerdas lo que pasó anoche?
—Estaba en una redada. Algo explotó.
—Un artefacto explosivo improvisado estalló en un sótano. Puede que hayas estado expuesto a algo.
Una oleada de miedo paralizante me recorrió de arriba abajo.
—¿A algo como qué? —pregunté.
—Un patógeno o una toxina.
—¿Ha habido exposición o no?
—Aún no lo sabemos. Estamos haciéndote pruebas. Pero sí te diré que no parece que te hayas intoxicado. No te está fallando ningún órgano.
—¿Y el resto de la gente que estaba conmigo? Mi compañera, Nadine. El equipo de los SWAT.
—También están en cuarentena aquí dentro, solo por si acaso. Pero ellos ya estaban fuera del sótano cuando el dispositivo detonó. Sus trajes no se vieron comprometidos.
Me moví en la cama, incómodo. El dolor era cada vez más intenso, el botón morado me llamaba.
—¿Qué lesiones he sufrido? —pregunté.
—Dos costillas rotas. Tres costillas fisuradas. Un neumotórax en el pulmón izquierdo, aunque ya está solucionado. Y tienes los brazos y las piernas llenos de laceraciones por los fragmentos de hielo.
—¿Tan grave fue la explosión?
—Estabas en un espacio cerrado, así que el diferencial entre los órganos llenos de aire y la onda de presión provocó ciertos daños. Por suerte, nada potencialmente mortal. Nada de lo que no vayas a recuperarte.
Supuse que el dolor había alcanzado el umbral de convertirse en algo tan capaz de distraerme como lo sería la morfina.
Pulsé el botón morado varias veces.
El alivio fue instantáneo.
Me sentí ingrávido y calentito de inmediato.
—Veo que acabas de activar la perfusión de morfina. Intenta dormir un poco, Logan. Vendré a verte dentro de un par de horas.
Volví a despertarme.
Esta vez había algo distinto.
Algo iba mal.
Seguía notando el mismo dolor radiante en el pecho, pero ahora también me dolía el resto del cuerpo y sentía un calor inimaginable. Las sábanas estaban empapadas de sudor. Me corría por la frente hasta metérseme en los ojos y, más que respirar, jadeaba.
El monitor de signos vitales pitaba demasiado deprisa.
Había alguien junto a mi cama, inyectándome el contenido de una jeringuilla en la vía intravenosa.
—¿Qué pasa? —pregunté.
Mi voz parecía una ensoñación. Mis palabras apenas se entendían.
La médica o enfermera me miró a través del protector facial del traje anti materiales peligrosos. Intenté deducir la gravedad de la situación a partir de la expresión de su rostro, pero no lo conseguí.
Su voz me llegó a través del altavoz del protector facial. Era la de la médica con la que había hablado antes, pero no recordaba su nombre.
—Te ha subido mucho la fiebre, Logan. Estamos intentando bajarte la temperatura.
—¿Cuánto me ha subido?
—Demasiado.
Dije algo que me sonó delirante incluso a mí.
Alguien abrió la cremallera de la puerta de plástico y otra sanitaria provista de traje de protección entró en mi burbuja.
—Tengo las compresas frías, doctora Singh.
—Gracias, Jessica.
La doctora Singh dejó la jeringuilla y apartó las sábanas que me cubrían el cuerpo. Todos los vendajes y la bata del hospital estaban sudados.
La médica me levantó la cabeza de la almohada con gran cuidado mientras Jessica me envolvía una compresa fría alrededor del cuello.
Intenté preguntar si me estaba muriendo, pero las palabras se precipitaron hacia el exterior rodeadas de colores chillones. Vi que me salían de la boca explotando como fuegos artificiales.
Sudé y gemí entre sueños febriles que iban más allá de cualquier cosa que hubiese experimentado hasta entonces.
Fantásticos.
Repetitivos.
Aterradores.
Cuando me desperté, me había bajado la fiebre.
Aunque aún sentía molestias en el pecho, ya no era el dolor cegador de antes.
Estaba solo en mi burbuja y la voz de la doctora Singh volvía a sonar a través del altavoz:
—Hola, Logan. ¿Cómo te encuentras?
—Mejor.
—Nos has dado un buen susto. Has llegado a estar a 41,1.
—No pretendía batir un récord ni nada por el estilo.
—No nos gustan las fiebres tan altas. A esas temperaturas, hay posibilidades de que se produzcan daños en los órganos, convulsiones e incluso la muerte.
—¿A qué se ha debido? —quise saber.
—Aún estamos haciéndote pruebas, pero no hay indicios de que sea bacteriano o causado por una infección. Así que, de momento, creemos que lo más probable es que sea algo viral.
Joder.
Algún chiflado con ganas de vengarse de la APG nos había tendido una trampa. Y hasta había grabado el momento de la exposición.
Lo que me daba aún más miedo que el hecho de que un virus sintético me estuviera clavando un machete en el cuerpo era el otro motivo por el que se creaban esos virus: son las máquinas más perfectas para introducir información genética ajena en las células. Dicho de otro modo, pueden utilizarse para infectar a las personas con un agente mutágeno capaz de reescribir su ADN.
Para mí, postrado en cama y en cuarentena, la idea de que un virus pudiera haberme infectado con algo parecido a Guadaña, un modificador del ADN que reescribiría el código que hace que yo sea yo, era exponencialmente más horrible que la perspectiva de un simple virus.
—Aquí hay alguien a quien le gustaría saludarte.
Una voz nueva resonó a través del altavoz:
—¿Logan?
Sonreí tanto que sentí que se me abría una grieta en la comisura del labio.
—¿Beth?
—Estoy aquí, en la habitación de al lado.
Me pareció que estaba llorando.
Yo también rompí a llorar. Fue por la familiaridad de su voz —la de esa mujer que me amaba a pesar de todo— y por el recordatorio de que podría haberla perdido en el estallido de un artefacto explosivo improvisado.
—¿Cuándo has llegado a Denver? —pregunté.
—Ayer. Ava y yo cogimos el Loop hasta aquí en cuanto nos enteramos de lo que había pasado.
—¿Ava está aquí?
—Hola, papá.
—Uf, madre mía, hola, cariño, cómo me alegro de oír tu voz.
—Yo también me alegro de oírte a ti.
—¿Qué os han contado? —pregunté.
—No gran cosa. Edwin solo nos ha explicado que hubo una explosión en un laboratorio en el que habías entrado. Y los médicos nos han dicho que es posible que quedaras expuesto a algo y que por eso estás en cuarentena.
—Siento lo de nuestro fin de semana. Ahora mismo, los tres deberíamos estar en Shenandoah.
—Nos iremos en cuanto salgas de aquí —dijo Ava.
—¿Llevas los estudios al día, cielo?
—Sí.
—No quiero que vuelvas a quedarte rezagada. Que haya estado a punto de saltar por los aires no es excusa.
—A mí me parece una excusa buenísima. Me he traído el portátil. He estado trabajando en la sala de espera.
—Bueno —dijo Beth—, nos están diciendo que tenemos que dejarte descansar.
—¿Estaréis cerca?
—No vamos a movernos de aquí.
Esa noche, la fiebre volvió a subirme.
Intenté dormir, pero los sueños frenéticos me encontraron de nuevo. No dejaba de alucinar sobre que estaba dentro de mi cuerpo viendo cómo el virus me invadía las células. Luego, me transformé en el propio virus, penetré —junto con mis instrucciones genéticas— en las paredes de las células y me adueñé de sus sistemas para hacer más de mí. Más partículas víricas.
Una y otra vez, una y otra vez…
Recuperé de golpe una conciencia caliente y trastornada.
Había enfermeras con trajes anti materiales peligrosos envolviéndome el cuello en compresas frías y vertiéndome hielo en el pecho.
Yo gemía.
Farfullaba tonterías.
—Yo soy el virus —repetía—. Yo soy el virus.
—Inyectadle seiscientos miligramos de interferón —ordenó la doctora Singh.
Miré hacia su protector facial.
—Lo siento en las células —dije.
La doctora Singh no me hizo caso y miró a una de sus enfermeras.
—Más hielo. Rápido.
Empezó a llover dentro de mi reino de plástico, aunque aquello no se parecía a ninguna de las tormentas que había visto en mi vida.
Las gotas de lluvia caían como letras brillantes:
A
G A
C G A
T C G A
T C G A
T C G A
T C G A
T C G A
T C G A
T C G A
T C G A
T C G
T C
T
… adenina, guanina, citosina y timina: las cuatro bases químicas que componen el ácido desoxirribonucleico.
ADN.
El aire estaba lleno de nucleobases.
Volaban de lado.
Formaban vórtices turbulentos.
Resbalaban por las paredes del tabique de plástico.
Permutaciones interminables y misteriosas del plano de toda vida existente sobre la faz de la tierra.
Sentía que las letras me salpicaban la cara.
Las inhalé.
Un torrente de biocódigo que no paraba de cambiar, de mutar.
Me ardía la cabeza y pensé que, si descifraba el código, conseguiría entender lo que me estaba haciendo aquel virus.
Cuando volví en mí, había alguien equipado con un traje anti materiales peligrosos sentado a mi lado. Me dolían menos las costillas y la fiebre había desaparecido, pero estaba exhausto.
La persona del traje se giró hacia mí.
Cuando levanté la mirada, me topé con la cara de mi jefe, el director de la Agencia de Protección Génica, Edwin Rogers. Me alegré de verlo. Cuando fui a pedir trabajo a la APG, acababa de salir de la cárcel. No creía que fueran a tomarme en serio, pero fue el propio Edwin Rogers quien me entrevistó y me contrató en el acto a pesar de mis antecedentes, con múltiples condenas por delitos graves, y de mi nula experiencia en los cuerpos de seguridad. Por eso, mi lealtad hacia él sería eterna.
—Mira quién está consciente —dijo Edwin.
—Hola —respondí con voz débil—. ¿Cómo está Nadine?
—Todavía en cuarentena, sin síntomas. En principio, le darán el alta dentro de un día o dos. Me temo que la peor parte te la llevaste tú.
—¿Y sabemos ya de qué podría tratarse?
Edwin carraspeó.
—Como ya habrás deducido, caísteis en una trampa. Aún no hemos soltado a Henrik Soren. Vamos a acusarlo de intento de asesinato.
—¿Qué alega Soren? —pregunté.
—Absoluta ignorancia. Jura que él solo le hizo una entrega a un hombre en esa casa el jueves por la mañana.
—¿No os ha dado nombres?
—Nos ha proporcionado una descripción física genérica y un alias de la web oscura, que, como ya sabes, es…
—Inútil. —Hice un esfuerzo para incorporarme a pesar del dolor agónico que me provocó en las costillas. Edwin me ayudó a colocarme las almohadas a la espalda—. ¿Has estado en el sótano donde ocurrió?
—Sí. Encontramos restos de dos bombas de hielo. Sin duda, el artefacto explosivo improvisado más extraño que he visto en mi vida.
—El hielo era H2O o…
—Era H2O, y le habían dado la forma de unas esferas durísimas. La explosión convirtió el hielo en fléchettes. Eso fue lo que te perforó el traje. Y el cuerpo.
—¿Habéis podido recuperar agua derretida o algún fragmento de hielo?
—Sí. Y acabamos de secuenciar una muestra. Las esferas de hielo contenían un virus en suspensión superfría.
De repente, me espabilé por completo.
—La verdad es que es bastante ingenioso —continuó—. La metralla penetra en tu interior a través de los cortes superficiales y se funde sin causar daños físicos duraderos.
—Por Dios.
Me puso una mano enguantada en el hombro.
—Antes de que pierdas los papeles, no es ninguno de los virus de la familia Filoviridae con los que seguro que has tenido pesadillas. No es Ébola ni Marburg. Sabemos que no es viruela. En realidad, tiene características de la familia Orthomyxoviridae.
—¿Gripe?
—Sí.
—¿Sintética?
—Eso suponemos.
Y entonces hice la pregunta para la que casi no quería obtener respuesta:
—¿Llevaba codificado un complejo Guadaña?
Edwin asintió.
Uf, joder. No me habían infectado solo con un virus de origen desconocido, sino también con una carga que portaba el código del sistema de modificación del genoma más potente jamás creado. Casi con total seguridad, se había diseñado no para hacer que me pusiera enfermo, sino para infectar una parte o todo el conjunto de las células de mi cuerpo y, potencialmente, editar y reescribir fragmentos de mi ADN.
—¿Sabes a qué genes y rutas de señalización iba dirigido? —pregunté.
—Aún no, pero estamos examinando tu muestra de glóbulos blancos y sometiéndola a un análisis integral.
Intenté plantarle cara a la oleada de miedo, pero no pude contenerla. Me arrasó. Era la peor noticia que podrían haberme dado, aunque no podía decirse que fuera una sorpresa. Había quedado tendido en el suelo de tierra del sótano mientras el hielo se derretía dentro de mí. Pero aquello le confería a la realidad de mi situación una solidez que antes no tenía.
Edwin estiró un brazo por encima de la barandilla de mi cama y me dio unas palmaditas en el hombro.
—Quiero ser yo quien te diga esto —anunció—: vamos a encontrar a quien te haya hecho esto y a joderle la vida para siempre. Tú solo tienes que preocuparte de mejorar.
—Lo intentaré, señor.
Pretendía consolarme, pero atrapar al culpable no serviría de mucho si los cambios en el ADN resultaban ser letales. Un sistema Guadaña podía provocarme todo tipo de trastornos en el genoma.
Si el código genético de una persona se escribiera en un libro de tamaño normal, sería un tomo de veinte pisos de altura compuesto por tres mil millones de permutaciones de las letras A, C, G y T, que representan las cuatro nucleobases: adenina, citosina, guanina y timina. La disposición específica de estas cuatro nucleobases crea el código de toda la vida biológica del planeta. Este código es el genotipo, y el modo en el que se expresa físicamente en una forma de vida (el color de los ojos, por ejemplo), combinado con sus interacciones con el entorno, se denomina fenotipo. Sin embargo, aún estamos muy lejos de comprender la correlación entre genotipo y fenotipo, es decir, qué código de ADN programa qué rasgos.
Edwin se levantó de la silla. Se encaminó hacia la puerta, abrió la cremallera y pasó al otro lado.
Mientras lo veía encerrarme de nuevo en mi universo de plástico sellado, me sentí más solo que nunca.
Me recordó mi estancia en prisión y la demoledora sensación de que los demás podían ir y venir.
Pero yo estaba allí.
Atrapado con mi genoma cambiante.
Empezaron a administrarme un tratamiento a base de interferón gamma y varios antivirales nuevos.
La noche siguiente volvió a subirme la fiebre, pero después inicié un periodo de rápida mejoría. La energía volvió de golpe. Recuperé el apetito. Empecé a dormir del tirón por las noches.
Tres días más tarde, las vendas habían desaparecido y las laceraciones causadas por el hielo se estaban cubriendo de costras.
Aún me dolían las costillas, pero estaba desesperado por levantarme de la cama y caminar, aunque solo fuera por el pasillo de la UCI.
Me moría de ganas de utilizar un baño de verdad en vez de una humillante cuña. Pero no me dejaban salir de mi burbuja.
Como apenas sabían nada de la cepa hackeada de gripe que me había infectado, la doctora Singh no quería correr riesgos. Aunque ya no tenía síntomas, seguía segregando el virus, y eso significaba que podía contagiar a otras personas.
Así que me pasaba los días viendo películas en la tableta o intentando hacer acopio de la concentración necesaria para leer. Pero, sobre todo, obsesionándome con lo que Guadaña debía de estar haciéndome.
El hospital se había opuesto a que mi mujer y mi hija se pusieran un traje protector y entraran a visitarme dentro de la burbuja, pero, tras una semana en cama, insistí en que me permitieran verlas.
Mi hija de catorce años cruzó el tabique de plástico con un traje anti materiales peligrosos que se la tragaba entera y una bolsa de lona colgada del hombro.
Me entró la risa al verla, mi primera carcajada desde que me había despertado en la UCI cinco días antes. Sin embargo, las costillas rotas y fisuradas no tardaron en transformar la alegría en pura agonía.
—Hola, papá —me saludó Ava a través del altavoz incorporado al traje.
Luego, se inclinó sobre la cama y, aunque mi cara quedó apretada contra el protector facial de plástico, me dio el mejor abrazo torpe que había recibido en mi vida. Aunque fuera a través de unos guantes de látex y de un traje de Tyvek, el contacto de alguien a quien quería y que me quería hizo que rompiera a llorar de nuevo.
—¿Estás bien, papá?
—Sí, muy bien.
Me enjugué los ojos.
Acercó la silla, metió la mano en la bolsa que había llevado y sacó un tablero de ajedrez.
—¿Quieres jugar?
—Dios, sí. Estoy harto de mirar pantallas.
Me incorporé y gruñí mientras intentaba acomodarme las almohadas a la espalda lo mejor posible. Ava abrió el tablero, lo colocó sobre la cama y empezó a distribuir las piezas.
Me conmovía que mi hija se hubiera puesto el traje para pasar un rato conmigo dentro de mi burbuja. Si no estabas acostumbrado a ellos, esos equipos podían resultar claustrofóbicos. Además de que daban calor y eran muy voluminosos, era inevitable que empezara a picarte la cara en cuanto entrabas en la zona de cuarentena. Y, por supuesto, por encima de todas esas molestias, se cernía la más que real amenaza de una posible fisura.
Ava estiró las dos manos y, cuando le di un golpecito en la derecha, la abrió para descubrir un peón blanco.
Yo empezaría la partida.
Cuando mi hija tenía cinco años, comencé a enseñarle a jugar al ajedrez. Se aficionó enseguida y pronto desarrolló una comprensión innata no solo de cómo se movían las piezas, sino también de la necesidad de elaborar una estrategia más amplia para ganar.
Intentábamos jugar una partida todos los días, por lo general sentados a la mesa de hierro forjado del patio trasero o, si hacía mal tiempo, delante del fuego, con el tablero encima de la chimenea de ladrillo.
A los diez años, ya se había convertido en una jugadora formidable. A las doce, estábamos igualados. A los trece, había superado mi nivel con un gran repertorio de aperturas y un final muy sólido. Solo podía ganarla jugando sin cometer ni un solo error y esperando que ella cometiera al menos uno. Pero esa combinación era excepcional.
A veces me preguntaba si no habría recibido el don del intelecto de mi madre.
Hice mi movimiento de apertura.
—Oye, papá —dijo mientras respondía llevando el caballo a f6—. Quinientos sesenta y uno. Solo quería asegurarme de que lo tenías claro.
Puse los ojos en blanco.
Ava sonreía detrás del protector facial.
Se refería a quinientos sesenta y un días.
Me estaba recordando el tiempo transcurrido desde la última vez que le había hecho un jaque mate.
A lo largo de la semana siguiente, jugamos a diario. Me ganó todas las partidas y no hubo siquiera una que estuviera reñida.
Beth también se embutía en el traje para entrar a sentarse conmigo y, alejados de las rutinas y las distracciones de la vida cotidiana en Virginia, hablábamos como hacía años que no lo hacíamos.
Una tarde, me miró a través del protector facial y me cogió una mano entre las suyas, aunque la capa de látex se interponía entre su piel y la mía.
—¿Cuándo será suficiente? —preguntó.
Se refería a mi trabajo. Teníamos esa pelea a menudo.
—No lo sé.
—Te han disparado. Ahora ya puedes añadir «casi volado por los aires» a tu hoja de méritos.
—No es una hoja de méritos.
—Claro que lo es —replicó—. Por favor, mírame. Si pensara que adoras este trabajo, jamás se me ocurriría decirte una sola palabra al respecto, por mucho que odie el peligro que te hace correr en todo momento. Pero sé que no te gusta. No tiene nada que ver con la persona que eres. Lo haces solo por obligación y por culpa, y puede que al principio tuviera sentido, pero han pasado quince años desde que te indultaron. Tal vez haya llegado el momento de perdonarte y hacer algo que te guste de verdad.
Lo que me gustaba de verdad, lo que de verdad quería —lo que siempre había querido— era ser genetista. Ser capaz de comprender y ejercer el poder del código fuente de la vida para hacer del mundo un lugar mejor. Culpaba de ello al hecho de haberme criado bajo la influencia de mi madre. Ella era una fuerza imparable de la naturaleza y su influjo me había lastrado con unas ambiciones desmesuradas.
Pero ya no vivía en un mundo en el que esos sueños fueran posibles.
Y la verdad más dura —la que no había parado de carcomerme por dentro durante la mayor parte de mi vida adulta— era que, aunque lo hubieran sido, yo no poseía ni una mínima parte de la aguda inteligencia de un Anthony Romero o una Miriam Ramsay.
Tenía sueños extraordinarios y una mente ordinaria.
Justo dos semanas después de mi ingreso en la UCI del Sanitario de Denver, la cremallera de la puerta de mi burbuja se abrió y la doctora Singh entró con una enorme sonrisa en la cara y una cascada de pelo oscuro que le caía por debajo de los hombros.
—Tienes pelo —le dije.
—Sí. Y bastante.
—¿Dónde está tu traje?
—No lo necesito.
Se acercó y se sentó en la silla que había junto a mi cama; era un poco más joven de lo que habría imaginado basándome en lo ronca que tenía la voz.