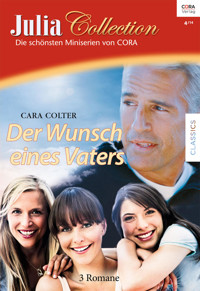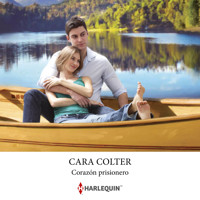4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Jazmín
- Sprache: Spanisch
Alcanzar la felicidad Todo el mundo se daba cuenta de que Mac y Lucy no hacían buena pareja. Y la marcha inesperada de él demostró que tenían razón. Siete años más tarde, Mac volvió a la vida de Lucy y, una vez más, ella sintió el efecto de su encanto. El riesgo de que le destrozara el corazón era más elevado que nunca. Aun así, ¿no se merecía cualquier persona una segunda oportunidad para alcanzar la felicidad… incluso ella? Pasión bajo la nieve El cowboy Ty Halliday fue educado para convertirse en un hombre fuerte en un ambiente duro y sin lugar para esperanzas pueriles. Amy Mitchell, viuda y madre soltera, estaba decepcionada con el amor, aunque seguía soñando con conocer al hombre que pudiera convertirse en el padre de su hijo. Un giro inesperado llevó a Amy y a su bebé hasta la puerta de Ty. Atrapados bajo la nevada, el optimismo de Amy y las sonrisas de su bebé comenzaron a derretir el corazón helado del cowboy, ayudados por la magia del ambiente y el crepitar del fuego.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 538 - diciembre 2021
© 2013 Cara Colter
Alcanzar la felicidad
Título original: Second Chance with the Rebel
© 2012 Cara Colter
Pasión bajo la nieve
Título original: Snowed in at the Ranch
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2016
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1375-947-0
Índice
Créditos
Índice
Alcanzar la felicidad
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Epílogo
Pasión bajo la nieve
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
–HUDSON Group, ¿en qué puedo ayudarle?
–Con Macintyre Hudson, por favor.
–El señor Hudson no está disponible en este momento. ¿Desea dejarle algún mensaje?
Lucy reconoció aquella voz. Era la misma recepcionista de tono inmisericorde que había tomado nota de su nombre y de su número unas trece veces en aquella misma semana.
Mac no iba a hablar con ella hasta que le diera la gana, y estaba claro que no le daba. Tuvo que esforzarse para no colgar. Habría sido mucho más fácil, pero no tenía elección.
–Se trata de un asunto familiar grave.
–No está en su despacho. Puedo ver si se encuentra en el edificio, pero tendré que decirle quién lo llama.
Aquella vez sí que notó un tono de sospecha, como si la recepcionista también la hubiese reconocido a ella, y supiera que su nombre estaba en la lista de las personas no gratas para el presidente de aquel grupo empresarial.
–Soy Harriet Freda –le dijo mientras se quitaba una mancha de pintura de color lavanda del pulgar.
–Déjeme su número y se lo pasaré cuando lo localice.
–No hay problema. Espero.
Y mientras esperaba se miró la mano con salpicaduras de pintura roja en la que sostenía una lista de nombres, todos tachados excepto uno.
El nombre que permanecía libre sobresalía de entre los demás como si estuviese escrito con letras de neón.
«El chico que me destrozó la vida».
Macintyre W. Hudson.
Siete años habían pasado y podía verlo tal y como era entonces, el tío más guapo sobre la faz de la Tierra, con unos ojos oscuros y risueños, una sonrisa de medio lado, un cabello color chocolate demasiado largo.
Y bastó eso para que un escalofrío le recorriera la espalda de arriba abajo, y para que Lucy recordara exactamente por qué aquel chico le había destrozado la vida.
Solo que ya no sería un muchacho, sino un hombre.
Y ella, una mujer.
–Macintyre Hudson no te destrozó la vida –se dijo en voz alta–. Solo te robó unos momentos.
«Pero qué momentos», le contestó una voz interior.
–Tonterías –se dijo con firmeza, pero aquellos días no andaba sobrada precisamente de confianza, y sintió que flaqueaba. Sentía como si hubiera fracasado en todo cuanto se había propuesto, y además estrepitosamente.
No había ido a la universidad como esperaban sus padres, sino que se había empleado en una librería en Glen Oak, una ciudad cercana a la suya.
Había trabajado hasta llegar a dirigir su propia tienda, Books and Beans, codo con codo con su prometido, pero había tenido que desprenderse tanto de él como de su parte en el negocio tras su ruptura, pública y humillante.
Y había tenido que volver, lamiéndose las heridas, a Lindstrom Beach, a la casa que la familia tenía a orillas de Sunshine Lake.
Para colmo, la casa había ido a parar a sus manos por pura caridad. Simple y llanamente. Su madre, viuda desde hacía tiempo, se la había regalado antes de casarse y trasladarse a California con la excusa de que llevaba generaciones en la familia Lindstrom y que así debía seguir.
Y aunque tenía su lógica, y el momento no había podido ser más providencial, tenía la sensación de que lo que en realidad pensaba su madre era que no habría podido salir adelante sin su ayuda.
–Pero tengo un sueño –se recordó. A pesar de sus fracasos, en aquel último año había desarrollado un proyecto y, por encima de todo, se había sentido necesaria por primera vez desde hacía mucho tiempo.
Le molestaba tener que recordárselo mientras tamborileaba con los dedos y escuchaba la música que le ofrecía la línea en espera.
Había empezado a tararear la canción sin darse cuenta. Era un tema que trataba de un rebelde, y que ella siempre había asociado con Mac; la historia de un muchacho que lo arriesgaba todo excepto su corazón. Ese era el retrato exacto de Macintyre Hudson. ¿Quién habría podido imaginarse que el renegado de Lindstrom Beach, el chico malo, iba a acabar siendo la cabeza visible de una empresa millonaria que fabricaba los archiconocidos productos Wild Side?
Inesperadamente la música se detuvo.
–¿Mama?
La voz de Mac sonaba preocupada y era más grave que cuando los dos eran jóvenes, pero tenía esa misma cadencia grave y sensual que le provocaba escalofríos por la espalda.
Cuando más necesitaba reafirmar su confianza no era momento para recordar la imagen que aparecía en su página web y que había dado al traste con la esperanza de que el tiempo le hubiera arrebatado el pelo o añadido panza.
Pero no. La instantánea mostraba al fundador de Wild Side a bordo del nuevo kayak que habían lanzado al mercado, cabalgando la espuma del agua que caía entre dos piedras. Macintyre Hudson había sido capturado en toda su gloria de hombre.
Llevaba un chaleco salvavidas, también producto de su empresa, que revelaba la considerable anchura de sus hombros, los músculos perfectos de sus bronceados brazos que brillaban por efecto del agua. Más guapo que nunca, obviamente en su elemento, sus ojos oscuros miraban con intensidad y apretaba los labios en una expresión de tremenda concentración y determinación formidable.
A lo mejor estaba calvo. Llevaba casco en la foto.
–¿Mamá? –repitió–. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me has llamado por la línea privada?
Ya se esperaba algo así. En su cabeza se había planteado todas las posibles líneas de aquella conversación.
Pero no se había imaginado que su memoria fuese a jugarle la mala pasada de materializar ante sus ojos a un Mac Hudson más joven saliendo del lago al pantalán, su cuerpo bronceado y perfecto, el agua recogiéndose en las líneas de sus músculos, mirándola con la sonrisa en los labios y en los ojos.
–¿Me quieres, Lucy Lin?
Pero nunca «te quiero, Lucy Lin».
Aquel recuerdo endureció la determinación de no mostrarse vulnerable con él. Era un hombre extraordinariamente guapo que utilizaba su atractivo de un modo cruel, como hacían muchos de los hombres conocedores de su belleza.
–No, lo siento. No soy Freda.
Hubo un largo silencio al que servía de telón de fondo una algarabía tremenda, como si se estuviese celebrando una fiesta.
–Vaya, vaya –le oyó decir. Por lo menos no le había colgado–. Pero si es la pequeña Lucy Lindstrom. Espero que sea importante. Estoy empapado.
–¿En el trabajo? –no pudo evitar preguntar.
–Estaba en el jacuzzi con Celeste, mi asistente –respondió, cortante–. ¿Qué puedo hacer por ti?
–¡Pero si no tienes jacuzzi en la oficina! –replicó, aun sabiendo que no debía.
–Pues claro que no. Y tampoco una asistente que se llame Celeste. Lo que tenemos es un tanque de pruebas para los kayaks.
Lucy había entrado varias veces en su página web a lo largo de los años. Había logrado canalizar el abandono y la irreflexión y transformarlo en éxito, y seguía divirtiéndose. ¿Quién podía dedicarse a probar kayaks en el trabajo?
Mac siempre había perseguido divertirse, y algunas cosas no cambiaban nunca.
–Esto es importante.
–Lo que yo estaba haciendo también lo es –suspiró irritado–. Algunas cosas nunca cambian, ¿verdad? La niña mimada del médico, la delegada de clase, la capitana de las animadoras, acostumbrada a salirse siempre con la suya.
Aquella chica, con sus vaqueros de diseño, las mechas de más de cien dólares en el pelo, la miró desde el pasado con cierta tristeza.
¡Qué injusto era lo que le había dicho! En los últimos años había sido de todo menos una niña mimada, y ahora estaba intentando transformar su parte de Books and Beans en un negocio en Internet, mientras alquilaba canoas en su pantalán.
Tenía que ocuparse ella misma de pintar su casa y vivía de macarrones con queso. No se había comprado ni una sola prenda nueva en todo el año para ahorrar hasta el último céntimo e intentar poner en marcha su sueño. Y habría protestado airadamente de no ser por una irrefutable verdad: había mentido para salirse con la suya.
–Es que era imperativo que hablase contigo.
–Imperativo. Ya. Suena muy… regio. La orden que daría una princesa.
Seguía insistiendo en recordarle quién era antes de que él le destrozase la vida: una estudiante brillante y popular que no sabía lo que era un problema y que jamás había hecho nada mal. Ni atrevido. Ni aventurado.
La idea que la joven Lucy Lindstrom tenía, antes de conocer a Mac, sobre lo que era pasar un buen rato era salir en busca del vestido perfecto para un baile, y pasar las perezosas tardes de verano en el pantalán con sus amigas, pintándose unas a otras las uñas de los pies.
–Mimada, sí –continuó Mac–, pero mentirosa, no. Eres la última persona de la que esperaría un engaño.
Ahí sí que se equivocaba. Precisamente había sido él quien había hecho aflorar en ella su lado tramposo el día en que le dijo adiós.
Herida y sufriendo porque no le hubiera pedido que se fuera con él, intentando ocultar su terrible sensación de pérdida, le había escupido:
–Yo nunca podría haberme enamorado de un tío como tú.
Cuando la verdad era que ya lo estaba, hasta tal punto que tenía la sensación de que el fuego que ardía en su interior la iba a derretir, a ella y a cuanto había a su alrededor, hasta que no quedase más que una mancha renegrida y pequeña.
–Necesito hablar contigo –insistió, bloqueando los recuerdos de aquel verano y sus días largos y ardientes.
–Sí, ya lo has dicho. Es imperativo.
Parecía dominar por completo el arte del sarcasmo.
–Siento haber insinuado que era tu madre.
–Insinuado –repitió–. Mucho más fácil de digerir que «mentido».
–¡Es que tenía que pasar por encima del perro guardián que contesta al teléfono!
–Tenía tus mensajes.
–¿Todos menos el de que necesitaba hablar contigo en persona?
–No hay nada de qué hablar –espetó en tono gélido–. Tengo toda la información que querías darme. Una gala el Día de la Madre en honor de la mía por toda una vida de trabajo y por su ochenta cumpleaños. Lo que se recaude irá a parar a sus obras benéficas. Ella ya sabe de la gala y de que se pretende recaudar fondos, pero no sabe que es en su honor, y bajo ningún concepto tiene que enterarse.
En realidad, la recaudación era para su propia obra benéfica, pero es que Freda estaba en el corazón de ese sueño. En el peor momento de su vida, había acudido a Mama Freda y ella la había recibido con los brazos abiertos.
–Cuando sientas tanto dolor que creas que no lo vas a poder soportar, liebling, debes dejar de pensar en ti misma y pensar en los demás.
Mama Freda había seguido su propio consejo con ella, animándola, manteniendo encendido el fuego cuando había quedado reducido apenas a un rescoldo.
¿Y no era una ironía deliciosa que ahora fuera ella a beneficiarse de su propio consejo?
–El segundo sábado de mayo –dijo, aburrido–. Cena formal en el Lindstrom Beach Yatch Club.
Su voz estaba cargada de desdén y se imaginó la razón.
–Ah, ya veo por qué te molesta la elección. Más de cien personas han confirmado ya su asistencia y espero que lo hagan algunas más a lo largo de la semana que viene, y el club es el único sitio en el que cabe tanta gente.
–Aún recuerdo cuando no era lo bastante bueno siquiera para servir sus mesas.
–Tú jamás pediste ese trabajo.
Aun siendo joven, llevando vaqueros de segunda mano y siendo uno más de la larga lista de muchachos de acogida que habían encontrado refugio en casa de Mama Freda, Mac se comportaba como lo haría un rey, derrochando orgullo y autoestima, ofendiéndose con la más mínima provocación y escondiéndolo todo tras su encantadora sonrisa.
–Cuando te graduaste, estuviste trabajando para el ayuntamiento, haciendo zanjas para la nueva red de alcantarillado.
–No fue el más noble de los trabajos, pero sí honrado. Y real.
Noble o no, recordaba perfectamente lo que sentía tocando sus músculos, cómo había disfrutado acariciándolo, sintiendo su fuerza bajo las manos.
–Lo llevamos en la sangre en mi familia –repuso, tomando su silencio como una crítica–. Mi padre abría zanjas también. De hecho lo llamaban Dan Zapa.
Saberlo fue todo una sorpresa. Conocía a Mac desde que llegó a vivir en la casa de al lado de la suya. Tenía catorce años entonces, uno más que ella, y cuando sus caminos se cruzaban, tenía la costumbre de atormentarla y tomarle el pelo incansablemente, y de tomarse el silencio en que solía sumirse en su presencia como signo de esnobismo por pertenecer a una familia rica, en lugar de verlo como lo que en realidad era.
Curiosidad. Asombro. Tentación. Nunca había conocido a nadie como él, ni antes ni después. Independiente. Atrevido. Alejado de los convencionalismos. Valiente. Recordaba haberlo visto pasar por delante de su casa solo en su canoa, cargado con material de acampada, y más tarde ver su fuego al otro lado del lago, en una zona boscosa y despoblada.
A veces se pasaba todo el fin de semana allí, solo, y ella no podía ni imaginarse lo que podía ser estar solo a merced de los osos.
La semana en que ella ganó el concurso de lengua, a él lo echaron del colegio por decir palabrotas.
Cuando cumplió dieciséis años, a ella le regalaron un pequeño Ford, mientras que él se compró con su dinero un viejo descapotable al que le desmontó el motor en el jardín y por lo que se atrevió a plantarle cara a su padre cuando le recriminó que lo hiciera en la calle. Mientras ella se pintaba las uñas, él se fabricaba su propia canoa de madera de cedro en el patio de Mama Freda.
Pero ni una sola vez, ni siquiera en aquel verano en que lo amó, recién graduada en el instituto, le reveló él un solo detalle de la vida que había tenido antes de llegar a la casa de acogida de Lindstrom Beach.
–En realidad, no me importa si asistes o no a la gala –le dijo, intentando aplastar aquella ridícula esperanza que le estaba creciendo dentro.
Todas aquellas personas que le importaban de verdad a Mama, excepto él, habían confirmado su asistencia, pero por otro lado su madre le había dicho que estaba de safari en África y que no podría asistir, y muchas otras personas de su antigua vida aún no habían contestado. Y los que lo habían hecho se habían limitado a ofrecerle un escueto «no».
–Siento haberte estropeado tu Día de la Madre.
–¿Cómo que mi Día de la Madre?
–Elegí ese día por su carga simbólica. Aunque Mama Freda nunca ha tenido hijos propios, ha sido madre muchas veces. Ella es el compendio de lo que significa ser madre.
Eso era solo parte de la verdad. Lo cierto es que ella encontraba el Día de la Madre terriblemente doloroso, y estaba siguiendo la receta de la propia Mama Freda para enfrentarse al dolor.
–Me da exactamente igual el día que elijas.
–No es cierto.
–Ahora lo recuerdo –dijo con ironía–. Mantener una conversación contigo es como atravesar un campo de minas.
–Sé que piensas que el Día de la Madre os pertenece a Mama Freda y a ti, y te lo he robado.
–Una teoría interesante –replicó, y el frío de su tono le advirtió que se estaba adentrando en terreno peligroso, pero no pensaba detenerse.
–Siempre das el do de pecho en ese día. Le envías una limusina a recogerla, y la subes a un avión para que se reúna contigo, el año pasado en el concierto de Engelbert Humperdinck en Nueva York. Llevó la pulsera de la entrada hasta que se le cayó a trozos y durante días no habló de otra cosa. De dónde estuvisteis, de lo que comisteis, así que no me digas que no es tu día. Y que no te molesta que lo haya escogido.
–Lo que tú digas.
–¡Vaya! ¡Reconozco ese tono! Es el de «ni se te ocurra pensar que me conoces».
–Es que no me conoces. Enviaré un cheque por correo para la causa que haya escogido esta vez. Estoy seguro de que te gustará el importe.
–Y yo estoy segura de que Mama se alegrará. Seguramente ni se dará cuenta de tu ausencia, ya que todos los demás estarán aquí. Todos. Mama Freda ha acogido a veintitrés niños a lo largo de los años. Ross Chillington va a hacer una pausa en la película que está rodando. Michael Boylston trabaja en Tailandia, y también va a venir. Reed Patterson va a dejar el campamento de fútbol que lleva en Florida para estar aquí.
–Tantas almas descarriadas salvadas por Mama Freda –ironizó con frialdad.
–¡Ha conseguido cambiar el mundo!
–Lucy…
Detestaba que oírle pronunciar su nombre la hiciera sentirse más agotada, que le hiciera revivir el recuerdo en el que se veía a sí misma inclinándose hacia él, temblando de deseo.
–No me interesa formar parte de una especie de reality show en versión de Lindstrom Beach. ¿Qué tienes pensado para después de la cena de gala? No, déjame adivinarlo. Los chicos que pasaron por sus manos se irán levantando uno a uno para dar testimonio de cómo su amor los redimió.
Vaya. Eso se parecía demasiado a lo que tenía pensado. ¿Por qué narices tenía que hacer que pareciera algo chabacano y untuoso, en lugar de edificante e inspirador?
–Mac…
–Ya nadie me llama Mac –cortó.
–¿Y cómo te llaman entonces?
–Señor Hudson.
No podía creerle, sobre todo porque seguía oyéndose una especie de jolgorio a sus espaldas. Le estaban entrando ganas de colgarle el teléfono, y lo iba a hacer a no mucho tardar.
–Muy bien, señor Hudson. Ya te he dicho que no me importa que no te presentes. Sé que es demasiado pedir que hagas un hueco en tu apretada agenda para honrar a la mujer que te aceptó salvándote con ello del desastre.
Silencio.
–Pero sé lo mucho que la quieres, y que has estado pagándole las facturas.
Le oyó respirar enfadado.
–Aparte de tu costumbre de celebrar con ella el Día de la Madre, sé que la llevaste a París por su setenta cumpleaños.
–Lucy, estoy empapando el suelo y tengo frío, así que abrevia, por favor.
Hacía mucho, mucho tiempo, había intentado con una desesperación tan cargada de amargura que casi podía sentir su sabor en la lengua, hacerle hablar de sus secretos. Una noche, tumbados en la arena del borde del lago, con sus aguas negras lamiendo despacio la orilla mientras se apagaban las ascuas del fuego que habían tenido encendido, le había pedido que le contara cómo había ido a parar a casa de Mama Freda.
–Maté a un hombre –le confesó en voz baja, y en el silencio atónito que siguió le oyó reír, con aquella risa tan sensual, tan turbadora, esa risa tras la que escondía su verdadera esencia, y añadió–: con mis propias manos.
Y a continuación intentó distraerla con unos besos que quemaban más que aquel fuego.
Pero lo que nunca había sido capaz de darle era lo que ella más necesitaba: su confianza.
Y esa era la verdadera razón de que le hubiera dicho que nunca podría amar a un chico como él. Porque, aun siendo todavía joven, había sabido reconocer que le ocultaba una parte esencial de sí mismo cuando ella no le había escondido nada.
Si él decidía considerarla una esnob que lo miraba por encima del hombro, a pesar del tiempo que habían pasado juntos aquel verano, allá él.
Aun así, recordar los besos prohibidos que habían disfrutado años atrás le provocó un escalofrío, aunque nadie deseaba menos que ella que Mac volviera por allí.
–No te he llamado por lo de la fiesta. Había pensado hablar contigo cuando vinieras, pero dado que no vas a estar…
–¿Qué querías decirme?
–Mac… algo raro está pasando.
–¿A qué te refieres?
–Supongo que sabes que a Mama Freda le han quitado el permiso de conducir, ¿no?
–Pues no.
–El invierno pasado tuvo un pequeño accidente. Nada serio. Se saltó un stop y acabó llevándose por delante la valla y las rosas de Mary-Beth Moqueen.
–¡Ja! Dudo que fuera un accidente. Seguro que lo hizo a propósito –la rivalidad entre Mama y Mary Beth por sus rosas era legendaria–. ¿Y dices que no fue nada serio?
–No, pero tuvo que ir al médico. Le hicieron las pruebas de aptitud y le retiraron el permiso.
–Le abriré cuenta con Ferdinand’s Taxi.
–No me importa llevarla donde necesite. Me gusta. Lo que me preocupa es que, antes de la visita que tuvo que hacer por el accidente, creo que no había ido al médico en veinte años.
–Treinta. Ya sabes que se toma su «elixir», como ella dice.
–Pues me parece que ha dejado de funcionarle –respondió–. Este mes pasado, la he llevado tres veces al médico.
–¿Y qué le pasa?
–Según ella, nada.
Silencio. Entendía bien el silencio. Se estaba preguntando por qué no le habría contado lo del carné de conducir, ni lo de las citas médicas. Y habría adivinado que Mama Freda no quería preocuparle.
–Y seguramente no sea nada –corroboró él, pero parecía incómodo.
–Eso mismo me digo yo. Tampoco quiero pensar que tiene ochenta años.
–Hay algo que no me estás contando.
Resultaba espeluznante que después de tantos años, y por teléfono, aún pudiera hacer eso. Leerle le mente. ¿Por qué entonces no habría sido capaz de hacerlo la única ocasión en que importaba de verdad?
«Nunca podría enamorarme de un chico como tú».
Miró por la puerta abierta para recuperar la compostura.
–Vi sobre la mesa de la cocina una lista escrita por ella, y antes de que pudiera esconderla en el cajón, pude ver que se trataba de disposiciones para su entierro.
Pero no le dijo que, antes de que ocultara apresuradamente el documento en el cajón, la había visto mirar por la ventana, pensativa, y que le había oído preguntarse en voz baja:
–Este hijo mío… ¿volverá a casa algún día?
Tantos niños como habían pasado por su casa, y solo uno era su verdadero hijo para ella.
Oyó a Mac contener el aliento y maldecir. Había roto sus defensas.
–Es una de las razones que me ha empujado a organizar esto. Quiero que sepa… –la voz le falló–. Quiero que sepa lo mucho que ha significado para todos nosotros antes de que sea demasiado tarde.
El silencio que siguió fue largo.
–Estaré ahí en cuanto me sea posible.
–¡No! Espera, Mac…
Pero ya había colgado.
Capítulo 2
–BUENO, no ha ido mal.
Lucy colgó, sintiendo un inconfundible alivio. Hasta aquel momento había cargado ella sola con la preocupación que sentía por la salud de Mama Freda y ahora la había compartido, pero ¿con Mac? Él representaba la pérdida de control, una visita al lado salvaje, y se daba cuenta de que nada de eso había cambiado.
Si simplemente se hubiera limitado a asistir a la gala, ella podría haber mantenido la sensación de control ya que, desde el día que la oyó murmurar junto a la ventana, no había dejado de vigilar a Mama Freda como un halcón.
Aparte de la siestecita que se echaba después de comer, lo cierto era que parecía tan enérgica y lista como siempre. Si le habían dado una mala noticia de carácter médico, su atenta observación la había convencido de que debía tratarse de alguna enfermedad de avance lento, desde luego, no de la clase de dolencia que requería que Mac lo dejase todo para salir corriendo.
Aún faltaban dos semanas para el Día de la Madre. Dos semanas que le habrían dado tiempo.
–Tiempo ¿para qué? –se preguntó con sequedad.
Pues para prepararse. Para estar lista. Aunque, en el fondo, era consciente de una incómoda verdad sobre Macintyre Hudson: que no había modo de prepararse para él. Aquel hombre era una fuerza de la naturaleza, como un tornado.
Miró a su alrededor. Hacía un año que había vuelto a casa, y tenía la sensación de que por fin las cosas parecían empezar a encajar. Estaba dando los primeros pasos para alcanzar su sueño.
En la mesa del comedor, que no había usado una sola vez para comer desde su vuelta, había una colección de objetos donados para subastar en la gala del Día de la Madre.
Y también había una montaña de documentos, el aluvión de papeles necesarios para registrar una organización benéfica. También guardaba una fotocopia de la solicitud de recalificación de la zona para poder así abrir su casa, inútilmente grande, y compartirla así con las mujeres jóvenes que necesitasen un santuario.
Uno de sus tres gatos dormitaba al calor de un rayo de sol que venía a parar en la madera del suelo, delante de la vieja chimenea de piedras de río. Un jarrón con tulipanes cortados en el jardín, cuyas pesadas cabezas curvaban airosamente los finos tallos sobre los que florecían, prestaban su luz a una mesita de centro hecha de madera basta. Un libro descansaba abierto en el brazo de su sillón favorito.
No había ni rastro de catástrofe en aquella escena tan bien ordenada, pero no era algo que ocurriera así sin más, sino que había que trabajarse a fondo aquella clase de vida.
De hecho aquella escena parecía indicar que había conseguido por fin recoger los pedazos rotos de su vida anterior.
Y por «vida anterior» no entendía su compromiso roto con James Kennedy. No se le aparecía ante los ojos la foto de su prometido corriendo por la calle de Glen Oak sin tener ni idea de lo que ella estaba pensando. Lo que veía era la imagen de un chico marchándose, siete años atrás.
A la mañana siguiente, en el porche, acurrucada en una tumbona, con una taza de café en la mano y tapada con una manta a cuadros, disfrutaba del sabor de su bebida mezclándose con el olor dulzón de la leña de abedul que debía de estar quemándose en la chimenea de Mama Freda y que salía en forma de humo por encima de su tejado.
El canto de los pájaros se mezclaba con el lejano runrún del motor de un avión.
¿Qué querría decir exactamente con «estaré ahí en cuanto me sea posible»?
–Relájate –se dijo en voz alta.
En el mundo en el que él vivía, no era posible dejarlo todo a un lado y salir corriendo. Pasarían días antes de que se viera obligada a enfrentarse a Macintyre Hudson. En su web se decía que su empresa había facturado más de treinta y cuatro millones el año pasado, así que no podía dar media vuelta y marcharse esperando que algo así se dirigiera solo.
Podía seguir centrada en su vida. Apartó la mirada del lago y examinó la muestra de pintura que había aplicado a la pared de la casa.
Le gustaba aquel lavanda como color principal de la fachada. Le parecía un tono acogedor y juguetón, un tono que daría la bienvenida y ayudaría a tranquilizar a las mujeres que algún día llegarían allí, una vez hubiese logrado transformar todo aquello en casa de acogida: la Casa de Caleb.
«Mi madre lo detestaría».
Mejor dejar lo de la pintura y dedicarse a pedir unos cuantos libros y a trabajar en las peticiones de fondos que necesitaría enviar en cuanto la recalificación estuviera lista. Habían llegado varias donaciones para la subasta y aún no había abierto las cajas.
El ruido del motor del avión volvió a llegar a sus oídos. Sonaba demasiado cerca como para ignorarlo. Alzó la mirada y lo vio, rojo y blanco, casi directamente sobre su cabeza, tan cerca que pudo distinguir su número de matrícula. Obviamente pretendía aterrizar en el lago.
Lo vio amerizar suavemente, transformando el agua que rozaba con sus patines en espuma plateada de mercurio. El ruido del motor pasó de ser un rugido a un ronroneo.
Sunshine Lake, situado en el interior más agreste de la Columbia Británica, siempre había sido lugar de retiro para los ricos y, a veces, para los famosos. A su padre le encantaba contar que una vez, cuando era un adolescente, llegó a ver allí a la reina durante una de sus visitas a Canadá, de modo que ver llegar un avión no era cosa rara.
Lo que sí era poco habitual era verle dar la vuelta y que se encaminara directamente hacia ella.
Aunque el brillo del sol le impedía ver al piloto, Lucy supo de inmediato y sin sombra de duda que era él.
Macintyre Hudson había aterrizado. Había llegado a su mundo.
Y con esa certeza llegó otra segunda: que, a partir de aquel momento, nada iba a salir como ella esperaba. Los días en que elegir el color de la pintura para la fachada era la decisión más difícil de tomar se habían acabado.
Se había imaginado que se presentaría en un deportivo, o quizás en una moto de las más caras. Incluso había considerado la posibilidad de que apareciera en una limusina blanca con chófer, la misma que había enviado a recoger a Mama Freda el Día de la Madre del año anterior.
«Chúpate esa, doctor Lindstrom».
La avioneta se deslizó hasta el viejo pantalán de la casa de Mama Freda, el motor se detuvo y el aparato siguió deslizándose.
Entonces, por primera vez desde hacía siete años, le vio.
Macintyre Hudson abrió la puerta y saltó al pantalán, lanzó un cabo con mano experta para amarrar y tiró de él tras pasarlo alrededor de la bita de amarre.
El hecho de que hubiera llegado pilotando su propio avión dejaba más que claro que era ya un hombre seguro de sí mismo. Llevaba gafas de aviador de espejo, una cazadora de cuero y pantalones caqui, pero era el modo en que se movía, la seguridad que desprendían sus movimientos lo que irradiaba confianza y fuerza.
Sintió una presión en el pecho. El corazón le latía demasiado deprisa.
–No está calvo –murmuró, cuando el sol prendió en su cabello color chocolate. Estaba siendo un placer observarlo desde la distancia y sin que él se supiera observado. Sus movimientos eran pura eficacia mientras amarraba el avión al pantalán.
Le daba la impresión de que había ensanchado de hombros. La delgadez de su juventud había desaparecido, reemplazada por una solidez que a ella le hacía tragar saliva, el físico de un hombre maduro en la plenitud de su poderío.
Alzó de pronto la cabeza y miró a su alrededor con el ceño fruncido, como si hubiera notado que lo observaban.
Crac.
El ruido fue tan fuerte en el silencio de primera hora de la mañana que Lucy se sobresaltó de tal modo que el café le cayó en el pijama. ¿Truenos?
No. Horrorizada vio que la vieja bita de amarre de Mama Freda, gruesa como un poste de teléfono, se había tronchado como si fuera un palillo mondadientes. Ante sus ojos, vio cómo Mac se apercibió del movimiento y logró evitar el golpe, salvando la cabeza, pero no el hombro. El golpe del madero lo lanzó al agua. El poste cayó a continuación.
Un silencio pétreo engulló el lago.
Lucy se había levantado ya de la tumbona cuando la cabeza de Mac salió del agua y una maldición furiosa y sonora rompió la calma que había vuelto a reinar en la superficie de las aguas.
El grito le quitó la angustia. Al menos el poste no le había dado en la cabeza, ni la gélida temperatura del agua le había dejado atontado.
Con la manta sobre los hombros, corrió descalza por la hierba y entre los pinos que rodeaban la casa de Mama Freda para alcanzar las maderas casi podridas del embarcadero.
Mac se estaba encaramando a uno de los patines del hidroavión, que afortunadamente no parecía querer alejarse. Solo se deslizaba suavemente, apartándose del pantalán.
–¡Mac! –le gritó, dejando caer la manta–. ¡Lánzame el cabo!
Se puso de pie, buscó el cabo y se volvió a mirarla, y aunque tenía que estar congelado, hubo una pausa en las que ambos, simplemente, se miraron el uno al otro.
Había perdido las gafas, y sus ojos oscuros, como de chocolate derretido, no mostraban sorpresa de verla por allí, sino que parecían examinarla como haciendo inventario.
«Ay, Dios», se lamentó. «No le gusta mi pelo. ¡Madre mía! ¡Pero si llevo puesto el pijama de Winnie-the-Pooh!».
–¡Lánzame el cabo de una vez!
La gruesa cuerda volaba por el aire hacia ella. El lanzamiento iba a quedarse un poco corto, pero si se echaba hacia delante un poco conseguiría agarrarlo.
–¡No! –gritó él–. ¡Déjalo!
Demasiado tarde. Lucy se había inclinado mucho, y aunque intentó corregirse, dando un paso atrás, su peso estaba ya demasiado hacia delante y comenzó a girar los brazos como si fueran las aspas de un molino.
Sintió que perdía pie, que el aire frío le rozaba la piel y que caía al lago. Se hundió arrastrada por el peso del pijama de franela empapado. No estaba preparada para el frío de aquellas aguas grises cuando le cubrieron la cabeza. El cuerpo se le quedó rígido. La sensación era de quemarse, no de congelarse, y los miembros se le paralizaron de inmediato.
Casi a cámara lenta, por fin volvió a la superficie. Estaba en estado de shock, demasiado agarrotada siquiera para gritar. Sin saber cómo, logró acercarse al pantalán y aferrarse a los planchones de madera. Intentó auparse, pero tenía una aterradora falta de fuerza en los brazos.
–¡Espera!
Hasta los labios los tenía paralizados. Tuvo que hacer un esfuerzo tremendo para hablar.
–¡No! No lo hagas.
Aunque la cabeza le iba a cámara lenta, se dio cuenta de que no tenía sentido que los dos estuvieran en el agua. A él le ocurriría lo mismo que a ella con el frío. Y además, estaba más lejos que ella del pantalán. En cuestión de segundos quedaría inerte, como ella, a merced de las aguas.
Oyó su zambullida de inmediato. Intentó mantenerse agarrada, pero no sentía los dedos, y volvió a caer. El agua le tapó una vez más la cabeza.
Lucy se había pasado la vida entera en el agua. Tenía una medalla de bronce en una competición, e incluso habría podido ser socorrista si su padre no hubiera considerado ese trabajo indigno de su posición. Nunca había sentido miedo del agua.
Y en aquel momento, mientras se hundía, no sintió terror, sino una especie de resignación. Los dos iban a morir, lo que pondría un broche trágico y romántico a su historia: tratando de salvarse el uno al otro, tras todos aquellos años de separación.
Inesperadamente sintió sus manos, fuertes, seguras, alzándola por la cintura. La cabeza salió del agua y tosió, antes de sentirse empujada sin más ceremonias a las ásperas tablas del pantalán.
Y allí se quedó, con los brazos pillados bajo el pecho, las piernas colgando, sin fuerzas siquiera para levantar la cabeza. Sintió que la empujaba una vez más por las nalgas, un gesto poco romántico donde los hubiera, y se quedó tirada allí boqueando, tosiendo.
«Mac sigue en el agua».
Giró la cabeza en su busca, pero no lo vio. Sus manos aparecieron desde abajo y logró izarse. Quedaron tumbados el uno junto al otro, respirando a duras penas, y al poco cayó en la cuenta de que su nariz casi se rozaba con la suya, hasta tal punto que podía ver las diminutas gotas de agua que se le habían quedado pegadas a sus espesas pestañas. Tenía unos ojos increíbles, casi negros de puro marrones. La línea de su nariz era perfecta, y la barba incipiente, que también había retenido minúsculas gotitas de agua, realzaba la curva de los pómulos y la firme recta de la mandíbula.
Bajó la mirada a la curva sensual de su boca, y se sintió como drogada, imbuida de un deseo irreprimible de tocarla con la suya.
–Vaya… la pequeña Lucy Lindstrom. Tenemos que dejar de vernos así.
La canoa en la que él remaba volcó y fue ese accidente lo que los unió tantos años atrás, la niña buena y el chico malo, el menos probable de los amores.
Una semana después de la graduación, tras obtener todos los galardones posibles y el reconocimiento de sus compañeros, Lucy cayó en la cuenta de que la diversión se había terminado. Todos los planes estaban hechos, e iba a ser su último verano de libertad, como todo el mundo le decía, medio en broma, medio en serio.
Lucy había salido sola con su canoa, algo que nunca hacía, pero una sensación de vacío la había empujado a hacerlo. Tenía la impresión de que la vida se le escapaba, como si estuviera encajando en los planes que otra persona había trazado para ella, sin preguntarle si era lo que de verdad quería.
Se desencadenó una tormenta, y no vio el tronco que flotaba bajo las aguas hasta que fue ya demasiado tarde.
Mac estaba acampado y la vio remando, y saltó a su propia canoa para ponerse a palear como un poseso intentando alcanzarla antes de que colisionara con el tronco.
La sacó del agua, sin saber cómo lo logró sin volcar su propia embarcación, y la llevó a su tienda, donde se sentaron junto a la lumbre en espera de que las aguas del lago se calmaran para que ella pudiera volver a su mundo.
Pero, en realidad, nunca terminó de volver. Lucy estaba en el punto de madurez justo para apreciar lo que él le ofrecía: una vía de escape de una vida que había sido cuidadosamente diseñada para ella, con un patrón predecible que allí, en la otra orilla del lago, junto a su salvador, le pareció una forma de muerte.
Durante toda su vida, quienes la rodeaban solo habían visto en ella a la persona que querían que fuese, una convicción que llenaba una especie de necesidad que había en ellos.
Hasta que apareció Mac y, sin esfuerzo aparente, logró ver a través de todo hasta llegar a lo real. O así les pareció.
Pero estando en aquel momento allí, empapada, respirando a bocanadas, tirada en un pantalán podrido junto a él, se sintió igual que en aquel momento del pasado.
Como si todo su mundo cobrase vida.
Como si el blanco y negro se volviese de color.
Solo a través de una experiencia cercana a la muerte podía afilarse su percepción hasta ese punto. Solo así podía ser tan consciente de la presencia de Mac, del calor de su respiración, del aliento que se escapaba de sus labios en cortos jadeos. Había un aura palpable de fuerza en torno a él, algo que, sintiéndose tan débil como se sentía, le proporcionaba fuerza.
Con un gemido, apoyándose en las manos, Mac se arrodilló primero, a continuación se puso en pie y luego se volvió para ofrecerle la mano. Ella se agarró y sintió la fuerza con que tiraba, tan natural en él como electrizante en ella, y que la levantó del suelo.
Mac recogió la manta que ella había dejado tirada, la sacudió y la cubrió primero a ella, para luego abrazarla y cubrirse él también.
–No te lo tomes como algo personal. Es pura cuestión de supervivencia.
–Gracias por la aclaración –contestó con toda la dignidad que le permitía el castañear de dientes–. Pero no tienes que preocuparte, que no tengo intención de aprovecharme de ti. En este momento, te encuentro tan sexy como a un salmón congelado.
–Sigues queriendo tener siempre la última palabra, ¿eh?
–Siempre que puedo.
Pero en aquel mismo instante notó un golpe de calor que emanaba de su cuerpo, y se acurrucó a su costado.
Sus cuerpos, con la ropa empapada y fría, temblaban bajo la manta, y ella apretó la mejilla contra su pecho. Mac le apartó un mechón.
–Qué asco.
–No ha sido mi mejor entrada, desde luego.
–No me refiero a eso, sino al pelo.
–Ya lo sabía –sonrió–. Hola, Lucy.
–Hola, Macintyre.
Estando tan cerca como estaban, tanto que podía notar cómo el frío le tenía erizada la piel, también sentía su fuerza innata. El calor estaba volviendo a su cuerpo, y de rechazo, al de Lucy.
La sensación física de aquella cercanía, de aquel calor compartido, la estaba volviendo vulnerable a otros sentimientos, que esperaba ser capaz de controlar.
No era solo desfallecimiento. Su debilidad podía atribuirse a la insensibilidad de sus miembros causada por el frío, que le impedía moverse con rapidez. Incluso la lengua la sentía pesada y rígida.
No era que no quisiera volver a moverse. Eso podía achacarse fácilmente al hecho de que sentía los miembros lentos, torpes, paralizados.
Era otra cosa, peor que sentirse debilitada.
Peor aún que sentirse agarrotada.
En brazos de Macintyre Hudson, calada, con su pijama de Winnie-the-Pooh ofreciéndole una protección tan sólida como una toallita de papel mojada, Lucy Lindstrom sintió la peor debilidad de todas, el deseo que se había ocultado a sí misma: el de no estar tan sola.
Comenzó a temblar incontroladamente y una especie de sollozo se escapó de sus labios.
–¿Estás bien? –preguntó él.
–No del todo.
No le quedaba más remedio que admitir la verdad ante sí. No era el frío lo que la debilitaba, sino él.
¿Acaso era la vida un bucle interminable, en el que las mismas cosas se repetían una y otra vez?
Estaba maldita en el amor. Tenía que aceptarlo, y dedicar su considerable energía y talento a causas que pudieran ayudar a otros, y que, de paso, no le hicieran daño a ella.
Se separó de él haciendo acopio de toda su fuerza física y mental. La manta la sujetaba, de modo que apenas pudo crear una separación de un par de centímetros, pero al menos ya no estaban pegados.
La historia no se repetiría.
Era bueno que por fin estuviera allí. Así tendría oportunidad de enfrentarse a él, de pinchar el globo de las ilusiones que pudieran quedarle y de seguir adelante con su maravillosa vida de hacer el bien a los demás.
–¿Estás herida? –preguntó, apartándola de él y mirándola a la cara.
Ya echaba de menos el escaso calor que había empezado a generar su cuerpo, y hubo de aferrarse a su fuerza física y mental para resistir el deseo de dejarse abrazar de nuevo.
–Estoy bien.
–A mí no me lo parece.
–No estoy herida, sino avergonzada.
Su expresión era de pura exasperación.
–¿Se puede saber quién está a punto de ahogarse y siente vergüenza?
Los dos en peligro de muerte, ¿y a ella le preocupaba su pelo, o que pudiera tener el aspecto de una rata a medio ahogar? ¿El pijama que llevaba puesto?
¡Todo había vuelto a empezar!
La necesidad incapacitante que solo él había sabido ver. ¿No había estado deseándolo desde entonces?
Tanta insistencia en que asistiera a la fiesta en honor de Mama Freda, ¿era en verdad por ella, o por sí misma, por volver a sentir sus brazos rodeándola?
Temblando, intentando ahogar aquella parte de sí misma que lo único que deseaba era volver al abrigo de sus brazos, se recordó que sentirse así había estado a punto de destrozarla, que había tenido repercusiones de largo alcance que habían roto su familia y habían dejado su vida tambaleándose.
–Todo esto ha sido culpa tuya –le dijo, y menos mal que él se lo tomó al pie de la letra.
–Yo no tengo la culpa de que no sepas recepcionar un lanzamiento.
–¡Menuda birria de lanzamiento!
–Pues sí. Por eso precisamente no tendrías que haber intentado alcanzar el cabo. Te lo habría vuelto a lanzar.
–Y tú no deberías haberte tirado al agua. El frío podría haberte paralizado. Me sorprende que no haya pasado, la verdad. Los dos nos habríamos visto en un apuro.
–Se tienen diez minutos en un agua tan fría antes de quedarse congelado. Además, yo no soy tan sensible al agua fría como la gente. Remo en aguas bravas, y creo que eso me ha quitado la sensibilidad. No pensarás que iba a quedarme tan tranquilo en el patín viendo cómo te ahogabas, tú o cualquiera.
–No iba a ahogarme –espetó, aunque apenas habían pasado unos minutos desde que estaba convencida precisamente de lo contrario–. Llevo toda la vida viviendo en el lago.
–¡Ah, claro! –exclamó, dándose una palmada en la frente–. ¿Cómo se me ha podido olvidar eso? No solo llevas toda la vida en el lago, sino que tres generaciones de tu familia han estado viviendo aquí antes que tú. Los Lindstrom no se ahogan, y además mueren como han vivido: una muerte respetable que les llega en la misma cama en la que nacieron, y en la ciudad de la que no han salido prácticamente nunca.
–He vivido en Glen Oak seis años –le recordó.
–¡Glen Oak nada menos! A una hora de aquí. Hay quien piensa que Lindstrom Beach es el barrio veraniego de Glen Oak.
¿Por qué demonios habría mordido el anzuelo? ¿Por qué se había dejado reaccionar ante él?
Mac se había marchado de aquella ciudad, cerrando la puerta a la posibilidad de abrirse a los demás. Aquel verano habían jugado con fuego los dos. Ella se había quemado y él había decidido largarse, sin tan siquiera haberle dicho una sola vez que la quería.