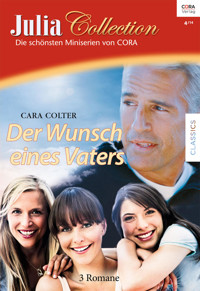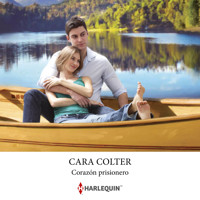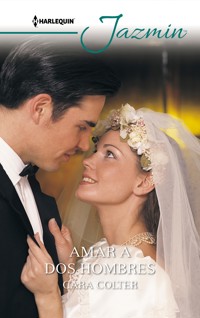
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Tory Bradbury era una mujer divida entre dos amores, pero, como solo podía casarse con uno, decidió escoger el que le ofrecía más seguridad y le dijo adiós al hombre cuya presencia le hacía temblar... Poco después, el destino le demostró que nada en la vida podía ofrecerle esa seguridad que tanto anhelaba. Ya de viuda, Tory nunca esperó volver a encontrarse con aquel viejo amor, pero Adam Reed, el sexy y peligroso soltero al que tanto miedo le había dado entregar su corazón años atrás, volvió. Adam aseguraba que había vuelto solo para hacerla reír, pero Tory veía en sus ojos la promesa de algo más. ¿Sería posible que aquel duro soltero estuviera por fin dispuesto a comprometerse? ¿Y sería ella la novia elegida a la que tanto había esperado?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1999 Cara Colter
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Amar a dos hombres, n.º 1458 - junio 2021
Título original: A Bride Worth Waiting For
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises
Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1375-564-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
VETE.
Aquellas palabras no eran demasiado amables, pensó Adam. Sobre todo después de haber viajado tres mil kilómetros sólo para oírlas.
Sin embargo, Adam se sentía bien. Quizá fuera porque aquella estúpida misión podía darse por concluida incluso antes de comenzar. La razón no era, se dijo resuelto en silencio, el hecho de volver a verla tras casi siete años.
—Te he dicho que te vayas –volvió a ordenar ella, decidida.
Adam la miró pensativo. Estaba al otro lado de la puerta de rejilla con los brazos cruzados sobre el pecho dando golpecitos impacientes con el pie y con los ojos brillantes, según parecía, de ira.
Ella nunca había sido demasiado guapa, y la madurez tampoco le había otorgado la belleza. De hecho, apenas había cambiado, reflexionó. Durante el viaje en avión, Adam había estado observando a mujeres de la misma edad de ellos dos, y aquello le había confirmado en la idea de que su aspecto sería distinto. Se habría puesto rolliza y fea, había pensado. O quizá una vena de sofisticación hubiera acabado con aquel natural y mágico encanto que siempre le había hecho pensar que era bonita. Ella siempre se había revelado contra aquel adjetivo, recordó, pero su enojo no servía sino para multiplicarlo.
Pero no, se dijo. Seguía siendo bonita. No se había puesto rolliza y, ciertamente, menos aún fea. Seguía sin haber en ella sofisticación alguna y, aunque Adam sabía que ambos tenían la misma edad, treinta años, enseguida se dio cuenta de que estaba exactamente igual que la primera vez que la vio. Por aquel entonces estaban en sexto grado, y ella llevaba una gorra de béisbol ladeada hacia atrás. Tenía el pelo de un color cobrizo dorado y lo llevaba rizado y revuelto alrededor del rostro. Las pecas destacaban sobre el puente de la nariz, la barbilla se elevaba altiva y los labios eran finos. En ese momento, en cambio, no llevaba la gorra de béisbol, pero su barbilla se alzaba desafiante hacia él mientras los labios dibujaban un gesto de desaprobación.
En aquella primera ocasión ella llevaba un jersey de los Stampeders que le venía grande y unos vaqueros remangados que dejaban ver una venda en la rodilla. Y sonreía, recordó. Su sonrisa era tan cálida y estaba tan llena de encanto que había conseguido derretir el tierno corazón de Adam a los doce años. Y nunca antes ni después su corazón se había ablandado de ese modo, recapacitó.
Aquel día, en cambio, llevaba una camisa grande, de hombre, y unos pantalones de ciclista negros. Era una estupidez, pero Adam no pudo evitar bajar la vista hasta las rodillas dejando que sus ojos se pasearan por el resto de la figura. Su silueta infantil había desaparecido durante la adolescencia pero, según parecía, no había cambiado desde entonces. Seguía siendo esbelta, y su cabello rizado seguía cayendo desordenado como un joven sauce llorón, pensó.
—Tengo tantas curvas como una regla –se lamentaba ella siempre por aquel entonces.
Pero, por aquel entonces, ella era ya la reina de su corazón, y aquello le había hecho inmune y ciego a las curvas llenas y femeninas de otras mujeres, reflexionó.
Adam se asomó curioso y observó sus rodillas a través de la puerta de rejilla. Ella escondió una de sus delgadas piernas tras la otra, pero él tuvo tiempo de ver el barro que las cubría y que, por estúpido que pareciera, encontró encantador.
—Estaba en el jardín de atrás –se explicó ella a la defensiva.
—Yo no he dicho nada.
—De todos modos, tienes que irte –añadió echando de golpe el pestillo de la puerta de rejilla como si Adam fuera un bárbaro capaz de entrar en su casa sin ser invitado, irrumpiendo en ella y sentándose en el sofá para exigir un té.
No, una cerveza mejor, pensó. ¿Acaso era eso lo que ella pensaba de él? Por supuesto que sí, se contestó a sí mismo en silencio. Ésa era la razón por la que lo había rechazado en favor de otro hombre mejor.
Pero si era eso lo que pensaba, entonces, tenía que saber que aquella delgada y vieja puerta no constituía una barrera para él. Probablemente, ni siquiera lo fuera para un simple gatito, pensó.
—No voy a marcharme.
Aquellas palabras habían salido de su boca, reflexionó asombrado. No podía evitar sorprenderse porque, en primer lugar, no era ése el lugar en el que deseaba estar. Durante el viaje en avión había estado rogando por que ocurriera algo así, por que ella reaccionara precisamente de ese modo. Eso le permitiría dar media vuelta y tomar el primer vuelo a Toronto de vuelta a casa, se había dicho. Y aquello hubiera bastado para calmar su conciencia. Había ido a verla, ¿no era cierto? ¿Quién podría decir que no lo había intentado? ¿Quién se atrevería a negar que había hecho todo cuanto estaba en su mano?, se había preguntado.
—Si no te vas, llamaré a la policía.
Adam dudó de si contarle o no la verdad, la verdad sobre la carta que llevaba en el bolsillo del pantalón. Algo le decía, no obstante, que no era el momento apropiado.
—No, no lo harás. No llamarás a la policía.
Ella se quedó mirándolo. Sus ojos eran de un castaño oscuro salpicado de motas doradas. Y eran inmensos, pensó. Siempre habían sido su mayor atractivo, y brillaban danzando con la luz que alumbraba su interior.
—No tengo nada que decirte.
—Bueno, siempre podemos charlar sobre tus rodillas manchadas de barro.
Tory lo miró, ladeó la cabeza y luego cerró de golpe la puerta interior de cristal haciéndola vibrar.
Aquel gesto no resultaba particularmente amable teniendo en cuenta que había viajado tres mil ciento ochenta y siete kilómetros para verla, recapacitó.
Sin embargo, para Adam resultó encantador. No era el hecho de volver a verla lo que le causaba aquella sensación interior, se dijo resuelto. No era ésa la razón por la que sentía como si alguien hubiera encendido la luz en medio de su oscuridad interior.
Adam se metió las manos en los bolsillos del pantalón y se dio media vuelta lentamente. Giró sobre sus talones y le dio la espalda a la casa. Ella vivía a un bloque de distancia del lugar en el que todos se habían criado. Ella, él… y Mark, recordó.
Era el vecindario de Sunnyside, un viejo y precioso barrio de la ciudad a orillas del río Bow. Desde aquel preciso lugar, el porche de la casa, podía alcanzar con la vista toda la calle hacia el sur y ver el parque que corría paralelo al río atravesando casi toda Calgary. Un par de deportistas disfrutaban del camino asfaltado a la sombra de los enormes árboles en ese momento.
Adam vio un balancín con cojines rosas y grises en el porche y se sentó. Por el rabillo del ojo pudo ver la cortina de la ventana, que se cerraba bruscamente.
Se meció despacio, con un solo pie. Le gustaba Calgary, recapacitó. Se había dado cuenta mientras el avión sobrevolaba la ciudad. Le gustaba aquella ciudad, se dijo asombrado, y la echaba de menos.
El vecindario estaba cambiando rápidamente, observó. Jóvenes profesionales habían ido comprando las antiguas casas del otro lado del río, en el centro de la ciudad, para renovarlas. Todo aquello había comenzado en realidad cuando él y su padre se trasladaron a Calgary años atrás. Por aquel entonces, él estaba en sexto grado, recordó.
El padre de Tory era médico, y era el propietario de la preciosa y vieja casa que había al lado de la que él y su padre ocuparon. Los padres de Mark, ella psicóloga y él veterinario, vivían al otro lado. Su destartalada casa alquilada estaba justo en medio. Él y su padre, un mecánico que siempre llevaba las uñas sucias de grasa, trataban por todos los medios de ser felices tras la muerte de su madre, recordó.
Adam escuchó el ruido de la ventana abriéndose.
—¡Márchate! –gritó Tory desde dentro.
—No –contestó él.
La ventana volvió a cerrarse de golpe y él suspiró sintiendo algo parecido al placer. Tory tenía temperamento, pensó.
Su verdadero nombre era en realidad Victoria, Victoria Bradbury. Era un bonito nombre para una heroína de una novela inglesa, pero nada adecuado para una chica tan poco femenina como ella, que se pasaba la vida subida a los árboles y que siempre tenía las rodillas magulladas. Y una chica, además, con temperamento, reflexionó.
Adam miró con interés a su alrededor. Aquella casa tendría por lo menos sesenta años. O quizá más, recapacitó. Estaba bien conservada y pintada en un bonito tono de amarillo con adornos en gris. Tory cuidaba de los tiestos de flores igual que lo había hecho su madre. Los marcos de las ventanas que daban al porche exhibían bellos colores en aquella primera semana del mes de junio. Era todo un logro para una ciudad con una primavera tan corta, pensó.
Por aquel entonces la casa de Tory siempre había estado adornada con flores. Y los padres de Mark también habían mantenido siempre un precioso jardín en la parte de atrás lleno de arbustos y cubierto de hierba. Su jardín, en cambio, estaba perpetuamente regado de piezas de coche, recordó.
Adam supuso que ésa era la razón por la que se quedaba. Para demostrarle a Tory a dónde había llegado, pensó. Era abogado, y sólo los zapatos que llevaba le habían costado más de lo que su padre pagaba por el alquiler de la vieja casa destartalada.
Aunque lo cierto era, recordó, que a ella nunca le había importado su origen.
Ni a Mark, recapacitó.
Ambos lo habían adoptado y protegido desde el primer día en que llegó al vecindario. Juntos se habían convertido en los tres mosqueteros, habían subido y bajado en bicicleta por aquellas calles, habían construido casas en los árboles y habían paseado interminablemente por el sendero del río. Las puertas de las casas de ambos habían estado siempre abiertas para él, recordó. Y las madres de ambos lo habían recibido como a uno más de la familia.
Adam sintió un extraño nudo en la garganta mientras recordaba aquellos brillantes días llenos de risas y amistad.
Y de amor, pensó.
Aquella palabra describía perfectamente lo que ellos tres habían compartido, sin exagerar en lo más mínimo. Era amor lo que volaba de una puerta a la otra entre aquellas tres casas vecinas.
Pero, por supuesto, al final había ocurrido lo inevitable, reflexionó.
Los tres habían crecido y su amor se había trasformado. Y tanto Mark como él se habían enamorado de Tory.
Pero ella había elegido a Mark, reflexionó.
El balancín comenzó a chirriar de un modo extraño. El sol se estaba poniendo y bañaba la calle y sus enormes árboles y casas con una luz naranja resplandeciente.
Adam sacó la carta del bolsillo del pantalón, la abrió y comenzó a leerla de nuevo. La había leído cien veces al menos.
Tory retiró la cortina y miró hacia fuera. Aún estaba ahí, se dijo, sentado en el balancín sin importarle que la noche hubiera caído. Y probablemente haría frío, pensó.
—Ni se te ocurra inquietarte por que pase frío –musitó para sí misma en tono de orden.
Adam.
Había estado a punto de desmayarse al abrir la puerta y verlo, recapacitó.
Seguía siendo el mismo y, sin embargo, al mismo tiempo, estaba diferente.
Pero no, era el mismo, recapacitó. Y seguía tan guapo que te dejaba sin aliento, como siempre.
El pelo negro y ondulado le seguía cayendo, aunque más corto, sobre el rostro, tapándole un ojo. Los ojos, del negro de la obsidiana, brillaban risueños soltando traviesas chispas plateadas. La nariz recta, los labios grandes y sensuales, y los dientes blancos y brillantes. Aún tenía la cicatriz de la barbilla de cuando se hizo aquella herida saltando en bicicleta por el risco por el que ni ella ni Mark se atrevieron nunca a saltar, observó.
Cuando su madre insistió en llevarlo al hospital para que le dieran puntos, él se echó a reír sin darle importancia. Y una semana más tarde se rompió el brazo saltando exactamente por el mismo sitio, recordó.
Sin embargo, en ese momento, no parecía sonreír tanto. La línea que dibujaba su boca permanecía firme y resuelta, y la expresión de sus ojos, nada más abrir la puerta, era seria. Como la de un hombre que tuviera que llevar a cabo una misión, reflexionó.
Al ordenarle que se marchara había vuelto a asomar por un momento aquel brillo de humor tan familiar en sus ojos. Y luego, esa luz había vuelto a aparecer, reforzada, mientras miraba sus rodillas manchadas, pensó.
Tory se estremeció recordando aquellos ojos negros que recorrían su silueta en un gesto familiar. Su mirada resultaba tremendamente poderosa y, al mismo tiempo, tan sensual como una caricia, recapacitó.
Y siempre había sido así. Adam tenía magnetismo. Era indómito, y su presencia resultaba electrificante, pensó. Los otros chicos, a su lado, parecían diminutos e infinitamente menos interesantes. Era como si fueran planos y estuvieran en blanco y negro mientras él se destacaba en tres dimensiones y a todo color, recapacitó.
Incluido Mark.
Tory siempre había creído que, cuando Adam creciera, se convertiría en uno de esos hombres medio salvajes que vivían al borde del peligro. Siempre había pensado que vestiría de cuero negro y que recorrería y saltaría cañones en moto, tal y como siempre había deseado de adolescente. O que daría la vuelta al mundo buscando aventuras, cocodrilos con los que luchar o princesas a las que salvar.
En él no había nada de vulgar, de modo que Tory siempre había creído que haría cosas extraordinarias. Se convertiría en agente secreto del gobierno, escalaría el Everest, navegaría en solitario alrededor del mundo, exploraría el espacio exterior…
Cuando oyó decir que era abogado no pudo creerlo. Se había sentido casi decepcionada. ¿Adam, abogado?, se había preguntado. Aquello era impensable.
Hasta que lo vio de pie, en el porche, rebosando confianza en sí mismo y riqueza. Aunque, por supuesto, siempre había rebosado seguridad en sí mismo, recordó.
Sin embargo, Tory nunca lo hubiera imaginado llevando aquellos zapatos, aquella camisa de seda con la corbata a juego ni aquellos pantalones relamidos y bien planchados.
Volvió a mirar hacia fuera, hacia el porche. Él solía fumar, recordó. No obstante estaba segura de que ya no fumaba.
El lado salvaje de su carácter se había desvanecido, recapacitó.
Y, sin embargo, de algún modo seguía ahí, oculto en esos ojos y en aquella sonrisa.
—Vete –susurró.
El balancín chirrió.
No iba a marcharse, comprendió.
Tory sabía que era un buen abogado. Más que bueno, pensó. Siempre había tenido talento para descifrar la psicología humana, siempre había sabido lo que harían los demás. Era tan inteligente que, a veces, Mark y ella se habían echado una miradita cómplice a su espalda. Y era tan tenaz, había tanto vigor en su interior que ni ella ni Mark se le podían comparar. Pero esa resistencia y esa tenacidad tenían poco que ver con el hecho de que fuera el hijo de un mecánico. Más bien se relacionaba con una certeza interior sobre sí mismo y sobre cómo quería que lo tratara el mundo, reflexionó.
Adam estaba seguro de que ella acabaría por ceder y salir al porche, y Tory lo sabía. Pensaba que saldría intrigada, aguijoneada por la curiosidad y por los viejos tiempos.
Pero no estaba dispuesta a darle esa satisfacción, pensó. Lo dejaría ahí sentado, en el porche, toda la noche.
Tory se dirigió al baño y cerró la puerta de un portazo. Luego se miró al espejo de mal humor. Su aspecto era el de una niña pequeña, recapacitó. Y así era como se sentía. Se agachó y se limpió el barro de la rodilla con saliva.
En cambio, Adam tenía un aspecto muy sofisticado, recapacitó. Seguro que se citaba con mujeres repintadas y vestidas con trajes de lentejuelas que, no obstante, resultaban impresionantes en lugar de ridículas. Y probablemente las llevara a la ópera, se dijo.
Adam Reed en la ópera.
Pero ¿cuándo se había trasformado? ¿Cuándo había dejado de ser el chico que arreglaba y desmontaba la moto en el jardín de atrás mientras miraba por encima de la vaya sonriendo con las mejillas llenas de aceite?, se preguntó.
No quedaba nada de aquel chico salvaje en él. El que estaba fuera, en el porche, era todo un hombre. Un hombre de al menos un metro ochenta y tantos. El adolescente de hombros y pecho anchos estaba completamente desarrollado. Pero, bajo aquel traje sastre bien cortado, subyacía una fuerza puramente animal. Claro que sí, reflexionó. El lado salvaje seguía ahí, oculto tras aquellas pupilas negras confiriéndole un aire de misterio. De intriga. Haciéndolo peligrosamente atractivo, pensó.
¿Por qué había echado el pestillo de la puerta de rejilla? ¿Para asegurarse de que él no entraba, o de que ella no salía? ¿Estaría casado?, se preguntó.
Tory se miró al espejo y se vio palidecer mientras las pecas destacaban sobre su rostro como manchas de tinta. Se sentía enferma, a punto de vomitar.
—Pero ¿qué me importa a mí si está casado o no? –se preguntó en voz alta, en tono de reproche.
En realidad, lo único que le importaba era su mujer por estar casada con un tipo tan insensible como él, se dijo tratando de convencerse a sí misma. Sin embargo sabía que se estaba engañando, y ésa era la razón por la que lo ignoraba.
Tory salió de puntillas del baño. La casa estaba a oscuras. Miró por la ventana.
Aún estaba allí, comprobó.
Y, si quedaba en él algo del antiguo Adam, seguiría ahí por la mañana, pensó. Y a la semana siguiente, y al mes siguiente.
No podía hacerlo esperar, y ella lo sabía. Sabía que sólo había sido capaz de decirle que no en una ocasión.
Pero ¿por qué le tenía tanto miedo?, se preguntó. Lo mejor era permitirle decir lo que tuviera que decir y dejarlo marchar. Tory suspiró y se dirigió hacia el sofá para recoger la manta que había sobre el respaldo. En Calgary, al estar tan cerca de las Rocky Mountains, siempre hacía frío por las noches. Pero Adam nunca lo había tenido, recordó.
—No lo hagas –se advirtió a sí misma en voz alta.
Sin embargo, sabía que lo haría. Y sabía que él lo sabía.
Abrió la puerta delantera y salió, deslizándose por el porche en la oscuridad.
El balancín no se movió.
Tory se acercó y se sentó a su lado, echándose la manta por encima de los hombros para contrarrestar el aire helado. Aquella era una ligera pero reconfortante barrera entre ellos dos, pensó.
—Eres el hombre más testarudo que he conocido jamás –comentó.
Adam olía maravillosamente. A sol, a loción de afeitar, a limpio, pensó.
Él alargó una mano y tomó la de ella por entre los pliegues de la manta. Lo hizo a la primera, sin errar. Y tenía las manos sorprendentemente calientes teniendo en cuenta el tiempo que llevaba en el porche, pensó.
Tory se ordenó a sí misma retirar la mano, pero su mente se sublevó. En lugar de ello volvió el rostro hacia él y lo miró.
Sus ojos negros estaban llenos de misterio. Pero había en ellos algo más cuando Adam la miró.
—Verte así, toda envuelta en esa manta, me recuerda a los viejos tiempos.
—Igual que una salchicha –comentó ella.
Adam enseñó los dientes rectos, blancos y fuertes.
—Más bien como la princesa india del cuento de Peter Pan. Tú siempre eras la primera en tener frío.
—Manos frías, corazón caliente –repitieron ambos al unísono.
Adam rió, pero ella se sintió molesta consigo misma por zambullirse de nuevo en el pasado en contra de su voluntad.
—No puedes volver atrás en el tiempo –añadió ella retirando la mano y metiéndola entre los pliegues de la manta mientras contemplaba la ventana del vecino de enfrente.
Tenía cortinas nuevas, observó Tory decidiendo que las detestaba.
—Lo sé –contestó él.
El timbre de su voz al decir aquello acabó con sus defensas. Había en él algo de cansancio, de arrepentimiento, pensó.
—No volviste nunca –susurró ella.
Él permaneció en silencio, y finalmente, con voz ronca, respondió:
—Lo siento.
—Él era tu mejor amigo y, sin embargo, no viniste al entierro –añadió volviéndose y mirándolo de lleno a los ojos. Era el turno de Adam de girar la cabeza a otro lado—. No volviste nunca, ni siquiera cuando estuvo enfermo —Adam no repitió sus disculpas—. ¿A qué has venido ahora? –exigió saber entonces Tory lamentándose de que hubiera vuelto, lamentándose de sentir tanta felicidad por ello, lamentándose por haber disfrutado inmensamente con el roce de sus manos.
Y lamentándose, también, de que él resultara tan terriblemente atractivo a la luz de la farola.
—He venido de visita –contestó él en voz baja—. Esperaba que pudiéramos pasar algún tiempo juntos.
—No lo creo –respondió ella, tensa.
Para la mente de un abogado como Adam, no obstante, aquella respuesta no significaba un rotundo no.
—Supongo que nunca has ido a patinar, ¿verdad? –preguntó.
Patinar, reflexionó Adam. Tory iba a pensar que se había vuelto loco. Sin embargo, recordaba perfectamente su agenda, y aquél era el primer encargo a cumplir. Las otras tres actividades, volar una cometa, montar en tándem y viajar hasta Sylvan Lake para ver salir de noche las estrellas, se las iría contando sobre la marcha, recapacitó. Primero necesitaba meter un pie en la puerta.
Tory lo miraba incrédula, como él si hubiera perdido la cabeza. Y tampoco iba tan desencaminada, reflexionó. Sólo con verla a la luz de la farola, sólo con sentir por un breve instante el calor y la dulce fuerza de su mano entre las de él se había sentido como si el tiempo diera marcha atrás, como si el pasado tirara de él.
—¿Es que estás loco?
—Eso creo –contestó Adam.
En el fondo, los ojos de Tory sí habían cambiado, recapacitó. Por aquel entonces siempre se mostraban risueños, pero en ese momento parecían airados y ligeramente tristes. Ya no parecía aquella chica que reía tanto que tenía miedo de mojar los pantalones, pensó. ¿A dónde había ido a parar ese lado de su personalidad?, se preguntó.
—Escucha –dijo ella con dureza de pronto—, no sé qué pretendes, pero no te molestes. Te necesité… Mark te necesitó hace mucho tiempo, pero ahora ya es demasiado tarde –afirmó poniéndose en pie de golpe y dejando que la manta pendiera de su cuerpo. Luego, clavó en él la mirada de tal modo que dejó de ser Tory para convertirse en Victoria Bradbury en cuestión de segundos—. Vuelve al lugar del que has venido, no me molestes más.
Él se puso en pie también e inclinó la cabeza para mirarla, para mirar sus ojos chispeantes y sus labios llenos y suaves.
Él había besado esos labios, recordó. Y nunca después había olvidado su dulzura.
Adam sacudió la cabeza tratando de olvidar ese pensamiento.
Tory le estaba ofreciendo un modo de huir.
Tenía que aprovechar la oportunidad y correr, se dijo.
Tenía su vida hecha en Toronto. Y era una vida muy ajetreada, no podía permitirse el lujo de tomarse una semana de vacaciones, pensó. Y tenía una novia guapa y con clase, dispuesta a darle el sí en el instante en que él le pidiera el matrimonio, recapacitó preguntándose de pronto por qué no lo había hecho.
—Volveré mañana –anunció en voz baja—. Hacia las diez.
—No te molestes –contestó ella, mientras él abandonaba el porche.
Pero Adam sabía, como sabe todo viejo zorro, que si quería pillarla en casa al día siguiente tendría que aparecer hacia las nueve.
A la ida había tomado un taxi, pero para volver prefirió caminar por la orilla del río hasta el hotel. Y mientras lo hacía, se dio cuenta de que estaba silbando.
Y entonces comprendió que hacía mucho tiempo que no silbaba.
La habitación del hotel era muy elegante. Para ser el hijo de un mecánico se había acostumbrado al lujo sin ninguna dificultad, recapacitó.
Miró el reloj de pulsera. En Calgary eran casi las nueve, de modo que según el horario del Este era la una de la madrugada. Demasiado tarde para llamar a Kathleen, se dijo alegrándose de ello en silencio. No le había contado los detalles de su viaje, sólo le había dicho que se trataba de un asunto de negocios. Y lo era, reflexionó. Al menos en principio. Estrictamente de negocios.
Hasta el instante en que vio a Tory, comprendió.
En ese instante había comenzado a sentirse incómodo, y estaba seguro de que Kathleen se lo notaría en la voz. ¿Pero qué era lo que podría notar en realidad?, se preguntó.
La forma en la que el pasado tiraba de él, se dijo. El hecho de que las cosas que antes le habían parecido seguras se hubieran trasformado de pronto en algo incierto.
Adam siempre había pensado que Kathleen y él formaban una excelente pareja, que él estaba casi preparado para comprometerse.
Hasta el instante en que Tory abrió la puerta.
Desde ese preciso instante, todo fue inseguro. Kathleen, la abogada de pelo negro como el azabache y ojos como zafiros, vagaba por su mente como un espejismo.
Nervioso, Adam se dirigió hacia la diminuta nevera e investigó su contenido. Luego tomó una cola a pesar de saber que le quitaría el sueño hasta que el amanecer.
Pero ¿desde cuándo se había convertido en una persona tan adulta y responsable como para no tomar cola por las noches para evitar que lo desvelara?, se preguntó.
Se había visto reflejado a sí mismo, en los ojos de Tory, de un modo diferente. Ella seguía viendo en él al joven que se deleitaba caminando al borde del lado salvaje de la vida, pensó.
Lo cierto era que, si no conseguía dormir, la culpa no sería del refresco, se dijo. Una extraña energía parecía recorrer su venas.
Tomó el maletín, lo puso encima de una mesa y lo abrió. Una pila de informes judiciales lo esperaban. Era el trabajo de un hombre que no tomaba cola por las noches para evitar desvelarse, reflexionó.
¿Sabría Tory que era abogado? No había preguntado nada, pensó. ¿Acaso preguntaría al día siguiente? ¿Le preguntaría por qué?
¿Y contestaría él con sinceridad?, se preguntó.
Había considerado el tema de su profesión largo y tendido antes de elegir. Primero había pensado en hacerse médico, como el padre de Tory.
Sin embargo, esa idea le producía aprensión. Siempre había sido capaz de ocultar su debilidad ante Tory y Mark, que lo creían incapaz de ninguna cobardía. Y en cierto sentido era verdad. Tenía una enorme resistencia al dolor, le gustaba hacer cosas emocionantes y nunca tenía miedo. Ni siquiera, por estúpido que resultara a veces, frente a la autoridad.
No obstante, el día en que tuvieron que abrir una rana en la clase de biología Adam supo que cualquier carrera que implicara ver sangre y partes del cuerpo le estaba vedada. Incluso sospechaba que ni siquiera sería capaz de examinar unas simples amígdalas. Lo cual significaba que le estaba vedada también, por desgracia, la lucrativa profesión de dentista. El padre de Mark era veterinario. Adam ni siquiera había tenido nunca un pez, y no podía fingir un interés que no sentía por los gordos caniches que su vecino tenía atados a la puerta de la consulta. Sabía que no podía hacerse veterinario tampoco.
La madre de Mark era psicóloga, una profesión muy respetable, pero poco lucrativa. Y además, tratar de averiguar los secretos íntimos de otros, cuando los suyos le resultaban incomprensibles, lo dejaba frío.
La contabilidad, por otro lado, le resultaba aburrida.
Así que sólo quedaba una opción: la ley. Era un trabajo bonito y limpio en su mayor parte, aunque lo cierto era que Adam había visto asuntos tan rastreros que causaban más repulsión incluso que unas amígdalas. A pesar de todo, se consideraba capaz ejercerla. De hecho, hasta sobresalía en ella. Se trataba de resolver problemas, de pensar por uno mismo. Había que estar pendiente de una multitud de cosas al mismo tiempo mientras se trataba de mantener intacta la integridad personal cuando los demás, a su alrededor, parecían perderla. Aquello le gustaba. Era algo siempre cambiante, un desafío constante para él.
Y sin embargo, Adam sabía, a pesar de que los secretos de su propia mente se le escaparan, que si se había hecho abogado había sido a causa de ella.
Tory había elegido a Mark porque ambos pertenecían al mismo mundo. Adam siempre había sabido, aunque sólo fuera de una forma intuitiva, que el pasaporte para llegar hasta ella y hasta su mundo era la educación.
La educación abría todas las puertas, recapacitó. Compraba cosas bonitas, compraba el respeto de los demás.
Se había jurado a sí mismo que ninguna mujer volvería a rechazarlo. Si alguna vez volvía a sentirse preparado para pedirle a una mujer el matrimonio, esa mujer le daría el sí. El problema era que esa supuesta mujer era Kathleen. Era el doble de guapa que Tory, y diez veces más sofisticada, pensó.
Tory había tenido su oportunidad, y sencillamente la había echado a perder, había elegido a Mark.
Pero Mark había muerto.
Y era por Mark por quien había vuelto, recapacitó.
Adam cerró el maletín y sacó de nuevo la carta del bolsillo. El papel estaba blando de tanto manosearlo.
Cerró los ojos. En realidad, no necesitaba leerla.
Era el último ruego de Mark antes de morir: volver a hacer reír a Tory.
Mark, reflexionó. Guapo, atlético, callado, equilibrado. Una buena elección, en caso de tener que hacerla. Una elección sensata.