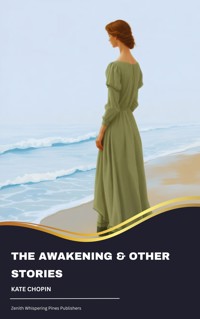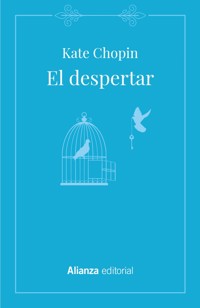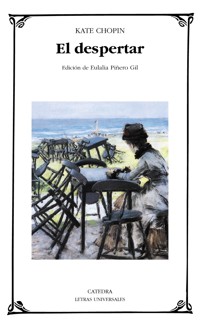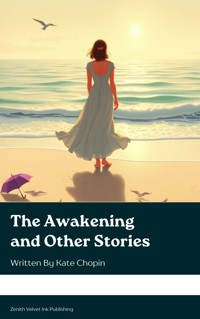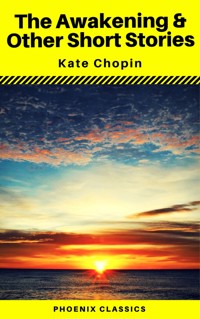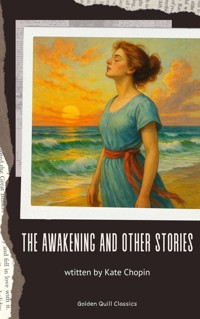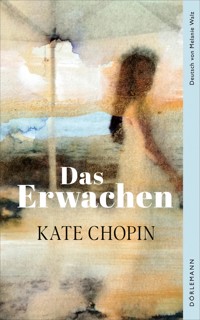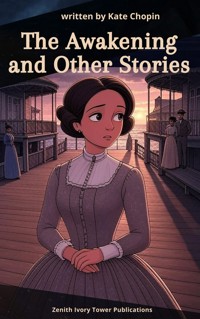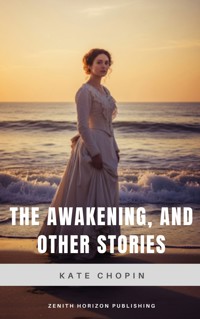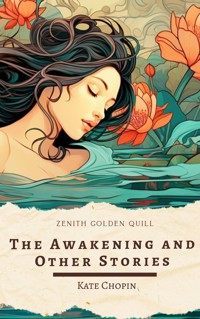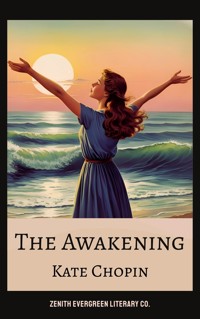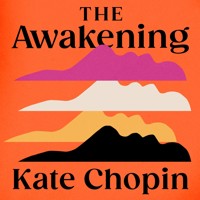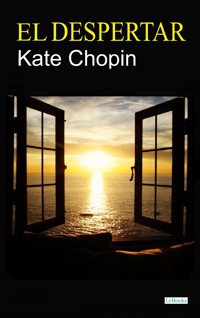Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dos Bigotes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Las mujeres se han amado desde siempre. No obstante, las diversas formas del amor sáfico permanecieron ocultas, encriptadas y codificadas hasta prácticamente las primeras décadas del siglo XX. Antes de El pozo de la soledad (1928) de Radclyffe Hall, considerada la primera novela de tema lésbico en lengua inglesa, se habían publicado otros textos de idéntica temática, principalmente poesía. Era extraño, pues, que un género tan extendido y al que se dedicaban tantas mujeres como era el relato no hubiese tratado el mismo asunto. Pero sí se había hecho: solo había que escarbar un poco para encontrar esas historias. En esta colección de relatos de mujeres que aman a mujeres, escritos por, entre otras, Constance Fenimore Woolson, Elizabeth Stuart Phelps, Sarah Orne Jewett, Gertrude Stein, Willa Cather, Kate Chopin, Jane Barker, Sui Sin Far y Alice Dunbar-Nelson, se desgranan diversos tipos de amores, desde los enamoramientos adolescentes a los conocidos matrimonios bostonianos, amores sexuales, pasionales, perdidos o idealizados. Descubrir estos relatos entre las obras de autoras consagradas puede servirnos una vez más como guía y referencia. Porque, como afirma la escritora y traductora Eva Gallud, "sabernos escritas, leídas y entendidas, a pesar de la distancia de los siglos y las diferencias entre los códigos, es crucial para el desarrollo de nuestra conciencia colectiva y personal, nuestra reivindicación pública y nuestra reafirmación privada".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
«Amigas»
Relatos de amor entre mujeres, del siglo XVIII al XX
Traducción de Eva Gallud y Gloria FortúnPrólogo de Gloria Fortún
Primera edición: noviembre de 2020
© de la traducción de Allí y aquí; Desde mi muerte; Dos amigas; Felipa; La señorita Piell y la señorita Cueero; Lilas; Martha y su señora; Max, o el retrato; Mi aparición, y Tommy es poco sentimental: Eva Gallud
© de la traducción de Anhelo del corazón; El hombre que se creía una mujer; La esposa inexplicable; La puerta que se cerraba, y Natalie: Gloria Fortún Menor
© del prólogo: Gloria Fortún Menor
© Natalie de Alice Dunbar-Nelson (The Works of Alice Dunbar-Nelson: Volume 3, Oxford Publishing Limited, 1988). Reproduced with permission of the Licensor through PLSclear
El relato Lilas de Kate Chopin, publicado en el volumen Cuentos completos (Páginas de Espuma, 2020), ha sido incluido con el permiso de la editorial
© de esta edición: Dos Bigotes, A.C.
Publicado por Dos Bigotes, A.C.
www.dosbigotes.es
ISBN: 978-84-121428-7-7
Depósito legal: M-26467-2020
Impreso por Kadmos
www.kadmos.es
Diseño de colección:
Raúl Lázaro
www.escueladecebras.com
Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio, deberá tener el permiso previo por escrito de la editorial.
El papel utilizado para la impresión de «Amigas» es cien por cien libre de cloro y está calificado como papel reciclable.
Impreso en España — Printed in Spain
Índice
Prólogo
Mary Eleanor Wilkins Freeman
Dos amigas
Sarah Orne Jewett
Martha y su señora
Kate Chopin
Lilas
Constance Fenimore Woolson
Felipa
Alice Brown
Allí y aquí
Sui Sin Far
Anhelo del corazón
Willa Cather
Tommy es poco sentimental
Jane Barker
La esposa inexplicable
Rose Terry
Mi aparición
Gertrude Stein
La señorita Piell y la señorita Cueero
Angelina Weld Grimké
La puerta que se cerraba
Alice French
Max, o el retrato
Alice Dunbar-Nelson
Natalie
Elizabeth Stuart Phelps
Desde mi muerte
Anónima
El hombre que se creía una mujer
Prólogo
Los textos literarios están vivos. Quizá es precisamente en esta idea donde habita la magia que los convierte en arte: siempre tienen algo nuevo que decirnos. La forma de leer un mismo relato (¡y de traducirlo!) cambia a lo largo del tiempo, ya que descubrimos facetas ignoradas con anterioridad debido a que su lectura se ha realizado bajo determinados supuestos (el heterosexual, por ejemplo) o porque ni siquiera ha existido hasta hace poco más de un siglo el lenguaje para nombrar lo que latía en aquellos párrafos.
Desde los años sesenta, las académicas feministas han puesto en cuestión el canon literario pretendidamente universal, y lo han hecho escuchando sus silencios y cultivando la genealogía para sacar a la luz a las escritoras que fueron desterradas al país del olvido. Asimismo, han analizado la forma en que los escritores varones han caracterizado a sus personajes femeninos, demostrándonos con su labor que la literatura es un diálogo constante entre distintas obras y entre las obras y quienes las leen.
El acto de leer está pues atravesado por las intersecciones que nos recorren —raza, género, sexualidad, clase social— y por tanto nunca es neutral. El modo de leer desde un prisma lésbico añade la posibilidad de que entre dos mujeres haya deseo sexual, amor o pasión, se explicite en el texto o no. Estamos, no obstante, ante una categoría problemática. ¿Cómo incluimos relatos en ella cuando el sexo no es siempre evidente y a veces ni siquiera tiene lugar? Además, la identidad lésbica no debería basarse únicamente en el acto sexual, pues a veces dos mujeres pueden sentir amor o atracción la una por la otra sin que tenga por qué concretarse con una relación física, lo mismo que ocurre con la identidad heterosexual. Podríamos decir que la respuesta está en su recepción. Un texto es lésbico si quien lo lee decide leerlo como tal.
Resulta sorprendente —y al mismo tiempo no— la falta de una tradición literaria del amor entre mujeres, cuando sí que podemos hallarla en lo que respecta a las relaciones homosexuales entre hombres. Además del supuesto heterosexual bajo el que se han leído los textos de autoría femenina, no debemos olvidar el enorme esfuerzo que han hecho los críticos literarios para negar la existencia lesbiana. Uno de los casos más llamativos es el de los poemas de amor de Emily Dickinson a su cuñada Susan Gilbert, atribuidos hasta hace no mucho a distintos hombres —todavía hay quien lo mantiene, extraño empeño— a pesar de su obviedad lésbica. Si quien leía estos poemas, o piezas de ficción como las que recopilamos en este volumen, tenía la sospecha de estar ante una historia de amor entre mujeres, le resultaba muy difícil corroborarlo buscando en las biografías de sus autoras, pues su lesbianismo solía ser omitido para salvar su reputación, o más bien, para salvar la reputación de la heterosexualidad obligatoria. Las propias autoras han codificado en muchos casos sus textos para que estos pudieran pasar la censura patriarcal, seguramente con la intención de que solo fueran reconocidos por aquellas embarcadas en relaciones similares.
La historiadora estadounidense Lillian Faderman fue, con su estudio Surpassing the Love of Men, de 1981, pionera en tratar de establecer esta tradición lésbica mediante la relectura de escritoras que hasta ese momento se habían considerado heterosexuales, «muy amigas», solteronas… Las relaciones intensas entre mujeres se habían vivido sin asomo de culpa hasta su verbalización como anormales por parte de los sexólogos que desplegaron sus teorías a finales del siglo XIX. Krafft-Ebing, Havelock Ellis y compañía hicieron de estas preferencias una patología que debía curarse. La permisividad anterior a esta época (Faderman encuentra textos lésbicos explícitos de ficción anglosajona que se remontan al siglo XVII) puede deberse a que las mujeres eran consideradas asexuales, además de que las relaciones entre ellas tendían a trivializarse, siempre y cuando no amenazaran el estatus y los privilegios de los hombres de sus vidas.
La amistad entre mujeres, tan variopinta, tiene consecuencias políticas. La intimidad entre mujeres —no desear a los hombres, no necesitarlos— es aún más transgresora. Se trata de lo que la poeta e intelectual Adrienne Rich denomina continuum lesbiano: una definición más amplia y menos limitada del lesbianismo que tiene que ver con el hecho de que las emociones, afectos y deseos más fuertes de las mujeres estén dirigidos a otras mujeres. Antes del siglo XX estas afinidades se describían como las de dos almas gemelas, amigas sentimentales o matrimonios bostonianos, esto último en alusión a las damas que vivían juntas en la Nueva Inglaterra decimonónica. Esta es la amistad romántica que encontraremos en este libro.
Conscientes de que el término «lésbico» es un anacronismo en lo referente a las autoras de los siglos XVIII y XIX de este volumen, hemos optado por entrecomillar la palabra «amigas» en el título con el fin de invitar a lectoras y lectores a entrar en un juego de voluptuosidad, guiños y dobles sentidos, y así descubrir las estrategias de sus autoras a la hora de construir y de ocultar ese «amor que no se atreve a pronunciar su nombre», en palabras de Oscar Wilde. Nuestra intención no es otra que invitar, no tanto a razonar, sino a sentir que estas historias nos hablan de amor romántico entre mujeres, a descubrir una sensibilidad lésbica que en muchos casos se había pasado por alto hasta ahora. La tarea de descodificación de la literatura del amor entre mujeres no es solo una cuestión de justicia y recuperación de lo silenciado, sino que nos permite comprender dimensiones de estas obras que hasta este momento habían estado ocultas, lo cual, qué duda cabe, las enriquece.
Los relatos que componen esta recopilación son tan diversos como sus autoras. El amor entre mujeres resulta explícito en algunos, mientras que está velado en otros. Lo que reconocemos en ellos como criterios para su selección, además de su calidad literaria, es que son historias de mujeres que aman a mujeres. Nos encontraremos en estas páginas mujeres enamoradas, por supuesto, como la protagonista de Martha y su señora de Sarah Orne Jewett (1897); mujeres que comparten vida, hogar y economía, como las Dos amigas de Mary Eleanor Wilkins Freeman (1887); mujeres que lloran la pérdida de su amada, como Max, o el retrato de Alice French (1899); historias de los primeros amores de la niñez y de la adolescencia, como Felipa de Constance Fenimore Woolson (1876), Anhelo del corazón de Sui Sin Far (1912) o Natalie de Alice Dunbar-Nelson (1898); poemas en prosa que invitan a jugar y descifrar, como La señorita Piell y la señorita Cueero de Gertrude Stein (1923); sin que puedan faltar los relatos sobrenaturales como Mi aparición de Rose Terry (1858), Desde mi muerte de Elizabeth Stuart Phelps (1873) y Allí y aquí de Alice Brown (1897). La fascinación victoriana por la muerte y el espiritismo fue una buena coartada para encubrir los deseos prohibidos, qué duda cabe. Resulta imprescindible en una colección así que se expongan los desafíos a los roles de género, como en el caso de Tommy es poco sentimental de Willa Cather (1896) y El hombre que se creía una mujer (1857), publicado de forma anónima pero que hemos querido incluir a modo de declaración de intenciones, así como el subgénero de historias «de internados» y tensión sexual, que tan bien ejemplifica Lilas de Kate Chopin (1896). Está presente la incomprensión del mundo ante dos mujeres que se aman, narrativa de La esposa inexplicable de Jane Barker (1723), el cuento más antiguo de la colección. En la mayor parte de los relatos podemos encontrarnos un rechazo del papel de madre, esposa y ángel del hogar adjudicado a las mujeres. Este cuestionamiento se retrata de forma aún más devastadora en La puerta que se cerraba de Angelina Weld Grimké (1919), la historia de una mujer afroamericana que no puede soportar que su bebé llegue a un mundo donde ser negro es una sentencia de muerte. La riqueza de estos textos reside en que no tienen solo «un tema». En cada lectura de los quince cuentos podemos descubrir una nueva capa, una alusión a la clase social, a la raza, al contexto cultural o al propio amor entre mujeres, en la que no habíamos reparado previamente. Ya sean alegorías, historias góticas, narrativas realistas, románticas o sobre adolescentes que descubren su sexualidad, la complejidad de estos relatos y su belleza literaria los hacen imprescindibles, no solo para completar el famélico canon heteropatriarcal, sino para cualquier persona que desee descubrir el lado más oculto de escritoras que en muchos casos conocíamos por otras obras literarias.
Contrarrestar la supresión de la existencia lesbiana convierte la búsqueda de literatura lésbica del pasado en un proyecto político, proyecto en el que nos hemos embarcado las traductoras de este libro como un acto de memoria histórica feminista y de amor por la literatura. Ojalá logremos trasmitir en su lectura el gozo que ha supuesto el hallazgo de estos textos y su traducción, y que las protagonistas de estos quince relatos acaben siendo para quien tiene este libro entre sus manos las «amigas» que faltaban en sus estanterías.
Gloria Fortún
Mary Eleanor Wilkins Freeman
Mary Eleanor Wilkins Freeman (1852-1930) nació en Randolph, Massachusetts. De estrictos padres congregacionistas, se mudó con su familia a Vermont durante la niñez. Lectora entusiasta, comenzó escribiendo versos y cuentos para niños. En 1883, tras la muerte de sus padres, regresó a su lugar de nacimiento para vivir con amigos y aquel mismo año publicó su primer relato para adultos en un periódico de Boston. Escribió sus mejores obras mientras vivió en Randolph en las décadas de 1880 y 1890. Los relatos de Freeman, narrados de forma firme y objetiva con alguna concesión al humor y la ironía, eran hábiles retratos de personas excepcionales atrapadas en situaciones adversas, con diversas reacciones. Utilizó los escenarios y dialectos de los pueblos de Nueva Inglaterra, lo que colocó sus historias en el movimiento del color local. Publicó una docena de volúmenes de relatos cortos y otras tantas novelas.
Relato publicado en Harper’s Bazaar el 25 de junio de 1887.
Dos amigas
—Podría usted mirar de nuevo al camino, señora Dunbar, y decirme si alcanza a ver a Abby de vuelta.
—No hay rastro de ella. Es un auténtico fastidio ser corta de vista, ¿verdad, Sarah?
—Supongo que sí. No me creerá si le digo que no puedo ver a alguien por el camino y decirle quién es. Puedo advertir algo que se mueve, eso es todo, a menos que tengan algo peculiar por lo que pueda distinguirles. Siempre puedo reconocer al viejo señor Whitcomb… tiene algún tipo de problema al caminar, ya sabe; y la señora Addison White siempre lleva un parasol y por eso la reconozco. Puedo ver algo balanceándose sobre su cabeza, y por eso sé quién es.
—Qué raro que lleve siempre ese parasol, ¿verdad? La he visto con él en lo más crudo del invierno, cuando lucía el sol y hacía un frío de muerte y no había necesidad de parasol…
—Tiene que llevarlo para protegerse del sol y del viento porque tiene los ojos delicados, supongo.
—¡Vaya, no sabía yo eso!
—Abby me dijo que se lo había contado. Abby se rio en su cara un día cuando la vio con el parasol.
—¡No!
—¡Como lo oye! Se rio en su cara. Dijo que no pudo evitarlo; ya sabe que Abby se ríe con mucha facilidad. Iba la señora White navegando con el parasol izado, dijo, elegante como un violín. Ya sabe que la señora White camina siempre un poco apresurada y es bastante llamativa. Y además hacía un frío terrible, y estaba nublado, me dijo Abby. No brillaba el sol, ni tampoco llovía, y no había motivo alguno para usar un parasol, que ella supiera. La señora White fue igual de rápida, según Abby, y le contó brevemente que tenía los ojos muy delicados y tenía que llevar sombrilla siempre que estuviera en el exterior; el doctor así se lo había ordenado. A Abby aquello le causó cierta confusión. No la ve llegar, ¿verdad?
—No. No obstante, veo a alguien, pero no es ella. Es el chico de los Patch, creo. Sí, es él. ¿Qué piensas de Abby, Sarah?
—¿Que qué pienso de Abby? ¿A qué se refiere, señora Dunbar?
—Bueno, quiero decir, ¿cómo crees que está? ¿Crees que la tos sigue igual de mal que antes?
Sarah Arnold, una mujercita menuda de cincuenta años, con el cuello delgado y la espalda redondeada, los ojos azules saltones en un rostro pequeño y pálido, apretó los labios y siguió con su labor. Estaba cosiendo unas rosas rojas a un sombrero de encaje negro.
—Por lo que a mí respecta, nunca he pensado que fuese una tos muy mala, en cualquier caso —dijo al fin—. No es más que una carraspera. Su madre la tenía igual. Suena un poco dura, pero no es el tipo de tos que se lleva a nadie por delante. Yo misma toso a menudo.
Sarah tosió un poco mientras hablaba.
—La señora Vane murió de tisis, ¿no?
—¡Tisis! La mismita tisis que yo tengo. La señora Vane murió de un mal de hígado. Lo sabré yo, que vivía en la misma casa.
—Claro que debes saberlo. Solo me pareció haber oído que fue eso, nada más.
—Algunos lo llamaron tisis, pero no lo era. ¿Ve a Abby?
—No. No estás preocupada por ella, ¿verdad?
—¿Preocupada…? No. No tengo razón para preocuparme, que yo sepa. Es lo suficientemente adulta para cuidar de sí misma. Es solo que la mesa para la cena lleva puesta una hora y no sé dónde está. Solo bajó a la tienda a comprar café.
—Es una noche húmeda.
—No lo suficiente para hacerle mal, supongo, sana como está.
—Tal vez no. Es un sombrero muy bonito ese que estás cosiendo.
—Sí, creo que va a quedar bastante bien. ¡Quién lo iba a decir! No tenía mucho con qué coserlo.
—Supongo que es de Abby.
—¡Por supuesto que es de Abby! No me verá a mí salir con un sombrero como este.
—¿Por qué no? No eres mayor que Abby, Sarah.
—Mi aspecto es distinto —dijo Sarah, con una mirada que podría haber significado orgullo.
Las dos mujeres estaban sentadas en una placita junto a la casa blanca de una altura y media.
Ante la casa se extendía un pequeño jardín con dos cerezos. Después estaba el camino, más allá algunos prados lisos y verdes donde cantaban las ranas. La hierba de esos prados era de un verdor húmedo y había algunas matas de lirios azules que asomaban a lo lejos. Más allá de los prados estaba el cielo del suroeste, que parecía bajo y rojizo y despejado, por el que volaban los pájaros. Eran las siete de una tarde estival.
La señora Dunbar, alta y erguida, con un rostro sombrío y curtido con las facciones marcadas con gracia, estaba sentada con delicadeza sobre una silla de madera, más alta que la mecedora de Sarah.
—A Abby le sienta bien casi cualquier cosa —dijo ella.
—Nunca la he visto probarse nada que no le quedara bien. Hay mujeres guapas, pero no hay muchas como Abby. La mayoría de la gente depende de sus sombreros, pero ella, nunca. Azul celeste o verde hierba, da igual; todo parece haber sido hecho para ella. ¿La ve venir?
La señora Dunbar giró la cabeza y su perfil oscuro resaltó en el aire transparente.
—Alguien viene, pero creo que no… Sí, sí. Es ella.
—Ya la veo —dijo Sarah, alegre, un poco después.
—Abby Vane, ¿dónde te has metido? —gritó.
La mujer que se acercaba levantó la mirada y rio.
—¿Pensabas que me habías perdido? —dijo, subiendo el escalón de la plazuela—. Fui a casa de la señora Parson y me quedé más de lo que pretendía. Agnes estaba allí, acaba de volver a casa… y… —Comenzó a toser violentamente.
—No deberías ceder ante a ese picor de garganta, Abby —dijo Sarah con brusquedad.
—Será mejor que se meta en casa y que evite este aire húmedo —dijo la señora Dunbar.
—¡Cáscaras! ¡Ni que el aire le fuese a hacer daño! Pero quizá sea mejor que entres, Abby. Quiero probarte este sombrero. Entre usted también, señora Dunbar. Quiero que vea si cree que tiene el suficiente fondo.
—¡Ya está! —dijo Sarah, después de que las tres mujeres hubieron entrado y le hubo atado el sombrero a Abby, colocando los lazos con cuidado.
—Le queda precioso —dijo la señora Dunbar.
—¡Rosas rojas en una mujer de mi edad! —rio Abby—. Sarah quiere emperifollarme como si fuese una jovencita.
Abby se quedó de pie en la salita de estar frente al espejo. Las contraventanas estaban abiertas de par en par para dejar entrar la luz de la tarde. Abby era una mujer grande y bien formada. Levantó la cabeza con el sombrero, metió la barbilla con aire de orgullo. Las rosas rojas sobresalían lo suficiente sobre su inocente y femenina frente.
—Si tú no puedes llevar rosas rojas, no sé quién puede —dijo Sarah mirándola con dignidad y resentimiento—. Podrías llevar un vestido blanco a una reunión y tener tan buen aspecto como cualquiera de ellas.
—Oye, ¿de dónde has sacado el encaje para este sombrero? —preguntó Abby, de repente. Se lo había quitado y lo estaba examinando de cerca.
—Ah, tenía algo por ahí.
—Dime ahora mismo la verdad, Sarah Arnold. ¿No lo habrás sacado de tu vestido de seda negra?
—¿Qué importa de dónde lo haya sacado?
—Sí que importa. ¿Por qué lo has hecho?
—No merece la pena hablar de ello. No me gustaba cómo quedaba en el vestido.
—¡Pero Sarah! Esto es lo que hace siempre —le dijo Abby a la señora Dunbar—. Si no la vigilara, se quedaría sin un trapo que ponerse.
Cuando la señora Dunbar se fue, Abby se sentó en una mecedora grande tapizada y recostó la cabeza. Tenía los ojos entreabiertos y se le veían los dientes. De repente tenía un aspecto terrible.
—¿Qué te duele? —dijo Sarah.
—Nada. Solo estoy un poco cansada.
—¿Por qué te sujetas el costado?
—No es nada. Me dolía un poco, eso es todo.
—A mí me ha estado doliendo toda la tarde. Será mejor que vengas a comer algo; la mesa lleva puesta una hora y media.
Abby se levantó con resignación y siguió a Sarah hasta la cocina con débil majestuosidad. Siempre había tenido una forma regia de caminar. Si Abby Vane fuese víctima de la tisis algún día, nadie podría decir que se lo había buscado por no cumplir las normas de higiene. Habían sido muchas las millas de caminos rurales que, en su día, había atravesado con su elegante paso, los hombros bien echados hacia atrás, la cabeza erguida. Se había ocupado del huerto, había quitado las malas hierbas, escardado y cavado, había cortado leña y amontonado heno, y recogido manzanas y cerezas.
Siempre había existido una pactada y amigable división del trabajo entre ambas mujeres. Abby hacía el trabajo duro, el trabajo masculino de la casa, y Sarah, con su constitución pequeña, delgada y nerviosa, el trabajo femenino. La elaboración de vestidos y sombreros era cosa de Sarah, la cocina, la limpieza y cuidado de la casa. Abby se levantaba la primera por la mañana y encendía el fuego, bombeaba el agua y traía los cubos para el aseo. Abby también llevaba el monedero. Entre las dos tenían, literalmente, uno: una cartera de cuero negro gastado. Cuando iban a la tienda del pueblo, si Sarah hacía una compra, Abby sacaba el dinero para pagar la cuenta.
La casa pertenecía a Abby, la había heredado de su madre. Sarah tenía algunas acciones en el banco del pueblo, que cubrían los gastos de comida y ropa.
Casi toda la ropa nueva que se compraba era para Abby, aunque Sarah tenía que emplear más de un subterfugio para conseguirlo. Solo ella podría desplegar la sutilidad de una diplomacia mediante la cual esa nueva prenda de cachemir era para Abby en lugar de para ella misma, o por la que un nuevo manto se ajustaba a los hombros proporcionados y generosos de Abby en lugar de a los suyos, delgados y encorvados.
Si Abby hubiera sido una emperatriz bárbara, que cortase la cabeza de su cocinero como castigo por un error, no habría encontrado un artista más fiel e inquieto que Sarah. Todas las recetas caseras de Nueva Inglaterra que a Abby le encantaban relucían ante Sarah como si estuvieran escritas en letras de oro.
La delicadeza de la medida precisa, a través de la cual el apetito no debería ni verse empalagado por la frecuencia ni embrujado por el deseo, era una cuestión de estudio constante para ella.
—He descubierto cuántas veces exactas le gusta a Abby el pastel de carne —le dijo, triunfante, a la señora Dunbar en una ocasión—. Lo he estado estudiando. Le gusta el pastel de carne dos veces por semana para disfrutarlo realmente. Lo come en otras ocasiones, pero no lo ansía de veras. Llevo contando seis semanas y puedo decir que lo sé bastante bien.
Sarah no se había comido su propia cena esa noche, así que se sentó con Abby a la pequeña mesa cuadrada colocada contra la pared de la cocina. Abby no pudo comer mucho, aunque lo intentó. Sarah la observaba, tomando apenas un bocado ella misma. Tenía la manía de tragar de forma exagerada cada vez que Abby lo hacía, tanto si estaba comiendo como si no.
—¿No vas a tomar un poco de pastel de crema? —dijo Sarah—. ¿Por qué no? Lo he hecho expresamente.
Abby se echó a reír.
—Te diré por qué, Sarah —dijo—, tan claro como pueda: tengo tantas ganas de tomar vituallas como una funda de almohada de que la rellenen de plumas.
—¿No has comido nada esta tarde?
—Nada, salvo unas cuantas cerezas antes de salir.
—Lo suficiente para quitarte el apetito. Yo no puedo comer nada entre horas sin lamentarlo después.
—Supongo que será eso. ¿Queda alguna cereza en la casa?
—Sí, hay algunas en la alacena. ¿Quieres unas pocas?
—Yo las cojo.
Sarah se puso en pie de un salto y tomó un plato de hermosas cerezas rojas y lo colocó sobre la mesa.
—Déjame ver, estas son del árbol de Sarah —dijo Abby, meditativa—. No había ninguna en el de Abby este año.
—No —respondió Sarah.
—Es raro, ¿no crees? Siempre ha dado, desde que puedo recordar.
—No veo nada raro en ello. Se heló aquel día, la última primavera; eso es lo que le ocurre.
—¡Vaya! ¿Y el otro no?
—Este está más expuesto.
Los dos cerezos del patio delantero, redondeados y simétricos, se habían llamado Abby y Sarah desde que ambas mujeres podían recordar. El capricho surgió en algún lejano momento de la infancia, y desde entonces habían sido el árbol de Sarah y el árbol de Abby. Ambos habían dado abundante fruto hasta esta temporada, cuando el árbol de Abby comenzó a mostrar sus delgadas hojas verdes cuando ya debería estar dando frutos, y las cerezas teñían de rojo solo el árbol de Sarah. Ella misma había recogido algunas aquella tarde, subida con cuidado a una silla bajo una de las ramas, con una cestita en el brazo, metiendo su pálido e inquisitivo rostro entre las hermosas hojas de su leñoso tocayo. Abby solía recoger cerezas de una forma más vigorosa, encaramada a una escalera, pero no se había ofrecido a hacerlo esta temporada.
—No pude coger muchas… no llegaba más que a las ramas más bajas —dijo Sarah esa noche, observando a Abby comerse las cerezas—. Supongo que sería mejor que sacaras la escalera mañana. Están todas maduras y los pájaros empiezan a comérselas. Hoy espanté toda una bandada.
—Bueno, lo haré si puedo —dijo Abby.
—¡Lo harás si puedes! No hay razón por la que no vayas a poder hacerlo, ¿no?
—No, que yo sepa.
A la mañana siguiente, Abby arrastró dolorosamente la larga escalera alrededor de la casa hasta el árbol y realizó la tarea asignada. Sarah salió a la puerta para observarla en una ocasión y Abby estaba tosiendo sin parar entre las ramas verdes.
—No cedas ante ese picor de garganta, por amor de Dios, Abby —gritó.
Escuchó la risa de Abby como respuesta, como una canción valiente, desde el árbol.
En ese momento llegaba la señora Dunbar por el camino; ella vivía sola y era una visitante asidua. Se quedó bajo el árbol, alta, lacia y vigorosa con su vestido de falda recta de algodón marrón.
—¡Caramba, Abby! ¿No me dirás que estás cogiendo cerezas? —gritó—. ¿Estás loca?
—¡Shh! —susurró Abby entre las hojas.
—No veo por qué ha de estar loca —dijo Sarah—; siempre las coge.
—No me verás dejar de coger cerezas hasta que cumpla los cien —dijo Abby en voz alta—. Soy un pájaro habitual de las cerezas.
Sarah entró enseguida en la casa, y Abby se bajó de la escalera de inmediato. Estaba empapada en sudor y temblaba.
—Abby Vane, se me ha acabado la paciencia —dijo la señora Dunbar.
Abby se dejó caer sobre el suelo.
—Es la última temporada de este pájaro cerecero —dijo, con un triste guiño de ojo.
—No tiene sentido que hagas esto.
—Bueno, he cogido suficientes para un tiempo, supongo.
—Dame la otra cesta —dijo la señora Dunbar, subiéndose ella misma a la escalera—. Acércamela y vete adentro.
Abby obedeció sin más palabras. Se sentó en la mecedora de la sala de estar y recostó la cabeza. Sarah estaba mariposeando por la cocina y no entró, y ella lo agradeció.
En el curso de unos meses esta anticuada silla, con su cojín verde, albergó a Abby de la mañana a la noche. Ya no volvió a salir. Se había mantenido en pie todo lo posible. Cada domingo de verano se había sentado muy elegante junto a Sarah en la iglesia, con aquellas osadas rosas rojas sobre la cabeza. Pero cuando llegó el frío, las flechas de su enemigo eran demasiado afiladas incluso para su resistente cota de malla de amor y resolución.
El comportamiento de Sarah parecía inexplicable. Incluso ahora que Abby estaba innegablemente débil, ella la instaba constantemente a hacer sus antiguas tareas. Se negaba a admitir que estaba enferma. Se rebeló cuando llamaron al doctor: «No hay ninguna necesidad de un médico», dijo.
Las cosas siguieron así hasta mediados del invierno. Abby estaba cada vez más débil, pero Sarah parecía ignorarlo. Un día fue a casa de la señora Dunbar. Uno de los vecinos estaba cuidando a Abby. Sarah entró de repente. La puerta exterior se abría directamente al salón de la señora Dunbar y una ráfaga de aire helado entró con ella.
—¿Cómo está Abby? —preguntó la señora Dunbar.
—Igual. —Sarah se sentó erguida, con la mirada fija. Solo llevaba un chal azul pálido sobre la cabeza y lo agarraba con sus dedos huesudos y enrojecidos—. Se me ha ocurrido algo —dijo— y tengo que contárselo a alguien. Me estoy volviendo loca.
—¿Qué quieres decir?
—Abby se va a morir y a mí se me ha metido algo en la cabeza. No he sido buena con ella.
—Sarah Arnold, hazme el favor de sentarte y calmarte.
—Estoy calmada. ¿Qué voy a hacer?
La señora Dunbar obligó a Sarah a sentarse y le quitó el chal.
—No deberías pensar eso —dijo—. Has dedicado toda tu vida a Abby y todo el mundo lo sabe. Sé que cuando alguien muere somos muy proclives a sentir que no nos hemos portado bien con ellos, pero no hay por qué sentirse así.
—Sé de lo que hablo. Tengo algo terrible en la cabeza. Tengo que contárselo a alguien.
—Sarah Arnold, ¿qué es lo que estás diciendo?
—Tengo que contarlo.
Hubo una mirada confusa en el rostro delgado y fuerte de la otra mujer.
—Bueno, si tienes algo que quieras contar, puedes contarlo, pero no tengo ni idea de adónde quieres llegar.
Sarah fijó la mirada en la pared a la derecha de la señora Dunbar.
—Todo comenzó hace mucho, cuando éramos unas niñas. Sabe que me fui a vivir con Abby y su madre cuando mis padres murieron. Abby y yo siempre hemos estado juntas. ¿Se acuerda de aquel John Marshall que tenía la tienda donde está ahora la de Simmons, hace unos treinta años? Cuando Abby tenía unos veinte, empezó a cortejarla. Era un buen tipo, y supongo que era inteligente, pero nunca me gustó. Estaba loco por Abby, pero a su madre no le gustaba. Habló en su contra desde el primer momento y hacía como si no existiese. Declaró que Abby no se casaría con él. Abby no dijo mucho. Se rio y le dijo a su madre que no se preocupara, pero ella le trataba bastante bien cuando venía.
»Supongo que a ella le gustaba. Yo solía observarla, y así era. Y él seguía viniendo y viniendo. Todos los tipos estaban locos por ella, en cualquier caso. Era la chica más guapa que jamás se haya visto por aquí. Ella reía y charlaba con todos ellos, pero supongo que Marshall era el elegido.
»Al final la señora Vane montó tal escándalo que él dejó de venir. Fue algo más de un año antes de que ella muriera. Nunca lo supe, pero supongo que Abby se lo dijo. Él se fue directo a México. Abby no dijo palabra, pero sé que se sintió mal. No parecía que le importase mucho tener compañía y no actuaba como era habitual en ella.
»Bueno, la señora Vane murió de repente, ya sabe. Tuvo tisis durante años, tosía desde que soy capaz de recordar, pero al final empeoró muy rápido y Abby estaba fuera. Se había ido a ver a su tío en Colebrook, para quedarse un par de días. Su tía tampoco estaba muy allá y quería verla y su madre parecía estar bien, así que pensó que podía irse. Enviamos a buscarla en cuanto la señora Vane empeoró, pero no pudo llegar a casa a tiempo.
»Así que yo estaba con la señora Vane cuando murió. Estaba consciente y le dejó un mensaje a Abby. Me dijo que le dijera que le daba su consentimiento para casarse con John Marshall.
Sarah se detuvo. La señora Dunbar esperó, con los ojos muy abiertos.
—No se lo he dicho nunca.
—¿Cómo?
—Nunca le he contado lo que dijo su madre.
—¿Por qué, Sarah, por qué no se lo dijiste?
—No podía hacerlo de ningún modo, no podía, no podía, señora Dunbar. Me sentía morir de solo pensarlo. No podía soportar que le gustara otra persona, y que se casara. No sabe por lo que he pasado. Toda mi familia había muerto antes de que yo cumpliera los dieciséis y la señora Vane también había muerto, y había sido como una madre para mí. No tenía a nadie en el mundo salvo a Abby. No podía hacerlo, no podía.
—Sarah Arnold, has estado viviendo con ella todos estos años, habéis sido tan amigas, y tú te guardabas algo así. ¿De qué estás hecha?
—¡Oh, he hecho todo lo que he podido por Abby… todo!
—Pero eso no pudiste hacerlo.
—Tampoco parece que le importara mucho.
—Eso no lo sabes.
—Claro que lo sé. Ay, señora Dunbar, ¿tengo que contárselo?
La señora Dunbar, con su rostro decidido y ascético, se enfrentó a Sarah como la conciencia hecha carne.
—¿Contárselo? Sarah Arnold, no dejes que el sol se ponga otra vez sobre tu cabeza sin habérselo contado.
—Ay, no creo que pueda.
—No esperes ni un minuto más. Ve derecha a casa ahora y díselo, si quieres seguir teniendo paz en este mundo.
Sarah se quedó en pie mirándola fijamente durante un minuto, temblorosa. Después se puso el chal sobre la cabeza y se volvió hacia la puerta.
—Bueno, ya veré —dijo.
—¡No esperes ni un minuto! —gritó la señora Dunbar de nuevo tras ella. Después se quedó observando la figura magra y patética escabullirse calle abajo. Se preguntó muchas veces después si Sarah se lo habría contado; sospechaba que no.
Sarah la evitaba y nunca volvió a mencionar la cuestión. Volvió a su filosofía de siempre.
—No es nada, Abby se recuperará —le decía a la gente—. No es cosa de los pulmones. Se repondrá en cuanto llegue el buen tiempo.
Ahora trataba a Abby con la mayor ternura. Se esforzaba por ella día y noche. Cada delicia que la mujer enferma había deseado alguna vez esperaba en los estantes de la despensa. Sarah pasó sin zapatos y ropa de franela para comprar estas cosas, aunque la posibilidad de que Abby llegara a probarlas era pequeña.
Cada momento libre que tenía cosía para Abby, y doblaba y colgaba nuevas prendas que jamás luciría. Si Abby se atrevía a protestar, Sarah se indignaba y cosía aún más; sentada durante las largas noches de invierno, hilvanaba y cosía con fiero entusiasmo. Arrasó su propio armario en busca de material y casi no le quedaron prendas que ponerse.
Hacia la primavera, cuando llegaban sus exiguos dividendos, compró tela para un nuevo vestido para Abby, un suave cachemir de un bonito color azul. Compró patrones y los ajustó y plisó con lo mejor de sus escasas habilidades.
—Ya está —dijo cuando lo terminó—. Ya tienes un vestido decente para ponerte cuando vuelvas a salir, Abby.
—Es realmente bonito, Sarah —dijo Abby con una sonrisa.
Abby no murió hasta finales de mayo. Se sentaba en la silla junto a la ventana y observaba débilmente los brotes de hierba que crecían y cómo el verdor se extendía sobre las ramas de los árboles. A lo lejos, en el jardín de un vecino, había un melocotonero. Abby podía verlo.
—Acabo de ver aquel melocotonero de allí —le susurró a Sarah una tarde. Estaba lleno de flores rosadas—. Es el primer árbol que veo florecer este año. ¿Crees que el árbol de Abby florecerá?
—Supongo —dijo Sarah—. Está dando brotes.
Abby pareció habitar en la floración del árbol de Abby. No dejaba de hablar de ello. Una mañana vio que algunos cerezos del jardín contiguo habían florecido y llamó a Sarah con impaciencia:
—Sarah, ¿has mirado a ver si ha florecido el árbol de Abby?
—Pues claro, ¿por qué lo preguntas?
El rostro de Abby estaba radiante.
—Ay, Sarah, quiero verlo.
—Bueno, espera hasta la tarde —dijo Sarah, con la voz temblorosa—. Después de cenar te llevaré hasta la puerta de la habitación de delante para que lo veas desde ahí.
La gente que aquella mañana pasaba por allí se quedaba mirando a Sarah Arnold realizando una extraña tarea en el patio delantero. No había ni una sola flor en el árbol de Abby, pero el árbol de Sarah estaba blanco. Sus delicadas ramas enguirnaldadas se agitaban suavemente y emanaban un aroma dulce. Las abejas zumbaban en torno a ellas. Sarah había colocado la escalera en el lado del camino, entre todas las flores y el dulzor, y cortaba y arrancaba las ramas blancas. Después cruzaba al otro árbol con los brazos llenos. Dejaban un rastro sobre el suelo verde, caían sobre sus hombros como bayonetas blancas. El aire a su alrededor estaba repleto de pétalos voladores. Parecía un ángel primaveral casero. Después ataba las ramas y las ramitas al árbol de Abby por el lado que daba a la casa. Trabajó mucho y rápido. Aquella tarde cualquiera que mirase al árbol desde la ventana se confundiría. Aquel lado del árbol de Abby estaba repleto de flores.
Sarah llevó a Abby en su silla hasta la habitación delantera.
—¡Ahí lo tienes! —le dijo.
—¡Oh! ¿No es hermoso? —dijo Abby.
Las ramas blancas se agitaban frente a la ventana. Abby se sentó a mirarlo con una pacífica sonrisa en el rostro.
Cuando volvió a su lugar de siempre en la sala de estar, miró a Sarah con los ojos iluminados.
—No hay por qué preocuparse —dijo—, el árbol de Abby siempre florece.
Sarah de pronto gritó:
—¡Ay, Abby, Abby! ¡Qué voy a hacer! ¡Qué voy a hacer! —Se lanzó sobre la silla de Abby y colocó el rostro sobre sus delgadas rodillas—. ¡Ay, Abby, Abby!
—Pero Sarah, no debes… —dijo Abby.
—No —dijo Sarah de inmediato. Se puso en pie y se enjugó las lágrimas—. Sé que estás mejor, Abby, y que pronto saldrás. Solo que has estado tanto tiempo enferma, que me ha afectado un poco y me ha venido todo de pronto.
—Sarah —dijo Abby, solemne—, lo que tenga que pasar, pasará. Tienes que ver las cosas desde un punto de vista razonable. Somos dos y una tendrá que irse antes que la otra; siempre lo hemos sabido. No será tan malo como te imaginas. La señora Dunbar vendrá a vivir aquí contigo. Ya lo he arreglado todo con ella. Es muy fuerte y puede hacer fuego y sacar agua y traer los cubos. Tienes cincuenta años y vivirás unos cuantos más. Pero tarde o temprano me iré, de la noche a la mañana. Puedo aceptarlo. Hay caminos que se han abierto antes y ahí delante hay gente con linternas, por así decirlo. Tú…
—¡Oh, Abby, Abby! ¡Para! —la interrumpió Sarah—. Si tú supieras. ¡No lo sabes! ¡No lo sabes! No he sido buena contigo, Abby. En absoluto. He estado ocultándote algo.
—¿Qué me has estado ocultando, Sarah?
Abby escuchó. Sarah habló. La hermosa boca de Abby siempre había mostrado un arco que le daba aspecto de dulce disfrute de la vida. Se mostró en su plenitud al final del relato de Sarah. Después se hizo más profundo. La pobre enferma se echó a reír, con un sonido encantador y alegre.
Una mirada de asombro divertido asomó al rostro desesperado de Sarah. Se quedó en pie mirándola.
—Sarah —dijo Abby—, ¡no me habría casado con John Marshall aunque hubiera venido de rodillas desde México a pedírmelo!
Sarah Orne Jewett
Sarah Orne Jewett (1849-1909) nació en South Berwick, Maine. A los diecinueve años publicó su primer relato en la revista The Atlantic Monthly. En las décadas siguientes, llegó a ser una reputada autora, representante del regionalismo literario en Estados Unidos. Entre sus obras destacan Deephaven (1877), El marido de Tom (1882), A Country Doctor (1884), Una garza blanca (1886) y la novela La tierra de los abetos puntiagudos (1896, publicada en castellano por Dos Bigotes en 2015). Mantuvo una estrecha relación con la escritora Annie Fields, esposa del editor James Fields. Desde la muerte de este en 1881, ambas vivieron juntas en Boston, convirtiendo su casa en el lugar de reunión de grandes figuras literarias.
Relato publicado en The Atlantic Monthly en octubre de 1897.
Martha y su señora
I
Un día, hace muchos años, la vieja casa del juez Pyne tenía un insólito aspecto alegre y juvenil. El jardín tras la elevada valla brillaba con las flores de junio. En el gran patio delantero, a la sombra bajo los olmos, podían verse varias sillas colocadas juntas, como solían estarlo cuando toda la familia estaba en casa y la vida continuaba feliz, llena de charlas y placeres; cuando el anciano juez, el abuelo, solía citar a su favorito, el doctor Johnson, y les decía a sus niñas: «Sed energéticas, sed espléndidas y sed visibles».
Una de las sillas tenía un chal de seda carmesí tirado despreocupadamente sobre el respaldo recto, y un paseante que mirase a través de la puerta entre los altos postes con sus urnas blancas, podría pensar que esta pieza de brillante color oriental era un enorme lirio que había florecido de pronto contra el arbusto de celindas. Había algunas ventanas que solían estar cerradas abiertas de par en par, y las cortinas flotaban libres con la ligera brisa de la tarde estival; parecía como si una gran familia hubiera regresado a la vieja casa para llenar sus mejores habitaciones y las hubiese encontrado de su agrado.
Era evidente para todos en el pueblo que la señorita Harriet Pyne, por usar la frase del lugar, tenía compañía. Era la última de su familia, y no era, de ninguna manera, un vejestorio, pero al ser la última y estar acostumbrada a vivir con gente mucho más mayor, había adquirido todos los hábitos de una persona seria y provecta. Las damas de su edad, poco más de treinta, a menudo llevaban discretas capotas aquellos días, especialmente si estaban casadas, pero al ser soltera, la señorita Harriet se aferraba a la juventud en este aspecto, haciendo la única concesión de mantener su ondulado cabello castaño todo lo suave y enrevesadamente peinado posible. Había sido la compañera diligente de su padre y su madre en sus últimos años, todos sus hermanos y hermanas mayores se habían casado y partido, o muerto y marchado de la vieja casa. Ahora que estaba ella sola, parecía lo mejor aceptar su edad de una vez y dedicarse más resueltamente que nunca a la compañía del deber y a los libros serios. Era más severa y dada a la rutina que sus mayores, como en ocasiones ocurre cuando las hijas de las gentes de Nueva Inglaterra son educadas por completo en compañía de ellos. A los treinta era más reticente a encontrarse en una situación inesperada que su madre, y sin duda más que su abuela, que había conservado algo de la alegría heredada del regocijo y cosmopolitismo de la época colonial.