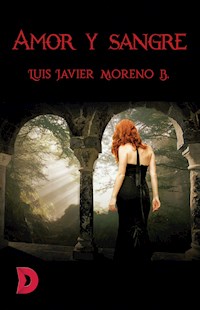
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Difundia Ediciones
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Andrés Valenzuela es un tipo atractivo que parece no tener límites ni remordimientos. Un hombre tan encantador como displicente que, de forma consciente o inconsciente, va minando la cordura de quienes lo conocen. Un seductor apático y sensual capaz de dañar el alma de sus semejantes. Cuatro voces distintas relatan parte de su vida a través de casi veinte años. Son mujeres y hombres solitarios, que no logran encajar pese a que hacen todo lo que se supone correcto. Son personas que carecen de la fuerza necesaria para superar el desamparo. Son personas que nadan a ciegas. Son historias simples, historias de amor y desamor que parecen tan típicas como cualquiera, pero insertas en una atmosfera extraña y oscura en donde los valores están trastocados. En definitiva es la historia de una venganza que no se detiene, que corroe y consume el espíritu. De fondo la ciudad de Santiago, la capital de Chile, la ciudad que representa el salto económico del país, la ciudad en que la maldad está escondida, pero a la vuelta de la esquina.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Luis Javier Moreno B.
Amor y sangre
Primera edición: junio de 2019
© Grupo Editorial Insólitas
© Luis Javier Moreno B.
ISBN: 978-84-17799-51-9
ISBN Digital: 978-84-17799-52-6
Difundia Ediciones
Monte Esquinza, 37
28010 Madrid
www.difundiaediciones.com
Se puede confiar en las malas personas
No cambian jamás.
William Faulkner
ÍNDICE
PRIMERA PARTE (Pablo Valenzuela)
SEGUNDA PARTE (Soledad Varas)
TERCERA PARTE (Paula Bascuñán)
CUARTA PARTE (Samuel Ponce)
Epílogo
PRIMERA PARTE(Pablo Valenzuela)
Capítulo I
¿Cuánto dolor puede soportar un ser humano antes de rendirse? ¿En qué momento la locura surge como una opción pacífica y alcanzable frente a lo imposible? Quisiera perderme, dejarme caer en el vacío. Tengo la agónica sensación de que mi cerebro es capaz de protegerme de los padecimientos más extremos y puede hacer huir mis pensamientos lejos del horror, hacia el delirio de un final feliz, como si la ilusión permanente fuese la última salida antes de aceptar la existencia inevitable de una realidad perversa y mortal.
Hoy
Veo correr la sangre densa y oscura por el piso. Se esparce lentamente rellenando cada una de las imperfecciones de la madera, como si se tratara de un líquido propio del infierno que me toca vivir. Estoy en una casa en las montañas, a unos setenta kilómetros de Santiago. El sector se conoce como El Cajón del Maipo, al que se llega a través de un intrincado camino que bordea el río Maipo hacia la cordillera de Los Andes. La casa pertenece a una antigua compañera de universidad de mi hermano y está cerca de un pequeño pueblo llamado El Ingenio. La propiedad en realidad es del padre de Soledad Varas y está ubicada en el mismo borde del río, a más de un kilómetro de la casa más cercana. El padre de Soledad no se imagina que el cuerpo de su hija yace inerte en la esquina sur de la sala principal con el cuello destrozado y rodeado por un charco de su propia sangre, o lo que queda de ella.
Paula está a mi lado aún tan aterrada como yo, si es que eso es posible. Ella es fuerte de espíritu, siempre he sabido que es una mujer voluntariosa y decidida, pero ahora está aniquilada emocionalmente. Tiene los ojos hinchados pero no se atreve a llorar de puro miedo. Sus manos están manchadas con la sangre de Soledad, de cuando intentó reanimarla inútilmente. Puedo escuchar como late su corazón. Me dan ganas de abrazarla pero mi cuerpo no reacciona.
Por mi mente pasan mil imágenes por segundo, todas mezcladas y confusas, como recuerdos desordenados en el tiempo. Estoy paralizado de pánico, ni siquiera intento hablar, solo me tiembla la boca y no soy capaz de emitir sonido alguno.
—Andrés va a volver con ayuda, estoy segura —susurra Paula tratando de mantener una ilusión imposible.
Yo no puedo contestarle, en realidad no tengo nada que decirle. No sé cómo explicarle que ya no tiene objeto alimentar una inútil esperanza. Mi hermano huyó hace casi una hora lanzándose al río de una manera suicida por la única ventana sin protecciones. De forma incomprensible Anita se arrojó tras él sin importarle nada su propia vida. Lo más seguro es que hayan muerto. Escucho ruidos y por un segundo vuelvo a ver, como en un flash, aquella sombra que nos atacó. Ni siquiera estoy seguro de lo que vi, si era humano o no. Sea lo que sea es Samuel Ponce el verdadero responsable de todo este horror y es el responsable de las muertes de Soledad y también de Denisse.
Hace una hora atrás le rogué a mi hermano que se quedara. Le dije que debíamos permanecer juntos, pero él no me escuchó. Estaba decidido a intentar escapar por el río y nada de lo que yo dijera cambiaría su decisión. Dijo que moriríamos todos si no hacíamos algo. Samuel Ponce nos había advertido que mataría a todo el que intentara salir de la casa. Revisé veinte veces mi teléfono celular sin poder dar crédito al mensaje de «sin señal». Ya estábamos sin luz cuando aquella cosa ingresó en medio de un estruendo. A mí me golpeó con algún objeto sólido que no pude identificar y me hizo un corte profundo en la sien derecha. Nos dejó a oscuras, encerrados, esperando la venida de la muerte. Toda la casa parecía ser una trampa rodeada de rejas electrificadas, una trampa preparada con toda anticipación por un loco estúpido y obsesivo, que había imaginado previamente todos nuestros movimientos para dejarnos sin ninguna opción.
Yo esperaba cumplir 40 años, pero ya no quiero ver el presente, no quiero seguir padeciendo la tortura a la que estamos expuestos. Necesito salir del infierno aunque sea mentalmente y viajar en el tiempo hacia atrás, hacia mi niñez, hacia los días en que mis preocupaciones eran otras. Hacia el inicio de mis recuerdos; cuando solo éramos Dios, mi hermano y yo.
Sigo inmerso en mis alucinaciones, como buscando alguna explicación coherente a los eventos demenciales que han ocurrido. Por unos instantes dejo atrás el miedo. Es como si me hubiera desdoblado y separado de mi propio cuerpo. Creo incluso que puedo verme a mí mismo, pero desde arriba, o al menos desde algún punto de vista abstracto, aferrado a las escasas cosas buenas que me pasaron alguna vez. No voy a sobrevivir, eso lo sé, por eso quiero de algún modo recomponer algunas cosas que arruiné. No con el fin de reconciliarme con mi pasado, pues no creo que tenga la oportunidad, pero al menos quisiera dejar una cicatriz en el tiempo y despedirme de aquellas personas que tanto me importaron.
Escucho nuevamente que alguien se acerca a la casa. Mantengo la cordura, o creo mantenerla, pero se desvanece la certeza de los recuerdos. Las piezas en mi mente se acoplan de una forma artificial y solo consigo unir los acontecimientos de un modo irracional, bajo la apariencia de un cuento infantil. Es como si mi subconsciente me ayudara a filtrar aquellos datos indeseables y los recompusiera de una manera ingenua y al mismo tiempo verdadera.
Capítulo II
1981
Tenía 10 años cuando hice la primera comunión. En esa época yo solía evitar las dificultades y me guardaba todos mis cuestionamientos para cuando pudiera entender las respuestas. La existencia del ser que llamábamos Dios me generaba todo tipo de discordancias, especialmente porque no podía verlo y tampoco escucharlo. Yo quería que existiera pero, por supuesto, no tenía forma de comprobarlo, así que trataba de pensar en algo concreto que pudiera confirmar mis tesis. Cuando volvía del colegio pasaba a ver las imágenes en las paredes de la parroquia San Patricio, aquella que estaba ubicada a unas pocas calles de mi casa. Ahora puedo recordar perfectamente algunos detalles extraños de cuando hice la primera comunión. De partida debí confesarme, pero no sentí esa liberación que tanto me habían prometido. Me acuerdo que unos días antes le saqué unas monedas a mi nana para comprarme una revista del Hombre Araña. Fue mi gran pecado a confesar, pero no pasó más que eso. En esa época la preparación para la primera comunión en el colegio no duraba dos años, como ahora, era mucho más corta. Tal vez por lo mismo creo que no estaba listo. En la iglesia no escuché nada de la prédica, ni siquiera las canciones. Nada. En cuanto entré, me arrepentí de haber ido. Solo esperaba con una gigantesca curiosidad cómo sería tener el cuerpo de Cristo en mi boca. Debo reconocer, pienso ahora luego de tantos años, que estuve tentado a salir por una puerta lateral de la iglesia e irme directamente a la casa caminando. No lo hice más que nada por miedo, además mi madre tenía a media familia invitada. Fuimos pasando al altar, casi como si fuera a un estrado, de a uno, primero mis compañeras y luego fue el turno de los hombres. Recibí la hostia y me fui a sentar con la ingenua idea de que algo en mí cambiaría, que me quitaría la tristeza que me acompañaba desde que tenía uso de razón. La hostia se me pegó al paladar y no se deshacía pese a que la aplastaba con la lengua. Me puse nervioso y terminé masticándola y al fin pude tragármela.
El resto de la misa se me antojó eterno, como que nada terminaba de cuajar y parecía que el padre Reinoso no terminaba de convencerse de las cualidades católicas de cada uno de nosotros. Tal vez tenía razón, no lo sé, qué iba a saber yo a esa edad de cosas como esa. Yo solo estaba complicado por haber tenido que morder la hostia que me habían dicho que no se masticaba.
A la salida, luego de las fotos de rigor, logré escabullirme por un rato y me senté detrás de la iglesia en un pequeño patio interior en donde nunca antes había estado. Había una imagen algo descuidada de la Virgen María, estaba rodeada de algunas viejas velas ya muy gastadas como para pensar siquiera en encenderlas. Un par de minutos después llegó a mi lado Constanza Meyer, una compañera de curso que vivía a unas pocas cuadras de mi casa.
—¿Qué haces aquí? —me preguntó.
—Lo mismo que tú, supongo.
Nos quedamos en silencio. Constanza se sentó a mi lado y nos pusimos a mirarnos los zapatos lustrados la noche anterior. Me sentí bien, no sabía lo que vendría a continuación.
—Me pasó algo raro —dije por fin.
—¿Qué?
—Mastiqué la hostia.
—Eso es malo Pablo, llevarás a Jesús entre los dientes.
—Yo quiero a Jesús, no creo que le moleste ¿o sí?
—No sé en realidad, mi mamá dice que Dios siempre nos ve cuando hacemos cosas malas, pero mi hermana grande dice que la Virgen siempre perdona y por eso ella le pasa rezando todos los días.
—A lo mejor tu hermana se porta muy mal.
—Por lo menos a mí me pasa pegando —dijo Constanza suspirando—, no te imaginas, pero cada vez que me sorprende dentro de su pieza me saca a manotazos. La última vez me tiró tan fuerte del pelo que casi me arranca un mechón entero.
—¿Por qué le molesta tanto que entres a su cuarto? —pregunté.
—No sé, ella es así, yo no entiendo nada de lo que hace, ni cuando reza o cuando discute con mamá.
Habría querido preguntarle más cosas a Constanza, pero no quería incomodarla. A veces las personas quieren que uno solamente las escuche, eso ya lo había aprendido.
—La otra noche mi hermana se escapó por la ventana —me confesó—, la escuché pasar a hurtadillas al lado de mi cuarto y me asusté porque no sabía que era ella.
—¿A dónde fue?
—No sé, pero al regresar mi papá la agarró a correazos.
Constanza Meyer se veía como un ángel averiado, demasiado delgada como para reflejar su verdadera energía, sus ojos proyectaban una luminosidad que encandilaba. Yo hubiera querido que ese momento se hubiese prolongado por siempre, pero mi padre apareció de pronto y bastante molesto.
—¡Hijo! Te hemos estado buscando.
Me puse de pie en un segundo y mi cara asumió un color rojo tan intenso que pensé que me quemaría ahí mismo.
—¿Qué están haciendo aquí ustedes dos? —preguntó mi padre, que estaba cada segundo más enojado.
Andrés, mi hermano mayor, llegó tras mi padre y le tomó del hombro.
—Papá, déjalo, no pasa nada.
—En esta familia están todos locos —gruñó mi padre y se marchó.
Andrés se nos acercó, tenía en esa época 15 años, pero aparentaba ser mucho mayor. Como en un sueño él surgió de la nada y se transformó en un enviado divino que llegó para ayudarme a afrontar mis miedos.
—Te tengo un regalo —dijo mirándome con profundidad.
Yo me alegré, por primera vez aquel día me alegré. No entendí al principio su regalo; era un disco de vinilo de una banda de rock que se llamaba Iron Maiden. En la portada aparecía el dibujo de un zombie con un hacha en la mano y decía «killers» en letras escritas con sangre. Más tarde, cuando lo puse en el tornamesa Technics que teníamos en casa, recibí la reprobación generalizada de toda la familia y eso, de alguna misteriosa forma, me confortó. Ahí descubrí que la música podía producir diferentes emociones, generar enfrentamientos y también ayudar a expresar lo que nunca sabría decir. Me aprendí aquel disco de memoria, cada acorde, las letras, las imágenes y hasta los autores de cada canción. Luego decidí conseguir y memorizar otros discos.
Y ahí estaba yo con el disco en la mano sin saber siquiera lo que significaban las palabras «Iron Maiden». Andrés seguía mirándome como intentando verme detrás de los ojos.
—Gracias —dije.
Constanza se paró dispuesta a irse.
—Mi mamá debe andar buscándome…
—Calma —le dijo Andrés—, a ti también te tengo un regalo.
Ambos quedamos perplejos. Eso me parecía simplemente imposible. Andrés se sacó su cadenilla de plata del cuello y se la puso a Constanza.
—¡Es la Virgen! —exclamó Constanza tomando con sus dedos la pequeña imagen que colgaba de la cadenilla.
—Es para ti, para que te cuide.
No lo supe en ese momento, seguramente yo era muy chico y jamás habría adivinado, pero ahora me doy cuenta; Constanza Meyer se enamoró en aquel instante de mi hermano.
—Eres una luz que puede cegar a cualquiera, nunca lo olvides —le dijo Andrés a una atónita Constanza—. Búscame cuando cumplas quince.
Tan rápido como llegó, se fue, sin despedirse, sin palabras de más, pero nos dejó marcados para el resto de nuestras vidas. Andrés era así, un tipo que se movía entre el cielo y el infierno, como un demonio con pasaporte celestial, como un juez sentimental que obra según una justicia imposible. Esa fue la primera vez que pude hablar con una amiga con cierta normalidad, no sé qué me pasó después, ni siquiera hoy lo entiendo, pero poco a poco fui perdiendo la capacidad de comunicarme con las mujeres.
Todo esto fue hace tantos años que ya lo tenía olvidado. Mi hermano fue mi sustento, mi guía, mi otro yo pero más viejo. No sé si Dios realmente existe, ya hace unos años que he dejado de ir a misa. He olvidado aquellos retiros en que nos preparábamos para la Confirmación. Lo divino, lo trascendente, todo lo religioso en general se fue desvaneciendo cuando crecí y mis sueños comenzaron a caer destrozados uno a uno. A diferencia mía, Andrés siguió siempre igual, jugando al filo de la navaja, ayudando a algunos y condenando a otros. Unos años después mi hermano entró a la universidad y conoció a Anita Subercaseaux que estaba aún en el colegio. Lo vi muy poco a partir de entonces, él siempre andaba fuera, con una cámara fotográfica colgada al cuello, sacando fotos en lugares inverosímiles o recorriendo senderos apartados de ciudad en ciudad. Decía que buscaba retratar el alma de las personas.
Cuando Constanza Meyer celebró su cumpleaños número quince mi padre ya nos había abandonado. Recuerdo que mi madre me envió a la fiesta vestido con una chaqueta y corbata en tonos crema y zapatos nuevos, no sé si realmente quería ayudarme o quería hundirme, pero mis alegatos fueron estériles. Fue la primera fiesta que fui en que la luz estaba apagada y la música se escuchaba hasta en las casas vecinas. Recuerdo que antes de entrar pasé a comprar una cajetilla de cigarrillos importados. No me importaba la marca, solo quería que fueran especiales. Constanza estaba radiante, por lo menos durante la primera parte de la fiesta, mientras aún las luces permanecían encendidas, luego comenzó a emborracharse como todos. Casi no me habló salvo para saludarme. La observé cuando abrazaba a su madre luego de la torta, todo parecía como un cuento de hadas, irreal y digno de una casa de locos. Luego los padres de Constanza se fueron argumentando otro compromiso, pero todos sabíamos que era algo arreglado. Ahí se apagó la luz y sonó por fin Van Halen haciendo vibrar nuestros corazones. No recuerdo mucho, fumé y tomé más de la cuenta, lo mismo que la mayoría de los presentes. Alfredo, un compañero, se cayó encima de uno de los parlantes y no pudo volver a ponerse en pie sin ayuda. Me sentí mal y busqué mi chaqueta para irme cuando Constanza me tomó del brazo.
—¿Crees que tu hermano vaya a venir?
Me dieron ganas de gritarle que era una tonta, que Andrés andaba con Anita hace más de un año, que salía solo con gente de la universidad, que nunca se preocuparía de una quinceañera como ella, pero no pude.
—Está fuera de Santiago —mentí—, pero me llamó y me dijo que te enviaba sus mejores deseos.
Esta vez ya no necesité ir a confesarme, ya no sentía la necesidad del perdón, ya no era un niño, ni le tenía miedo a las imágenes de la iglesia, solo quería conocer el otro lado. Ya no me importaba si Dios vivía o no.
Capítulo III
1983
Había cumplido los 12 años cuando descubrí que me gustaba una compañera de curso del colegio. Se llamaba Pía. Era rubia, risueña y pecosa. Tal vez lo que más me atrajo de ella fue que era independiente, no como la mayoría de las mujeres a esa edad que andan siempre en grupo. Pía vivía cerca del colegio, en una casa protegida por altas murallas que casi no se veía desde la calle, tenía un antejardín lleno de árboles y unas paredes de ladrillo natural. Durante casi todo el año compartimos varias actividades escolares y deportivas, e incluso nuestras primeras fiestas. Recuerdo que ella era muy atlética y un par de veces, solo un par de veces, se dejó querer y me regaló alguna de sus maravillosas sonrisas. Creo que fue la primera vez que me sentí atraído por una mujer, aunque ni yo mismo entendía muy bien lo que me pasaba.
En una de aquellas fiestas, aún a la luz del día, bailábamos bajo la mirada atenta de la madre de la dueña de casa. Nos comportábamos como aprendices de adolescentes, queriendo ser grandes pero con miedo de serlo realmente. Esa vez, cuando caía la tarde, junto a algunas compañeras y un par de amigos, nos fuimos a esconder al patio. Nos sentamos en círculo detrás de un auto estacionado y nos pusimos a jugar a la botella apartados del resto. Casi no hablábamos y eso me facilitó las cosas, solo nos dábamos pequeños besos de niños. En realidad sabíamos que era algo medio malo, pero muy entretenido y como dentro del grupo estaba Pía yo temblaba de emoción. Lo siguiente que recuerdo pasó como a cámara lenta, como en una serie de dibujos animados japoneses, la botella primero le apuntó a ella y luego a mí. Pía no me miró directamente, pero se inclinó hacia a mí mientras con una de sus manos se echó el pelo hacia atrás en un gesto característico. Yo me acerqué también casi mecánicamente. El beso duró apenas un segundo, todos permanecimos en silencio mientras la botella giraba nuevamente. Nadie decía nada, pero mi corazón casi dejó de latir.
El principal problema era simplemente que yo no era capaz de hablarle. Me refiero a hablarle de algo importante. Siempre terminaba diciendo cosas generales o irrelevantes, pues ni siquiera imaginaba cómo era ella en realidad ¿qué le gustaba? o ¿con qué soñaba? ¿le gustaba el rock and roll? Lo que sí tenía claro era que debía superar aquel miedo irracional que me paralizaba y hablarle por fin de corrido, pero esa no sería una tarea fácil. Después de varios intentos fallidos, que generalmente yo mismo abortaba, logré convencerla de acompañarme al Shopping Los Cobres de Vitacura. La pasé a buscar un sábado a media tarde en mi vieja bicicleta Cic roja, a la que adapté un cojín amarrado atrás para hacerle más cómodo el viaje. Estaba nervioso y no me salían muchas palabras, pero ella igual se subió en la parte de atrás de mi bicicleta y partimos. Mi idea originalmente era ser divertido y hacerla reír. Tal vez si no hubiese estado tan nervioso las cosas hubieran salido distintas. La cosa es que al llegar me dediqué a jugar ficha tras ficha en mi máquina de flipper favorito y me olvidé de todo. Ella volvió sola a su casa. Yo me di cuenta media hora después.
Ahí empecé a notar que las mujeres no alucinaban con lo mismo que yo. No veían Ultraman, Ultraseven o Robot Gigante, no compraban revistas como Batman y Barrabases, no memorizaban los nombres de los aviones de la segunda guerra mundial y, peor aún, no escuchaban a Kiss o The Ramones.
Años después volví a ver a Pía. Estaba pololeando con un tipo que me pareció irrelevante y que andaba en una moto Yamaha. Me costó reconocerla. Se veía distinta y cambiada, como si hubiese dejado de ser aquella niña que yo tanto quería. Ya no la vi sonreír como antes, aunque en realidad era yo quien me negaba a verla como antes.
* * *
1985
Dos años después conocí a Katya, que era una compañera de colegio de la hermana de Alfredo. Estaba en una de esas fiestas de curso en las que yo no conocía a casi nadie. Mientras discutía con el tipo que ponía la música, la vi por primera vez. Estaba sola, nadie la apreciaba. Era de esas mujeres que nadie saca a bailar, no por fea, sino porque simplemente no se ven.





























