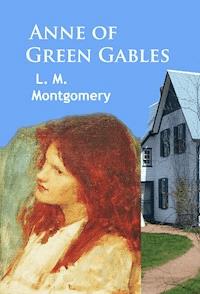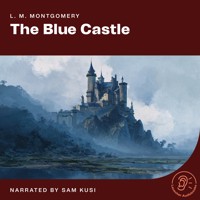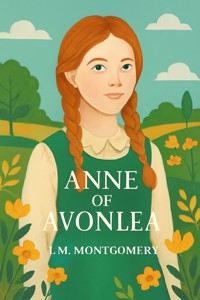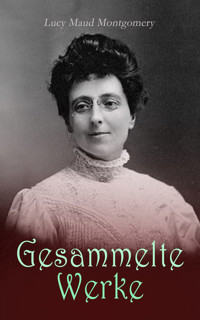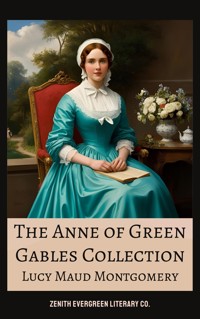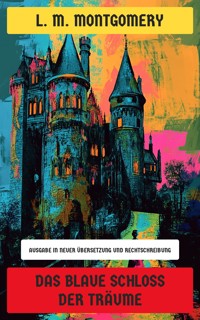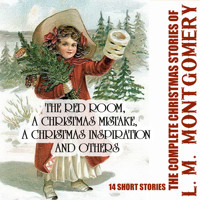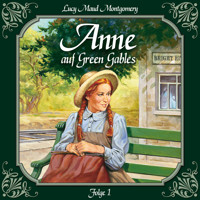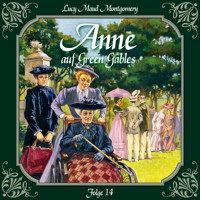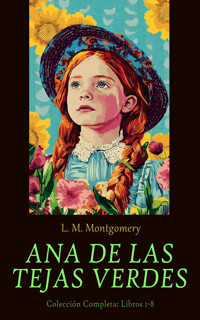
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Esta maravillosa serie literaria, creada por la talentosa Lucy Maud Montgomery, ha conquistado los corazones de generaciones enteras gracias a su encanto atemporal, su profunda humanidad y su inspiradora protagonista. Desde su publicación original, la historia ha mantenido su relevancia por abordar temas universales como la amistad, el crecimiento personal, los sueños, la resiliencia ante las adversidades y el valor de mantenerse fiel a uno mismo. Anne Shirley, la inolvidable protagonista, es una niña huérfana dotada de una imaginación desbordante y un espíritu apasionado que conquista inmediatamente a los lectores. Pelirroja, curiosa y parlanchina, Anne llega por error a Avonlea, donde es adoptada por los hermanos Marilla y Matthew Cuthbert, quienes inicialmente esperaban un muchacho que ayudara en la granja. Su llegada, aunque inesperada, transforma profundamente la vida en la pequeña comunidad rural de Tejas Verdes. Anne destaca por su optimismo incansable, inteligencia y fortaleza emocional. Su capacidad para superar obstáculos, aprender de sus errores y su constante búsqueda por el lado positivo en cada situación, la convierten en un modelo de inspiración, especialmente para jóvenes lectores que encuentran en ella un referente de determinación y autenticidad. La trama sigue a Anne en diversas etapas de su vida, desde su infancia llena de travesuras y amistades inolvidables con personajes como Diana Barry, su "amiga del alma", hasta su adultez temprana, cuando afronta desafíos mayores como la educación superior, las decisiones sobre el amor y su carrera como maestra. Cada etapa, plasmada magistralmente en los libros "Anne de Avonlea", "Anne de la Isla", "Anne de Álamos Ventosos", "Anne y la Casa de sus Sueños", "Anne de Ingleside", "El valle del Arcoíris" y "Rilla de Ingleside", explora nuevas facetas de su crecimiento personal, ofreciendo al lector aventuras emocionantes y emotivas experiencias. Otros personajes esenciales enriquecen la narración con sus propias historias y personalidades bien definidas. Gilbert Blythe, compañero escolar y rival inicial, evoluciona hasta convertirse en una figura clave en la vida de Anne, aportando romance y complicidad. Marilla y Matthew, con su carácter reservado pero profundamente afectuoso, ofrecen el soporte emocional necesario para la protagonista, mientras que los habitantes de Avonlea aportan vivacidad y realismo a la trama con sus interacciones cotidianas. Esta colección completa reúne todos los volúmenes de la querida serie, permitiendo al lector acompañar a Anne Shirley en un recorrido único y entrañable, desde su infancia hasta la madurez, ofreciendo así una experiencia literaria inolvidable llena de ternura, humor y valiosas lecciones de vida. Esta traducción ha sido asistida por inteligencia artificial.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ana de las Tejas Verdes - Colección Completa: Libros 1-8
Índice
Anne de las Tejas Verdes
I. La señora Rachel Lynde se sorprende
La señora Rachel Lynde vivía justamente donde el camino principal de Avonlea descendía a un pequeño valle, bordeado de alisos y flores llamadas “pendientes de dama,” y atravesado por un arroyo que nacía en el bosque de la antigua propiedad de los Cuthbert. Se decía que era un arroyo intrincado y vertiginoso en su tramo inicial por aquellos bosques, con oscuros secretos de pozas y cascadas; pero cuando llegaba al valle de los Lynde era un arroyito tranquilo y bien portado, pues ni siquiera un arroyo podía pasar frente a la puerta de la señora Rachel Lynde sin atender debidamente a la decencia y al decoro. Probablemente el arroyo sentía que la señora Rachel estaba sentada en su ventana, observándolo todo con ojo avizor, desde arroyos hasta niños, y que si notaba algo extraño o fuera de lugar, no descansaría hasta averiguar el porqué y el cómo de lo sucedido.
Hay mucha gente en Avonlea, y también fuera de allí, que se dedica cuidadosamente a los asuntos de sus vecinos descuidando los propios; pero la señora Rachel Lynde era de esas personas capaces que pueden atender los suyos y, además, los de los demás. Era una ama de casa destacada; su trabajo siempre estaba hecho y bien hecho; ella “dirigía” el Círculo de Costura, ayudaba a dirigir la escuela dominical y era el soporte más sólido de la Sociedad de Ayuda de la Iglesia y de la Auxiliar de Misiones Extranjeras. Aun con todo, la señora Rachel encontraba tiempo de sobra para sentarse horas en la ventana de su cocina, tejiendo colchas de “hilo de algodón” —había tejido dieciséis, como contaban boquiabiertas las amas de casa de Avonlea— y vigilando atentamente la carretera principal que cruzaba el valle y subía por la empinada colina roja. Como Avonlea estaba en una pequeña península triangular que se adentraba en el golfo de San Lorenzo, con agua a ambos lados, cualquiera que saliera o entrara debía pasar por esa colina y así enfrentar el escrutinio invisible del ojo omnipresente de la señora Rachel.
Una tarde de principios de junio, ella estaba sentada allí. El sol entraba cálido y radiante por la ventana; el huerto en la ladera debajo de la casa lucía un nupcial matiz de flores blancas rosadas, zumbantes de incontables abejas. Thomas Lynde —un hombrecito apacible al que la gente de Avonlea llamaba “el esposo de Rachel Lynde”— sembraba sus semillas de nabo tardío en el campo de la colina más allá del granero; y Matthew Cuthbert debería haber estado sembrando las suyas en el gran campo rojo junto al arroyo, al otro lado de Green Gables (Tejas Verdes). La señora Rachel lo sabía porque, la noche anterior, le había oído decir a Peter Morrison, en la tienda de William J. Blair en Carmody, que él pensaba sembrar sus semillas de nabo esa misma tarde. Peter, por supuesto, se lo había preguntado, pues Matthew Cuthbert nunca se caracterizaba por dar información voluntaria sobre nada en su vida.
Y, sin embargo, ahí estaba Matthew Cuthbert, a las tres y media de la tarde de un día muy ocupado, conduciendo con calma por el valle y subiendo la colina; además, llevaba cuello blanco y su mejor traje, prueba clara de que salía de Avonlea. También llevaba el carricoche y la yegua alazana, lo que indicaba que iba a viajar bastante lejos. Así que, ¿adónde iba Matthew Cuthbert y por qué?
Si hubiera sido cualquier otro hombre en Avonlea, la señora Rachel, con su habilidad para atar cabos, habría podido adivinar bien ambas respuestas. Pero Matthew salía tan pocas veces que tenía que ser algo urgente y poco habitual lo que lo sacaba de casa; él era el hombre más tímido del mundo y odiaba tener que mezclarse con extraños o con gente con la que pudiera verse obligado a conversar. Ver a Matthew arreglado con cuello blanco y conduciendo un carricoche era algo ciertamente inusual. Por más que la señora Rachel le diera vueltas, no descubrió nada, y se le estropeó la tarde.
«Iré a Tejas Verdes después del té para preguntarle a Marilla adónde ha ido y por qué», concluyó finalmente la buena mujer. «Por lo general, él no va a la ciudad en esta época del año y NUNCA hace visitas; si se hubiera quedado sin semillas de nabo, no se habría arreglado tanto ni llevado el carricoche para ir a buscar más; y tampoco conducía con la prisa de quien va a buscar a un médico. Debe de haber pasado algo desde anoche para que saliera así. Estoy totalmente confusa, eso me pasa, y no tendré un minuto de tranquilidad mental o de conciencia hasta saber qué sacó hoy a Matthew Cuthbert de Avonlea».
Así pues, después del té, la señora Rachel se puso en camino; no tenía que ir muy lejos, pues la casa grande y algo deslavazada, rodeada de huertos, donde vivían los Cuthbert, quedaba a apenas un cuarto de milla del valle de los Lynde. Eso sí, el largo sendero de entrada hacía que pareciera mucho más lejos. El padre de Matthew Cuthbert, tan tímido y taciturno como su hijo, se había instalado tan lejos de la gente como podía sin internarse directamente en el bosque cuando fundó su granja. Tejas Verdes se construyó en el límite extremo de las tierras que él había despejado, y allí seguía hasta el día de hoy, apenas visible desde la carretera principal, junto a la cual se alineaban amistosamente todas las casas de Avonlea. La señora Rachel Lynde no consideraba que vivir en un lugar así fuera realmente VIVIR.
«Eso no es vivir, es simplemente ESTAR», dijo mientras avanzaba por el sendero de rodadas profundas y cubiertas de hierba, flanqueado por rosales silvestres. «No es de extrañar que Matthew y Marilla sean un poco raros, viviendo aquí tan aislados. Los árboles no dan mucha compañía, aunque Dios sabe que si la dieran, aquí hay de sobra. A mí me gusta ver gente. Está claro que ellos parecen contentos, pero supongo que están acostumbrados. Uno puede acostumbrarse a cualquier cosa, incluso a que lo ahorquen, como dijo aquel irlandés».
Con estas reflexiones, la señora Rachel salió del sendero al patio trasero de Tejas Verdes. Era un patio muy verde, impecable y perfectamente cuidado, rodeado a un lado por grandes y patriarcales sauces y al otro por esbeltos álamos lombardos. No se veía ni un palo ni una piedra fuera de lugar, porque la señora Rachel se habría percatado de ello si los hubiera. En privado, opinaba que Marilla Cuthbert barría ese patio con tanta frecuencia como barría su casa. Podría haberse comido ahí una comida sin rebasar el proverbial celemín de suciedad.
La señora Rachel llamó con decisión a la puerta de la cocina y entró cuando le dijeron que lo hiciera. La cocina de Tejas Verdes era una habitación alegre… o lo habría sido, de no estar tan pulcramente limpia como para darle algo del aspecto de una sala de visitas poco usada. Sus ventanas daban al este y al oeste; por la ventana oeste, que daba al patio trasero, entraba un torrente de suave sol de junio; pero la del este, desde la cual se veía un atisbo del blanco florecer de los cerezos en el huerto de la izquierda y los esbeltos abedules que se mecían abajo, en el valle junto al arroyo, estaba enredada de viñas. Allí se sentaba Marilla Cuthbert, cuando se sentaba, siempre un tanto recelosa de la luz del sol, por considerarla demasiado alegre e irresponsable para un mundo que había que tomarse en serio; y allí estaba ahora, tejiendo, con la mesa a su espalda ya puesta para la cena.
Antes incluso de haber cerrado del todo la puerta, la señora Rachel ya había reparado en todo lo que había en la mesa. Había tres platos, lo que significaba que Marilla esperaba a alguien que viniera con Matthew a la hora del té; sin embargo, la vajilla era de diario y solo había conserva de manzana silvestre y un solo tipo de pastel, así que no podía tratarse de ninguna visita especial. Pero entonces, ¿para qué estaban el cuello blanco de Matthew y la yegua alazana? La señora Rachel se sentía casi mareada ante semejante misterio en la tranquila y nada misteriosa Tejas Verdes.
—Buenas tardes, Rachel —dijo Marilla rápidamente—. Está haciendo una tarde estupenda, ¿no crees? ¿No quieres sentarte? ¿Cómo están todos en tu casa?
Algo que, a falta de otro nombre mejor, podía llamarse amistad existía, y siempre había existido, entre Marilla Cuthbert y la señora Rachel, a pesar —o quizá debido— a todas sus diferencias.
Marilla era una mujer alta y delgada, con ángulos en vez de curvas; su oscuro cabello mostraba algunas hebras grises y siempre estaba recogido en un moño rígido en la parte posterior, atravesado agresivamente por dos horquillas de alambre. Parecía una mujer de experiencia limitada y conciencia inflexible, y lo era; pero había algo en su boca que, si se hubiera desarrollado un poco más, habría indicado un atisbo de sentido del humor.
—Estamos todos bastante bien —dijo la señora Rachel—. Pero temí que tú no lo estuvieras cuando vi que Matthew salía hoy. Pensé que tal vez iba al médico.
Los labios de Marilla se curvaron con complicidad. Ella había esperado que la señora Rachel apareciera; sabía que ver a Matthew partiendo así, sin explicación, sería demasiado para la curiosidad de su vecina.
—Oh, no, estoy bien, aunque ayer tuve un fuerte dolor de cabeza —dijo—. Matthew fue a Río Brillante. Vamos a recibir a un niño de un orfanato de Nueva Escocia y llega hoy en el tren por la noche.
Si Marilla hubiera dicho que Matthew había ido a Río Brillante para recibir a un canguro de Australia, la señora Rachel no se habría asombrado más. Durante cinco segundos se quedó literalmente sin poder hablar. Era impensable que Marilla bromease con ella, pero la señora Rachel casi se vio obligada a suponerlo.
—¿Lo dices en serio, Marilla? —preguntó cuando por fin recuperó la voz.
—Sí, claro —respondió Marilla, como si traer niños de orfanatos en Nueva Escocia fuera tan habitual en cualquier granja organizada de Avonlea como las labores de primavera.
La señora Rachel sintió que había recibido un serio sacudón mental. Pensaba en forma de signos de exclamación. ¡Un niño! ¡Precisamente Marilla y Matthew Cuthbert adoptando un niño! ¡De un orfanato! ¡El mundo se había puesto patas arriba! ¡Ya nada podría sorprenderla después de esto! ¡Nada!
—¿Qué raíz del cielo te inspiró semejante idea? —preguntó indignada.
Se había hecho sin solicitar su consejo, de modo que no podía sino mostrar su desaprobación.
—Bueno, lo hemos estado pensando desde hace un tiempo, en realidad todo el invierno —respondió Marilla—. La señora Alexander Spencer estuvo aquí un día antes de Navidad y dijo que pensaba traer a una niña del orfanato en Hopeton, en primavera. Su prima vive allí, y la señora Spencer ha visitado el lugar y sabe de qué va. Así que Matthew y yo lo hemos estado comentando de vez en cuando desde entonces. Decidimos que lo mejor era traer a un niño. Matthew está mayor, ¿sabes? Tiene sesenta, y ya no es tan ágil como antes. Su corazón le da muchos problemas. Y sabes lo difícil que es conseguir ayuda—nunca hay nadie disponible aparte de esos chiquillos franceses medio crecidos y, en cuanto se acostumbran a tu manera de hacer las cosas y aprenden algo, se marchan a las conserveras de langosta o a los Estados Unidos. Al principio Matthew sugirió traer un chico del “Hogar”, pero le dije que no, rotundamente. ‘Puede que estén bien —no digo que no—, pero nada de chavales callejeros de Londres para mí’, le dije. ‘Prefiero un niño nacido aquí. Siempre habrá algún riesgo, con quien sea. Pero estaré más tranquila si es canadiense por nacimiento. Dormiré mejor por las noches’. Así que al final decidimos pedirle a la señora Spencer que nos eligiera uno bueno cuando fuera a buscar a su niña. La semana pasada oímos que se iba, así que le mandamos recado con la familia de Richard Spencer en Carmody para que nos trajera un chico listo y prometedor de unos diez u once años. Creímos que esa edad era la mejor: lo bastante mayor para ser de utilidad con las tareas enseguida y lo bastante joven para criarlo debidamente. Queremos darle un buen hogar y educación. Hoy recibimos un telegrama de la señora Alexander Spencer —el cartero lo trajo de la estación— diciendo que llegarían esta tarde en el tren de las cinco y media. Por eso Matthew fue a Río Brillante a recogerlo. La señora Spencer lo dejará allí, claro, porque ella seguirá hasta la estación de White Sands.
La señora Rachel se enorgullecía de decir siempre lo que pensaba; no vaciló en hacerlo, una vez que se repuso de la sorpresa.
—Bueno, Marilla, te lo diré sin rodeos: creo que estás haciendo algo muy tonto… y arriesgado, eso es. No sabes lo que estás trayendo a tu casa. Traerás a un desconocido a tu hogar y no sabes nada sobre él, ni sobre su carácter, ni sobre qué tipo de padres tuvo, ni cómo podrá resultar en el futuro. Mira, la semana pasada leí en el periódico que un matrimonio en la parte oeste de la Isla adoptó a un chico de un orfanato y él prendió fuego a la casa por la noche… a propósito, Marilla… y casi los quema vivos en sus camas. Y también conozco otro caso de un chico adoptado que se comía los huevos… no pudieron quitárselo de la cabeza. Si hubieras pedido mi consejo —cosa que no hiciste, Marilla—, te habría dicho, por piedad, que ni se te ocurriera, tal cual.
Ese consuelo al estilo de Job no pareció ni ofender ni alarmar a Marilla, que siguió tejiendo con serenidad.
—No niego que algo de razón tienes, Rachel. Yo misma he tenido algunas dudas. Pero Matthew estaba muy resuelto en ello. Cuando él se empeña en algo, siento que mi deber es ceder, porque raras veces insiste en algo. Y, en cuanto al riesgo, casi todo en este mundo implica riesgo. Tener hijos propios tampoco garantiza nada. Además, Nueva Escocia está al lado de la Isla, no es como si lo trajéramos de Inglaterra o de Estados Unidos. No debería ser muy distinto de nosotros.
—Bueno, espero que todo salga bien —dijo la señora Rachel en un tono que recalcaba sus dudas—. Solo te advierto que luego no digas que no te lo avisé si quema Tejas Verdes o echa estricnina al pozo… Leí de un caso en New Brunswick en que un niño de un orfanato hizo eso mismo y toda la familia murió en medio de terribles agonías. Aunque en ese caso era una niña.
—Bueno, nosotros no vamos a traer a una niña —dijo Marilla, como si envenenar pozos fuera un talento puramente femenino que no cabía temer en un niño—. Jamás se me pasaría por la cabeza criar a una. Me sorprende que la señora Alexander Spencer lo haga. Pero, claro, A ELLA no le temblaría el pulso para adoptar a todo un orfanato si se lo propusiera.
La señora Rachel habría querido quedarse hasta que Matthew volviera con su huérfano importado. Sin embargo, al calcular que faltarían al menos dos horas para su llegada, decidió ir a la casa de Robert Bell para difundir la noticia. De seguro causaría un gran revuelo, y a la señora Rachel le encantaba provocar revuelo. Así que se marchó, para alivio de Marilla, pues esta notaba cómo sus propias dudas y temores volvían a aparecer con el pesimismo de su vecina.
—¡Bueno, de todas las cosas que han sido o serán jamás! —exclamó la señora Rachel cuando estaba ya en el sendero—. Parece mentira, como si estuviera soñando. Pues siento lástima por ese pobre muchacho, qué duda cabe. Matthew y Marilla no saben nada de niños y esperarán que sea más sensato y firme que su propio abuelo, si es que alguna vez tuvo abuelo, cosa que dudo. Suena extraño imaginar a un niño en Tejas Verdes: nunca ha habido ninguno, puesto que Matthew y Marilla ya eran adultos cuando se construyó la casa nueva… si es que alguna vez FUERON niños, lo cual cuesta creer al verlos. No me gustaría estar en los zapatos de ese huérfano por nada del mundo. Vaya si lo compadezco, la verdad.
Así habló la señora Rachel a los rosales silvestres con toda la sinceridad de su corazón; pero, de haber visto al niño, que en ese mismo instante esperaba pacientemente en la estación de Río Brillante, lo habría compadecido aún más profunda y sinceramente.
II. Matthew Cuthbert se sorprende
Matthew Cuthbert y la yegua alazana trotaron con comodidad durante las ocho millas hasta Río Brillante. Era un camino muy bonito, flanqueado por acogedoras granjas; de vez en cuando, había un pequeño bosque de abetos balsámicos para atravesar o una hondonada donde los ciruelos silvestres desplegaban su delicada floración. El aire era dulce gracias al aliento de numerosos huertos de manzanas, y los prados se extendían en la distancia hacia neblinas en el horizonte de perla y púrpura; mientras
“Los pajaritos cantaban como si fuera
El único día de verano en todo el año.”
Matthew disfrutaba del trayecto a su manera, salvo en los momentos en que se cruzaba con mujeres y debía saludarlas con un gesto —porque en la isla del Príncipe Eduardo se supone que debes saludar a todos los que te encuentras en el camino, los conozcas o no.
Matthew sentía temor de todas las mujeres excepto Marilla y la señora Rachel; tenía la incómoda sensación de que esas criaturas misteriosas se reían de él en secreto. Quizá no se equivocara al pensarlo, pues era un personaje extraño, con una figura desgarbada y un cabello largo, gris hierro, que caía sobre sus hombros encorvados, además de una tupida y suave barba castaña que había llevado desde los veinte años. En realidad, a los veinte años ya se veía muy parecido a como se veía a los sesenta, con un poco menos de canas.
Cuando llegó a Río Brillante no había señal alguna de tren; pensó que había llegado demasiado pronto, así que ató su caballo en el patio del pequeño hotel de Río Brillante y fue a la estación. La larga plataforma estaba casi desierta; la única criatura viviente a la vista era una niña que estaba sentada sobre una pila de tejas en el extremo más alejado. Matthew apenas notó que se trataba de una niña y pasó junto a ella lo más rápido posible sin mirarla. Si la hubiera mirado, no habría podido dejar de notar la tensión rígida y expectante de su porte y expresión. Ella estaba sentada aguardando algo o a alguien y, puesto que sentarse y esperar era lo único que podía hacerse en ese momento, esperaba con toda la fuerza de su ser.
Matthew se encontró con el jefe de estación, que cerraba la taquilla para marcharse a casa a cenar, y le preguntó si el tren de las cinco y media llegaría pronto.
—El tren de las cinco y media llegó y se fue hace media hora —respondió aquel funcionario enérgico—. Pero dejó un pasajero para usted: una niñita. Está allí sentada sobre las tejas. Le dije que fuera a la sala de espera de señoras, pero me contestó muy seria que prefería quedarse afuera. ‘Había más espacio para la imaginación’, dijo. A mí me parece que es un caso peculiar.
—No esperaba a una niña —dijo Matthew con desconcierto—. Vine por un niño. Debería estar aquí. La señora Alexander Spencer tenía que traérmelo desde Nueva Escocia.
El jefe de estación silbó.
—Creo que ha habido alguna equivocación —dijo—. La señora Spencer bajó del tren con esa niña y me la dejó a mi cargo. Dijo que usted y su hermana la estaban adoptando de un orfanato y que vendrían a por ella en cualquier momento. Eso es todo lo que sé, y no tengo más huérfanos escondidos por aquí.
—No entiendo —dijo Matthew con impotencia, deseando que Marilla estuviera allí para lidiar con la situación.
—Bueno, será mejor que le pregunte a la niña —contestó el jefe de estación con indiferencia—. Supongo que ella podrá explicarlo; habla por los codos, eso seguro. Quizá se les acabaron los niños de la clase que querían.
Se alejó con paso ligero, pues tenía hambre, y dejó al infortunado Matthew con la tarea de hacer lo que para él era más difícil que enfrentar a un león en su guarida: acercarse a una niña, una niña desconocida, una niña huérfana, y preguntarle por qué no era un niño. Matthew lanzó un gemido interior mientras se daba la vuelta y avanzaba con paso tímido por la plataforma hacia ella.
Ella lo había estado observando desde que pasó junto a ella, y en ese momento lo seguía con la mirada. Matthew no la estaba mirando y no habría notado cómo era realmente, pero un observador común habría visto esto: una criatura de unos once años, vestida con un traje muy corto, muy ajustado y bastante feo, de un tono gris amarillento. Llevaba un sombrero de marinero marrón descolorido y, debajo de él, cayendo por su espalda, iban dos trenzas de un cabello muy grueso y claramente rojo. Su cara era pequeña, pálida y delgada, también muy pecosa; tenía la boca grande y los ojos también grandes, que parecían verdes bajo ciertas luces y estados de ánimo y grises en otros.
Hasta ahí, el observador común. Un observador más perspicaz podría haber visto que su barbilla era muy puntiaguda y pronunciada, que sus enormes ojos estaban llenos de vivacidad y energía, que su boca tenía labios dulces y expresivos y que su frente era ancha y plena; en suma, nuestro observador avezado habría concluido que ningún alma corriente habitaba el cuerpo de esta niña extraviada a la que el tímido Matthew Cuthbert temía tan ridículamente.
Sin embargo, a Matthew se le ahorró la prueba de hablar primero, porque en cuanto ella dedujo que él se dirigía hacia ella, se puso en pie, aferrando con su mano morena y delgada el asa de un bolso de viaje viejo y gastado; con la otra mano se lo extendió.
—Supongo que usted es el señor Matthew Cuthbert de Tejas Verdes —dijo ella con una voz extraordinariamente clara y dulce—. Me alegra mucho verle. Empezaba a temer que no viniera a buscarme y me imaginaba todas las cosas que podrían haber pasado para impedirle llegar. Había decidido que si no venía a por mí esta noche me iría andando por la vía del tren hasta ese gran cerezo silvestre que hace curva, y me subiría a pasar la noche allí. No tendría ni pizca de miedo, y sería precioso dormir en un cerezo silvestre cubierto de flores blancas a la luz de la luna, ¿no le parece? Podría imaginar que uno se aloja en salones de mármol, ¿a que sí? Y estaba convencida de que vendría por mí por la mañana si no aparecía esta noche.
Matthew había tomado la manita huesuda con torpeza; en ese instante decidió qué hacer. No podía decirle a esa niña de ojos radiantes que había habido un error; la llevaría a casa y dejaría que Marilla se encargara de explicárselo. De todas formas, no podía dejarla en Río Brillante, sin importar qué error se hubiera cometido, así que todas las preguntas y explicaciones podrían posponerse hasta que él estuviera a salvo de vuelta en Tejas Verdes.
—Siento haber llegado tarde —dijo él con timidez—. Vámonos. El caballo está en el patio. Dame tu bolso.
—Oh, puedo llevarlo yo —respondió ella alegremente—. No pesa mucho. Llevo en él todas mis pertenencias mundanas, pero no pesa. Además, si no se carga de determinada manera, el asa se suelta, así que mejor lo llevo yo porque sé exactamente cómo hacerlo. Es una bolsa de viaje muy vieja. ¡Oh, estoy muy contenta de que haya venido, aunque hubiera sido bonito dormir en un cerezo silvestre! Tenemos que recorrer un buen tramo, ¿verdad? La señora Spencer dijo que eran ocho millas. Me alegra que sea así porque adoro viajar en coche. Ay, es tan maravilloso que vaya a vivir con usted y a pertenecerle. Nunca he pertenecido a nadie, de verdad. Pero el orfanato era lo peor. Solo estuve allí cuatro meses, pero fueron suficientes. No supongo que usted haya sido huérfano en un orfanato, así que no puede imaginarlo. Es peor de lo que uno se cree. La señora Spencer dijo que era malo de mi parte hablar así, pero no pretendía ser mala. Es tan fácil ser mala sin darse cuenta, ¿no es cierto? Eran buenos, claro, los del orfanato. Pero allí casi no había espacio para la imaginación—solo los demás huérfanos. Estuvo entretenido imaginar cosas sobre ellos, como que la niña que se sentaba a mi lado era en realidad la hija de un conde, a quien secuestró de niña una niñera cruel que murió antes de confesar. Me quedaba despierta muchas noches imaginando cosas así, porque de día no tenía tiempo. Supongo que por eso soy tan flaca. Estoy terriblemente flaca, ¿a que sí? No tengo chicha en los huesos. Me encanta imaginar que soy rolliza y con hoyuelos en los codos.
Con esto, la compañera de Matthew dejó de hablar en parte porque se había quedado sin aliento y en parte porque habían llegado al coche. No pronunció ni una palabra más hasta que dejaron atrás el pueblo y bajaron por una pequeña colina empinada, donde el camino se hundía tanto en la tierra blanda que los bordes, adornados con cerezos silvestres en flor y delgados abedules blancos, quedaban varios pies por encima de sus cabezas.
La niña sacó la mano y cortó una rama de ciruelo silvestre que rozaba el costado del coche.
—¿No es hermoso? ¿En qué le hace pensar ese árbol, inclinado desde la orilla, todo blanco y delicado? —preguntó.
—Bueno, la verdad, no lo sé —dijo Matthew.
—Pues en una novia, claro; una novia toda vestida de blanco con un precioso velo como de niebla. Nunca he visto una, pero me la puedo imaginar. No espero llegar a serlo nunca. Soy tan feúcha que nadie va a querer casarse conmigo, a no ser que sea un misionero en el extranjero. Supongo que un misionero no sería tan exigente. Pero sí que espero algún día tener un vestido blanco. Ese es mi ideal más elevado de felicidad terrenal. Me encantan las ropas bonitas y nunca he tenido un vestido bonito en toda mi vida que yo recuerde. Pero claro, así tengo más para soñar, ¿verdad? Y entonces imagino que voy vestida de forma gloriosa. Esta mañana, al salir del orfanato, sentí tanta vergüenza porque tenía que llevar este horrible y viejo vestido de wincey. Todos los huérfanos tenían que llevarlo, ¿sabe? Un comerciante de Hopeton donó trescientas yardas de wincey al orfanato el invierno pasado. Algunos decían que fue porque no podía venderlo, pero prefiero pensar que lo hizo por bondad, ¿a usted no le pasa igual? Cuando subí al tren sentía como si todos me miraran y me compadecieran. Pero me puse a imaginar que llevaba el más bello vestido de seda azul claro —porque si uno va a imaginar, más vale hacerlo a lo grande—, y un sombrero grande lleno de flores y plumas ondeantes, y un reloj de oro, y guantes de cabritilla, y botas. Eso me animó enseguida y disfruté el viaje hasta la Isla con todo mi corazón. No me mareé ni un poco en el barco, ni la señora Spencer, aunque normalmente sí se marea. Dijo que no tuvo tiempo de marearse porque tenía que vigilar que yo no me cayera por la borda. Comentó que nunca había visto a nadie como yo para andar husmeando por todas partes. Pero si le impidió marearse, casi mejor que me dedicara a curiosear, ¿no cree? Y quería verlo todo en ese barco, porque no sabía si alguna vez tendría otra oportunidad. ¡Oh, hay muchos más cerezos en flor! Esta Isla es el lugar con más flores del mundo. Ya la adoro y me alegro tanto de que vaya a ser mi hogar. Siempre he oído que la Isla del Príncipe Eduardo era el sitio más bonito del mundo, y solía imaginar que vivía aquí, aunque nunca pensé de veras que sucedería. Es maravilloso cuando las cosas que uno imagina se hacen realidad, ¿verdad? Pero esos caminos rojos son tan curiosos. Cuando tomamos el tren en Charlottetown y empezaron a aparecer esos caminos rojos, le pregunté a la señora Spencer qué los hacía rojos y me dijo que no lo sabía, y por favor no le hiciera más preguntas. Dijo que debía de haberle hecho ya mil preguntas. Supongo que sí, pero ¿cómo se entera uno de las cosas si no las pregunta? ¿Y qué ES lo que hace que los caminos sean rojos?
—Bueno, pues la verdad, no lo sé —dijo Matthew.
—Bien, ésa es una de las cosas que tendré que averiguar algún día. ¿No es estupendo pensar en todas las cosas que hay por descubrir? Me hace sentir feliz de estar viva; el mundo es tan interesante. Si lo supiéramos todo, no sería ni la mitad de interesante, ¿verdad? No habría espacio para la imaginación, ¿verdad que no? ¿Pero estaré hablando demasiado? Siempre me dicen que hablo demasiado. ¿Preferiría que no hablara? Dígamelo y me callo. Puedo callarme cuando me lo propongo, aunque me cueste.
Para su propia sorpresa, Matthew lo estaba pasando bien. Como la mayoría de la gente callada, le gustaban las personas parlanchinas siempre y cuando fuesen ellas las que llevaran la conversación y no esperaran que él contribuyera demasiado. Pero nunca había pensado que disfrutaría de la compañía de una niña pequeña. Las mujeres ya le parecían suficientemente intimidantes, pero las niñas pequeñas le resultaban aún peores. Detestaba que se apartaran de él con timidez y lo miraran de reojo, como si esperaran que se las fuera a tragar de un bocado si se atrevían a decir algo. Ésa era la forma de actuar de las niñas bien educadas en Avonlea. Pero esta pecosa brujita era muy distinta y, aunque a él le costaba seguir sus ágiles procesos mentales, le parecía que “un poco le gustaba su charla.” Así que replicó, tan tímidamente como de costumbre:
—Oh, puedes hablar todo lo que quieras. No me molesta.
—¡Ay, qué alegría! Sé que vamos a entendernos de maravilla. Es un gran alivio poder hablar cuando una quiere y que no te digan que los niños deben ser vistos y no oídos. Me lo han dicho un millón de veces, al menos. Y la gente se ríe de mí porque uso palabras grandes. Pero si tienes ideas grandes, necesitas palabras grandes para expresarlas, ¿no es cierto?
—Bueno, la verdad, suena razonable —dijo Matthew.
—La señora Spencer dijo que mi lengua debía de estar colgada por el centro. Pero no lo está; está bien sujeta por un extremo. La señora Spencer dijo que su casa se llamaba Tejas Verdes. Le pregunté todo al respecto, y me dijo que estaba rodeada de árboles. Eso me dio todavía más alegría. Me encantan los árboles. En el orfanato no había ninguno, salvo unos cuantos arbolitos diminutos en la entrada, pintados de blanco en sus protecciones. Esos pobres arbolitos me daban la impresión de ser huérfanos también. Me daban ganas de llorar al verlos. Les decía: ‘¡Ay, pobrecitos! Si estuvierais en un gran bosque rodeados de otros árboles y con musgos y campanillas de junio cubriendo vuestras raíces y un arroyo cerca, y pájaros cantando en vuestras ramas, podríais crecer, ¿verdad? Pero aquí no podéis. Sé exactamente cómo os sentís, arbolitos.’ Me dio pena dejarlos allí esta mañana. Te encariñas con cosas así, ¿no crees? ¿Hay algún arroyo cerca de Tejas Verdes? Olvidé preguntárselo a la señora Spencer.
—Bueno, la verdad, sí, hay uno justo debajo de la casa.
—¡Imagínese! Siempre ha sido uno de mis sueños vivir cerca de un arroyo. Nunca pensé que se cumpliría. Normalmente, los sueños no se cumplen, ¿verdad? ¿No sería estupendo que sí lo hicieran? Pero ahora mismo me siento casi completamente feliz. No estoy perfectamente feliz porque… bueno, ¿qué color diría usted que es éste?
Ella se echó una de sus largas y brillantes trenzas por encima del hombro y la sostuvo frente a los ojos de Matthew. Él no estaba acostumbrado a debatir los matices del cabello de una dama, pero en este caso no había mucha duda.
—Es rojo, ¿no? —dijo.
La niña dejó caer la trenza con un suspiro que parecía brotarle de los mismos pies y exhalar todas las penas de los siglos.
—Sí, es rojo —dijo con resignación—. Ahora ve por qué no puedo ser perfectamente feliz. Nadie podría ser feliz con el pelo rojo. No me importan tanto las otras cosas —las pecas, los ojos verdes y lo flaca que soy. Puedo imaginar que todo eso no existe. Puedo imaginar que tengo una hermosa piel de pétalo de rosa y unos ojos violeta como estrellas. Pero no PUEDO imaginar que mi pelo no sea rojo. Hago lo que puedo. Me digo: ‘Ahora mi pelo es de un negro glorioso, negro como las alas de cuervo.’ Pero todo el tiempo SÉ que es solo rojo corriente, y eso me destroza el corazón. Será mi aflicción de por vida. Leí de una chica en una novela que tenía una gran pena de por vida, pero no era pelo rojo. Ella tenía un cabello dorado que caía en ondas sobre su frente de alabastro. ¿Qué es una frente de alabastro? Nunca he podido averiguarlo. ¿Sabe usted?
—Bueno, la verdad, me temo que no —contestó Matthew, que empezaba a marearse un poco. Se sentía como cuando, en su impetuosa juventud, otro chico lo había convencido de subirse a un tiovivo en una fiesta.
—Sea lo que sea, debe de ser algo bonito, porque ella era divinamente hermosa. ¿Ha soñado alguna vez con cómo se sentirá uno siendo divinamente hermoso?
—Bueno, la verdad, no, nunca se me ha ocurrido —confesó Matthew con sencillez.
—Yo sí, muchas veces. ¿Qué preferiría usted, si pudiera elegir, ser divinamente hermoso, deslumbrantemente inteligente o angelicalmente bueno?
—Bueno, la verdad, no… no lo sé exactamente.
—Yo tampoco puedo decidirme nunca. Pero no tiene mucha importancia real porque no parece probable que llegue a ser ninguna de esas cosas. Es seguro que nunca seré angelicalmente buena. La señora Spencer dice… ¡oh, señor Cuthbert! ¡Oh, señor Cuthbert! ¡Oh, señor Cuthbert!
Eso no era lo que había dicho la señora Spencer, ni tampoco se había caído la niña del coche, ni Matthew había hecho nada asombroso. Simplemente habían doblado una curva del camino y se habían encontrado en lo que llamaban la “Avenida”.
La “Avenida”, como la llamaban los vecinos de Newbridge, era un tramo de camino de cuatro o cinco cientos de metros, totalmente cubierto por un arco formado por enormes manzanos de amplias ramas, plantados muchos años atrás por un granjero excéntrico. Sobre sus cabezas se tendía un largo dosel de flores blancas y fragantes. Debajo de aquellas ramas, el aire se llenaba de una penumbra violácea, y mucho más adelante se podía ver un retazo de cielo al atardecer, como una gran vidriera color de rosa al final de la nave de una catedral.
Su belleza pareció dejar a la niña sin habla. Se recostó en el coche, con sus manos delgadas entrelazadas y el rostro levantado con éxtasis hacia la blancura radiante de arriba. Incluso cuando salieron de allí y comenzaron a descender la larga pendiente hacia Newbridge, ella no se movió ni habló. Continuaba mirando arrobada hacia el oeste, donde el sol se ponía, con unos ojos que contemplaban visiones espléndidas contra aquel fondo resplandeciente. Atravesaron Newbridge, un pueblecito bullicioso donde los perros les ladraron, los niños pequeños los saludaron con gritos y rostros curiosos se asomaron a las ventanas, todo en silencio. Después de recorrer tres millas más, la niña seguía en silencio. Era evidente que podía callar con la misma intensidad con la que hablaba.
—Supongo que debes de sentirte bastante cansada y con hambre —se atrevió a decir Matthew al fin, achacando su prolongado mutismo a la única razón que se le ocurrió—. Pero ya no queda mucho, solo otra milla.
Ella volvió en sí de su ensimismamiento con un suspiro profundo y lo miró con la mirada soñadora de un alma que ha vagado muy lejos, sobresaltada.
—Oh, señor Cuthbert —susurró—, aquel lugar por el que pasamos, ese sitio todo blanco, ¿qué era?
—Bueno, supongo que te refieres a la Avenida —dijo Matthew tras unos segundos de profunda reflexión—. Es un lugar bastante bonito.
—¿Bonito? Ay, BONITO no me parece la palabra adecuada. Tampoco precioso. No llegan lo bastante lejos. Era maravilloso… maravilloso. Es la primera vez que veo algo que no mejore si lo imagino. Me ha dejado satisfecha aquí —se llevó una mano al pecho—; me ha hecho sentir un dolor extraño y curioso, pero agradable. ¿Le ha pasado alguna vez, señor Cuthbert?
—Bueno, la verdad, no recuerdo haberlo sentido nunca.
—A mí me pasa a menudo, cada vez que veo algo majestuoso. Pero no deberían llamar a ese sitio la Avenida. Ese nombre no significa nada. Deberían llamarlo… a ver… el Camino Blanco de la Delicia. ¿No le parece un nombre mucho más imaginativo? Cuando no me gusta el nombre de un lugar o de una persona, siempre imagino uno nuevo y pienso en él de esa forma. Había una chica en el orfanato que se llamaba Hepzibah Jenkins, pero siempre la imaginé como Rosalia DeVere. Los demás podrán llamarlo la Avenida, pero para mí siempre será la Senda Blanca del Encanto. ¿Solo nos queda una milla para llegar a casa? Me alegra y me apena a la vez. Me apena porque el viaje ha sido tan agradable, y siempre me entristece que las cosas agradables terminen. Puede que venga algo aún mejor después, pero nunca se sabe. Y muchas veces resulta que no es mejor. Al menos, eso me ha pasado a mí. Pero me alegra pensar en llegar a casa. Verá, no he tenido un hogar de verdad desde que tengo memoria. Me produce ese agradable dolor de nuevo solo de pensar en llegar a un hogar de verdad. ¡Ay, qué bonito!
Habían coronado una colina. Abajo había un estanque, que más bien parecía un río por lo largo y serpenteante que era. Un puente lo cruzaba a mitad de camino y, desde allí hasta su parte más baja, donde una franja de dunas doradas lo separaba del azul intenso del golfo más allá, el agua se vestía con un esplendor de tonalidades cambiantes —las más espirituales gamas de azafrán y rosa y de un verde etéreo— con otros matices fugaces que nadie ha nombrado jamás. Por encima del puente, el estanque se adentraba en arboledas de abetos y arces, y se veía oscuro y translúcido a la luz temblorosa de sus sombras. Aquí y allá, un ciruelo silvestre asomaba desde la orilla como una muchacha vestida de blanco, de puntillas ante su propio reflejo. Desde el pantano, al extremo superior del estanque, llegaba el canto claro y melancólico de las ranas. En una pequeña casa gris, entre un huerto de manzanos blancos, se veía una luz en la ventana pese a que aún no había oscurecido del todo.
—Ése es el estanque de los Barry —dijo Matthew.
—Ay, tampoco me gusta ese nombre. Yo lo llamaré… a ver… el Lago de las Aguas Refulgentes. Sí, ése es el nombre adecuado. Lo sé por ese escalofrío que siento. Cuando encuentro un nombre que encaja a la perfección, me entra un cosquilleo. ¿Nunca le pasa que algo le cause un escalofrío?
Matthew reflexionó.
—Bueno, pues sí. Siento un escalofrío raro cuando veo esas larvas blancas y feas que salen al cavar en los bancales de pepinos. Me da horror verlas.
—Oh, no creo que sea exactamente el mismo tipo de escalofrío, ¿verdad? No parece haber mucha conexión entre larvas y lagos de aguas brillantes, ¿no cree? Pero ¿por qué los demás lo llaman el estanque de los Barry?
—Supongo que es porque el señor Barry vive allá arriba, en esa casa. El lugar se llama Orchard Slope. Si no fuera por ese gran matorral que hay detrás, se vería Tejas Verdes desde aquí. Pero tenemos que cruzar el puente y seguir la carretera, así que es casi media milla más.
—¿El señor Barry tiene alguna niña? Bueno, no muy niña, sino más o menos de mi edad.
—Tiene una de unos once años. Se llama Diana.
—¡Oh! —exclamó, alargando la respiración—. ¡Qué nombre tan perfectamente hermoso!
—Bueno, la verdad, no estoy seguro. Me suena un poco pagano. A mí me gustan más nombres como Jane o Mary, algo sensato. Pero cuando nació Diana había un maestro alojado en su casa y él fue quien le puso ese nombre.
—Ojalá hubiese habido un maestro así cuando yo nací. Oh, aquí estamos en el puente. Voy a cerrar los ojos. Siempre me da miedo pasar por puentes. No puedo evitar imaginar que, justo cuando estemos en medio, se van a doblar como una navaja y atraparnos. Así que cierro los ojos. Pero al final siempre tengo que abrirlos justo cuando pienso que estamos llegando al centro. Porque, verá, si el puente SE doblara, querría VER cómo se dobla. ¡Qué traqueteo tan divertido hace! Me gusta mucho ese traqueteo. ¿No es maravilloso que haya tantas cosas que gusten en el mundo? Ya hemos pasado. Ahora miraré hacia atrás. Buenas noches, querido Lago de las Aguas Refulgentes. Siempre le digo buenas noches a las cosas que quiero, igual que a la gente. Creo que les agrada. Esa agua parece que me sonríe.
Después de subir la siguiente colina y girar la esquina, Matthew dijo:
—Ya casi estamos en casa. Ése es Tejas Verdes, ahí—
—Ay, no me lo diga —interrumpió ella, emocionada, aferrándole el brazo que él había empezado a levantar y cerrando los ojos para no ver su gesto—. Déjeme adivinar. Estoy segura de que lo adivinaré.
Abrió los ojos y contempló el panorama. Estaban en la cima de una colina. El sol se había puesto ya hacía un rato, pero el paisaje aún se distinguía con la luz dorada del crepúsculo. Hacia el oeste, un campanario oscuro se recortaba contra el cielo color de caléndula. Abajo se extendía un pequeño valle y, más allá, una suave pendiente salpicada de granjas acogedoras. Sus ojos iban de una a otra con impaciencia y anhelo, hasta que al final se detuvieron en una situada a la izquierda, bastante retirada de la carretera, un tanto borrosa entre árboles florecidos en la penumbra del bosque que la rodeaba. Encima, en el límpido cielo suroccidental, brillaba una gran estrella blanca como un faro de guía y esperanza.
—Es aquélla, ¿verdad? —dijo, señalando.
Matthew azotó suavemente el lomo de la yegua con las riendas, complacido.
—Bueno, pues sí que lo has adivinado. Pero supongo que la señora Spencer te la describió para que pudieras saberlo.
—No, de verdad que no lo hizo. Todo lo que dijo podría haber servido para describir cualquiera de esas otras casas. Yo no tenía idea de cómo era. Pero en cuanto la vi, sentí que era mi hogar. Ay, es como si estuviera soñando. ¿Sabe? Creo que mi brazo debe de estar lleno de moretones desde el codo hasta arriba, de tanto pellizcarme hoy. Cada vez que me entraba esa horrible sensación de angustia temiendo que todo fuera un sueño, me pellizcaba para ver si era real, hasta que de pronto recordé que, aunque fuera un sueño, mejor seguir soñando mientras pudiera; así que dejé de pellizcarme. Pero ES real y estamos casi en casa.
Con un suspiro lleno de dicha, se sumió de nuevo en el silencio. Matthew se removió con incomodidad. Se alegraba de que fuera Marilla, y no él, quien tuviera que contarle a esa criatura del mundo que la casa con la que soñaba no iba a ser suya, después de todo. Atravesaron Lynde’s Hollow, donde ya reinaba casi la oscuridad —aunque no tanta como para que la señora Rachel no los viera desde su ventana—, y subieron la colina y entraron en el camino largo de Tejas Verdes. Cuando llegaron a la casa, Matthew temía más que nunca la inminente revelación. No pensaba en las molestias que aquel error iba a causarles a él y a Marilla, sino en la desilusión de la niña. Al imaginar cómo se apagaría esa luz radiante de sus ojos, tenía la incómoda sensación de estar a punto de colaborar en un asesinato, similar a la que lo invadía cuando tenía que matar un cordero o un ternero, o cualquier otra criatura inocente.
El patio estaba bastante oscuro cuando entraron, y las hojas de los álamos susurraban suavemente a su alrededor.
—Escuche cómo los árboles hablan en sueños —susurró ella mientras él la bajaba al suelo—. ¡Qué sueños tan bonitos deben de tener!
Luego, aferrándose con fuerza al bolso de viaje que contenía “todas sus pertenencias”, lo siguió al interior de la casa.
III. Marilla Cuthbert se sorprende
Marilla avanzó con energía en cuanto Matthew abrió la puerta. Pero cuando vio a la pequeña y extraña figura con un vestido rígido y feo, las largas trenzas de cabello rojo y los ojos ansiosos y luminosos, se detuvo asombrada.
“Matthew Cuthbert, ¿quién es ella?” exclamó. “¿Dónde está el niño?”
“No había ningún niño,” dijo Matthew con aflicción. “Solo estaba ELLA.”
Él asintió hacia la niña, recordando que ni siquiera le había preguntado su nombre.
“¡Ningún niño! Pero DEBÍA haber un niño,” insistió Marilla. “Le pedimos a la señora Spencer que trajera un niño.”
“Pues no lo hizo. Ella la trajo a ELLA. Le pregunté al jefe de estación. Y tuve que traerla a casa. No podía dejarla allí, sin importar de dónde vino el error.”
“¡Vaya lío el que tenemos aquí!” exclamó Marilla.
Durante este diálogo, la niña se había quedado callada, sus ojos iban de uno a otro, mientras toda la vitalidad se desvanecía de su rostro. De repente pareció comprender todo lo que se había dicho. Soltó su preciado bolso de alfombra, dio un paso al frente y juntó las manos.
“¡No me quieren!” gritó. “¡No me quieren porque no soy un niño! Debí haberlo supuesto. Nadie me quiso nunca. Debí saber que todo esto era demasiado hermoso para durar. Debí saber que en realidad nadie me deseaba de verdad. ¡Oh, qué voy a hacer! ¡Voy a romper a llorar!”
Y así lo hizo: se echó a llorar. Se sentó en una silla junto a la mesa, extendió los brazos sobre ella y hundió la cara en ellos, llorando con desconsuelo. Marilla y Matthew se miraron con desaprobación a través de la estufa. Ninguno sabía qué decir o hacer. Finalmente, Marilla dio un paso torpe para intervenir.
“Bueno, bueno, no hace falta llorar tanto por eso.”
“¡Sí que hace falta!” —La niña alzó la cabeza con rapidez, mostrando un rostro cubierto de lágrimas y labios temblorosos—. “TÚ también llorarías si fueras huérfana y llegaras a un lugar que creías que sería tu hogar, para descubrir que no te quieren porque no eres un niño. ¡Oh, esto es lo más TRÁGICO que me ha sucedido nunca!”
Algo parecido a una sonrisa reticente, algo oxidada por el desuso, suavizó la expresión severa de Marilla.
“Bueno, no llores más. No vamos a echarte hoy a la calle. Tendrás que quedarte aquí hasta que averigüemos qué ha pasado. ¿Cómo te llamas?”
La niña vaciló un momento.
“¿Podrías llamarme Cordelia, por favor?” dijo con entusiasmo.
“¿LLAMARTE Cordelia? ¿Ese es tu nombre?”
“Nooo, no es exactamente mi nombre, pero me encantaría que me llamaran Cordelia. Es un nombre perfectamente elegante.”
“No sé a qué rayos te refieres. Si Cordelia no es tu nombre, ¿cuál es?”
“Anne Shirley,” contestó a regañadientes la dueña de ese nombre, “pero, oh, por favor, llámeme Cordelia. No puede importarte mucho cómo me llames si solo voy a estar aquí un tiempo, ¿verdad? Y Anne es un nombre tan poco romántico.”
“¡Tonterías poco románticas!” dijo la insensible Marilla. “Anne es un buen nombre sencillo y sensato. No hay razón para avergonzarte de él.”
“Oh, no me avergüenza,” explicó Anne, “solo que prefiero Cordelia. Siempre he imaginado que mi nombre era Cordelia, al menos, en los últimos años. Cuando era más pequeña imaginaba que era Geraldine, pero ahora prefiero Cordelia. Pero si me llamas Anne, por favor, llámame Anne con una E al final.”
“¿Qué diferencia hay en cómo se escribe?” preguntó Marilla con otra sonrisa un tanto forzada mientras tomaba la tetera.
“Oh, hace MUCHA diferencia. Se ve mucho mejor. ¿No puedes, cuando oyes un nombre, imaginarlo escrito en tu mente, como si estuviera impreso? Yo sí. Y A-n-n se ve horrible, pero A-n-n-e se ve mucho más distinguido. Si tan solo me llamas Anne con E, intentaré resignarme a no ser llamada Cordelia.”
“Muy bien, entonces, Anne con E, ¿puedes decirnos cómo sucedió este error? Enviamos recado a la señora Spencer para que trajera un niño. ¿No había niños en el orfanato?”
“Oh, sí, había muchos. Pero la señora Spencer dijo CLARAMENTE que ustedes querían una niña de unos once años. Y la directora dijo que pensaba que yo serviría. No sabes lo feliz que estaba. No pude dormir en toda la noche de la emoción. Oh,” agregó con reproche, volviéndose hacia Matthew, “¿por qué no me dijiste en la estación que no me querías y me dejabas allí? Si no hubiera visto el Camino Blanco del Deleite y el Lago de las Aguas Relucientes, no sería tan difícil.”
“¿Qué diablos quiere decir?” preguntó Marilla, mirando a Matthew.
“Ella... solo se refiere a algo de lo que hablamos en el camino,” dijo Matthew con prisa. “Voy a guardar la yegua, Marilla. Ten el té listo cuando vuelva.”
“¿La señora Spencer trajo a alguien más aparte de ti?” continuó Marilla cuando Matthew salió.
“Llevó a Lily Jones para ella. Lily solo tiene cinco años y es muy hermosa, con cabello castaño. Si yo fuera muy hermosa y tuviera el cabello castaño, ¿me conservarías?”
“No. Queremos un niño para ayudar a Matthew en la granja. Una niña no nos serviría. Quítate el sombrero. Lo dejaré, junto a tu bolso, en la mesa del vestíbulo.”
Anne se quitó el sombrero dócilmente. Matthew regresó poco después y se sentaron a cenar. Pero Anne no pudo comer. En vano le dio pequeños mordiscos al pan con mantequilla y probó la compota de manzana silvestre en el pequeño plato de vidrio festoneado junto a su plato. Realmente no avanzó nada.
“No estás comiendo nada,” dijo Marilla con severidad, mirándola como si fuera una gran falta. Anne suspiró.
“No puedo. Estoy en las profundidades de la desesperación. ¿Puedes comer cuando estás en las profundidades de la desesperación?”
“Nunca he estado en las profundidades de la desesperación, así que no puedo decir,” respondió Marilla.
“¿No lo has estado? Bueno, ¿alguna vez intentaste IMAGINAR que estabas en las profundidades de la desesperación?”
“No, nunca lo hice.”
“Entonces no creo que puedas entender cómo se siente. Es una sensación muy incómoda, de verdad. Cuando tratas de comer, sientes un nudo en la garganta y no puedes tragar nada, ni aunque fuera un caramelo de chocolate. Una vez tuve uno hace dos años y fue simplemente delicioso. He soñado muchas veces desde entonces que tenía un montón de caramelos de chocolate, pero siempre me despierto justo cuando voy a comerlos. De verdad espero que no te ofendas porque no puedo comer. Todo está muy bueno, pero simplemente no puedo.”
“Supongo que está cansada,” dijo Matthew, que no había hablado desde que volvió del establo. “Será mejor acostarla, Marilla.”
Marilla se había estado preguntando dónde acostar a Anne. Había preparado un catre en la habitación de la cocina para el niño que esperaba, pero aunque estaba limpio y ordenado, no parecía adecuado para una niña. Sin embargo, la habitación de invitados estaba descartada para alguien tan desconocido, así que solo quedaba el cuarto del hastial este. Marilla encendió una vela y le dijo a Anne que la siguiera; Anne lo hizo sin ánimo, tomando su sombrero y su bolso de alfombra de la mesa del vestíbulo al pasar. El vestíbulo estaba impecablemente limpio; el pequeño cuarto abuhardillado al que llegó a continuación parecía incluso más pulcro.
Marilla dejó la vela en una mesita de tres patas y destapó las sábanas de la cama.
“Supongo que tienes una camisa de dormir,” preguntó.
Anne asintió.
“Sí, tengo dos. La directora del orfanato las hizo para mí. Son terriblemente escasas. Nunca hay suficiente para todos en un orfanato, así que todo es escaso, al menos en un orfanato pobre como el nuestro. Odio las camisas de dormir tan simples. Pero se puede soñar igual de bien en ellas que en esas preciosas y largas, con volantes en el cuello, esa es una consolación.”
“Bueno, desnúdate lo más rápido que puedas y acuéstate. Volveré en unos minutos por la vela. No me atrevo a confiarte que la apagues tú misma. Probablemente prenderías fuego a todo.”
Cuando Marilla se fue, Anne miró a su alrededor con anhelo. Las paredes encaladas estaban tan dolorosamente desnudas y brillantes que pensó que debían dolerles su propia desnudez. El piso también estaba desnudo, excepto por una alfombra trenzada redonda en el centro, algo que Anne nunca había visto. En una esquina estaba la cama, alta y anticuada, con cuatro postes oscuros y bajos. En la otra esquina estaba la mesa triangular mencionada, adornada con un acerico de terciopelo rojo tan duro que podría doblar la punta de cualquier alfiler atrevido. Encima colgaba un pequeño espejo de seis por ocho. A mitad de camino entre la mesa y la cama estaba la ventana, con un helado volante de muselina blanca, y enfrente, el lavabo. Toda la habitación tenía una austeridad indescriptible que le produjo un escalofrío hasta la médula. Con un sollozo, se quitó la ropa, se puso la camisa de dormir escasa y saltó a la cama, donde hundió la cara en la almohada y se tapó con las mantas. Cuando Marilla subió por la vela, las prendas tiradas por el suelo y el aspecto tormentoso de la cama eran lo único que indicaba que alguien más estaba allí.
Con determinación, recogió la ropa de Anne, la colocó cuidadosamente sobre una silla amarilla bien arreglada, y luego, tomando la vela, se acercó a la cama.
“Buenas noches,” dijo, un poco incómoda, pero sin dureza.
El rostro pálido y los grandes ojos de Anne asomaron sobre la colcha con estremecedora rapidez.
“¿Cómo puedes llamarlo una BUENA noche si sabes que debe de ser la peor noche que he vivido?” dijo, reprochándola.
Luego se hundió de nuevo en la invisibilidad.
Marilla bajó lentamente a la cocina y procedió a lavar los platos de la cena. Matthew estaba fumando, señal segura de que estaba inquieto. Rara vez fumaba, porque Marilla se oponía a ese hábito sucio; pero en ciertos momentos sentía la necesidad, y entonces Marilla hacía la vista gorda, comprendiendo que un simple hombre debe tener alguna forma de desahogar sus emociones.
“Vaya lío en el que estamos,” dijo con rabia. “Esto pasa por mandar un recado en vez de ir nosotros mismos. La familia de Richard Spencer ha tergiversado el mensaje de alguna manera. Uno de nosotros tendrá que ir mañana a ver a la señora Spencer, eso es seguro. Esta niña tendrá que ser devuelta al orfanato.”
“Sí, supongo que sí,” dijo Matthew de mala gana.
“¡¿Que SUPONES?! ¿Es que no lo sabes?”
“Bueno, la verdad es que es una niña muy buena, Marilla. Es una pena mandarla de vuelta cuando está tan ilusionada con quedarse aquí.”
“Matthew Cuthbert, ¡no me digas que piensas que debemos quedárnosla!”
La sorpresa de Marilla no habría sido mayor si Matthew hubiera expresado su deseo de ponerse de cabeza.
“Bueno, no, supongo que no... no exactamente,” balbuceó Matthew, incómodo al verse acorralado. “Supongo que difícilmente podríamos quedarnos con ella.”
“Eso digo yo. ¿De qué nos serviría?”
“Podríamos servirle de algo a ella,” dijo Matthew de pronto, inesperadamente.
“¡Matthew Cuthbert, creo que esa niña te ha hechizado! Veo con absoluta claridad que quieres quedártela.”
“Bueno, pues sí, es una niñita muy interesante,” insistió Matthew. “Deberías haberla oído hablar mientras veníamos de la estación.”
“Oh, claro que puede hablar bastante. Me di cuenta enseguida. Y no es algo a su favor, por cierto. No me gustan los niños que hablan tanto. No quiero a una huérfana y, si la quisiera, no sería del tipo que elegiría. Hay algo extraño en ella que no comprendo. No, tiene que volver de inmediato a donde vino.”
“Podría contratar a un chico francés para que me ayude,” dijo Matthew, “y ella te haría compañía.”
“No me hace falta compañía,” respondió Marilla con sequedad. “Y no voy a quedármela.”
“Bueno, ya que así lo dices, claro, Marilla,” dijo Matthew poniéndose de pie y guardando su pipa. “Me voy a la cama.”
Matthew se fue a la cama. Y a la cama se fue Marilla en cuanto guardó los trastos, frunciendo el ceño con determinación. Mientras tanto, en la buhardilla del lado este, una niña solitaria, hambrienta de afecto y sin amigos, lloró hasta quedarse dormida.
IV. Mañana en Tejas Verdes
Era de pleno día cuando Anne se despertó y se sentó en la cama, mirando confundida hacia la ventana por la que entraba un torrente de alegre luz del sol, y afuera algo blanco y plumoso se mecía contra retazos de cielo azul.
Por un momento no pudo recordar dónde estaba. Primero sintió una emoción encantadora, como algo muy placentero; luego un horrible recuerdo. Aquello era Tejas Verdes y no la querían porque no era un chico.