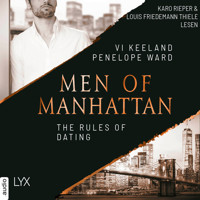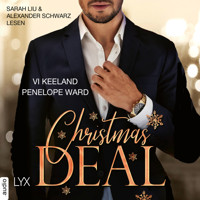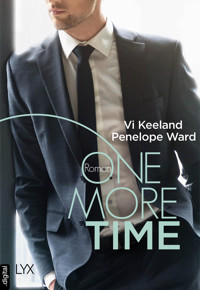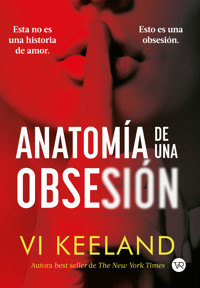
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: VR Editoras
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Meredith McCall fue alguna vez una respetada psiquiatra de Nueva York. Pero una noche lo perdió todo: a su marido, su reputación y casi su salud mental. Cuando se cruza con Gabriel, un hombre con el que comparte la conexión más trágica, y lo ve feliz, no puede evitar seguirlo. ¿Cómo es que a él le va tan bien cuando la vida de ella es uncaos? Observarlo desde lejos se convierte en una compulsión de la que no puede librarse y en su nueva obsesión. Hasta que un día, Gabriel entra en su consultorio, sin saber quién es ella. Meredith sabe que tenerlo como paciente traspasa todos los límites éticos, pero... si se sumerge en la mente de Gabriel, ¿podrá encontrar las respuestas que está buscando?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
«Estamos jugando un juego. Un juego sin reglas ni límites».
Meredith McCall fue alguna vez una respetada psiquiatra de Nueva York. Pero una noche lo perdió todo: a su marido, su reputación y casi su salud mental.
Cuando se cruza con Gabriel, un hombre con el que comparte la conexión más trágica, y lo ve feliz, no puede evitar seguirlo. ¿Cómo es que a él le va tan bien cuando la vida de ella es un caos?
Observarlo desde lejos se convierte en una compulsión de la que no puede librarse y en su nueva obsesión.
Hasta que un día Gabriel entra en su consultorio, sin saber quién es ella. Meredith sabe que tenerlo como paciente traspasa todos los límites éticos, pero... si se sumerge en la mente de Gabriel, ¿podrá encontrar las respuestas que está buscando?
Vi Keeland es autora bestseller de The New York Times, Wall Street Journal y USA Today.
Con millones de libros vendidos, sus títulos se han traducido a 26 idiomas y han aparecido en las listas de los más vendidos en Estados Unidos, Alemania, Brasil, Bulgaria, Israel y Hungría. Passionflix ha convertido en películas tres de sus relatos cortos, y dos de sus libros tienen opción de adaptarse a la pantalla.
Vive en Nueva York con su marido y sus tres hijos, donde goza su propio «felices para siempre» con el chico que conoció a los 6 años.
Foto: Irene Bella Photography
CAPÍTULO 1Presente
Solíamos mirarnos así. Antes de que tú arruinaras todo.
El hombre envuelve el cuello de la mujer sonriente con una bufanda, se inclina y le da un beso en la punta de la nariz. Me fuerzo a dejar de mirar la ventana de la tienda y seguir caminando. Quizá con otro kilómetro y medio consiga despejarme para poder pensar bien. Decidir qué hacer el resto del día. El resto de mi vida.
Una calle, después otra. Me detengo detrás de una docena de personas en el cruce peatonal. Una mujer mira la hora en el teléfono celular, un niño se balancea bajo el peso de la mochila llena de libros, un empresario vestido con un traje de cinco mil dólares escupe en el teléfono algo acerca de un trato echado a perder.
Está enojado. Probablemente necesita terapia. A la mayoría nos hace falta. También a mí.
Especialmente a mí.
Una adolescente fuma un porro y bailotea al ritmo de sus auriculares. Un veinteañero, vestido con unos vaqueros holgados y una camiseta, finge no estar muriéndose de frío.
Hay algo que los diferencia de mí: todos parecen tener un lugar adonde ir.
La verdad sea dicha: probablemente yo también lo aparento. Me he vuelto muy buena fingiendo.
Pero pronto ellos estarán en casa con sus familias o el perro o los videojuegos, y yo seguiré caminando por ahí. Buscando algo, aunque no sé qué. Aún no he perdido la cabeza del todo y sé que eso quiere decir que es posible que nunca lo encuentre.
Quizás debería conseguir un perro. Eso al menos le daría sentido a todo este caminar. Por supuesto, tendría que darle de comer. Arrastrarme fuera de la cama temprano a la mañana para pasearlo y evitar que me arruine las alfombras. Darle amor y cariño.
Trago. Soy incapaz de comprometerme a nada de eso. En especial a la última parte.
El semáforo cambia, la oleada de gente avanza y dejo que me lleve al otro lado de la calle. Doblo una esquina cualquiera y, segundos después, estoy rodeada de las típicas casas de piedra rojiza neoyorquinas. Aminoro la marcha y otro transeúnte me empuja en su prisa. Otra persona que tiene a donde ir.
Una brisa agita las hojas y me envuelve la lluvia amarilla y naranja de un ginkgo. Casi nos mudamos a Gramercy, a una de estas mismas casas. Con el vestíbulo pintado de celeste y un despacho con vista a la ciudad. Si hubiéramos elegido esa casa, en vez del apartamento, ¿habrían sido distintas las cosas? Las consecuencias de esa decisión… ¿habrían afectado nuestras vidas de tal modo que hoy estarías aquí conmigo?
Me permito imaginármelo. Es la clase de vecindario al que la gente se muda para formar una familia. Tal vez, a esta altura, tendríamos un bebé. Tal vez me habría tomado un año sabático. Tal vez, si hubiera prestado más atención y me hubiera dado cuenta de lo mal que estabas. Si aún estuvieras aquí, probablemente estarías de gira, rumbo a un partido en Michigan o Canadá. Mi clientela estaría creciendo en vez de mermando. Tal vez habríamos contratado una au pair. Tal vez… tal vez.
La brisa regresa y penetra en mi abrigo abierto. Lo cierro de un tirón y aprieto el cinturón. He estado fuera horas y debería irme a casa. ¿Para qué?
Las ramas de los árboles se mecen y una nueva oleada de hojas me acaricia los zapatos. Una hoja amarilla solitaria se me engancha en el pelo. Estiro la mano para quitármela y un taxi pasa volando a centímetros de mí; el viento que crea me golpea el rostro. Maldición. Ni vi la luz roja. Retrocedo hacia la acera y me tropiezo con alguien que estaba detrás; casi me caigo.
—Señora, ¿está bien?
Una veinteañera en un impermeable Burberry, con una niña de dos años a la cadera que está vestida con un abrigo haciendo juego y lleva el pelo en coletas, y otra en un cochecito antiguo, que se chupa el pulgar.
Un murmullo, un destello de lo que podría haber sido. De lo que nunca podrá ser, por ti.
Meto la mano en el bolsillo del abrigo y froto mi llavero. Tu llavero. El que me recuerda todas nuestras esperanzas y sueños. Me calma. Al menos todo lo calmada que logro sentirme estos días.
—¿Señora? —La mujer de la que ya me había olvidado se acerca—. ¿Está bien?
Aparto la mirada; su pequeña familia se parece demasiado a mis fantasías.
—Estoy bien. Gracias.
Vuelvo por donde vine, camino más rápido ahora. Me escapo. ¿Me escapo de qué? No importa. Miro el cemento gris del suelo, luego el cielo gris. Un escaparate me devuelve un reflejo: un rostro pálido y delgado, mucho pómulo, mucha barbilla. Los ojos hundidos, que antes eran de un verde brillante, se han vuelto opacos. Se ven grises. Debería hacerme reflejos, darle vida a mi cabello rubio sucio.
Una campana repica sobre la puerta de la tienda. Noto a una pareja de jóvenes sentados junto a la ventana, puras sonrisas tímidas y manos que sostienen vasos de papel con café. Entro y me pongo en la fila, perdida otra vez en el anonimato de la ciudad.
Parpadeo. Nunca he estado aquí, en esta esquina, en esta cafetería. O tal vez es nueva. En el último año, el mundo ha cambiado a mi alrededor, y yo no he prestado atención.
La fila avanza y dejo que me arrastre. Hubieras odiado este lugar. Las luces demasiado brillantes, el barullo de unas treinta personas charlando, el siseo que produce el barista al espumar la leche, el zumbido del molinillo de café. Pagar siete dólares por una bebida caliente.
—Buenas tardes. ¿Qué le preparo? —La mujer, que sonríe con mucha encía y el pelo en una coleta, muestra un entusiasmo un poco exagerado al tomarme el pedido.
—Café. Solo, por favor.
Pago con efectivo, acepto el cambio y pego la vuelta, sin poder quitar los ojos de un bollo de naranja y arándanos. Intento acordarme si comí hoy.
—¿Meredith? Café solo —llama una voz.
Me quito un guante para recoger el vaso de papel y siento el calor que me atraviesa la piel mientras busco una mesa libre. Hay solo una, hacia el frente de la cafetería, con vista al exterior. Me da algo en lo que concentrarme, por lo menos. Hay un enjambre de personas en las aceras, los turistas con sus bolsas de compras que contemplan boquiabiertos los edificios altos y los locales que se quejan por lo bajo al verse obligados a esquivarlos.
Cientos de personas van y vienen en apenas unos minutos. Es un mar de ambigüedad, rostro tras rostro tras rostro, que comienza a borronearse.
Pero entonces… un fogonazo de algo familiar. Un rostro que conozco en la multitud.
Me inclino, sin preocuparme por la mesa que se me hunde en las costillas mientras clavo la mirada en el hombre. Me llevo la mano al pecho cuando del reconocimiento paso a la consternación. Y mi corazón comienza a latir violentamente.
No puede ser él.
¿O sí?
Piel aceitunada, barba oscura, delgado. Sonríe mientras habla por teléfono. Luego se ríe, con una risa que le hace temblar el pecho y echar la cabeza hacia atrás, y sonreír al cielo. Ese hombre no se reiría, no podría reírse. Después de todo, ha pasado por algo mucho peor que yo.
Estrujo el vaso y el café se derrama, quemándome la mano. El dolor se expande y miro la piel enrojecida.
Se siente bien. El ardor me trae una extraña sensación de alivio.
No es una reacción normal. Me pasaré horas sobreanalizándola en otro momento. Pero ahora… mi atención vuelve a la ventana. Él es mucho más interesante.
Dejo la silla, echo el café, que casi no toqué, en el cesto de basura más cercano y salgo por la puerta repiqueteante en segundos. El hombre avanza a zancadas por la acera, en los espacios que dejan otros transeúntes, lo que ayuda a no perderlo de vista. Ayuda, avanzo rápidamente, a seguirlo.
Es como seguir a un fantasma.
Excepto que no es él quien está muerto.
Son ellos.
Nosotros estamos atrapados aquí. En el limbo.
Yo. Y él.
Gabriel Wright. La última vez que lo vi, me sentía casi igual que ahora. Anestesiada. Ausente. Incrédula. Esa noche.
Meto la mano en el bolsillo para buscar tu llavero otra vez, para que me ayude a apartar los malos recuerdos. Pero no tengo tiempo para calmarme porque me estoy quedando atrás. Así que acelero el paso y lo persigo. Gabriel dobla una esquina, las manos en los bolsillos. Está saliendo de Gramercy y yendo hacia el sur, hacia el East Village. No somos los únicos que caminan en esa dirección. Me pongo detrás de tres mujeres, que cargan con enormes bolsas de compra como si fueran trofeos de una cacería. Turistas. Son el camuflaje perfecto para mi persecución.
Quiero saber qué está haciendo, a dónde va. Por qué está aquí, con todos los lugares que hay y, por sobre todas las cosas —pienso en su expresión, riendo, sonriendo—, ¿es feliz en serio? Tan feliz que ríe. Que siente alegría, después de lo que tú hiciste.
Gabriel se detiene junto a un puesto de periódicos más adelante. Un río de trabajadores de traje y corbata sale de un edificio e inunda la acera. Son las siete pasadas, he estado dando vueltas desde el mediodía. Debería irme a casa. Pedir comida, encontrar una manera de pasar el tiempo…
Pero no puedo alejarme de él. Me llevo el teléfono a la oreja para esconder el rostro cuando él se pone a mirar alrededor mientras espera a que lo atiendan. Alza la mano, usa el teléfono para pagar un paquete de cigarrillos —una marca en un envoltorio blanco— y se los mete en el bolsillo.
Siento el impulso de acercarme a él. Es poco probable que me reconozca. Nunca nos conocimos, al menos no formalmente. No. Vivimos un infierno al mismo tiempo, separados por varias habitaciones.
Tú en una habitación.
Su esposa y su hija en otra.
Trago el reflujo que me sube por la garganta, la consecuencia de tomar café con el estómago vacío y estresarme mientras camino a toda velocidad tras un hombre del que debería mantenerme alejada.
Gabriel se queda un momento más en el puesto. Vuelve a sonreír. Charla con el hombre detrás del mostrador.
Doy un paso atrás, me recuesto contra los ladrillos de un edificio y extraigo una libreta, la que uso para anotar mi lista de pendientes. No he escrito en ella hace semanas, meses quizá. Una lista de pendientes no tiene sentido cuando no hay pendientes. Pero ahora sí escribo algo rápidamente.
Gabriel Wright.
Confirmo la hora en el teléfono como si se tratara de un dato crucial y sigo escribiendo.
Jueves, 07:13 p. m.
Camina por la calle 15 este. Se detiene en un puesto de periódicos.
Fumador.
Riéndose. Sonriendo. ¿Feliz?
La última palabra me hace pensar. Últimamente, la felicidad suena como una fábula o un cuento de hadas. Un sueño del que cada niña que crece en un hogar disfuncional quiere ser parte, pero sabe, en el fondo, que no es más que una fantasía.
Gabriel le sonríe cálidamente al vendedor y se da vuelta para emprender su camino sin prisa, como si no tuviera la más mínima preocupación. Quiero detenerlo y gritarle: «¿Eres feliz de verdad?», o mejor: «Sé que finges. Te sale mejor que a mí. Es imposible que seas una persona entera de nuevo. No después de lo que te hicimos».
Es incomprensible.
Él es incomprensible.
Se me corta la respiración cuando apresura el paso. Tengo que seguirlo. No, necesito seguirlo. Por primera vez en meses tengo un objetivo. Un ansia se despierta en mí, algo que podría devorarme entera. ¿Cómo? ¿Por qué?
Cuando me vuelvo a unir a la multitud, echo un vistazo detrás de mí y cruzo la mirada con una mujer joven de largo cabello rubio, cargada de libros. Parece que va a decir algo, pero me doy cuenta de que solo debe querer que salga de su camino. Como todo el mundo en esta ciudad, salvo yo, tiene prisa. Aunque ahora yo también tengo un objetivo.
Por primera vez desde lo tuyo.
No sé a dónde voy ni qué sucederá cuando llegue.
Pero sé que debo seguirlo.
CAPÍTULO 2Pasado
—Casi me olvido: tengo una sorpresa para ti.
Salí de la cama para abrir una gaveta de la cómoda.
—Vuelve aquí —dijo Connor, ronco. Juguetón—. Yo también te tengo una sorpresa. Una gran sorpresa.
Me reí, escondí mi sorpresa en la palma y puse las manos detrás de la espalda.
—Sé lo mal que te pusiste cuando perdiste tu llavero con la camiseta de Gretzky hace unas semanas.
—Me lo había regalado mi entrenador cuando cumplí seis. Se lo mostré al mismísimo Wayne cuando lo conocí la noche que me contrataron como jugador profesional. Me dijo que algún día la gente compraría llaveros con mi número de camiseta.
Sonreí y traje las manos hacia delante, con la palma abierta.
—Bueno, el señor Gretzky es un hombre inteligente.
Connor se sentó en la cama.
—Mierda. ¿De dónde lo sacaste?
—Lo mandé a hacer.
Los ojos de mi esposo se llenaron de lágrimas. Tomó la pequeña réplica de su camiseta azul y roja de los New York Steel, con el número de la suerte, diecisiete, y la recorrió con el dedo.
—Tiene un pequeño error —señalé—. ¿Ves en la parte de abajo, que la pintura roja se mezcló con la azul? Le pediré que lo haga de nuevo, pero me moría de ganas de dártelo.
—Eso no es pintura —sonrió Connor—. Es la sangre de mi oponente. No lo mandes a hacer de nuevo. Me encanta así tal cual.
—Hay algo más. El tipo que lo hizo quiere comprar los derechos para vender los llaveros. Le di el número de tu agente y están negociando un contrato. Hará medio millón de llaveros para empezar. Imagínate a todos los niños de seis años que tendrán este llavero y soñarán con ser tú algún día.
Connor me atrajo hacia él y me acunó la cara.
—Me encanta. Gracias.
—De nada —respondí, frotando la nariz con la suya.
—Yo también tengo algo para darte, Mer.
—Lo sé. Ya lo conozco. —Hice una mueca burlona, poniendo los ojos en blanco.
—¿Ah, sí? ¿Te parece?
De golpe, me levantó de la cama y me arrojó al aire. Grité y Connor me acomodó en su regazo, a horcajadas.
—¿Recuerdas lo que te dije cuando te propuse matrimonio? —preguntó.
—¿Qué?
—Te dije que, en mi vida, solo había querido una sola cosa: ganar un campeonato de hockey sobre hielo. Pero desde el día en que te conocí, eso ya no era suficiente. Necesitaba tres cosas: a ti, el campeonato y una familia. Tuve la suerte de que te casaras conmigo. Seis meses después, mi sueño de ganar el campeonato se hizo realidad. Todo lo que necesito ahora para que mi vida esté completa es una familia. Quiero tener un bebé. Sé que viajo mucho por los partidos, pero cuando esté en casa me ocuparé de todo. Te lo prometo. ¿Quieres tener mi bebé, Mer?
—¿¡En serio!? —exclamé, llevándome la mano a la boca.
—En serio —asintió—. Sé que acabas de abrir tu consultorio, tal como lo querías. Así que si quieres esperar, lo entiendo. Pero estaré listo cuando tú lo estés, cariño. Más que listo.
Connor tenía razón. Me he partido el lomo estos últimos años desde que empecé a trabajar por mi cuenta. Trabajé en dos hospitales y en el centro de salud mental, tomando las peores guardias para conseguir derivaciones de pacientes. No sería fácil hacer una pausa ahora. Pero ¿existe un buen momento para tener un bebé?
—Puedo buscar un psiquiatra que me cubra a medio tiempo. Quizá otra mamá que quiera volver a trabajar pero que solo pueda trabajar medio día o algo así —asentí—. Encontraré una solución. Encontraremos una solución.
Connor sonrió de oreja a oreja.
—Vamos a tener un bebé —susurró.
La idea me dejó sin aliento. Tragué.
—Vamos a tener un bebé.
—Quiero un niño primero. Después una niña. Y después tres o cuatro niños más.
—Eh… Baja un cambio, grandulón. Eso son como cinco o seis niños. ¿Por qué no empezamos con uno y vemos cómo nos va? Será un gran cambio.
—Lo que quieras, preciosa. —Me puso un mechón de cabello detrás de la oreja—. Será un buen cambio. Solo veo días felices en el futuro, por el resto de nuestras vidas.
CAPÍTULO 3Presente
Entrar por primera vez es la peor parte.
Abrirse paso por el pasillo donde, tras las puertas cerradas, se esconden personas como yo, listas para diagnosticar el problema de alguien a quien hace una hora ni conocían. Psiquiatras, psicólogos, doctores: todo tipo de títulos importantes junto a sus nombres. Sabía que entrar era intimidante para mis pacientes, pero creo que no entendía lo difícil que era.
Hasta ahora: cuando la doctora se convirtió en paciente.
Tomo el elevador hasta el tercer piso. Es como cualquier otro edificio de oficinas: alfombras baratas y ásperas, paredes de tonos neutros, puertas cortafuegos y demasiado silencio. Me detengo frente a mi destino, 302b. Mientras reúno valor para entrar, suena mi teléfono celular. El nombre «Jake» aparece en la pantalla. Mi hermano. Aprieto «ignorar», ya lo llamaré más tarde. Aunque sé que probablemente no lo haga. Quiere asegurarse de que estoy bien, como todos los que me llaman cada tanto. Excepto que mi hermano me conoce demasiado bien. Así que solo lo atiendo los días buenos, cuando es más fácil fingir que estoy bien. Aunque últimamente hay cada vez menos de esos.
Inspiro, meto el teléfono en el bolsillo del abrigo y vuelvo a mirar la puerta de la oficina de mi terapeuta nuevo. Dentro me espera un hombre desconocido. Un extraño al que debo contarle cómo me siento. Keith Alexander. Siento náuseas y ni siquiera he abierto la puerta. Me sudan las manos, las tengo húmedas. Me las seco en el vaquero, deseando que mis turbulentos pensamientos se calmen de una buena vez.
Ayer mis pensamientos eran lentos. La velocidad de un caracol. Me llevó veinte minutos hacerme una taza de té, una hora prepararme para salir del apartamento. Me costó hasta ponerme los zapatos. Y ahora siento que vibro, como si me hubiera tomado una docena de cafés.
Gabriel. Vi a Gabriel Wright.
Y se lo veía feliz.
Pero no puedo pensar en eso ahora. Tengo que comportarme más o menos normal delante de este hombre. Él tomará apuntes en su cuaderno y dirá «Ajá» y «Hablemos acerca de eso». Ya me lo imagino: unos cincuenta o sesenta años, cabello gris, interpretando su papel.
Mis manos tocan la manija, que es de cromo pulido, una adición al deslucido edificio. Está fría. Dudo, me ruge el estómago. Tengo hambre.
No recuerdo la última vez que sentí algo así, mucho menos hambre. Hasta ayer.
Abro la puerta y un hombre de veintipico o treinta y pico de años alza la vista. No aparenta ser más grande que yo. Cabello rubio oscuro, piel bronceada y una sonrisa cálida. Debe ser viernes informal, porque está vestido con vaqueros y una camiseta azul que le queda tan bien que es difícil ignorarlo. Hay un cuaderno abierto sobre su amplio escritorio, parece un libro de citas. Debe ser el asistente del doctor Alexander.
—Hola. Tengo una cita a las seis y media.
—Usted debe ser Meredith Fitzgerald.
—Meredith McCall —lo corrijo—. Uso mi nombre de soltera, pero no lo cambié cuando…
No digo nada más. Si el asistente del doctor Alexander no conoce los detalles, no seré yo quien se los dé.
—... cuando hice la cita —termino.
—Ah. —Se endereza y sonríe con amabilidad—. Bueno, doctora McCall, pase, entonces.
Recién cuando pasé junto a él y entré en el consultorio, me di cuenta de que no había nadie sentado detrás del escritorio en la esquina. El doctor Alexander no está sentado en el sofá de cuero ni en el sillón que hace juego. Porque este joven, que pensé que era su asistente, es el doctor Keith Alexander. Siento que me arde el rostro.
¿Cuántas veces han pensado que yo era la asistente por mi juventud y atractivo? He perdido la cuenta. Por otra parte, no es quien esperaba. ¿Cómo voy a hablarle a él de la culpa agobiante que siento o de lo mucho que extraño a mi esposo a la vez que deseo no haberlo conocido?
Suspiro y me siento en el borde del sofá. Las paredes de mi consultorio son blanco crema, las de él se alternan en blanco y gris. Una mesa de café moderna blanca y madera se ubica sobre una alfombra persa. Una ventana esmerilada a unos metros me llama la atención. Durante el día, la luz del sol debe envolver a sus pacientes.
—Soy el doctor Keith Alexander. Me alegra verla esta tarde. —Se sienta frente a mí, cruza las piernas y coloca las manos sobre su regazo.
Me sonríe con amabilidad, pero no lo veo; me veo a mí misma, haciendo exactamente lo mismo con mis pacientes. Pero ya no puedo hacerlo. No después de lo que pasó. Por ahora, mi consultorio continúa sin mí.
Carraspea y me trae al presente.
—¿Puedo ofrecerle un té de hierbas? ¿Agua?
—No, gracias.
Dejo el bolso a mi lado y me quito el abrigo. Encuentro el reloj a sus espaldas. Las seis y treinta y dos. Nos quedan cincuenta y ocho minutos. Aprieto los labios en lo que seguro es más mueca que sonrisa.
—Ah, antes de que me olvide. —Abro mi bolso y extraigo un papel que doblé a la mitad—. Necesito que firme esto.
—¿Qué es? —pregunta, inclinándose y tomándolo.
—Es para el Tribunal de Disciplina del Departamento de Salud del estado. Debe escribir la fecha en la que comienzo el tratamiento y firmar. Debía empezar antes de la semana próxima, así que esto les indica que estoy cumpliendo el castigo.
El doctor Alexander toma un bolígrafo de la mesa auxiliar que tiene a su lado. Baja los lentes para leer el documento antes de escribir la fecha y firmar al pie de la página.
—Aquí tiene. —Me lo entrega con una sonrisa—. Y lamento que sienta que venir aquí es un castigo. Le prometo que haré todo lo posible para que no se sienta así.
—No… No quise decir…
—Está bien. Lo entiendo. Probablemente me sentiría igual si me viera obligado a hacer algo.
—Gracias por decir eso, pero no quise usar la palabra que usé.
—Está bien. Avancemos.
—Bueno.
Nos miramos un largo rato. No es un silencio cómodo.
—Bueno… Es raro, ¿no? —digo—. Una terapeuta haciendo terapia.
—Para nada. Creo que todo terapeuta debería hacer terapia, al menos cada tanto. Si todos los años nos hacemos una revisión física, también deberíamos hacernos una mental. —Se da un golpecito en la cabeza—. ¿Qué tal su día?
—Bien. ¿El suyo? —Me obligo a sonreír, nerviosa.
—Muy bien, gracias. ¿Planes para el fin de semana?
Reprimo un suspiro. Está dándome charla. Tratando de que me sienta cómoda antes de hablar de las cosas serias.
—No. Es difícil… —Hacer cualquier cosa después de lo que pasó. Planificar mi vida sin mi esposo. Salir de la cama antes del mediodía—. Es difícil hacer planes estos días.
—Entiendo. —Con mi visión periférica, noto que se acomoda y decide cambiar de rumbo—. Bueno, vamos a ponernos con ello, entonces. ¿Cómo está después de la tragedia que sufrió hace siete meses?
Mi tragedia. Como si se tratara de una historia de Shakespeare en vez del desastre que es.
Siento que la cabeza se me llena de estática. Todavía estoy tratando de aceptar el hecho de despertarme sola cada mañana. Ese salto a las profundas aguas del pasado que el doctor Alexander quiere que dé es mucho, demasiado pronto. Necesito saber que puedo mantener la cabeza fuera del agua antes de empezar a nadar.
Trago.
—¿Le parece si empezamos por otro tema que no sea mi esposo?
Eso, un pedido sencillo. Un deseo fácil de respetar. Si un paciente me dijera eso, asentiría y cambiaría de tema. Y el doctor hace exactamente eso:
—Está bien, bueno, ¿qué hizo hoy? ¿Puede contármelo? —Su voz es suave, amable. Me pone los nervios de punta y me pongo a mirar el reloj de nuevo. Las seis y treinta y cinco. Faltan cincuenta y cinco minutos—. ¿Cómo es un día en la vida de la doctora Meredith McCall?
—Bueno, fui a caminar más temprano, una larga caminata. Hago eso casi todos los días últimamente.
—¿Y qué tal estuvo? ¿Fue a algún lugar interesante?
—Al parque —respondo—. Y me compré un café.
Me detengo para no decir el resto: donde vi a Gabriel Wright por segundo día consecutivo y lo seguí durante una hora. Quizá más. Tanto que casi no llego a esta cita a tiempo.
—Y después hice unas compras —termino con una mentira.
—¿Sí? ¿Compras de víveres o…? —El doctor inclina la cabeza, interesado.
—Más que nada mirar escaparates. —Fuerzo otra sonrisa. Mi pierna zangolotea y apoyo la mano para detenerla.
Tiene un bolígrafo en la mano, una pequeña libreta apoyada en las piernas. Aún no ha escrito nada, todo lo contrario a mí cuando veo pacientes. Tomo montones de notas.
¿No escribe porque sabe que estoy mintiendo?
Quizá mentir sea una mala idea. Quizá, como yo, sepa casi siempre cuando alguien está mintiendo. Y mentir es una parte de lo que me metió en este lío. Siento que la presión crece en mi interior.
—¿Lo que diga aquí es confidencial? —barboteo—. Es decir, conozco las reglas del secreto profesional. Pero ¿tiene que informar los detalles de nuestras sesiones a la junta médica, dado que ellos me han ordenado esta terapia?
Sabe Dios que firmé un millón de papeles en la audiencia sin leerlos. Quizá perdí mi derecho a la privacidad, como tantas otras cosas que perdí por tu culpa. Tal vez esa libreta sobre sus piernas no es para escribir notas de la sesión, sino las notas para el informe que tiene que presentar. Quizá… Su voz interrumpe mis rumiaciones:
—Lo que se dice en esta habitación es confidencial. Sí le tengo que informar a la junta médica si usted no viene a las sesiones, pero lo que me diga aquí está protegido por el secreto profesional, como cualquier otro paciente.
Relajo las manos. Respiro hondo y me hundo de nuevo en el sofá.
—Está bien. —En ese instante, decido que la sinceridad es la mejor estrategia. Al menos aquí, donde lo que diga no saldrá de las paredes de su despacho—. Sí fui a caminar, pero no fui de compras después. Me pasé el día siguiendo a alguien.
—¿Siguiendo? ¿Quiere decir que alguien le indicaba el camino? ¿O que usted estaba siguiendo a alguien a escondidas?
—A escondidas.
Asiente y mantiene el rostro sin expresión alguna, algo que ambos hemos aprendido a hacer. Últimamente, es la única expresión que tengo, ya que las expresiones revelan nuestros sentimientos, y parece que yo no tengo ninguno.
—Entiendo. ¿Y a quién siguió hoy?
—Al esposo de una mujer muerta.
La máscara del doctor Alexander se cae y alza sus cejas. Gira el bolígrafo entre los dedos, lo aprieta contra la libreta, anota algo y vuelve a levantar la vista.
—Continúe.
Desvío la mirada y contemplo, por un buen rato, los árboles que se balancean fuera, al otro lado de la ventana.
—Se llama Gabriel Wright —suelto sin mirarlo—. Es el esposo de la mujer que murió, el padre de la niña que murió.
El doctor asimila en silencio lo que acabo de decir. Siento que me clava los ojos, pero yo no puedo mirarlo. Al menos no por ahora.
—¿Hoy fue la primera vez que siguió al señor Wright?
—La segunda.
—¿Cuándo fue la primera?
—Ayer.
—¿Y por qué lo siguió?
Me encojo de hombros.
—No tengo idea. Lo vi ayer en una cafetería. Fue una casualidad, no lo había planeado. Se lo veía… feliz. Y lo empecé a seguir. Creo que hoy lo hice de nuevo para ver si fue una coincidencia, por ahí lo había encontrado en un momento en el que acababan de darle una buena noticia. Me dio curiosidad saber si después de eso volvía a su existencia infeliz.
—¿Y lo estaba? Infeliz, quiero decir, durante el tiempo en el que lo siguió.
—Se lo veía… normal. —Niego con la cabeza—. Pero no es posible.
—¿Por qué no?
—¿Cómo puede estar normal? ¿Cómo puede ser feliz después de todo lo que perdió? A veces me despierto bañada en sudor frío y no me puedo quitar de la cabeza la imagen que el periódico publicó la mañana del accidente. Un cuerpo pequeño cubierto con una lona. Un peluche de Hello Kitty en el suelo, a medio metro de distancia. ¿Cómo hace para despertarse todos los días habiendo perdido a una niña inocente y al amor de su vida? Le propuso matrimonio en medio de una función de Un sueño de una noche de verano.
El doctor escribe en su libreta.
—Si es posible, me gustaría volver un poco atrás —dice—. He leído el expediente que me envió la junta médica, pero no dice nada acerca de la familia de las víctimas. ¿Conocía usted a los Wright antes del accidente?
—No, no nos conocíamos.
—¿Cómo sabe entonces de qué manera el señor Wright le propuso matrimonio?
Alzo la mirada y encuentro la suya por primera vez.
—Lo busqué en internet. Gabriel Wright es profesor en la Universidad de Columbia. Es profesor de Literatura con especialización en Shakespeare. En su biografía figura la propuesta de matrimonio. Le dice Julieta a la esposa. Me senté bajo un árbol mientras él daba clases hoy más temprano y leí todo lo que encontré. Así pasé el tiempo mientras esperaba.
El doctor me clava la mirada.
—Si nunca se conocieron, ¿cómo supo que era él cuando se lo encontró?
—Lo he visto antes. La noche del accidente, yo estaba en el pasillo del hospital cuando el médico le dijo que su esposa y su hija habían muerto. Se desplomó en el suelo, sollozando. Nunca me voy a olvidar de su rostro. Aunque anoche, cuando lo seguí hasta su casa, revisé el nombre en las casillas de correo del vestíbulo de su edificio. Era él.
—Bueno. Entonces, ayer usted se encontró con el señor Wright de casualidad y lo reconoció. Lo siguió porque sintió curiosidad cuando lo vio sonreír. ¿Entendí bien?
—Sí.
—¿Y hoy? ¿Cómo es que lo siguió de nuevo?
—Volví a su apartamento temprano a la mañana y esperé que saliera.
—¿A qué hora?
—¿Tiene importancia?
—No. —El doctor sonríe—. No es importante si no lo recuerda. Pero si lo recuerda, me gustaría saberlo. Es decir, si se siente cómoda contándolo.
Inspiro y exhalo.
—Salí de mi casa a las cuatro de la mañana y pasé a comprar un café. Habré llegado a las cuatro y media a su edificio para esperar.
Anota algo más.
—Entonces, ayer lo siguió porque notó señales de felicidad en él. Quería saber si era algo pasajero o no, y parece que obtuvo su respuesta. ¿Qué esperaba de seguirlo hoy?
—No lo sé. —Niego con la cabeza—. Supongo que me resulta imposible creer que haya seguido adelante. Así que esperaba ver grietas en su máscara.
—No hay un tiempo determinado para sanar. Estoy seguro de que lo sabe por sus propios pacientes. Cada persona lidia con la pérdida de una manera única y experimenta la tristeza de diferentes maneras.
—Lo sé, pero…
El doctor espera a que continúe, pero no digo nada más. Tiene razón. En teoría, al menos. Es lo que dicen todos los manuales: no hay un tiempo determinado para sanar. Sin embargo, sé en mi fuero íntimo que no es posible que Gabriel Wright haya seguido adelante. Parte del proceso de sanar cuando se padece una tragedia es aceptar la pérdida, y para aceptar hay que perdonar. Pero algunas cosas son imperdonables. No hay manera de que el doctor Alexander lo entienda, aunque crea que sí lo entiende. Hay que vivirlo para entenderlo de verdad. Y hoy no tengo la energía para esa discusión.
—Tiene razón. —Sonrío forzadamente—. Somos todos diferentes.
—¿Le parece que ha logrado quitarse de encima lo que la motivó a seguirlo?
—Quizá. —Me encojo de hombros.
Pero una persona que planea dejar de seguir a alguien no compra una sudadera oscura con capucha y una gorra de béisbol antes de entrar a ver a su terapeuta. Probablemente tampoco compra unos binoculares en miniatura.
—¿Doctora McCall?
Escucho que me llama, pero estoy perdida de nuevo mirando por la ventana, hipnotizada por el vaivén de los árboles. Son tan relajantes. Mi consultorio está demasiado alto y no se ven árboles.
Me sonríe con calidez cuando vuelvo a enfocar la mirada en él. No hay señal de juicio en su rostro.
—¿Puedo llamarla Meredith en vez de doctora McCall?
—Por supuesto.
—Genial —asiente—. Bueno, Meredith, si aún siente curiosidad acerca del señor Wright, creo que deberíamos discutirlo aquí, en lugar de seguirlo otra vez. Además de que acosar a alguien es ilegal y usted ya está complicada con la junta médica, creo que está jugando con fuego al involucrarse emocionalmente en la felicidad de quien sobrevivió a las víctimas de su esposo.
—Gabriel Wright es más que un familiar de las víctimas de mi esposo.
El doctor frunce el ceño.
—Entonces, ¿quién es?
—Un familiar de mis víctimas.
CAPÍTULO 4Pasado
—Hola, Irina. —Me senté en el lugar de siempre, a dos filas de la barrera de plexiglás, y me quité la bufanda mientras buscaba a Connor en la pista de hielo. Cuando vi que patinaba sano y salvo, me relajé.
—¿Estás bien? —me preguntó mi amiga, mirándome con los ojos entrecerrados.
—Sí. He tenido un sentimiento extraño toda la mañana. No quiero sonar dramática, pero es casi como una sensación de que algo malo va a pasar. Se me pasó hacia el mediodía porque estuve ocupada con mis pacientes. Pero la volví a sentir cuando venía para acá. —Me hundí en el asiento—. Es una tontería. Lo sé.
—No es ninguna tontería. Yo tengo todo el tiempo esa sensación de que algo malo va a pasar.
—¿Sí?
—Sí —sonrió Irina—, suele ocurrir diez minutos antes de que los mellizos de dos años se despierten.
Me reí.
—Bueno, tiene sentido.
—Nunca llegas tarde. ¿La línea A del metro tenía demoras? Ha habido problemas con el cambio de vías toda la semana. Hoy a la mañana me atrasé una hora.
Seguí con la mirada a Connor mientras zigzagueaba por la pista, cortando el hielo con los patines.
—No. No tuve problemas con el metro. Mi último paciente era nuevo y se alargó la sesión.
—¿No tienes uno de esos cronómetros, como en las películas?
—Tengo un reloj, pero cuando alguien se siente mal, no puedo echarlo. Así que no siempre cumplo con el horario.
Irina se frotó su barriga de siete meses de embarazo.
—Mierda. Yo sí. Maldición, echaría a este si pudiera. Me está costando mucho no hacerme pis encima.
Me reí y me hizo bien. Todo estaba bien. Después del partido, nos tomaríamos unos tragos y yo me dormiría junto a mi esposo después de celebrar con sexo. Sí, tenía energía, incluso después de un partido. La idea me hizo sonreír.
—Hablando de sentirse mal —continuó Irina—, las desgracias nunca vienen solas. ¿Cuándo piensan animarse a producir pequeños patinadores sobre hielo?
Me puse seria y titubeé. Procuro no revelar información personal en mi trabajo. Pero Irina es una amiga, no una paciente. Nos habíamos sentado juntas durante las últimas cuatro temporadas. Su esposo, Iván Lenkov, era compañero de equipo de Connor y uno de sus mejores amigos, y se acababan de mudar a un apartamento en nuestro edificio. Estábamos ocupadas, ella con su familia en crecimiento y yo con mi consultorio, pero nos hacíamos el tiempo para cenar al menos una vez al mes y mirábamos todos los partidos que jugaban de visitantes cuando no podíamos viajar juntas.
—De hecho, dejé de tomar la píldora el mes pasado. —Me mordí el labio inferior—. Estoy entusiasmada. Pero también nerviosa.
—Ah, guau. Bueno, si el esperma de Connor es tan atlético como el resto de su ser, probablemente ya estás embarazada de trillizos.
—No lo digas ni en broma —dije entre risas—. Conjugar un solo bebé con nuestras agendas ya es suficiente desafío.
El rugido del público hizo que volviéramos a prestarle atención a la pista. Connor estaba patinando hombro a hombro con un defensor, controlando el puck con el bastón en una mano mientras con la otra mantenía a raya al oponente. Siempre me maravilló la cantidad de cosas que pueden hacer los jugadores mientras se balancean sobre una cuchilla de tres milímetros de ancho. Connor se deslizaba sobre el hielo como si fuera tan fácil como caminar. Supongo que para él lo era.
Segundos más tarde sonó la sirena del entretiempo. Connor salió del hielo tras sus compañeros de equipo, pero antes echó un vistazo en mi dirección. Aunque no pude verle el rostro, estaba segura de que me había guiñado un ojo. Me invadió una oleada de calor y lo saludé con la mano.
—Ustedes dos… —Irina puso los ojos en blanco. No me había dado cuenta de que me estaba mirando—. Siguen haciéndose ojitos.
No le conté que mi esposo, el hombre con quien estaba hacía casi una década, me había mandado flores hoy sin ningún motivo. Hortensias violeta oscuro y crema. Mis preferidas.
—¿Quieres subir a la Suite durante el descanso? —le pregunté, poniéndome de pie. «La Suite» era el sobrenombre de la sala a la que solo podían pasar las esposas o las novias serias invitadas por una esposa. No era lo mío. Pero a ella le gustaba, últimamente, más por la comida gratis que por la compañía. Y a mí me motivaba el vino.
Irina pasó el brazo por el mío.
—Llévame a los perritos calientes, chica.
Dieciocho minutos más tarde, habíamos vuelto a nuestros lugares. El equipo contrario iba ganando, y estábamos sentadas al borde de nuestros asientos, pispeando el hielo, con la esperanza de que los Steel hicieran otro gol.
No tuvimos que esperar mucho. El árbitro cobró un penal a favor del equipo de Connor y, así, rápidamente volvieron a controlar el partido. Con el marcador empatado y con un hombre más en nuestro equipo, la multitud volvió a la vida. Irina y yo nos pusimos de pie de un salto. Con el corazón en la garganta, vi a Connor recibir el puck. Patinó por el medio de la pista, las afiladas cuchillas de sus patines despedían partículas de hielo con cada cambio de pierna. Al llegar a la portería, alzó el bastón.
Un defensor apareció de la nada y embistió a Connor desde la izquierda con tanta fuerza que lo lanzó por el aire.
—¡Connor! —grité.
Todo empezó a moverse en cámara lenta.
Connor voló por el aire.
Otro defensor apareció por la derecha.
Connor agitó los brazos para amortiguar la caída.
Pero la gravedad no perdona.
Cayó contra el hielo. Con fuerza.
Una pierna estirada hacia delante y la otra hacia atrás, doblada de una manera en la que ninguna pierna debería doblarse.
Mi esposo gritó y su lamento reverberó por el estadio.
La multitud guardó silencio.
Por un instante, dejé de respirar. Pero luego salí disparada hacia la pista.
Aunque era psiquiatra, algo que poco tenía que ver con una médica de emergencias, había estudiado medicina. Y supe que tendríamos que ir derecho al hospital.
CAPÍTULO 5Presente
Después de una semana, ya conozco su rutina. Me despierto temprano y camino por las calles de Manhattan, que se van despertando a mi alrededor. Pero no me apresuro. Paseo. Sé que tengo tiempo antes de que Gabriel salga de su edificio.
Con un café en la cafetería de la esquina, miro el periódico mientras espero a que esté listo mi desayuno. Cada día noto cómo las hojas van cambiando de amarillo a naranja a rojo. Como un grueso bagel de centeno untado con queso crema y salmón y pienso en el doctor Alexander, que me aconsejó que dejara de acosar a Gabriel. No siento que sea acoso. No tengo malas intenciones. Solo quiero... saber.
Trago lo que tengo en la boca y lo veo: su rostro, encendido de felicidad.
Necesito saber si es real.
Meto el resto del bagel en su envoltorio de papel y lo arrojo al cesto de basura más cercano. Lo que me queda de café sigue el mismo camino; el sonido que hacen al golpear el fondo es placentero. Hay una librería a pocos metros y, luego de echarle un vistazo al reloj y comprobar que faltan unos veinte minutos para que Gabriel aparezca, entro. La tienda acaba de abrir y hay dos empleados detrás del mostrador hablando por lo bajo mientras organizan libros. Paso junto a ellos de camino a la sección de autoayuda.
Construye la vida que deseas.
Secretos para un matrimonio feliz.
La vida apesta. Acostúmbrate.
Este último lo podría haber escrito yo…
Descubro un exhibidor junto a la caja. Está medio vacío; quedan cuadernos con espiral con cubiertas coloridas. Arcoíris y amaneceres y ese tipo de cosas.
Tomo uno. En la cubierta dice «Nunca es tarde para empezar a escribir un nuevo capítulo». Me quedo mirándolo y me pierdo en el mundo de antes, cuando tenía pacientes. Cuando les pedía que buscaran un cuaderno y escribieran todos los días como parte de su tratamiento. El doctor Alexander no me mandó esa tarea, pero un poco de trabajo autoasignado nunca viene mal. Llevo el cuaderno a la caja, donde los dos empleados están charlando sin prestarles atención a los clientes. Impulsivamente, me meto el cuaderno en el bolso. El corazón me late desbocado y siento el zumbido frenético de la sangre en los oídos. Nunca robé nada. Y sé que tengo unos cientos de dólares en la billetera y por lo menos dos o tres tarjetas de crédito. No tengo idea de por qué demonios lo estoy haciendo, pero siento que moriré del susto con cada paso que doy en dirección a la puerta. Una vez que estoy fuera, sigo caminando, casi corriendo, hasta que llego al final de la calle, doblo a la derecha y me escondo en el portal de una tienda que aún está cerrada. No puedo evitarlo. Sonrío. Me siento embriagada.
Después de unos minutos, mi pulso regresa a la normalidad. Un vistazo al reloj me dice que ya es hora. Así que me dirijo a mi puesto, la primera parada en mi tour diario con Gabriel Wright. Sale justo a tiempo, como siempre.
Es fácil seguirlo sin ser vista. Sé a dónde está yendo, el mismo lugar al que fue ayer. En vez de seguir a Columbia, dobla a la izquierda y luego de nuevo a la izquierda. Esta vez, me quedo en la acera de enfrente y me llevo el teléfono a la oreja, con el cuerpo medio girado. Gabriel entra en el edificio de ladrillos rojos con docenas de ventanitas que pertenece a Manhattan Mini Storage, y desaparece por una puerta vidriada. Se enciende la misma luz que ayer. Esta vez cuento: doce ventanitas a partir de la entrada. Aún no lo he seguido dentro. Temo que me descubra, aunque me da curiosidad lo que está haciendo allí. Muchos neoyorquinos tienen depósitos. Con apartamentos minúsculos, muchas veces es una necesidad. Pero ayer entró sin nada y se fue sin nada. ¿Estaría buscando en cajas? ¿Organizando? ¿Buscando algo específico? Supongo que sea lo que fuera, no lo encontró. Quizá por eso volvió.
Se levanta una brisa que me agita el cabello. Me lo ato en un moño a la nuca y me arriesgo a pispear al cielo. Ha estado nublado toda la mañana, pero las nubes se han oscurecido. Con los edificios altos rodeándome, me da claustrofobia: siento que el cielo se me puede caer encima y que no hay escapatoria. Pero, de pronto, Gabriel sale y se me acelera el pulso, la misma sensación que tuve cuando metí el cuaderno en mi bolso y me fui de la tienda, convertida en ladrona. Sale con las manos vacías de nuevo y se dirige hacia Columbia, hacia el norte, y me apresuro para no perderlo.
Sus clases duran lo mismo los martes y jueves, así que una vez que entra en la universidad, sé que tengo dos horas hasta que él salga para almorzar. Encuentro una banca y me siento. Extraigo el cuaderno que robé y busco un bolígrafo en el bolso. A mi alrededor, los estudiantes se dirigen a clase, cargados con morrales o mochilas. Pocos parecen estar lo suficientemente abrigados para el fresco día de otoño.
De pronto, siento que unos ojos me miran, una mirada fija, y alzo la vista. Pero solo encuentro un rebaño de estudiantes, un grupo de chicas de una sororidad, todas rubias teñidas, todas con sudaderas haciendo juego; nadie parece estar mirándome. Es probable que me lo esté imaginando. Tiene sentido que me sienta paranoica después de lo que hice en la librería, además de estar esperando a que salga un hombre que no sabe que lo he estado siguiendo. Miro a mi alrededor una vez más, pero no hay más que estudiantes universitarios atravesando el campus.
Dejo el pensamiento de lado y escribo acerca de lo que pasó la semana pasada. Acerca de encontrarme con Gabriel en la cafetería y seguirlo. Acerca de cuánto tiempo puede fingir que es feliz. Acerca de la duodécima ventana del edificio de Manhattan Mini Storage y la Universidad Columbia, con su enorme campus en el medio de Upper Manhattan.
Cuando Gabriel baja las escaleras, supongo que en dirección a su almuerzo, noto que algo está distinto, me doy cuenta enseguida: la liviandad de sus pasos, la postura de su cuerpo, la tensión alrededor de sus ojos. No va a la cafetería a comprar un sándwich. Está yendo a algún lado a hacer algo.
Y quiero saber qué.
Cinco minutos más tarde, abre la puerta de un restaurante italiano en el límite del campus y no puedo contenerme: entro detrás de él. Se me eriza la piel al darme cuenta del riesgo que estoy corriendo. Está más oscuro dentro, con luces bajas y plantas artificiales en los rincones. Mesas cuadradas con manteles a cuadros rojos y blancos. Cabinas y mesas.
—Puedes elegir cualquier mesa, cariño —me dice la mujer en la recepción, que me lleva unos diez años, con el menú en mano. Examino el salón oscuro, tratando de encontrarlo. Me doy cuenta de que lo he pasado por alto dos veces, porque ya está sentado, de espaldas, en una cabina al fondo, en la esquina. Frente a una mujer.
—Aquí está bien, gracias. —Me siento en la mesa más cercana, una mesa para dos en el medio del restaurante. No estoy siendo muy discreta, pero él no puede verme. Siempre y cuando no llame la atención, jamás sabrá que estoy aquí, incluso si se va antes.
—¿Necesitas tiempo para mirar el menú? —me pregunta la mesera, dejándomelo enfrente.
Lo miro.
—Te pido una ensalada caprese. Y una copa de pinot, por favor.