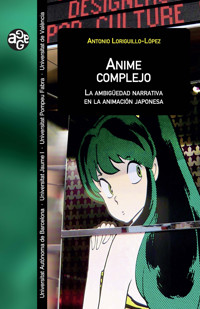
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Aldea Global
- Sprache: Spanisch
El "anime" es uno de los productos más populares del entretenimiento audiovisual global. Reconocible para sucesivas generaciones de espectadores de todo el mundo por el encanto del diseño de sus personajes y por la animación sencilla, el "anime" llega a la segunda década del nuevo milenio como uno de los embajadores de la cultura japonesa, un bien de consumo manufacturado por uno de los núcleos de producción de cultura de masas más importantes del planeta. Pero ¿se trata de un arte formulaico, exento de sofisticación narrativa? Este libro propone un acercamiento a la narración compleja en el "anime", un rasgo clave en su construcción como identidad cultural a través de series como 'Evangelion' o películas como 'Ghost in the Shell'. ¿Es esta complejidad narrativa la reacción de los productores ante la amenaza de la interactividad de los videojuegos?, ¿obedece a una estrategia que se sirve de la experimentación narrativa en la era de la multipantalla para centrarse en sus múltiples nichos de mercado? o ¿se trata de la hibridación definitiva de modos narrativos anteriormente opuestos: clasicismo frente a arte y ensayo? A través de la poética histórica de los modos de narración y las herramientas de análisis fílmico de la narratología se propone una cronología del "anime" complejo y se constata que sus títulos son hitos clave para el asentamiento de otro tipo de narración en el audiovisual comercial global.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antonio Lorìguillo-López es profesor ayudante doctor en la Universitat Jaume I. Es miembro del grupo de investigación ITACA de la UJI y colaborador del grupo de investigación GREGAL de la UAB. Es docente de los Grados de Comunicación Audiovisual y de Diseño y Desarrollo de Video-juegos de la UJI y del Màster en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación de la UJI. Es Premio Extraordinario de Doctorado en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas por la UJI y es egresado de la primera edición del Kadokawa Media Mix Summer Program organizado por la Universty of Tokyo. Sus intereses se centran en la narración postclásica en el audiovisual contemporáneo y en la animación comercial japonesa. Al respecto, es autor de la monografía Perfect Blue (Satoshi Kon, 1997) (2020) y de varios artículos científicos relacionados.
CONSEJO DE DIRECCIÓN
Dirección científica
Jordi Balló (Universitat Pompeu Fabra)
Josep Lluís Gómez Mompart (Universitat de València)
Javier Marzal (Universitat Jaume I)
Santiago Ramentol (Universitat Autònoma de Barcelona)
Dirección técnica
Anna Magre (Universitat Pompeu Fabra)
Joan Carles Marset (Universitat Autònoma de Barcelona)
M. Carme Pinyana (Universitat Jaume I)
Maite Simón (Universitat de València)
CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL
Armand Balsebre (Universitat Autònoma de Barcelona)
José M. Bernardo (Universitat de València)
Jordi Berrio (Universitat Autònoma de Barcelona)
Núria Bou (Universitat Pompeu Fabra)
Andreu Casero (Universitat Jaume I)
Maria Corominas (Universitat Autònoma de Barcelona)
Miquel de Moragas (Universitat Autònoma de Barcelona)
Alicia Entel (Universidad de Buenos Aires)
Raúl Fuentes (ITESO, Guadalajara, México)
Josep Gifreu (Universitat Pompeu Fabra)
F. Javier Gómez Tarín (Universitat Jaume I)
Antonio Hohlfeldt (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil)
Nathalie Ludec (Université París 8)
Carlo Marletti (Università di Torino)
Marta Martín (Universitat d’Alacant)
Jesús Martín Barbero (Universidad del Valle, Colombia)
Carolina Moreno (Universitat de València)
Hugh O’Donnell (Glasgow Caledonian University, Reino Unido)
Jordi Pericot (Universitat Pompeu Fabra)
Sebastià Serrano (Universitat de Barcelona)
Jorge Pedro Sousa (Universidade Fernando Pessoa, Oporto, Portugal)
Maria Immacolata Vassallo (Universidade de São Paulo, Brasil)
Jordi Xifra (Universitat Pompeu Fabra)
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. Datos catalográficos
Noms: Loriguillo-López, Antonio, autor | Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions, entitat editora | Universitat Pompeu Fabra. Departament de Comunicació, entitat editora | Universitat Jaume I. Publicacions, entitat editora | Universitat de València. Servei de Publicacions, entitat editora
Títol: Anime complejo : la ambigüedad narrativa en la animación japonesa / Antonio Loriguillo-López
Descripció: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions ; Barcelona : Universitat Pompeu Fabra, Departament de Comunicació ; Castelló de la Plana : Publicacions de la Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions ; València : Publicacions de la Universitat de València, [2021] | Col·lecció: Aldea global ; 43 | Inclou referències bibliogràfiques
Identificadors: ISBN 978-84-490-9972-4 (UAB : paper) | ISBN 978-84-490-9973-1 (UAB : ePub) | ISBN 978-84-18951-06-0 (UJI : paper) | ISBN 978-84-18951-07-7 (UJI : ePub) | ISBN 978-84-9134-903-7 (UV : paper) | ISBN 978-84-9134-904-4 (ePub)
Matèries: Animació (Cinematografia) -- Japó | Narració (Retòrica)
Classificació: CDU 791.228(520) | CDU 808.543(520) | THEMA XAM
Edición
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Publicacions
08193 Bellaterra (Barcelona)
ISBN 978-84-490-9972-4
ISBN PDF: 978-84-490-9973-1
Publicacions de la Universitat Jaume I
Campus del Riu Sec
12071 Castelló de la Plana
ISBN 978-84-18951-06-0
ISBN PDF: 978-84-18951-07-7
Universitat Pompeu Fabra
Departament de Comunicació
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona
Publicacions de la Universitat de València
Arts Gràfiques, 13
46010 València
ISBN: 978-84-9134-903-7
ISBN PDF: 978-84-9134-904-4
Primera edición: noviembre 2021
© del texto: Antonio Loriguillo-López, 2021
© de la fotografía central de la cubierta:
DocChewbacca «Lamu Beautiful dreamer -
Uniqlo t-shirt shop» (2008). Foter https://foter.com/f7/photo/2807122750/66265119c0/
Producción
Publicacions de la Universitat Jaume I
Depósito legal: CS 830-2021
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni grabada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de los editores.
Índice
INTRODUCCIÓN
1.OTAKU, NICHOS Y CINTAS DE VÍDEO: GENEALOGÍA DEL ANIME COMPLEJO
1.1. Las formas dominantes de la animación y su influencia
1.2. Orígenes de la narración compleja
1.3. El formato OVA y la experimentación narrativa
1.4. El narrowcasting y los nichos de mercado contemporáneos
2. LOS NARRADORES POCO FIABLES DELANIMECOMPLEJO
2.1. Niveles de la narración para estudiar la complejidad
2.2.Beautiful Dreamer
2.3.Evangelion
2.4.Ghost in the Shell 2: Innocence
3. LA AUTOCONSCIENCIA TRAVIESA EN LAS NARRACIONES ENSIMISMADAS
3.1. Postclasicismo y autoconsciencia
3.2. Apuntes sobre la autoconsciencia en la ficción televisiva
3.3. La autoconsciencia del Gainax ending
3.4.Boogiepop Phantom
3.5.Baccano!
3.6.Madoka Magica
4. EL BUCLE TEMPORAL COMO TROPO DE LA COMPLEJIDAD NARRATIVA
4.1. La autoconsciencia del bucle
4.2.The Tatami Galaxy
4.3. La muerte del avatar y las adaptaciones complejas de videojuegos
4.4.Higurashi When They Cry
4.5.Steins;Gate
4.6.Re:Zero
5. LA FRONTERA DE LA AMBIGÜEDAD: EL PUZLE IMPOSIBLE
5.1. La comunicabilidad de lo ambiguo y la textualidad aumentada
5.2.Serial Experiments Lain
5.3.Mind Game
5.4.Kurozuka
6. UNMEDIA MIXPUZLE:THE MELANCHOLY OF HARUHI SUZUMIYA
6.1. La estrategia Kadokawa y el origen de Haruhi Suzumiya
6.2. La complejidad de Haruhi Suzumiya: el anime de TMHS
6.2.1. El desorden de la primera temporada
6.2.2. Otra vuelta de tuerca: la segunda temporada
6.2.3. La estructura compleja de TMHS
6.3. La complejidad vs. la distribución comercial y los fans
6.4. Secuelas de TMHS: complejidad narrativa para dummies
6.4.1.The Disappearance of Haruhi Suzumiya
6.4.2.The Disappearance of Nagato Yuki-chan
6.5. La decadencia del media mix de TMHS
EPÍLOGO
BIBLIOGRAFÍA
Introducción
La carta de presentación de los malogrados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tiene lugar en las Olimpiadas de Río de Janeiro de 2016. En el cierre de la ceremonia de clausura en el estadio de Maracaná se proyecta un teaser de apenas dos minutos titulado Warming up! Tokyo 2020. Con él, el Comité Olímpico japonés se dirige a una audiencia aproximada de 3.600 millones de personas. En el montaje resultante, el protagonismo no recae sobre los cameos de los más relevantes atletas nipones ni sobre enclaves como el monte Fuji o el icónico cruce de peatones de Shibuya. Tampoco sobre el primer ministro japonés, Shinzo Abe, caracterizado para sorpresa de propios y extraños como Mario. La sensación de la proyección son, por el contrario, los personajes populares del manganime que allí aparecen. Así, pese a la presencia de medallistas históricos para el deporte japonés, la organización de uno de los eventos planetarios de mayor impacto confía en la capacidad de identificación de personajes como Tsubasa Ōzora, Pac Man, Doraemon, Hello Kitty o el propio Mario para ser los embajadores de Japón para el mundo.
Esta acción puede interpretarse como una inciativa más de Cool Japan, la marca apropiada por el Gobierno nipón para estimular la presencia de sus industrias culturales en el extranjero. Bajo esta denominación, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria japonés sustituye como representantes de su nación a artefactos electrónicos y automóviles por las exportaciones culturales, en cuya avanzadilla se hallan los videojuegos, el anime y el manga. Esta asociación no es casual, ya que desde la década de 1960, las estrechas alianzas entre los tres sectores son esenciales para la construcción de contenidos audiovisuales de carácter transversal. La cuidadosa gestión de los atributos de los personajes para explotar su atractivo en el mercado hace de Japón la mayor factoría de personajes del planeta, un verdadero kyarakuta senshinkoku (país de personajes; Allison 2006: 353). La presencia de los personajes animados en el estilo de vida urbano no se limita a los bienes de consumo derivados de dichas alianzas —como figuras de acción, maquetas, juegos de cartas coleccionables, accesorios de moda, utensilios de cocina, menaje del hogar y un largo etcétera—, sino que es habitual que incluso organismos de la Administración pública, empresas privadas y eventos cuenten con personajes-mascota. El empleo de toda esta suerte de personajes coloridos, bellos y encantadores como identidad corporativa y como un referente icónico con el que apelar a sus públicos es síntoma de algo más que la mera rendición incondicional del consumidor japonés hacia lo kawaii.
Para el filósofo Hiroki Azuma (2009), uno de los pensadores más destacados de la subcultura otaku, esto es síntoma de que, en la construcción de los universos ficcionales en Japón, el diseño de personajes ha ganado peso en detrimento de su anterior piedra de toque: el gran relato subyacente. Los compases en la producción de ficciones son ahora marcados por las posibilidades de explotación, tanto narrativa como económica, que el diseño de personajes es capaz de proveer. La gestión y explotación de la propiedad intelectual de los personajes genera provechosas ganancias mediante la concesión de licencias de explotación para su reproducción de todo tipo. El caso del gigante del diseño japonés, Sanrio, que hace fortuna a través del diseño de personajes, es ejemplo de ello. El personaje estrella de Sanrio no es otro que Hello Kitty, paradigma del «Cute-Cool Japan» (Yano 2013) y un producto cuyo desarrollo y consumo no está ligado a una narrativa mayor.
Pero ¿se corresponde esta visión interesada del anime de la que se apropia la iniciativa Cool Japan con lo que el anime supone para el imaginario colectivo? El investigador William Minoru Tsutsui defiende que las aportaciones más destacas de la cultura pop japonesa no encajan precisamente con una convencionalidad adocenada (2010: 37-38). En pocas palabras, el pop japonés no es solo apreciado como distinto por su condición de producto cultural en la periferia de la dominante cultura popular anglosajona, sino que se caracteriza por ser complejo en comparación con el promedio del entretenimiento de masas made in Hollywood. Frente a la alegre monotonía de los blockbuster estivales, los seriales policiacos autoconclusivos y las sitcom para adolescentes producidas por Disney Channel, la melancolía, la falta de sensiblería y la imprevisibilidad de los giros argumentales de títulos destacados del anime pueden suponer una bienvenida bocanada de aire fresco para públicos de todo el mundo.
Los JJ. OO. de Tokio 2020 se celebraron finalmente en 2021, un giro de los acontecimientos que rompe una de las más conocidas profecías de uno de los títulos clave de la cultura popular japonesa compleja. «Neo-Tokyo está a punto de E·X·P·L·O·T·A·R». Este lema encabeza uno de los pósteres más icónicos de los noventa. En él, un joven airado, ataviado con una chaqueta roja, mira desafiante a los espectadores mientras empuña un cañón cableado. Su figura está iluminada desde un contrapicado, de manera que destaca, desproporcionada, sobre una vista de un skyline urbano gris. A la altura de sus rodillas cinco letras en rojo brillante rezan «AKIRA». Según Juan Zapater et al. (2004), Akira (K. Ōtomo, TMS, 1988) supone, de facto, la «tercera revelación» de Japón en el mundo tras la apertura Meiji y los ataques de Hiroshima y Nagasaki. Zapater presenta la película de Katsuhiro Ōtomo como estandarte del anime, medio sobre el que un Japonismo de nuevo cuño —basado en la tecnología y en la ciencia ficción— toma el testigo de las estampas que circulan por todo el mundo desde mediados del siglo XIX. Esta afirmación encaja con el protagonismo del filme en otras ficciones contemporáneas. Por ejemplo, el póster de Akira acompaña a unas láminas de Robotech, de Star Blazers y de Capitán Harlock, que cuelgan contiguas en la desconchada pared del cuarto de Oscar de León en La maravillosa vida breve de Óscar Wao1 (Díaz 2008: 88). El estreno de Akira es uno de los hitos de la vida de este generoso nerd quintaesencial, el desnortado protagonista de una novela que alude a uno de los fenómenos definidores del anime como producto cultural de alto impacto en públicos jóvenes desde su progresiva exportación en forma de series de televisión y ediciones domésticas de vídeo.
La frecuencia estética de Akira y de otros títulos de culto del anime como Cowboy Bebop (S. Watanabe, Sunrise, TV Tokyo: 1998) o Neon Genesis Evangelion (Shinseiki Evangelion, H. Anno, Gainax, TV Tokyo: 1995-1996) no sigue la senda familiar para todos los públicos abrazada por el establishment japonés a la hora de mostrarse al mundo. Las citadas obras forman parte del imaginario colectivo como historias complejas, oscuras e inteligentes, lejos de la frivolidad de las batallas mecánicas y de las transformaciones con maquillaje asemejables al modelo del Saturday-morning cartoon estadounidense. La capacidad de trazar los temores y demonios personales, la angustia de la herida atómica, las movilizaciones y disturbios sociales de los setenta y los excelentes valores de producción tienen hueco en el hipercompetitivo mercado del entretenimiento japonés. Precisamente, gracias a la saturación del mercado japonés del anime, las series televisivas y películas de narración compleja son interesantes objetos para estudiar las fricciones entre las industrias culturales y la experimentación artística, históricamente antagónicas y, ahora, extraños compañeros de viaje en el seno de la producción cultural comercial de la postmodernidad.
Anime como texto complejo desde el análisis textual fílmico
El anime, la animación comercial japonesa, es un objeto de estudio contemporáneo muy sugerente por su condición de cruce de caminos de asuntos de trascendencia global. Desde la última década, el anime atrae un creciente número de investigaciones académicas centradas en muchos de los ámbitos de la cultura visual y de las ciencias de la comunicación. La riqueza de estos estudios y monografías es indispensable para entender las distintas dimensiones del anime. Una de ellas es como una industria de producción de contenidos sin parangón en el resto del mundo, un aspecto examinado por la economía política de la comunicación, gracias al que conocemos las maneras de producir anime y la capacidad de asociación de las industrias culturales japonesas para generar personajes y mundos de ficción cross-media. Otra de estas caras del anime es la de su estatuto como medio artístico, una faceta que, desde los estudios cercanos a las bellas artes y a la historia de las artes visuales, nos aporta un valioso conocimiento sobre, por ejemplo, las maneras de adaptar la mitología y la historia japonesas a los nuevos tiempos, la integración de la ciencia ficción en la representación del Japón animado o sobre la influencia del cartoon estadounidense en los códigos visuales aún operativos más de medio siglo después de la emisión del primer anime televisivo, Astroboy. Una tercera, y no por ello menos importante, es la que alude a la proyección social del anime. Antropólogos culturales e investigadores de campos como la diplomacia cultural o los estudios sobre fans siguen con atención el grado de penetración del consumo del anime entre comunidades de autodenominados otaku por todo el mundo.
Todas estas dimensiones citadas refuerzan el estatus del anime como un indicador fascinante sobre las maneras de existir en las sociedades contemporáneas sin fronteras, especialmente si se tiene en cuenta que se trata de una manifestación cultural altamente codificada y tradicionalmente producida para el consumo local. Por fortuna, esta distinción de algunos de los aspectos de interés potencial del anime para la academia no genera compartimentos estancos. Investigadoras e investigadores de formación diversa se acercan al anime con enfoques híbridos, ajenos a cualquier esencialismo metodológico, que hacen de los anime studies (Berndt 2018) un campo emergente desde el que articular el estudio de una de las manifestaciones culturales más relevantes en impacto y trascendencia de las últimas décadas. Con el propósito de abundar sobre el anime como objeto de estudio relevante, en este libro propongo una aproximación a una de sus características más reconocibles, pero menos exploradas: su narración compleja.
En el campo de los estudios fílmicos y televisivos, las investigaciones sobre la narración audiovisual postclásica tienen entre sus más urgentes temas la aparente contradicción que suponen la irrupción y la consolidación de la complejidad como rasgo diferencial de algunos de los productos comerciales de nuestro tiempo.2 ¿En qué consiste esta contradicción? Primordialmente, en un cambio de paradigma en la narración de blockbusters y series televisivas de audiencias millonarias. Presentes desde la década de 1990, las denominadas puzzle films (Buckland 2009) y la complex TV (Mittell 2015) son ejemplos de esta complejidad en el seno de la producción comercial. Ambas tendencias tienen en común la apuesta por una manera de narrar que desafía a los espectadores contemporáneos. En la batalla por la atención de usuarios en el contexto multiplataforma, los finales alternativos propios de los videojuegos y la navegación a través de hipervínculos en Internet se filtran a través de las grietas de las premisas convencionales del clasicismo fílmico hasta llegar a productos visuales altamente permeables a cualquier rasgo diferenciador, en este caso, la experimentación narrativa que sirva como ventaja competitiva en un mercado del entretenimiento saturado.
La sugerencia de la etiqueta «anime complejo» obedece a la intención de reclamar el anime como texto complejo desde el análisis textual fílmico. ¿En qué consiste esta susodicha complejidad narrativa? En el desafío de las convenciones del modo de narración convencional mediante una narración que ofusca de manera deliberada su coherencia. Series animadas como Neon Genesis Evangelion, Serial Experiments Lain o Madoka Magica, y largometrajes como Ghost in the Shell 2: Innocence, Mind Game o The End of Evangelion, por citar algunos de los ejemplos que analizo más adelante, emplean recursos narrativos que desafían la linealidad, la causalidad y el raccord en la línea de lo que el teórico del cine Thomas Elsaesser denomina mind-game films (2009; 2017). Estos tres elementos constituyen los pilares sobre los que se asienta el modo de narración clásico y el sistema representacional mainstream actual. Aunque mi objetivo es centrarme en la actividad narrativa en el anime, en la práctica, esta aproximación se entrecruza con frecuencia con el análisis de la representación y el análisis de la estructura, aspectos indesligables del análisis fílmico que aplico a un corpus de películas y series de televisión que etiqueto así.3 De esta manera, atiendo prioritariamente a fenómenos propios de la experiencia de los espectadores como la distribución de información a lo largo de películas y series de televisión, el uso dramático de las lagunas de conocimientos en ellos o las funciones expresivas de determinados protagonistas como narradores poco fiables.
Herramientas para analizar la narración compleja
En los próximos capítulos atiendo al proceso de selección, organización y presentación de la información en los anime complejos citados y a los efectos específicos que este proceso tiene en los espectadores mientras transcurren. Con el fin de atender a las particularidades estilísticas y narrativas de este giro a la complejidad narrativa parto de las proyecciones sobre las maneras de narrar trazadas en la poética histórica de dos modos de narración planteados por David Bordwell (1996): el clásico y el de arte y ensayo. Para acometer con propiedad el estudio de cómo el estilo y la estructura del argumento operan con sus variables —el tiempo, el espacio y la lógica narrativa— para permitir a los espectadores construir la historia, Bordwell emplea tres categorías a la hora de caracterizar las estrategias de transmisión de información de la narración:
1. La cognoscibilidad, dependiente, a su vez de:
• El grado de restricción. ¿Se limita el conocimiento de la narración a los saberes de un personaje concreto? La restricción presenta entonces un grado alto. ¿O, por el contrario, la narración ofrece más información de la que un solo personaje de la diégesis puede abarcar? Si así es, se trata de un bajo grado de restricción, común entre filmes con protagonismo coral.
• El grado de profundidad de ese conocimiento, que guarda relación directa con la subjetividad de saberes: a mayor profundidad, mayor subjetividad. De esta manera, estadios bajos de profundidad remiten a lo que ve y/u oye un personaje, mientras que una alta profundidad permite también ver procesos mentales subjetivos como ensoñaciones y delirios.
2. La autoconsciencia, la mostración de un reconocimiento por parte de la narración de estar interpelando a un público. Marcas enunciativas de clara función expositiva son señales evidentes de autoconsciencia. La gradación de la autoconsciencia de este tipo de marcas —entre las que también se incluyen las repeticiones, las rupturas de la cuarta pared o las voces over— depende en buena medida de cómo la revelación de la existencia de la narración al público condiciona el argumento dentro de las convenciones genéricas. Por ejemplo, la gran autoconsciencia de las interpelaciones a la cámara en los musicales es relativa al tratarse de una convención genérica. Lo mismo sucede con los primeros planos de las estrellas que, pese a su notable autoconsciencia, son una convención dentro del modo de producción de los estudios del Hollywood clásico.
3. Por último, Bordwell se refiere a la comunicabilidad como el grado de transmisión efectiva a los espectadores de los saberes que la narración de una obra se permite en función de una estimación de su máximo potencial. Este máximo se establece en buena medida a partir de las gradaciones de las dos categorías anteriores. En su mismo ejemplo, la narración restrictiva de La ventana indiscreta es, sin embargo, notablemente comunicativa. Durante el grueso del metraje la narración permite acceder a los saberes del protagonista, Jeff (James Stewart), mediante una alta profundidad. Esto es así salvo en momentos en los que, rompiendo con las normas que la propia película introduce, la narración explicita las lagunas de conocimiento de Jeff, a su vez ligadas a la adscripción del filme al género detectivesco. De esta manera, «la narración puede contar más, pero no lo hace» (Bordwell 1996: 59), un signo de autoconsciencia moderada.
La comunicabilidad es una categoría crucial a la hora de analizar la complejidad narrativa. Por un lado, permite explicitar las lagunas de la narración, esas desviaciones de las normas internas de comunicabilidad de un filme. Por otro lado, ayuda a apreciar las motivaciones transtextuales —como podrían ser la generación de emociones concretas según el género (suspense en el policíaco, sorpresa en el terror)— respecto a las demandas estructurales intrínsecas.
Aunque la narración promedio del anime, como toda ficción narrativa, module continuamente a lo largo de su metraje en cognoscibilidad y en autoconsciencia, poner la atención en el desarrollo de estas modulaciones, en concreto en las fases más obscuras de un texto audiovisual, ayuda a arrojar luz sobre su condición de narración compleja.
Estructura del libro
El libro está dividido en seis capítulos. En el primero de ellos atiendo a los orígenes de la oscuridad temática y narrativa del anime. A través de un repaso cronológico presento la estrecha relación de los modos de narrar en la animación japonesa con las formas dominantes de animación provenientes de Estados Unidos. La animación comercial japonesa comienza su andadura con Astroboy, donde cristalizan los códigos que caracterizan la experiencia estética del anime hasta nuestros días. En paralelo a la evolución del anime televisivo en los setenta, la progresiva apertura de nuevos públicos, en especial las series de ciencia ficción, comienza a abrir nuevos horizontes de emociones en la pequeña pantalla. La irrupción definitiva de la narración compleja llega al anime con la llegada del formato OVA y con la instauración del mercado del vídeo doméstico. Pese a la drástica caída del formato tras la desaparición del vídeo, el devenir del anime complejo se hace aún más apasionante desde la década de los noventa. Es en esta época cuando el anime pasa de la marginalidad de la cinta de vídeo a consolidarse en las franjas horarias de la madrugada de las televisiones privadas y canales por satélite japoneses. Estas networks se convierten en el repositorio de alguno de los títulos capitales de la complejidad narrativa del anime.
Los siguientes capítulos están dedicados a la exploración narratológica de la complejidad a través de varias de sus aristas. En el capítulo segundo atiendo a la emergencia de los narradores poco fiables en el anime. Numerosos títulos cuentan con protagonistas incapaces de hacerse cargo de su experiencia de los eventos diegéticos. Esto se debe a que padecen un espectro de condiciones que van desde la compulsión por la mentira a la muerte, pasando por el paradigma del héroe de acción contemporáneo: aquel amnésico.
En el capítulo cuarto indago los rasgos más complejos de los bucles temporales en el anime. Rasgos estructurales del videojuego como la reversibilidad de la muerte o la penalización de regresión son adaptados a los esquemas narrativos del anime, que se hace eco de temas y representaciones afines a la experiencia videolúdica nipona. La permeabilidad del media mix en estos casos es especialmente relevante si se tienen en cuenta manifestaciones contiguas en el mercado japonés como las visual novels o las light novels.
En el capítulo quinto sondeo la ambigüedad comunicativa del anime. En los anime más poco comunicativos se alcanzan los picos de tensión más altos del modo de narración postclásico, una frontera a mitad camino entre la comunicabilidad convencional y la ambigüedad narrativa del modo de narración de cine de arte y ensayo.
En el capítulo sexto desarrollo un estudio de caso del que es el perfecto ejemplo de cruce entre hipercomercialidad y experimentación radical con las formas de narrar en televisión: The Melancholy of Haruhi Suzumiya. Este anime televisivo es el pionero en los juegos con la linealidad en la emisión de sus episodios en su contexto. Al desorden de los episodios de su primera temporada le sigue una autoconsciente vuelta a la linealidad en su segunda temporada, en la que ocho de sus trece episodios recrean hasta ocho veces un mismo lapso de tiempo diegético. El grado de popularidad del anime del estudio Kyoto Animation lleva a la franquicia originaria en el seno del conglomerado mediático Kadokawa a una extraña posición como promotora de una complejidad desacomplejada y sin precedentes en la historia de las series de televisión.
Finalmente, en las conclusiones ubico el estudio del anime complejo dentro de los anime studies y reclamo la validez del análisis textual como herramienta para estudiar una de las formas culturales más relevantes de nuestro tiempo.
Notas preliminares
En Japón, los nombres de personas naturales suelen escribirse empezando por el apellido y acabando por el nombre de pila. Para facilitar la lectura, en este libro opto por el orden convencional: el nombre de pila primero seguido del apellido (por ejemplo, Satoshi Kon, y no Kon Satoshi).
Para la transcripción de aquellas voces japonesas citadas que no cuentan con traducción directa al castellano empleo el sistema de romanización Hepburn.
La permeabilidad con la que voces anglosajonas ha penetrado en la lengua japonesa puede rastrearse también en los títulos de muchas de las obras citadas a lo largo del texto. En estos casos, opto por la reproducción de los títulos en la voz inglesa pretendida y no por la romanización de la pronunciación japonesa de los mismos (por ejemplo, Perfect Blue, y no Pāfekuto Burū).
Para la cita de largometrajes y mediometrajes empleo el siguiente modelo:
• Título de la pieza en castellano (Título original, dirección, [estudio de animación], año de estreno).Por ejemplo: Millennium Actress (Sennen Joyū, S. Kon, Madhouse, 2001)
Para la cita de series de televisión y de episodios empleo los siguientes modelos:
• Título de la serie en castellano / inglés (Título original, creador/a, [estudio de animación], Network: año de estreno - año de finalización). Por ejemplo: Puella Magi Madoka Magica (Mahō Shōjo Madoka Magika, A. Shinbo, Shaft, TBS: 2011)
• #00x00: Título del episodio, dirección, Network: año(s) de emisión. Por ejemplo: #01x04: Haruhi Suzumiya no Taikutsu, T. Ishihara, Kyoto Animation, Tokyo MX: 2006
1
Otaku, nichos y cintas de vídeo: genealogía del anime complejo
En Cabra del Camp hay un robot gigante. Emerge, amenazante, de entre las copas de los pinos mediterráneos. Sus brazos están perpetuamente en alto, sus puños cerrados. De su pecho se alzan, en perfecta simetría, dos alerones rojos que ensalzan el inconfundible casco en lo alto de su imponente figura. En el yelmo destacan dos rombos amarillos y un respiradero gris, a guisa de ojos y de boca. De improviso, un par de tiernas manos surten de las aberturas del respiradero y se agitan con brío. El movimiento frenético de las manitas, que se agitan saludando, es recibido con alborozo diez metros más abajo, a los pies del gigante, donde un grupo de excursionistas hace fotos.
El Mazinger de Mas del Plata, una urbanización a treinta kilómetros de Tarragona, reúne a curiosos desde hace más de treinta años. El interés mantenido en el tiempo por esta reproducción de fibra de vidrio del coloso creado por Gō Nagai no se puede entender sin atender a la memoria sentimental de varias generaciones. Mazinger Z (T. Katsumata, Toei Animation, Fuji TV: 1972-1974) es en nuestro territorio un icono de la infancia merced a la emisión de su primera adaptación animada en TVE y a las sucesivas reposiciones posteriores en televisiones autonómicas y en Telecinco. Buena muestra de ello es su mención obligada en cualquier revisión de la cultura popular de los ochenta. Es el caso del ejercicio de nostalgia compartida Yo fui a EGB —devenido en éxito editorial—, pero también de las rutinas del stand-up de un humorista de éxito como Joaquín Reyes. En la extensa filmografía del venerado actor Constantino Romero se sigue recordando su voz del conde Broken como uno de sus papeles memorables, mientras que el grito «¡Puños fuera!» —preludio del ataque icónico del robot— continúa siendo usado jocosamente en algunos titulares de la prensa deportiva en las entrevistas con porteros de fútbol.
El idilio de los jóvenes espectadores con Mazinger Z es inmediato. Emitida en la sobremesa de los sábados desde el 4 de marzo de 1978, su tono sombrío marca un claro contraste con lo que una serie de dibujos japonesa animados suponía para el público local. A diferencia de títulos emitidos previamente en la franja de la sobremesa como Heidi, la niña de los Alpes (Alps no Shōjo Haiji, I. Takahata, Zuiyo Eizo, Fuji TV: 1974) o Marco (Haha o Tazunete Sanzenri, I. Takahata, Nippon Animation, Fuji TV: 1976), adaptaciones de clásicos de la literatura infantil que cuentan con el beneplácito unánime de todos los públicos (Palacio 2008: 93), la representación de la violencia y de la oscuridad moral de los personajes de Mazinger Z despierta en el momento reacciones dispares. Por un lado, el sentido entusiasmo de los más jóvenes ante unos dibujos animados que aportan nuevas experiencias jamás vistas en series anteriores (Romero Recio 2013: 38). Por otro lado, la opinión de los adultos difiere notablemente. El equilibrio generacional del espacio de la sobremesa, habitualmente destinado a series familiares de aspiración realista emitidas en el único canal estatal, se rompe con la irrupción de Mazinger Z, uno de los primeros exponentes de la ciencia ficción de acción en la franja. Al poco espacio para la identificación con estas historias por parte de los mayores de la casa, más acostumbrados a las coordenadas emocionales del serial melodramático, se le suma el recelo unánime de las distintas sensibilidades ideológicas del momento, enfrascadas en la ratificación de la nueva Constitución española en democracia, ratificada el 6 de diciembre de ese mismo año.
Aunque la importación de series de animación japonesas se consolida desde entonces como una de las estrategias de programación básicas en España —especialmente gracias a su protagonismo en las parrillas de las operadoras privadas (Ferrera 2020)— Mazinger Z se erige como el primero de una prolífica serie de choques culturales provocados por la animación comercial japonesa en nuestro país —episodio que se repite con series subsiguientes como Bola de dragón (Hernández-Pérez 2017: 15-18)—, y cambia para siempre el concepto que niños y adultos tienen de la animación sacudiendo las fronteras generacionales del medio (Iglesias 2019: 3). La adaptación de la obra de Nagai por parte de Toei Animation se produce en una época clave para el desarrollo de la complejidad, la década de los setenta.
La gran mayoría de la bibliografía de los estudios académicos sobre anime se centra en las décadas de los sesenta y, sobre todo, en los noventa del siglo pasado, dos épocas de gran densidad en lo que a casos de estudio se refiere. Sin embargo, en el periodo de tiempo que transcurre entre ellas se producen toda una serie de cambios técnicos y estilísticos que consolidan la identidad estética de la animación comercial japonesa. En apenas veinte años se desarrollan las rutinas productivas de la industria bajo la influencia de varios procesos sucesivos: la irrupción determinante de los sistemas domésticos de vídeo en 1983, el salto al profesionalismo dado por fans que crecen viendo animación en televisión y la consolidación del negocio del anime. En este capítulo me centro en estos hitos por su condición de umbral de la experimentación narrativa y la narración compleja, que en los años sucesivos se integran en la producción de animación comercial en Japón en paralelo a la maduración del anime y de su público. El historiador del medio Nobuyuki Tsugata (en Denison 2015: 91) señala tres booms de la animación japonesa comercial: Astroboy (Tetsuwan Atomu, O. Tezuka, Mushi Pro, Fuji TV: 1963-1966), Space Battleship Yamato (Uchū Senkan Yamato, N. Ishiguro, Group TAC, Yomiuri TV: 1974-1975) y Neon Genesis Evangelion (Shin Seiki Evangelion, H. Anno, Gainax, TV Tokyo: 1995-1996). Así, propongo un marco cronológico de la aparición del anime complejo en la historia del anime a través de estas tres series, prestando atención a cómo la narración alcanza una ambigüedad equivalente a las de las puzzle films y la complex TV.
1.1. Las formas dominantes de la animación y su influencia en el anime
Para entender la existencia de formas de entretenimiento japonés como el anime es necesario tanto un conocimiento de las raíces culturales autóctonas como de la importación cultural de modas extranjeras. Como el cine de Hollywood hace con buena parte de la cinematografía mundial, la producción animada estadounidense sienta tanto los estándares de producción para buena parte del resto de la animación internacional como las normas estéticas para los espectadores de todo el mundo. La adaptación de las convenciones de la animación de Estados Unidos a la industria de la animación en Japón se lleva a cabo con una fluctuante intensidad desde los años veinte hasta 1963, fecha en la que se ubica el origen de la animación comercial japonesa tal y como se conoce hoy.
La consideración de la influencia occidental como decisiva para la configuración de la cultura popular japonesa es un punto de vista refrendado por las voces de dos de las más importantes autoridades en su estudio. En primer lugar, el crítico cultural Hiroki Azuma, pensador clave sobre el manganime, defiende que la cultura popular japonesa no está basada en la desaparecida arcadia del arte tradicional nipón, sino que está compuesta esencialmente por productos derivados de las obras procedentes de mercados internacionales (Vartanian y Wada 2011: 8-9). Se trata de una aseveración sobre la cultura japonesa en la que se considera a Japón como almacén de toda la mitología generada por toda la humanidad, un repositorio que absorbe ideas de otras culturas. En segundo lugar, Koichi Iwabuchi, uno de los más relevantes investigadores sobre la integración de la cultura popular japonesa en el imaginario colectivo global, identifica el «japanizar» las influencias culturales provenientes de Occidente como la virtud capital de las industrias culturales japonesas. Iwabuchi define este proceso —la apropiación de los productos de la dominante cultura popular norteamericana y su adaptación a las sensibilidades del gusto japonés— como paradigmático de la transculturación en el contexto de la globalización que, en oposición a las tesis que advierten contra la homogeneización cultural, observan que el encuentro desequilibrado entre culturas acaba en la transformación negociada del artefacto cultural en cuestión y la consecuente creación de un nuevo estilo fruto de la recontextualización creativa y los nuevos usos y reinterpretaciones para el público local.





























