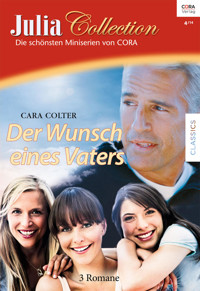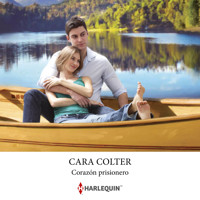2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Aquel soldado comenzaba a plantearse la posibilidad de formar una familia... Al retirarse de las Fuerzas Armadas Canadienses, el comandante Cole Standen creyó que se alejaba de los trabajos de riesgo para siempre. Pero entonces aparecieron aquellos cinco pequeños en su puerta, pidiendo a gritos un poco de ayuda. Cole no había contado con que además tendría que cuidar a la tía de los niños, Brooke Callan, una belleza de enormes ojos que también parecía estar necesitada de ayuda. Cole no tardó en darse cuenta de que Brooke tenía mucho más que unos ojos vulnerables y unos labios de lo más tentadores.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2004 Cara Colter
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Aprender a amar, n.º 5469 - enero 2017
Título original: Major Daddy
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Publicada en español en 2004
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-8792-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Cole Standen se despertó asustado. Por un momento, en medio de aquella oscuridad, creyó que estaba en esa tierra de noches heladas, tormentas de arena, lugares agrestes y rocosos y peligros ocultos. La sangre bombeaba sus músculos y los tensaba y alertaba para la batalla. Aguantó la respiración mientras escuchaba con atención.
Fue el olor lo que lo devolvió a la realidad. El aroma a cedro y pino, enriquecido por la humedad de la tormenta nocturna, entró por las cristaleras abiertas de la balconada hasta llegar a donde estaba él. Era el olor de su infancia.
Y entonces empezó a ser consciente de los ruidos del exterior de la sólida choza. El viento soplaba salvajemente, aullando entre los árboles; la lluvia golpeaba con fuerza el tejado de metal; y las olas se estrellaban y alzaban sobre la orilla rocosa del lago.
Suspiró y se relajó del todo al recordar que estaba en casa.
Su visión se ajustó un poco a la oscuridad creciente y las paredes de su dormitorio hechas de troncos empezaron a delinearse.
Se había quedado dormido cuando había empezado a soplar el viento, que había levantado olas feroces en la superficie del lago, agitando los árboles con violencia y aullando entre los matorrales; por eso estaba seguro de que no había sido el viento lo que lo había despertado.
Como buen soldado Cole estaba acostumbrado a dormir con relativa facilidad rodeado de esa clase de ruidos. Pero algo inusual, por muy leve que fuera, podría despertarlo inmediatamente. El ruido que creía haber oído era tan frágil, tan insignificante, que sería fácil pensar que se lo había imaginado.
Esperó bajo el cómodo peso del edredón de plumón para volver a sentirse seguro, para que su pensamiento se calmara.
Se recodó que estaba virtualmente solo en aquella retirada bahía del Lago Kootenay, una enorme masa de agua localizada a la sombra de los Montes Purcell en la British Columbia. A diferencia de la mayoría, le gustaba la soledad y encontraba en ella consuelo.
Era el mes de noviembre. Las personas que habían pasado el verano allí habían entablado las ventanas de algunas de las cabañas que salpicaban las orillas del río y se habían largado a casa hasta que volviera el buen tiempo.
Sólo una casa nueva, que se rumoreaba pertenecía a una estrella de cine, mostraba signos de estar ocupada en esa época. Había notado las huellas de neumáticos en el empinado camino de entrada a la casa. De noche había luz en las ventanas, una luz dorada que se reflejaba en las aguas negras del lago.
A pesar de que la parte lógica de su mente intentara decirle que allí estaba tan seguro como podría estarlo en cualquier otro lugar, el instinto, lo que tantas veces le había salvado la vida, le decía que no todo estaba tan claro. Cole frunció el ceño y entonces volvió a oírlo.
Cuando fue a encender la lámpara de la mesilla vio que se había ido la luz. Pero eso era normal en aquella remota bahía, sujeta a un clima infernal entre los meses de noviembre y febrero. Tomó la linterna que tenía al lado y dirigió el haz de luz hacia el techo. La luz no lo convenció de que no había oído el ruido, frágil y lastimero, como el maullido de un gatito.
Inquieto ya, Cole retiró la colcha, se puso unos vaqueros y fue a asomarse por la ventana. El viento helado le mordía el pecho desnudo.
Clac, clac, clac. Se le puso de punta el vello de la nuca. El ruido era leve, casi se perdía en el furor de la tormenta, y sin embargo allí estaba. Clac, clac, clac.
Salió del dormitorio para buscar el origen del ruido y con la linterna en la mano cruzó el salón de la cabaña.
Clac, clac, clac.
El ruido provenía del otro lado de la puerta de entrada. Se dijo que sería la rama de un árbol arañándola, y también que estaba en casa, en Canadá, y que no tenía nada que temer. Sin embargo fue un guerrero fiero el que abrió la puerta, listo para el combate.
Al principio sólo vio oscuridad, y sintió las cuchillas de la lluvia en la cara o los dedos helados del viento en su cuerpo. Pero entonces ese ruido leve, ese maullido, lo empujó a bajar la vista, y la linterna iluminó un cuadro impresionante que lo dejó boquiabierto.
Una niña pequeña en camisón con un muñeco envuelto en una mantilla y pegado a su cuerpo.
La niña, que tendría unos once años, estaba tremendamente delgada, y su cabello largo y negro se enredaba alrededor de su cara. Tenía los ojos enormes y azules y le castañeteaban los dientes. Tenía los labios un poco azulados, a pesar del suéter que llevaba encima del camisón.
El muñeco que tenía en brazos se retorció y de pronto soltó un grito desgarrador, tan horrible como cualquier grito de batalla. Tremendamente alarmado, Cole retrocedió un paso y observó que el rebujo que llevaba la niña no era un muñeco. ¡Era un bebé! Cole se quedó de piedra mientras intentaba asimilar toda esa información ilógica que se le echaba encima.
Entonces salió el soldado, el comandante, y con calma se hizo cargo de la situación. Debía proteger del frío a aquellos niños. Y a pesar de la sorprendente aparición a su puerta, ya tendrían más tarde tiempo de enterarse de lo que estaba pasando.
–Entrad –le ordenó con voz autoritaria.
De pronto se dio cuenta de que a la niña le temblaban las manos del esfuerzo de levantar en brazos al bebé, y con firmeza le retiró el bebé de los brazos.
El infante lo miró con sus grandes ojos azules parecidos a los de la niña; y entonces, afortunadamente, en lugar de seguir llorando se acurrucó sobre su pecho, suspiró y se metió el pulgar en la boca.
–Pasa –dijo de nuevo, intentando despojarse de aquel tono militar y adoptar un tono amable que diera confianza a la temblorosa niña que tenía delante.
Ella lo miró con esos grandes ojos azules que parecían desnudarle el alma y asintió con suavidad. Sin embargo no cruzó el umbral de la puerta.
Se dio la vuelta e hizo una señal con el brazo; una señal que cualquier soldado reconocería.
Los arbustos que encuadraban el patio que rodeaban la casa se abrieron.
A Cole estuvo a punto de caérsele el bebé al suelo. Un niño pequeño de no más de tres años, una niña por las puntillas del camisón que se enredaba entre sus piernas regordetas, salió de entre los arbustos y cruzó el patio, cubierto de hojas y ramas.
Como si aquello no fuera suficiente, de los arbustos salieron dos niños morenos de unos siete u ocho años, vestidos con pijamas sucios.
Cole Standen había presenciado los terrores que podían hacer temblar a cualquier hombre y hacerle sacar fuerzas de flaqueza.
Pero a medida que aquellos niños mojados y sucios de barro iban entrando en su santuario, y que sentía aquel rebujo de carne tierna y caliente contra su pecho, Cole buscó entre sus recuerdos para saber si se había enfrentado alguna vez a ese terror que le golpeaba el pecho en ese momento.
Y descubrió que no lo había hecho jamás.
Capítulo 1
Mi abuela está muerta –anunció la niña, la mayor de los cinco.
Y entonces, una vez que había agotado toda su valentía, su rostro se desinfló como un globo y se echó a llorar. Al principio lo hizo silenciosamente, y unas lágrimas gruesas le rodaron por las mejillas. Pero aquel silencio era como el que precedía a una tormenta. Rápidamente sus sollozos se convirtieron en una llantina estremecedora.
Los otros cuatro la miraban ansiosamente, y su llanto fue como una señal de su liderazgo, porque al momento los cuatro siguieron su ejemplo. Incluso el bebé.
Con el bebé en brazos, Cole acompañó a los niños al salón y los sentó en el sofá.
La niña más mayor extendió los brazos, y Cole le devolvió al bebé. Los niños se acurrucaron y continuaron llorando a moco tendido hasta que las lágrimas dieron paso al hipo.
Cole comprobó rápidamente si había línea, que no había, echó dos leños a la chimenea y encendió sus dos lámparas de aceite.
Entonces se volvió y estudió a los niños a la luz parpadeante de los quinqués. Se dio cuenta de que estaba metido en un lío, sobre todo porque los niños continuaban llorando sin parar, y no tenía duda alguna de que acabarían poniéndose malos si no lo dejaban. También estaba la posibilidad de que la abuela, donde quiera que estuviera, no estuviera muerta sino malherida y requiriera de su ayuda con urgencia.
Alzó una mano.
–Eh –dijo en tono imperativo–. Ya basta.
Se produjo un silencio momentáneo mientras los niños se quedaban mirando con los ojos como platos su mano levantada; pero entonces uno de ellos se puso a sollozar de nuevo y el resto volvió con lo mismo.
Dio unas palmadas, un pisotón en el suelo, rugió. Pero no sirvió de nada.
Hasta que de pronto se le ocurrió que sólo podría rendirse y sacarles la historia como pudiera.
El soldado en él se resistía a rendirse. Esa palabra no estaba en su diccionario. Pero sería sólo momentáneamente. Así que tomó de nuevo al bebé, se sentó en el medio del sofá, y en un abrir y cerrar de ojos los dos niños y el de dos años encontraron un espacio sobre sus rodillas. La niña mayor se apretujó tanto contra él que parecía como si fuera a estrujarle el corazón.
El peso combinado de los niños y el bebé resultaba leve; pero fue su calor lo que lo sorprendió, esa fragilidad de los niños mientras se fundían con él, como unos gatitos que hubieran encontrado a su madre.
–De acuerdo –dijo en tono paciente y con mucho cuidado–, decidme lo que le pasó a la abuela.
Y del coro de voces que se superponían unas a otras, Cole consiguió sacar una historia.
–Se fue la luz.
–Se cayó por las escaleras.
–Había mucha sangre.
–Mucha sangre. También el cerebro.
Al poco tiempo Cole se enteró de quiénes eran los niños, de dónde eran y qué tenía que hacer con ellos. Eran los hijos de la actriz. Cuando se había ido la luz, su abuela, que cuidaba de ellos cuando la madre estaba fuera, se había caído por las escaleras en plena oscuridad. Los niños habían supuesto, esperaba Cole que erróneamente, que estaba muerta.
–Sabía que tenía que buscar ayuda –dijo la niña mayor con solemnidad–, pero ellos… –señaló con acusación a los dos niños– dijeron que se tenían que venir también. Y no podíamos dejar a Kolina…
–Esa zoy yo –dijo la pequeña de menos de tres años, antes de pegar la mejilla regordeta y lacrimosa a su pecho y de meterse el pulgar en la boca.
–O al bebé… Así que nos vinimos todos. Y aquí estamos, señor Herman.
¿Señor Herman? Estaba claro que lo habían confundido con otro vecino; seguramente otro más simpático.
Pensó en decirles que no era el señor Herman, pero su expresión encerraba tanto terror que decidió callárselo.
Inmediatamente vio otras cosas más imperiosas. Tenía que llegar a donde estaba la abuela y hacerlo rápidamente. Posiblemente no estaría muerta, sino a punto, y en esas posibles circunstancias cada segundo contaba.
–¿Cómo te llamas? –le preguntó a la mayor.
–Saffron –le contestó ella, y el resto continuó respondiendo con la colección de nombres más ridícula y confusa que había oído en su vida.
El chico mayor se llamaba Darrance, y el otro Calypso. ¡Calypso!
La pequeña aleteó las pestañas y repitió que se llamaba Kolina. Y el bebé, según le dijeron los demás, era Lexandra.
–De acuerdo –dijo mientras señalaba a la mayor–. Ahora no eres Saffron –le dijo mientras los nombres le daban vueltas en la cabeza–. Eres el número uno. Y tú el dos…
Continuó rápidamente numerando hasta el último y notó que en lugar de molestarlos el cambio, era lo que necesitaban. Después de establecer que él era el jefe, dio su primera orden.
–Ahora, número uno, tengo que ir a ver a tu abuela y voy a dejarte aquí al mando –aspiró hondo–. Quiero que te asegures de que los niños se quedan quietos en el sofá mientras yo voy a ver a tu abuela. Que nadie mueva un músculo, ¿de acuerdo?
Él ya estaba calculando. ¿Qué posibilidades había de que la carretera estuviera abierta? Pocas. Si tenía que ir campo a través, seguramente llegaría a la casa grande en diez minutos como mínimo.
–No –le dijo de pronto el número uno con finalidad.
–¿No? –repitió Cole, mudo de asombro.
Aparentemente la niña no tenía idea de que él era superior a ella en rango y de que no aceptaba un desafío.
–Señor Herman, no vamos a quedarnos aquí solos –dijo la niña con lágrimas en los ojos–. Esta casa nos da miedo. Tengo miedo. No quiero mandar ni un minuto más. Quiero ir con usted.
Pensó que seguramente los demás niños iban a decirle lo mismo que ella, y no tenía ni tiempo ni paciencia para convencerlos de que vieran las cosas a su manera.
Por mucho que aquello fuera en contra de su naturaleza, cedió de nuevo. Por segunda vez en pocos minutos. Esperaba que no se convirtiera en una costumbre.
Cuando por fin los metió en el coche y les abrochó los cinturones, habían pasado por lo menos diez minutos. Pero como había supuesto, tras la primera curva, un pino enorme se había cruzado en el camino, impidiéndole el paso. Había dado marcha atrás, maldiciendo entre dientes todo el tiempo, de vuelta a su casa.
Los niños habían salido del vehículo y habían entrado de nuevo en la casa.
Cole se tragó su impaciencia y los vistió adecuadamente y como pudo para hacer con ellos a pie el camino hasta la casa grande. Finalmente utilizó algunos de sus calcetines de lana gorda de gorro para cubrirles la cabeza y las orejas.
Los inspeccionó de nuevo. Parecían un grupo de enanos pordioseros muy adorables. Pero como no tenía tiempo que perder, a los pocos segundos los niños ya salían por la puerta.
Se subió al niño más pequeño a hombros y le pidió al número uno que le pasara al número cuatro, Kolina, y al bebé, el número cinco, para llevarlas en brazos.
En coche habría tardado un par de minutos desde su casa; caminando lo hicieron en poco más de treinta minutos, lo cual Cole consideró como una especie de milagro.
Los niños ni se quejaron, ni lloraron ni sollozaron en ningún momento. La bravura de aquellos pequeños era tan natural que Cole sintió algo muy especial, una sensación muy fuerte en el corazón.
Oyó la voz débil antes de verla.
–¿Niños, dónde estáis? ¿Saffron? ¿Darrance? ¿Calypso? ¿Kolina? ¿Lexandra? ¿Santo Dios, dónde estáis?
Ellos contestaron gritando y echaron a correr, y momentos después estaban reunidos con su abuela. Su alegría exuberante al verla viva fue tan grande como había sido su pena.
Cole consiguió conducirlos a todos, incluida la abuela, a quien en secreto llamó número seis, al interior de la casa a oscuras.
La herida de la cabeza le había sangrado profusamente. La abuelita tenía el cabello canoso cubierto de sangre, que también manchaba su rostro amable.
–Éste es el señor Herman –le dijo Saffron–. Fuimos a buscarlo porque pensamos que estabas muerta.
–Mis pobres niños –dijo la abuelita mientras extendía una mano débil–. Muchas gracias por venir a auxiliarme, señor Herman.
No le importaba si le llamaban señor Herman o Santa Claus. Quería valorar su golpe lo antes posible. La casa, aparentemente acondicionada con calefacción eléctrica, había perdido ya el calor, y Cole fue con los niños hasta el salón comedor, una habitación muy grande con ventanales que daban al lago. A la débil luz de la linterna vio que el suelo de mármol estaba cubierto de alfombras persas. Había un par de sofás de cuero marrón frente a la ventana, y afortunadamente, en una de las paredes había una chimenea enorme.
Equipó a los niños con linternas y les dio a cada uno una tarea que les fuera posible llevar a cabo. Dejó al bebé en el suelo, y los niños fueron en busca de ropa limpia para las vendas, un poco de hielo y unas tablas con las que entablillar en caso de necesidad.
Mientras los niños iban a hacer lo que les había pedido, Cole abrió el botiquín que se había llevado y empezó a limpiarle la mayor parte de la sangre. Le hizo un montón de preguntas a la señora para ver si estaba confusa; pero, aparte de estar un poco mareada, parecía estar bien y plenamente consciente. Sabía su edad, la fecha e incluso los nombres imposibles de todos aquellos niños.
No estaba ni débil ni tenía ninguna parte del cuerpo entumecida, ni le sangraban la nariz o los oídos. No había vomitado ni tenido convulsiones de ningún tipo.
Aun así, Cole sabía que el hecho de que hubiera perdido el conocimiento hacía que el golpe fuera serio. Los caminos estaban intransitables y los teléfonos no funcionaban.
Los niños le llevaron sábanas, y a pesar de que era un soldado duro, se dio cuenta de que eran sábanas muy caras. Pero qué podía hacer. Sin vacilar las rasgó a lo largo para hacer vendas y le pidió a los niños que lo ayudaran a hacer lo mismo.
Al poco los tres niños mayores llevaron leña. Cole acomodó a la abuelita en el sofá y encendió la chimenea, y con Saffron a su lado, empezó a bajar colchones del piso superior.
–Éste es el dormitorio de los chicos –le dijo Saffron.
Y mientras bajaba los colchones por la escalinata de mármol se dio cuenta de lo fácil que era abrirse la cabeza allí. El mármol era resbaladizo y extremadamente duro. Sacudió la cabeza pensando en lo poco práctico que resultaba aquella clase de suelo para una mujer mayor.
En el salón tendió los colchones en el suelo y le pidió a los ya dóciles niños que le llevaran ropa de cama. Y sólo quedaba una última cosa que hacer antes de acostarlos. Había que cambiar de pañal al bebé con urgencia.
–Sólo quedan unos cuantos pañales –le dijo la abuelita débilmente–. El ama de llaves traerá más con la compra mañana.
Cole no quería ser el que le dijera que el ama de llaves seguramente no iría al día siguiente. Hizo un apunte mental para ver qué podría encontrar que pudiera pasar por pañal.
El bebé tenía el pañal muy sucio. Tuvo que atarse un trozo de sábana a la nariz para poder empezar a cambiarlo.
Los niños empezaron a gritar y a reírse al ver la mascarilla que se había puesto y su torpeza con el pañal.
–Éste es un código marrón –los informó mientras intentaba no vomitar–. El otro es código amarillo.
–El popó es el código marrón –tradujo por él la segunda de abordo–. El pipí el código amarillo.
Los niños se desternillaban de risa, pero finalmente consiguió cambiarle el pañal y darle un biberón al bebé. Los demás se tumbaron a dormir, y Cole los tapó.
Se tomaron su negativa a contarles un cuento con buen humor, pero insistieron en que les diera un abrazo, y ni siquiera se dieron cuenta de su torpeza al hacerlo. Entonces se acomodaron y se durmieron casi al instante.
La abuelita también se durmió enseguida, y Cole puso la alarma del despertador cada dos horas para comprobar que los niños estaban bien.
Se despertó con la niña Kolina sentada encima de él, con la cara a dos centímetros de la suya, mirándolo fijamente para que se despertara.
–Soy Kolina –le anunció en cuanto abrió un ojo.
–Número cuatro –la corrigió–. Vuelve a dormir.
–El bebé apesta –lo informó–. Código marrón.
Su nariz ya se lo estaba diciendo. Y así fue como empezó su día, con el bebé apestando y el inquietante descubrimiento de que, a ese paso, en un par de horas se quedaría sin pañales. Y el ritmo no cedió en absoluto hasta que, un día después, apareció la número siete.
Seguían sin electricidad ni teléfono. La carretera principal seguía cerrada. Cole no había podido dejar sola a aquella anciana herida para cuidar de esos niños pequeños en esas circunstancias.
Y cuando apareció la número siete parecía que no llevaba bajo el brazo un paquete de pañales.
–¿Pero qué clase de loca tiene cinco hijos? –dijo una voz ronca y profunda.
El dueño de esa voz la miraba desde la puerta de la casa de su jefa; al verlo a Brooke le dio un vuelco el corazón.
¡Qué hombre más divino! Y después de llevar cinco años en la industria del cine de Los Ángeles como secretaria personal de la actriz Shauna Carrier, Brooke era experta en hombres divinos… y en sus corazones mezquinos.
Ese medía por lo menos un metro ochenta y cinco y era apuesto como un capitán pirata. Tenía ese aspecto ligeramente desarreglado de un hombre tan consciente de sus encantos que podía permitirse cierto descuido en su apariencia. Llevaba una camisa vaquera un poco desabrochada, y la camiseta blanca de interior que llevaba debajo le marcaba unos pectorales amplios y fuertes y un estómago plano. Sus vaqueros gastados y suaves se amoldaban perfectamente a unos muslos grandes y potentes.
Una pelusilla de varios días le cubría parte de las mejillas y el hoyuelo del mentón. Tenía el pelo muy negro y ligeramente rizado, cosa que le añadía cierto encanto a esa apariencia de indomable.
En fuerte contraste con la negrura de sus cabellos y el tono aceitunado de su piel, destacaban en su rostro unos ojos tan azules como dos zafiros. En ellos brillaba una fuerza que Brooke no había visto en ningún actor, ni siquiera cuando intentaban con todas sus fuerzas resultar amenazadores.
El hombre que tenía delante tenía un porte que ningún galán podría imitar jamás. En sus ojos había sombras de cosas que no se comentaban en los ambientes educados, y algo en las esculpidas y prohibitivas líneas de su rostro le advirtió que aquel era un hombre que se había enfrentado cara a cara con el peligro.
Aquel hombre exudaba poder y control por cada poro de su cuerpo.
Sólo una cosa impedía que la amenaza resultara completa. Tenía a Lexandra en uno de los brazos; en el otro, acurrucada sobre su pecho fuerte y masculino, estaba Kolina. Tenía la cara sucia, pero aun así parecía muy contenta. Se sacó el dedo de la boca brevemente para regalarle una de esas sonrisas radiantes que tanto se parecían a la de su famosa madre.
–Hola, tía Brookie.
–Hola, cariño.
Brooke intentó mantener la calma. ¿Quién era aquel hombre de aspecto amenazador? ¿Qué hacía tan a gusto en casa de Shauna y con los niños de Shauna cuando ella estaba en California rodando una película?
Y sabía que no lo conocía de antes, porque de otro modo se acordaría de un hombre así. No era un conocido de Shauna. Las demás posibilidades la hicieron estremecerse de miedo. ¿Sería un criminal? ¿Un secuestrador? ¿Un fan obsesionado que había conseguido encontrar aquel retiro?
¿Cuántas veces había intentado decirle a Shauna que necesitaba más empleados allí? Si por ella fuera, contrataría a un par de guardas de seguridad, ya que sólo tenían un ama de llaves y una niñera que iba durante el día a ayudar a la abuela de los niños. Pero Shauna estaba empeñada en que sus hijos se criaran con normalidad, y no rodeados de criados y guardas armados.
Brooke se dijo que no era el momento de lamentarse, así que aspiró hondo e intentó tragarse su miedo. El esfuerzo sin embargo le pareció inútil al ver la mirada que sin pestañear la estudiaba con una intensidad tan inquietante. Sabía que tenía un aspecto horrible, que llevaba la ropa arrugada, que tenía el pelo enredado y húmedo después de la pesadilla de viaje hasta llegar allí.
Aun así, se dijo que debía conducirse con dignidad y coraje. El bienestar de los hijos de Shauna tal vez dependiera de ello.
–¿Qué está usted haciendo en casa de Shauna Carrier? –le preguntó ella.
–¿Quién es Shauna Carrier? –respondió él sin demasiado interés.
Brooke lo miró con sospecha, intentando descifrar la evasiva. Sin duda cualquier hombre del mundo occidental conocía a la famosísima actriz.