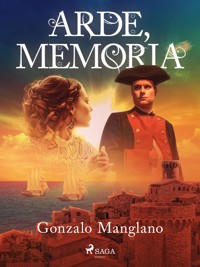
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En la isla y colonia francesa de San Lorenzo, la vida cotidiana de los habitantes se entrelaza en esta narrativa donde la memoria se convierte en la protagonista. Los habitantes de San Lorenzo tienen diferentes deseos. Desde la busqueda de fortunas y deseos de revolución e independencia, hasta los deseos más humanos de amor, sexo e inmortalidad. Las vidas cotidianas de estos personajes se cruzan en San Lorenzo, donde cada interacción que tienen entre ellos cambiará la manera en la que cada uno recuerda su pasado. Con el uso de la memoria como un personaje más en la narración, Manglano explora como la memoria impacta la creación de las historias y del imaginario colectivo en nuestra vida real. Una novela que sin duda cautivará al lector y lo hará reflexionar sobre su propia vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gonzalo Manglano
Arde, memoria
Saga
Arde, memoria
Copyright ©2017, 2023 Gonzalo Manglano and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374849
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A Mónica.
Entre los pasos y los días.
Primera Parte
Sobre Yves Montedidio
I
El viejo Yves soñaba morir con las manos vacías; sin líneas ni huellas ni lágrimas ni tiempo. Se asomaba a la ventana y respiraba el humo que esa noche anegaba París. Quién no ha imaginado cubrir los días con un nuevo recuerdo. O desnudarlos y robarle la huella a cada paso.
Pottier le hablaba en voz baja, sin atreverse a romper la expresión de Montedidio; como un susurro, con el frío del fuego en los ojos, le contaba que había seguido el plan hasta alcanzar el éxito.
Yves Montedidio sonrió sin hablar.
II
Una vida entera, casi noventa años. Y sólo dos cuadros: el retrato perdido de una mujer sin nombre (sin nombre conocido) y un dibujo de Versalles. El resto, una gran obra ensalzada por la crítica; ahora destruida. La destrucción. Como el único fin posible para la propia creación, para la imperfección de una obra. Desde la primera pincelada, desde la génesis creadora.
Yves Montedidio: el gran pintor de su época.
El 3 de marzo de 1715 Yves cumplió ochenta años y, aunque vivió nueve años más, nadie volvió a verlo. Nadie salvo Antoinette Vadois, su ama de llaves; nadie excepto Gastón Pottier, el ejecutor de su plan. Nadie volvió a ver a Yves Montedidio y nadie tiene constancia de que el testamento dictado a su ama de llaves sea auténtico. Ni siquiera Pierre Bremond, el notario que dio fe sin que Montedidio estuviera presente. ¿Cómo iba un pobre notario a molestar al gran pintor? ¿Cómo iba a molestarle después de lo que había ocurrido? Impensable. Sin embargo, ninguna teoría se atreve a plantear que Yves no sea el autor de la destrucción de su obra; ni que las palabras escritas por madame Vadois salieran de su cabeza. No hay duda: Yves Montedidio es el único autor de un plan trazado a lo largo de toda una vida.
Las crónicas de la época narran el incendio que destruyó el palacio del marqués de Liens. El mecenas. Su principal coleccionista. Repasan su inmensa colección destacando los montedidio; seleccionados por el mismo pintor a través de los años. El 23 de noviembre de 1715 todo se convertía en polvo, en cenizas; una vida que se extinguió entre el fuego, entre el temor a la pérdida de su colección. El marqués de Liens murió en el incendio mientras intentaba salvar uno de sus cuadros. Montedidio permaneció oculto; envió una tarjeta de pésame a la viuda y no asistió al entierro. París pensó que la muerte del mecenas y la destrucción de sus cuadros era un golpe demasiado duro para el anciano; un golpe que lo encerraba en su casa obligándole a un ostracismo insuperable: la huida del desastre, de la destrucción de sus cuadros más queridos. El fuego aún debía consumirle; arder en las tripas del anciano.
Pero Yves Montedidio se asomaba al balcón e intentaba ver el humo; los restos del humo. Una extraña sonrisa. En su rostro. Entre la melancolía; entre la satisfacción. La pérdida y el éxito. El humo entrando por su mueca, llenando los huecos de su sonrisa, esbozando la destrucción. El humo como cincel.
El día del entierro estaba reunido con Pottier; entre los restos amarillos del humo.
El estudio de las crónicas nos lleva hasta el mes de enero de 1716, hasta la noche del gran robo. Entre la puesta de sol y la medianoche, desaparecieron los montedidio de todas las colecciones de Europa. Los montedidio. Nada más. ¿Por qué habían desaparecido los montedidio? ¿Quién los había robado? Los robos tenían un único autor, una misma cabeza, pero ¿quién? La policía investigó y no halló respuesta; el caso quedaba cerrado, almacenado en los archivos policiales.
Un solo cuadro; el único al que no tuvo acceso el ladrón: un dibujo de Versalles (regalo de madame de Montespan) que el rey, recientemente fallecido, había guardado en su gabinete durante años. A simple vista, un dibujo más de Versalles; pero al acercarse, el palacio cobra vida y empiezan a aparecer personajes de la corte, incluso el rey se asoma por uno de los ventanales. Los personajes deambulan por el cuadro, como en una fiesta, apareciendo y desapareciendo. Un cuadro que había conseguido escapar gracias a un rey y que ahora se hacía y deshacía a su voluntad, ajeno a su autor.
Nueve años después del incendio, Pierre Bremond, con notaría en el boulevard des Capucines 28, abría el testamento de Yves Montedidio. El pintor había expirado tres días antes y, siguiendo su voluntad, el notario envió el testamento a todos los coleccionistas, a todos los que habían tenido uno de sus cuadros; a la viuda del marqués de Liens; al rey. El testamento del gran pintor viajó por toda Europa.
Yves Montedidio dejaba sus bienes materiales a madame Vadois, pedía al rey que destruyera el cuadro que había heredado (por ser indigno de las aspiraciones del autor), y hablaba de otro cuadro; de un cuadro pequeño, desconocido; del retrato de una mujer, la única de sus obras que merecía haber sobrevivido a la destrucción del fuego. Un cuadro que nadie había visto; que nadie vería. Nunca.
III
Juliette salió del baño, secándose el pelo. Miró a Gastón, aún en la cama, y le sonrió. La puerta del armario estaba entreabierta y en el espejo se reflejaba la calle. Por la ventana entraba el calor del verano. Pottier la miró sin decir nada. El cuerpo desnudo y moreno de Juliette se apoyaba en el pie de hierro de la cama. Joven y feliz, le alejaba del anciano moribundo. Ya está, ya he cumplido con el pintor; por fin me alejo; gracias a ti; a tu cuerpo cálido que me devuelve al mundo, a la vida. El pensamiento de Pottier llenó la habitación. Juliette empezó a bailar, tiró la toalla y movió su cuerpo desnudo, tierno y voluptuoso; estalló en una carcajada y se dejó caer sobre él. ¿De verdad te he salvado? Gastón asintió con la cabeza. La besó. ¿De qué?, ¿de qué te he salvado? ¿Quién es ese anciano del que hablas? ¡Cuántas preguntas! Ya no importa, Juliette, tú has conseguido que ya no importe, que lo olvide. Ahora ya no es nadie. ¿Está muerto? Sí, está muerto, en realidad ya lo estaba cuando le conocí. La mano de Juliette recorrió el cuerpo de Pottier y se detuvo en el pecho, junto a su cara. ¿Y por qué te he salvado? ¿Qué he hecho para salvarte? Todo y nada, supongo... tu sonrisa, tus pechos, tu cuerpo moreno de labriega... es como hacer el amor con la tierra, con mi propia madre... ¿Acaso tu madre tiene este cuerpo? Juliette se yergue, sentada a horcajadas sobre el torso de Pottier. Desde luego que no; no me refería a eso, ya lo sabes. ¿Acaso tu madre te hacía esto? Juliette volvió a caer sobre él, sobre el olvido. Su cuerpo terso. Ardiente. Sigue Gastón, hazme lo que nunca le hiciste a tu madre. Dame tus manos. Así. Olvida a ese viejo muerto, olvida quién eres y piensa sólo en mí, en este cuerpo de campesina que se acuesta sobre ti. Ahora eres mío Gastón Pottier; juguemos. Y Pottier se metió dentro de Juliette; y allí permaneció. Dentro de ella. El resto de su vida. Escondido en el útero materno, en el sexo ingenuo de Juliette.
Segunda Parte
Sobre Jean Paul Gibier
Marguerite Albeau
El calor de julio hizo estallar la tormenta.
La primera tormenta de ese verano caía con pesadez, redonda, cansada por el calor que la produjo; tras una breve lucha, acaba por enfriar el asfalto y con él, con los restos de las suelas pegadas al pavimento derretido, Marguerite Albeau intenta apagar las huellas de Claude Boufflers.
Cambia de mesa para refugiarse de la tormenta.
Espera a Françoise y da vueltas al artículo. Vuelve a abrir el periódico. Después de un año sin noticias de Claude, sentía ese artículo como una puñalada; como un empujón que le alejaba definitivamente de él. Una puñalada en una herida cauterizada.
Llega Françoise. Veo que ya lo has leído; tenía la esperanza de que no lo vieras; aunque supongo que era inevitable.
Marguerite le sonríe. Tengo la sensación de que lo ha escrito para mí; lo leo una y otra vez y ahí está él, de pie, mirándome desde las líneas de su maldito artículo; despidiéndose de mí, volviéndome a decir que prefiere su dichosa isla.
Su propia voz le resulta ridícula. Oye sus palabras y desea alejarse de ellas, de lo que significan. Pero no puede. Un año después sigue atada a él; sin lograr sacudir el yugo.
Esta mañana, mientras leía el periódico, no he podido evitar acordarme del telegrama: (...) enhorabuena (...) nuevo gobernador de San Lorenzo (...) preséntese el día (...) Bla, bla, bla. Y la firma del ministro de turno. Fuimos juntos a consultar el mapa y cuando encontramos San Lorenzo, estallamos en una carcajada. ¡Era ridículo! Dudo que Francia tenga un islote más remoto; un puntito perdido en mitad del océano, a miles de kilómetros de París. Más que un ascenso parecía un castigo. En fin, supongo que tendrá buenas playas, dijo, y salimos a celebrarlo. Era absurdo, pero teníamos ganas de celebrarlo; los dos solos en una isla del Pacífico. Una aventura mientras esperábamos a que llegase un nuevo destino. Así lo imaginamos. Y al día siguiente, salimos de París.
Sí, me acuerdo de la sorpresa general y la despedida en el aeropuerto, dice Françoise.
Al llegar, pensamos que el helicóptero se había extraviado, ¿qué hacíamos en aquel islote? Nos recibió una extraña comitiva; gente de distintas razas y farfullando en un extraño francés trufado de español y de otras lenguas, para mí, desconocidas.
El tiempo parecía haberse perdido y, confuso, avanzaba a coletazos. En uno de esos coletazos, unos dos meses después de nuestra llegada, Claude decidió celebrar su toma de posesión con los isleños. Por primera vez, se puso su uniforme y habló desde el balcón.
Habló, pero no hubo aplausos ni vítores; sólo el rumor frío e ininteligible de los isleños. Bajamos a la plaza y el rumor se volvió silencioso y opaco. Eso cambió a Claude: se había convertido en el gobernador de San Lorenzo y, contagiado por los indígenas, empezó a hablar tan poco como ellos. Tengo la sensación de que seguía esperando los aplausos. Yo odiaba San Lorenzo, a los isleños y sus astrosas casas de colores, las calles polvorientas y las malditas puestas de sol; hasta empecé a odiar a su gobernador. Y se lo dije, le dije que no aguantaba más, que pidiera el traslado. Necesitaba irme cuanto antes o iba a volverme loca.
¿Y qué te respondió?
Continuó callado, atrapado en el silencio; luego me dijo que lo sentía, que no podía marcharse conmigo, era el gobernador y tenía que quedarse en San Lorenzo...
Vamos Marguerite, no llores, todo eso ya no significa nada y ese artículo no es más que una tormenta de verano, brusca pero corta.
Marguerite Albeau asiente.
No se seca las lágrimas, quiere conservar el calor de la despedida; el calor del fin. Y así lo hace, lo agarra para que la tormenta no lo arrastrase.
Sobre el escritor
Si no recuerdo mal, estaba en París, ¿o era Roma? No sé; tal vez fuese Madrid, o Londres, o Nueva York, o incluso una ciudad más pequeña como... ¿Qué importa? El caso es que no sabía por qué; no sabía por qué estaba triste y así se lo dije. No lo entendió. No podía entender que estuviese triste sin más, por el simple hecho de estarlo; como una losa. Un peso. Sobre mis hombros. Estoy tumbado, enorme; con dimensiones gigantescas. Tumbado. Consciente. Y esta ciudad desconocida me rodea. Miles de seres a mi alrededor; miles de escenas. Todo ocurre. Y sigo tumbado. Estoy triste, eso es todo. Supongo que hay cientos, miles de motivos. Pero yo no tengo. Ninguno. Tengo algo que hacer; tal vez eso pueda ayudarme. Tengo algo que nadie tiene. Sin embargo, se fue. No entendió lo que decía; creo que mis palabras le ponían nerviosa; mis palabras y mi falta de motivos. De respuesta. No tengo respuesta, pero tengo algo entre manos; y eso es más importante: ¿de qué me sirven los motivos? ¿Qué puedo hacer con ellos? Ya sé que estoy triste, que arrastro los pies y que a veces me cuesta respirar. En esta ciudad desconocida. Eso le digo. Pero cierro los ojos y sé que tengo algo entre manos.
Dejo de escribir; levanto la vista del papel. Sin desear hacerlo, con la idea de continuar. Con el deseo de acabar la historia, de escribirla sin respirar; de principio a fin. De que todo se detenga, desaparezca y se vuelva a materializar entre mis manos. Con el deseo de que el mundo entero aparezca destruido; descompuesto por fin. Para rescribirlo. Para convertirlo en algo perdido; mío.
Se ha hecho tarde.
Pido la cuenta, recojo los papeles y salgo a la calle.
Entro en mi despacho. Mi secretaria se levanta y me pregunta si quiero algo. No quiero nada. De momento. Tengo que mirar su mesa: no quiero nada, gracias, Fernanda. No hace más de un mes que trabaja para mí y no consigo recordar su nombre; siempre la llamo Rosa. Al fin y al cabo, Rosa trabajó toda la vida con mi padre, que luego me la dejó en herencia; hasta que se retiró el año pasado. Toda-la-vida hace que las secretarias se llamen Rosa, sin excepción.
Los papeles sobre mi mesa.
Empiezo a trabajar. Rosa, por favor, tráigame la carpeta que le di esta mañana, tengo que revisarla. Gracias. Reviso el caso, lo leo dos veces, hago unas correcciones. Listo. Cierro la documentación. Envíela, por favor. Ya está, resuelto. No tengo ganas de abrir otro caso, así que me voy. En cuanto lo envíe, puede marcharse a casa, yo tengo que irme ya. Buenas noches.
Me pongo el abrigo y salgo a la calle.
Miro el reloj. Son casi las nueve y estoy invitado a cenar en casa de mi tía Irene. Intentaré no llegar tarde. Aún así, camino despacio, dando un paseo, como si no me dirigiera a ningún sitio en particular.
He calculado mal; cuando llego ya están todos en la mesa. Pero hombre, ¿qué te ha pasado? Con lo puntual que tú eres. Nos tenías preocupados. Siéntate y empecemos a cenar. Lo siento, no sé qué me ha pasado, creía que llegaba a tiempo y he debido caminar demasiado despacio. Mi tío Héctor me sonríe, no hagas caso a tu tía, nos acabamos de sentar y nadie se ha preocupado. Le sonrío. María me sirve vino: vamos primito, alegra esa cara y bebe un poco, que estamos en nochebuena. ¡Nochebuena!, lo había olvidado. No recordaba por qué me habían invitado mis tíos y me extrañaba que todos los hermanos de mi padre y mis primos estuvieran cenando juntos. Gracias María, y feliz Navidad. Brindamos. Y empiezan a hablar. Yo también hablo, participo en la conversación. Me parece increíble; todo suena, continúa con un ritmo risueño que me siento incapaz de seguir; aunque continúo en la conversación. Sí, yo también río. Alegre. Me siento al lado de Mercedes y parezco cariñoso; en realidad, lo soy. ¿Qué vas a hacer mañana?, me pregunta tía Elisa, ¿por qué no vienes a casa? Vuelvo a rechazar la invitación. ¿No irás a quedarte solo el día de Navidad? No os preocupéis por mí, tengo planes. La conversación continúa. Todos son muy amables, no quieren que esté solo; mi tía me dice que me quede a dormir. No puedo, tía, os tengo que dejar; lo he pasado muy bien, pero ahora tengo que irme, gracias por todo. Y feliz Navidad.
Llego hasta mi casa dando un paseo; es tarde y estoy cansado. Me quedo dormido.
Navidad.
Abro los ojos.
Me doy una ducha y me visto como si fuera de viaje. Incluso hago una pequeña maleta: tal vez me vaya unos días.
No lo sé.
De nuevo paseo por la calle. Hasta que veo un restaurante abierto y vacío. Sólo hay una camarera filipina. Son casi las dos; entro y le digo que quiero comer. Estamos solos: la camarera filipina y yo. Y todos mis fantasmas. Acudiendo a mi mesa, sentándose a comer.
Sobre mis lágrimas. Sobre el pasado. En una extraña unión entre Comala y Liliput; entre mi imagen yaciente y los muertos a mi mesa. En mi conversación. ¡Malditos! El futuro, muerto, se sienta a comer. Sigo yaciente, mientras miles de imágenes se suceden a mi alrededor. Entre las tumbas. En mi extraño recuerdo que camina en todas direcciones, a través del tiempo y el espacio; a través de la muerte. De la soledad. Y queda aquí, escrito en este trozo de papel. La camarera filipina me observa con curiosidad: ¿será un crítico gastronómico? No creo, sólo ha pedido un plato. ¿Un suicida? Me quedo sentado mientras ella me observa. Cierro los ojos. Los ojos cerrados y el tiempo a mi alrededor; apelmazado, muerto, descomponiéndose hasta infectarme con su podredumbre. ¿Dónde estáis? No necesito respuesta, sé que estáis en mi oscuridad y os maldigo. Y en mi maldición, mi cariño hastiado; mi extraño cariño rodeado de lágrimas, de nostalgia; saudade, extraña palabra. Extraño todo. Pido la cuenta. Le doy una propina y me pide un taxi. Pasan diez minutos. El taxista mira mi maleta, ¿no lleva más equipaje, señor? No, eso es todo. Me despido de la filipina y le deseo un feliz año nuevo. Al aeropuerto, por favor. Las calles están vacías, es Navidad y no hay tráfico; aún así, el taxista se empeña en hablar: ¿a dónde va, señor? No lo sé (no tengo ganas de inventarme nada). No me cree, piensa que estoy bromeando. Eso está bien, dice, siempre he querido marcharme sin saber a dónde. ¿Por qué no lo ha hecho? Bueno... ya sabe. ¿Acaso va a comenzar una nueva vida? Me doy cuenta, me he equivocado; debía haberme inventado algo, si le hubiese seguido la corriente me habría ahorrado el interrogatorio; ha sido un error; es uno de esos taxistas metomentodo, incapaz de controlar su curiosidad. Aun así, sin saber por qué, continúo dándole explicaciones. De momento voy al aeropuerto, luego ya veremos. No ira usted a abandonar a su familia... pensará que soy un sentimental, pero... ¡es Navidad! Puede estar tranquilo, respondo, no tengo a nadie a quien abandonar. Vuelve a callarse. Entonces que tenga usted buen viaje y... suerte. No le contesto, no quiero seguir hablando. Me considera un desgraciado; sin nadie a quien abandonar. Me compadece. Quiero llegar y alejarme. Por suerte, no tardamos. El aeropuerto está prácticamente vacío, el taxista me ha llevado a la terminal uno: salidas internacionales; una nueva vida sale de la terminal uno y te lleva lejos; cuanto más lejos, mejor.
Me siento.
Estoy cansado; ¿cómo no iba a estarlo? Todo me rodea, golpeándome de forma insidiosa.
Sí, estoy cansado.
Pero se acabó.
París, Londres, Estambul... Ningún destino lo bastante lejano para una nueva vida. Ni para continuar la vieja. Sin embargo, saco un billete a París: una escala antes de alejarme. Allí decidiré qué hacer.
Llamo a Rosa. No está, claro, es veinticinco de diciembre. Le dejo un mensaje: voy a estar un tiempo fuera, no sé cuanto, pero creo que será bastante; le digo que hable con Erauso y asociados, que pregunte por Alfredo, él llevará los asuntos pendientes y nos pagará un tanto por cada uno, como ha hecho otras veces; ella puede quedarse en el despacho y tratar con ellos desde allí, mantenerlo todo en orden hasta mi regreso. Cuelgo el teléfono, ¿el último acto de mi vida, de mi vieja vida? Es posible. Un acto vulgar que cierra una vida que se extingue, que, en realidad, languidece desde hace un año.
Cruzo la puerta y embarco.
Vuelvo a París.
Cinco años después; más de un siglo. Sin pensarlo dirijo mis pasos hacía la rue Lobineau, hacia el apartamento que compartí con mi hermano: él se convertía en un gran chef Cordon Bleu y yo estudiaba en la Alliance y paseaba. Atrapado en la locura que sacudió París aquel año; en las exposiciones de Alphonse Masqué y la revolución del arte de Candide Duval. Pensé en llamar a Cristine, ella me había presentado a Alphonse introduciéndome en aquel mundo de locura. Desde entonces no los había vuelto a ver. Seis meses después de la muerte de Candide volví a España y mi vida cambió por completo. Hasta hoy. Hasta que hoy vuelvo a la rue Lobineau. En mi paseo hacia Saint-Germain-des-près los cinco últimos años de mi vida se diluyen en mi memoria, desaparecen entre los árboles del bulevar; caen hasta mis pies y se derriten, arrastrados por la lluvia hasta las alcantarillas. El tiempo invisible, incomprensible; se contrae aplastando los últimos cinco años de mi vida. Me acerco a una cabina y llamo a Cristine. No está. O, al menos, no contesta. Decido ir a casa de Gibier; allí siempre hay gente: la casa del famoso crítico de arte es una especie de fiesta sin fin en la que puedes encontrar a cualquiera que tenga que ver con el mundo del arte, o al menos obtener alguna noticia que te lleve hasta él. La puerta está cerrada. Durante años ha habido una fiesta eterna en aquella casa y ahora la puerta está cerrada; y dentro el silencio ahogando el pasado. El portero no sabe de qué le estoy hablando, lleva dos años en el puesto y jamás ha oído hablar de una fiesta en ese piso, ni de Jean Paul Gibier. Otro París. Sobre el mismo; sobre las cenizas del pasado al que vuelvo. Parece que todo se ha esfumado; mis pasos me han devuelto a un tiempo ya extinguido, a un tiempo en el que, ahora, estoy solo. Cinco años de ausencia han cambiado el mundo y al volver me encuentro entre sus ruinas. Busco una habitación, un hotel barato cerca de Saint-Michel. Desde la habitación 311 vuelvo a llamar a Cristine; le dejo un mensaje: estoy en París (...) y el nombre de mi hotel. Al menos es su voz la que suena al otro lado del teléfono (entre las cenizas a las que vuelvo).
Salgo a la calle y me siento, como solía hacer en aquellos días, en busca del sol de invierno, en el jardín de Luxemburgo. Recuerdo a André Lambert: su apartamento daba al jardín. Me pregunto que habrá sido de él. Antes de la revolución, del éxito de Alphonse, ya había desaparecido. Sus cuadros muertos y él convertido en humo.
Un golpe en el hombro, indeciso, casi tímido: ¡Pero hombre! ¿Qué haces en París? Ha pasado una eternidad; una eternidad sin saber de ti.
Es Alphonse Masqué. Le saludo. No le cuento nada; los últimos años han desaparecido. Definitivamente. He saltado hacia atrás y ahora avanzo desde entonces. Me alegra verte Alphonse, he llamado a Cristine, pero no estaba en casa y le he dejado un mensaje. ¿Qué ha pasado con Gibier? He ido a su casa y estaba cerrada, el portero es nuevo y no le conoce; dice que en los dos últimos años no ha habido ninguna fiesta en ese piso, ¿qué ha pasado? Veo que no has tenido noticias de París. Vamos a tomar algo, te pondré al día. Me alegra verte, ya sabes que me gustó lo que escribiste sobre mí.
El pasado reconstruyéndose, convirtiéndose en presente con el ritmo áspero de un serrucho; mordiendo el tiempo perdido, convirtiéndolo en serrín.
¿Piensas quedarte mucho tiempo en París? Aún no lo sé. Ni siquiera sé lo que voy a hacer después. De momento dejaré que pasen los días. Bajamos hacia Saint-Sulpice. Campanadas. El hierro del tiempo me devuelve el pasado. Perdido. Entramos en un café. Así que no sabes nada del pobre Gibier. ¿El pobre? Desde luego parece que no sé nada. Cuando te fuiste todo continuó igual, la muerte de Candide se olvidó tan rápido como su revolución y el lienzo sobre el que murió lo compró el Pompidou. Es lo único que queda de él. ¿Sabes algo de Anne? Hace tiempo que no sé nada de ella; la última vez la vi en una de mis exposiciones; me saludó, pero apenas pudimos hablar. Supongo que quiere olvidar aquellos días. No he vuelto a saber nada de ella, a mi última exposición ya no vino, ni siquiera contestó excusándose. No la culpo, Anne sufrió mucho. Pero volvamos a Gibier: durante algo más de un año nada cambió; mis exposiciones fueron un éxito, consiguió apoderarse del cuadro de Candide y se lo vendió al Pompidou, en fin, continuó con su reinado. Y, desde luego, con su fiesta. Cristine logró convencerme y él se ocupó de vender mis cuadros fuera de París; en Londres, Nueva York... ¡Te imaginas!, ahora docenas de masqués inundan el mundo. El caso es que Gibier desapareció de pronto, durante algo más de seis meses. Cuando volvió, había cambiado. Por más que le preguntamos, no quiso contarnos nada, ni siquiera a Cristine. Luego nos enteramos de que su fiesta había terminado: había cerrado las puertas de su casa después de tantos años; vendió el piso y volvió a desaparecer. Dos semanas más tarde, Cristine recibió una carta. Nada en concreto. Nos daba las gracias, decía que no podía seguir en París, que, de momento, debía guardar en secreto el motivo de su viaje. Nada. ¿Se trataba de una carta de suicidio, de una despedida...? No hemos vuelto a saber nada de él, se lo ha tragado la tierra. La única pista que tenemos es la carta que envió desde San Lorenzo. No sé dónde está. Tampoco yo; creo que es una isla; en todo caso, está en otro mundo. Nunca lo hubiera pensado, Gibier desaparecido; lejos de París y del mundo del arte, ¿por qué se habrá ido?, ¿qué hará en esa isla perdida? Si es que sigue allí. ¿Por qué no vienes mañana con nosotros? Cristine y yo vamos a una fiesta. ¿Dónde?... En casa de Louise Coucy. Sonreí. Alphonse se ruborizó; después de tanto tiempo, seguía ruborizándose. Así que sigues en contacto con madame Coucy, ¿qué es de su vida? ¿Y cómo no? Si Louise Coucy quiere que sigas en su vida, sigues en su vida... estoy seguro de que se alegrará de verte; si a alguien le gustó tu libro, fue a ella. Hiciste oficial el aire de perversidad de su salón y el de la propia Louise. Años de búsqueda, de fiestas, intentando conseguirlo, y tú se lo diste por escrito: te adora, puedes estar seguro. Está bien, iré; supongo que será divertido volver a verla.
Alphonse se excusa, se le ha hecho tarde y tiene prisa; quedamos en casa de Coucy, al día siguiente.
Las diez en punto.
Las fiestas de Louise Coucy también han cambiado. Antes todo flotaba con un único objetivo: escandalizar; crear un halo de perversión que rodease a la anfitriona. Una lucha desesperada en busca de una perversión pegajosa y vulgar (un burdel con pretensiones de salón intelectual en el que la Madame era la única puta). Ahora todo resultaba diferente, el aire había perdido el hedor amarillo; ahora su perversión era algo patente, ya no necesitaba demostrar nada, así que se limitaba a dar fiestas. Sin los alardes de antaño; interpretando el personaje que más le divertía. No me atrevía a entrar. Pensaba en lo que me había dicho Alphonse y tenía ganas de huir. ¿Qué pasará cuando me vea Coucy? ¿Cómo reaccionará? No sé si conoceré a alguien. Alphonse y Cristine no han llegado, o tal vez estén dentro. El resto me resulta desconocido. El tiempo recobrado y ausente; extraño y de vuelta. Recuerdo la última fiesta: buscaba la perversión en cada movimiento, en cada gesto de los invitados de Louise Coucy. No la encontré. Hasta que Cristine me lo contó; me resultó extraño: alguien obsesionado con dar un aire de perversión a su fiesta, a su persona, se oculta para conseguirlo. Supongo que ese ansia absurda desgastaba el ambiente de sus fiestas, lo lamía lentamente hasta dejarlo áspero, pesado; alejado de su objetivo. Eso era lo que había cambiado: ahora el aire se podía respirar, podías moverte sin sentir la aspereza de la búsqueda; el desasosiego del ansia de Coucy. Al conseguirla, al flotar en el mismo ambiente con naturalidad, la perversión se había desvanecido. Y, libre de su perversión de melaza, Louise Coucy, era feliz.
Ya me advirtió Cristine, me dijo que Alphonse se había encontrado contigo en el jardín de Luxemburgo y que te había invitado; has tenido suerte, si me entero de que has estado en París y no has venido a mi casa, te mato con mis propias manos. Debajo de un vestido transparente se agitaban los pechos de Coucy; la perversión se había vuelto candorosa. Me alegro de verte, Louise, gracias por recibirme en tu casa después de tanto tiempo. ¿Bromeas?, en mi casa siempre serás bienvenido, deberías saberlo, ¿acaso no eres mi hacedor? Se rió con estruendo. Interrumpo su risa tan pronto como puedo, ¿han llegado? Suspira. ¿Quién? Cristine y Alphonse; tengo ganas de volver a ver a Cristine. No, todavía no han llegado, pero pasa, te presentaré a alguno de los invitados. Tal vez ya los conozcas; la verdad, no me acuerdo de quién venía a mi casa por aquel entonces. Vamos, pasa. Al entrar tengo la misma sensación que Louise, no sé a quién conozco y a quién no; ni siquiera puedo estar seguro de quién existe fuera de mi libro y quién no es más que lo escrito sobre él. Decido no saludar a nadie. No puedo escabullirme; Louise se encarga. Todo irrumpe con estruendo. Entre la memoria presente; entre el pasado roto y la propia creación. Aunque cierro los ojos, todo irrumpe. Con la violencia angustiada de antaño. Con desasosiego tenue y constante. Algunos me reconocen y me saludan con aparente simpatía. Se lo agradezco. Pero no escucho lo que dicen, intento encontrar a Cristine entre los invitados que llenan la casa, pero ni ella ni Alphonse parecen llegar nunca. Y yo me derrito en la espera de un pasado remoto, desaparecido. La nueva voluptuosidad de Coucy me resulta atractiva, así que me acerco a ella saboreando antiguas esperanzas. Ella lo nota y se ríe. Parece que siempre se está riendo de algo, y su risa me incomoda. Siempre. Y esa sensación me resulta extraña en aquella casa, me hace pensar en Alphonse y en todos los personajes de mi antigua memoria. Algunos me rodean ahora. Me pregunto hasta qué punto son algo más que mi propia memoria. Me pregunto hasta qué punto soy algo más que su recuerdo en mi memoria.
Mi esperanza se vuelve tangible: Louise Coucy me coge por el brazo y habla ostensiblemente con sus invitados mientras me arrastra por el salón, hasta que desaparecemos. Los ecos de mis Crónicas. Recorro los pasillos de los que me habló Cristine y entramos en una habitación pequeña. Ni muebles ni cuadros. Un colchón en el suelo con sábanas azules. Louise se desnuda con la naturalidad de quien realiza un acto cotidiano. La abrazo con el recuerdo de su perversión, recorro su piel hasta llegar a ese cuartucho en un rincón de su casa; hasta ese colchón. Hasta ese preciso momento. (Nos quedamos) tumbados y exhaustos. Y entre nosotros, ausente, la vida.
Muertos.
Coucy se levanta y se viste. Ya no podrás olvidarme, después de esto me recordarás siempre. Esa es mi verdadera perversión, apréndelo y vuelve a escribirlo. Desde hoy vivirás entre estas cuatro paredes, muerto sobre un colchón en el suelo, y yo no estaré; sólo mi recuerdo; imborrable, inmenso; llenando el cuarto hasta consumir el aire. Por eso no podrás olvidarme. Sonríe y cierra la puerta. Sale de la habitación.
Continúo sobre mi muerte hasta que vuelvo a despertar y regreso a la fiesta. ¡Por fin te encuentro! Cristine sonríe y se acaricia el pelo que ahora le llega hasta la mitad de la espalda. ¡Cristine! Ha pasado mucho tiempo. Que no me oiga Coucy, pero sólo he venido a París para verte. Oí tu mensaje, gracias por llamar. Pero dime, ¿qué has venido a hacer en París? Había llegado a pensar que nunca volverías, que huías del escenario del crimen. En realidad, no sé a qué he venido, ni por cuánto tiempo. Ya veremos. En todo caso, me alegro de que hayas vuelto.
La fiesta continúa a mi alrededor; no vuelvo a ver a Louise, se ha disuelto entre sus invitados, ha dejado el colchón vacío, pero no la recuerdo. Está allí, entre las sábanas azules y yo he salido; tal vez vuelva más adelante. Acostarme con Louise Coucy; convertirme en un personaje de mi libro y acostarme con ella me había expulsado de París. Definitivamente.
Vuelvo al presente.
Acompañé a Cristine a casa. En silencio. Alphonse se había despedido un par de calles antes. Apenas queda algún rincón de luz amarilla entre el gris. La noche ha apagado la mayoría. Al llegar me invita a subir, a tomar una copa; no acepto.
En una cosa tenía razón Louise: había muerto, y mi cuerpo continuaba en su casa, sobre el colchón. Pero ya no era yo y debía irme. Cristine se despidió con un beso. Lejano. Inolvidable. Como ella. Me alegro de haberte vuelto a ver, hasta pronto. Esbozo una sonrisa y me quedo mirando cómo se cierra la puerta. Doy media vuelta y empiezo a caminar.
Cristine ha vuelto a abrir el portal, se asoma y me grita. Cuando veas a Jean Paul, no olvides darle recuerdos. Se despide con la mano. Y yo no entiendo por qué me grita eso, ¿volver a ver a Gibier? Me encojo de hombros y camino hasta mi hotel.
No puedo dormir. ¿Por qué me ha dicho eso Cristine? ¿Acaso sabe algo que yo desconozco? No se me había ocurrido buscar a Jean Paul Gibier; ni siquiera me había felicitado por mi libro. Y estoy seguro de que ha sabido aprovecharlo. Siempre lo ha hecho. ¿A dónde diablos se había ido? ¿Por qué desaparecía alguien como Gibier? ¿Por qué se marchaba a una isla diminuta en el fin del mundo? Recordaba a Gibier como un personaje íntimamente unido a París y no lograba imaginarlo lejos. ¿Cómo imaginarlo con su traje oscuro y su aire burgués lejos de la ciudad, en un lugar remoto?
Cristine. Sus extrañas palabras. Ella me enviaba hasta aquel lugar remoto y desconocido. Al fin y al cabo, tenía que irme y San Lorenzo era un sitio tan bueno como cualquier otro.
Ya no volví a ver a nadie. Permanecí en silencio hasta que recogí mis cosas y me marché de París. Las palabras de Cristine flotaban a mi alrededor sin llegar a entrar, molestándome como moscas en invierno. Primero había huido de Madrid, de una vida ahora lejana, casi olvidada; apenas recordaba por qué me había ido y, desde luego, era imposible recordar qué me había unido a Madrid. Ni siquiera la sangre. Nada me lo recordaba. El vacío se extendía como un manto sobre un pasado que deseaba olvidar. Ahora me alejaba de París; había recordado mis días en aquella ciudad, mi éxito como escritor, para volver a olvidarlos; los arrastraba junto a mis pies dejándolos pegados al asfalto de sus calles, a sus aceras, a sus cafés. El pasado recuperado para volver a caer, para arrastrarse de nuevo y mezclarse entre las calles que lo recordaban, entre las viejas campanadas de Saint-Sulpice, de Saint-Germain. Entre mis ojos cerrados. Entre la última visión de París.
Entonces vine. Con la sensación de continuar. Las calles de colores vivos; los negros y sus puestos de frutas; el olor del mar pegándose a mis brazos; volviéndome salado. Como un habitante eterno de esta isla.
Aquí permanezco.
Del viaje no hay nada que decir. O nada que valga la pena.
No es fácil viajar hasta un lugar oculto. Y, por otro lado, resulta extraño que un rincón desgajado de la misma Europa sea tan desconocido. Aunque ahora, aquí, viendo ondear la bandera francesa, mirando el océano, no sé de dónde se ha desgajado este lugar; desgajado de Europa si miro al gobernador, su uniforme, las vajillas del palacio y su aspecto de viejo europeo; desgajado de América si miro las casas de colores y los vestidos de las indias; de África cuando veo a las mujeres vendiendo coco en la calle; de todos y de ningún lugar. Si no miro y cierro los ojos, sé que tenía razón cuando creía haberme equivocado; cuando creía ver con los ojos cerrados. Un lugar desgajado, en todo caso. Lejano. Incluso estando aquí siento que es un lugar desgajado y lejano. Perdido.
Sobre Jean Paul Gibier
No podían entender por qué releía aquellas cuartillas cada mañana, justo antes de mirar el reloj y guardarlo en el bolsillo de su chaleco azul. Y no lo pretendían; ¿cómo unos porteadores como ellos iban a entender a alguien venido de tan lejos? Ellos que no habían salido de la isla, que apenas se habían alejado de la costa.
Comprobó meticulosamente el material, observó el mapa una vez más y dio orden de continuar.
Subieron a las mulas.
Una isla tan pequeña y en tres días apenas habían cruzado un valle y subido un par de lomas. La selva parecía conocer sus planes e impedía una y otra vez que continuasen por el camino previsto.
Jean Paul Gibier llevaba mucho tiempo, más del que él mismo hubiera creído, fuera de París, y echaba de menos su ciudad; el movimiento de una gran urbe en la que se movía a sus anchas, en la que era respetado y conocido, ¿se acordaría alguien de él? Puso la mano sobre su bolsillo, sobre las cuartillas. Sí, alguien se acordaba y, aunque no fuesen más que los habitantes perdidos del pasado, le bastaba. Al fin y al cabo, ¿qué era él? ¿En qué se había convertido? Sabía que nadie había comprendido su marcha: nadie que realmente le hubiera conocido podría comprenderla. No había querido decir nada, no podía, así que debía contentarse con el pasado, con los habitantes de su memoria (ahora hinchada, dilatada por el calor) que le recordaban. Dentro, todo bullía. Una pequeña olla en una caja de hueso. Y todo cayendo derretido por los ojos. Desde los ojos. Toda su memoria derritiéndose y cayendo por sus ojos; derramándose por todos los poros de su cabeza.





























