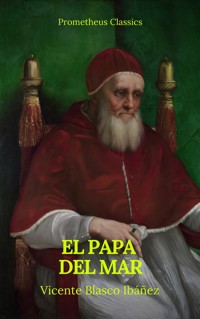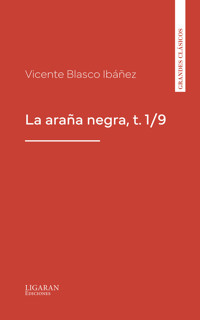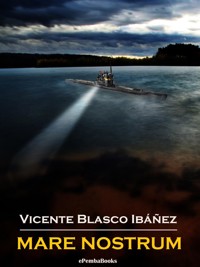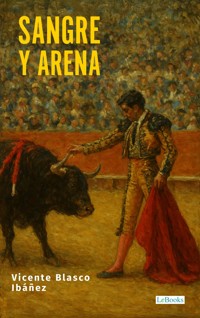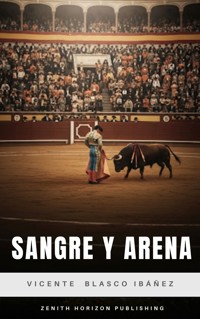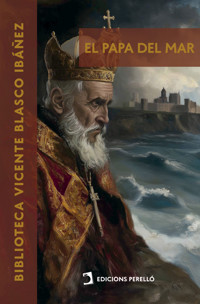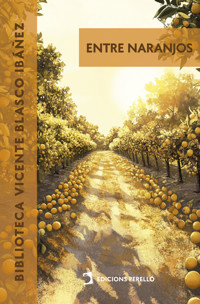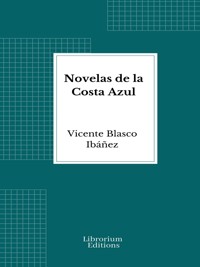Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Argentina y sus grandezas es un libro de ensayo del autor Vicente Blasco Ibáñez. Pergeñado a raíz de un viaje por el país argentino dando una serie de conferencias, el libro presenta una visión de Argentina a medio camino entre la reflexión filosófica y la narrativa de viajes, siempre desde el prisma naturalista y realista al que nos tiene acostumbrados su autor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vicente Blasco Ibañez
Argentina y sus grandezas
Saga
Argentina y sus grandezas
Copyright © 1910, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726509762
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
NOTA BIOGRÁFICA DEL AUTOR
Valencia vió nacer, en enero de a uno delos más grandes novelistas españoles contemporáneos: Vicente Blasco Ibáñez. La vida de este hombre es fogosa, fuerte y desorbitada como su obra misma. Sigue la carrera de Derecho en la Universidad de Valencia. Estudiante aún, cultiva el periodismo y traza algunos esbozos novelísticos. Milita en las filas republicanas lo que equivalía entonces a vivir en perpetua lucha y persecución. Más de treinta veces, según declara el propio Blasco, visitó las cárceles, y no pocas siguió el camino del destierro, en sus años de agitador político. En 1891, funda su famoso diario “El Pueblo”. Campañas a banderas desplegadas contra la Monarquía y sus hombres. Ruidosas intervenciones en el Parlamento como diputado. Mitines, desafíos, grescas en las calles . . . En medio de este atropellado vivir, surge el novelista hecho y derecho (Arroz y tartana, 1894), tocando en la veta regional,a laque deberá Blasco sus mejores triunfos. A esta primera época y ambiente pertenecen Flor de mayo, 1895; La barraca, 1898; Entre naranjos, 1900; Cañas y barro, 1902. Sigue a este ciclo de novelas valencianas, las que el propio autor califica de tesis o de tendencia: La catedral, 1903; El intruso, 1904; La bodega, 1905; La horda, 1906. Otras novelas de este tiempo: La maja desnuda, Sangre y arena, Los muertos mandan.
Hemos llegado a un momento trascendental en la vida de Blasco Ibáñez: 1909. En este año, rompe con todos sus compromisos políticos, renuncia solemnemente su acta de diputado y se traslada a América, a la Argentina, donde, después de recorrer el país de punta a cabo, emprendió enRíoNegro ciertas empresas de tipoagrícola que no tuvieron el éxito apetecido. (Por estos días, justamente, escribe y da a la estampa la argentina y sus grandezas , que, en sus fragmentos más significativos, nutre las páginas de este volumen).
De regreso a España (1914), reanuda su labor literaria con mayores bríos. Son los años de la Gran Guerra. Su posición al lado de las naciones aliadas le hace concebir y trazar Los cuatro jinetes del Apocalipsis y Mare nostrum. Conocido es el espectacular episodio del éxito de la primera de estas novelas en Norteamérica. Inopinadamente, el nombre de Blasco Ibáñez escala, en los países de la Unión, las cúspides de la fama. El autor casi ignorado allí, hasta aquel momento, para el gran público, cobra de repente una gloria y una popularidad inauditas. Es la fortuna llegándole sin tasa a un escritor que vivió siempre de su trabajo, sin miseria, pero sin lujos. Blasco se traslada a Nueva York, llamado por sus editores, y el pueblo yanqui lo hace su ídolo con un clamor admirativo, realmente sin parejo. Cuando vuelve a España (1921), aquella apoteosis se repite en la Península. Valencia lo recibe como a un semidiós, y a él se rinde con todos sus fervores. Esta gloria expansiva y crepitante de Blasco Ibáñez, jamás se había conocido en España, envolviendo el nombre de un escritor. Apagados los ecos del homenaje, el novelista se da a nuevas tareas. Surgen las evocaciones históricas con La reina Calafia, El papa del mar, A los pies de Venus y En busca del gran Khan. Por estos años, nuestro autor emprendió su viaje alrededor del mundo, que dió origen a su conocido libro La vuelta al mundo de un novelista. Pocos años después de este periplo, hallándose en su villa de Menton (Francia), falleció Vicente Blasco Ibáñez, el 28 de enero de 1928.
La vasta y popularísima obra de este escritor arrancó a la crítica juicios muy dispares. Mientras algunos historiadores de nuestras letras lo colocan a envidiable altura, otros le regatean méritos, sobre todo, en lo que atañe al estilo y a la disposición y desarrollo de sus fábulas. De cualquier modo, su puesto prominente en la literatura española, nadie se lo niega. En la pintura de sus tierras valencianas, del levantino mar, de la huerta con sus luchas, grandezas y trabajos, Blasco Ibáñez raya en lo inimitable. Al igual que su conterráneo Sorolla, gusta de llegar a las bravas zonas del pueblo, y en un marco de abierta y espléndida naturaleza, hace vivir a sus personajes, que se mueven siempre en grandes masas calientes, con arrebato emocional y pasiones puras, esto es: sanas y directas, sin asomo de artificio ni decadencia. Blasco ha contado su modo de escribir: con celeridad extraordinaria y sin respiro. Es natural que el desaliño y la improvisación asomen, afeándola, en prosa así realizada. Mas también cuaja la imagen rutilante y sabrosa, ese párrafo fresco y redondo que difícilmente se da en plumas mesuradas y lentas. “Archiespañol y archivalenciano, desigual y extenso — ha escrito Valbuena y Prat — Blasco Ibáñez llena una época y una forma”. Ya es bastante para la gloria de un escritor.
GRANDEZA ARGENTINA
Si un poeta pretendiera expresar por medio de una imagen corpórea la grandeza de la república del Plata, tal vez la comparase con un gigante cuyos pies estuvieran hundidos en los hielos antárticos y la cabeza reclinada en los verdes almohadones de la selva tropical. Este coloso imponente, este Micromegas americano, tiene enormes barbas que descienden ondulantes por su busto, como las antiguas y simbólicas de los ríos; y estas barbas de plata son el Uruguay y el Paraná con toda su red de vías acuáticas, con toda su maraña de líquidas hebras, que van a fundirse en aquellas dos corrientes, magníficas y caudalosas como pedazos de mar.
Su brazo izquierdo, doblado en ángulo cual si buscase apoyar en él la frente, es la península feraz llamada la mesopotamia argentina. Su brazo derecho tiene la dureza musculosa y saliente de un bíceps hercúleo y lo forman los Andes, tendidos a lo largo de su cuerpo. La cabeza, que busca los calores del sol tropical, presenta tostadas calvicies en las mesetas semibolivianas, pero las oculta en parte bajo la hojarasca de una corona de selvas y de cañaverales de azúcar. Su pecho generoso y amplio, son las pampas, cubiertas por la vellosidad dorada de inagotables mieses. Las piernas buscan al extenderse el último extremo del mundo, y están calzadas con botas de blanco cristal, que le fabrican todos los años los hielos antárticos.
— Nuestro país es grande — dicen con entusiasmo los ciudadanos argentinos.
Sí, muy grande; enorme. Los mismos que lo afirman con satisfacción y crgullo, no se dan cuenta exacta de las proporciones de su país.
El argentino conoce poco su tierra. Como los ricos de Buenos Aires se hallan próximos al mar, en contacto con todas las facilidades que ofrece la navegación moderna, y sienten de continuo en su vida cómoda las atracciones del viejo mundo, siempre que experimentan la comezón de un viaje, se embarcan para Europa con rumbo a Inglaterra o Francia: especialmente Francia. Los habitantes de las provincias ven en Buenos Aires el centro de la vida patria, y todos sus viajes son de la ciudad en que viven a la capital federal. Muy pocos argentinos, por negocios o por placer, han corrido completamente las provincias y territorios de su enorme país.
Yo he visitado casi toda la Argentina y puedo darme cuenta de lo que significa la palabra «grande».
Sí; la Argentina es grande, con una grandeza disforme, exagerada; «grandeza americana», que altera todas las nociones de proporción y medida de los europeos.
La distancia de París a Madrid o de París a Roma, nos parece considerable en la vida de Europa. Salvarla en un rápido expreso es todo un viaje para nosotros. Y bien: esa misma distancia la recorren habitualmente los argentinos, sin ningún esfuerzo, entre Buenos Aires y ciudades de provincias que se consideran cercanas a la capital.
Yo hice en cierta ocasión el viaje de Constantinopla a Madrid, todo de una vez, atravesando Europa entera, de oriente a occidente, sin más detenciones que las indispensables para los cambios de tren, y me imaginaba que jamás había de repetir esta marcha fatigosa, ensordecedora y monótona. Sin embargo, en Argentina he hecho viajes iguales o de mayor duración cuando, por mis tareas de conferencista literario o por curiosidades de escritor viajero, he tenido que atravesar la república de un extremo a otro. Y no hablemos de los viajes a caballo, por tierras alejadas todavía de la onda civilizadora que parte de Buenos Aires.
Sí; la Argentina es grande. Tan favorecida y mejorada se ha visto al recibir la herencia de la naturaleza, que posee todos los climas, todas las vegetaciones y hasta todas las razas, pues la emigración vuelca en ella una muestra de cuantos pueblos existen en el planeta.
Su suelo se extiende desde donde nace el cocotero hasta donde el liquen tapiza el peñasco glacial; abarca el bosque de naranjos con sus cápsulas de oro que transforman el sol en miel, y los helechos húmedos que dormitan en una noche polar de varios meses; lo mismo el algodón y el tabaco, de cosecha exuberante, que los raquíticos arbustos torcidos por los vientos helados que ramonean las ovejas en el suelo frío de la extrema Patagonia y la Tierra del Fuego.
Dentro de una misma nacionalidad, el tigre, cada vez más escaso y acobardado por la persecución del hombre, se agacha entre el ramaje del Chaco o marca la huella de sus zarpas en el barro de los ríos de Misiones, y el lobo marino se arrastra torpemente sobre la masa cristalina y luminosa de los glaciares: el caimán se adormece bajo la caricia del sol, inmóvil como un tronco, en los esteros y bañados de las provincias del norte, y la foca de pellejo viscoso y temblante asoma su cabeza de perro por las grietas de los canales helados: vuela el loro charlatán, o el papagayo multicolor por entre el dédalo espinoso y verde de la selva tropical, y los torpes pingüinos de cortas alas forman cornisas inmóviles, negras y blancas, en las aristas de los peñascos que se amontonan al final del continente.
La diversidad del clima es tan grande como la variedad de la vegetación y de los organismos animales. El hombre, al amoldar su indumentaria al medio, va desde el traje blanco del plantador de caña de azúcar en las provincias del extremo norte, hasta la capa de pieles de guanaco que cubre la desnudez grasienta de los onas en la Tierra de Fuego.
En las inmensas llanuras del centro de la república, los campesinos guardan, en su mayoría, el traje tradicional, a pesar de los avances del cosmopolitismo, que transforma las costumbres. La necesidad de cabalgar largas horas o de caminar por lagunas o entre hierbales, hacen indispensables las botas altas. El chiripá, manta arrollada que cubre los muslos como un faldellín, es útil en extremo para los jinetes de la llanura, que permanecen días enteros a caballo, aguantando el viento frío de la pampa. El poncho es una prenda inapreciable. De día es capa para el caminante; y al llegar la noche, sirve de cálida cubierta para los que acampan a la intemperie.
Hay que hacer constar que la República Argentina, heredera mimada de la naturaleza, es uno de los países más aprovechables del planeta. Puede decirse de su suelo que, a pesar de ser tan grande, no tiene desperdicios. Dejando aparte algunas salinas en el corazón de su territorio, y ciertos peñascales situados al norte y al oeste en la falda de los Andes, todo el suelo es útil al hombre. ¡Y qué fecundidad! . . . La tierra parece estar llamando al trabajo con apasionados requerimientos de hembra en celo, y apenas recibe la caricia inteligente de la mano humana, devuelve sin usuras el mil por uno.
A la grandeza geográfica del territorio argentino, hay que añadir la condición de ser todo él aprovechable, lo que le hace aún más enorme.
Comparada la Argentina sobre el mapa con otras naciones, aparece menor que éstas. Pero la grandeza de un país no se debe apreciar con arreglo a la carta geográfica, pues hay que tener en cuenta, principalmente, lo que ese país guarda a disposición del hombre para su mantenimiento y comodidad.
Argentina es utilizable desde norte a sur. El hombre encuentra sitio propicio desde el Plata a los Andes, y puede detenerse para siempre y fundar una ciudad allí donde establezca su vivac de una noche. La naturaleza no repele al que llega: es una buena amiga de brazos amorosos. Ni fríos mortales, ni calores que extenúan, ni enfermedades epidémicas.
Tal vez otros países de América sean más hermosos que la Argentina, pintorescamente. Las llanuras infinitas de trigo, las inmensas praderas moteadas de reses, aparecen monótonas y acaban por hacer sentir, con su incesante repetición, un malestar semejante al del mareo. Pero los hombres que recorren el mundo ganosos de crearse una nueva vida, los que conocen especialmente el continente americano y están curados de entusiasmos ante los maravillosos espectáculos de la naturaleza, saben a qué atenerse. La experiencia de su vida, familiarizándoles con lo hermoso, les hace preferir lo útil. Una cosa es admirar de paso la selva virgen y otra verse condenado a vivir en ella para siempre, teniendo que batirse a todas horas con las indomadas fuerzas naturales.
Un andaluz que hace años vive en América y ha recorrido casi todas sus naciones a impulsos del hereditario espíritu aventurero, cada vez que le hablan de un país de hermosas selvas, ríos majestuosos y casi inexplorados, llanuras cubiertas de intrincada vegetación, con redes de lianas cortinas de hojarasca, exóticas flores y palmeras y cocoteros que emergen de la penumbra verdosa, para mecer en lo alto sus surtidores de plumas, contesta con graciosa sorna:
— Sí; conozco ese país: he estado en él . . . Muy bonito para tarjetas postales.
Su geografía especialísima, que tiene por base la experiencia del egoísmo, divide los países en dos clases: los que ofrecen vida tranquila, abundante y cómoda, y los que sirven «para ilustrar tarjetas postales».
Yo, que he visto de cerca países del trópico de maravillosa belleza, reconozco que no son del todo infundadas las originales afirmaciones del andariego andaluz. La naturaleza es excelente y simpática cuando está educada, cuando el trato con el hombre ha ido desgastando y puliendo las asperezas de su belleza primitiva. Pero, ¡ay, la naturaleza en plena libertad! . . .
La primera vez que caminé por una selva del trópico creí soñar, o haber despertado en un mundo nuevo, extraordinario. Pero desvanecido el encanto de la novedad, a las pocas horas, pensaba con terror en la perspectiva de tener que vivir siempre allí, obligado a crearme una existencia.
El pobre animal humano, que nace mal armado para la vida, aunque la civilización ponga a su alcance toda clase de medios de defensa y acometividad, se encuentra como perdido entre las exuberancias vírgenes de la naturaleza. La tierra es una amiga cuando está domada y tiene el hábito de ver al hombre; pero antes de domesticarse recibe hostil y ceñuda a los primeros visitantes. Su belleza es sombría en fuerza de ser grande: cada una de sus galas oculta una perfidia: todos sus adornos respiran acometividad. En su seno majestuoso, poblado de mil vibraciones de vida, o vacío otras veces con un silencio mortal, como si el mundo fuese víctima de repentina anestesia, es imposible el descanso ni el ensueño. ¿De qué sirve tanta belleza, si no se la puede saborear con tranquilidad, como se saborea la hermosa placidez de los bosques y los campos en los países civilizados? . . . Plantas y árboles se cubren de pinchas agudas como bayonetas, para repeler al hombre. Al caminar, la vista, que quisiera tenderse hacia lo alto para distinguir el cielo de un azul denso entre los claros del follaje, tiene que fijarse en la maleza, precediendo con sus investigaciones al pie, que vacila antes de posarse, temeroso de los ocultos reptiles. En la orilla del río o de la laguna, el tronco informe, verdinegro, inmóvil, adquiere de pronto torpe vida, y saca garras, y se abre con inmenso bostezo, enseñando al sol la doble fila de dientes. Si os tendéis, como en Europa, al pie de un árbol para escuchar el canto de los pájaros y sumiros en soñolienta contemplación, sentís invadido vuestro cuerpo por voraces hormigas que muerden como fieras insaciables. Si seguís el vuelo de una mariposa o pretendéis acercaros a una flor que abre su corola entre los matorrales, suena la hojarasca con un chasquido semejante al de un muelle en espiral que se distiende y se dispara, y asoma entre el ramaje una cabeza triangular de vibradora lengua y ponzoñosa defensiva.
Por ninguna parte se ve la paz de esos paisajes plácidos que sirven de grato fondo a la vida moderna. Es la naturaleza antes de ser conquistada y adecentada por el hombre. La fiebre bate su aleteo sobre las charcas: los mil parásitos que muerden, pinchan o tajan no han sido aún expulsados por el roce humano, que los aniquila: la tierra se subleva ante el intruso, no domada aún por la planta del hombre, que en fuerza de pisarla la hace su esclava. Tremendas e inexplicables enfermedades reinan en estos países. Las fuerzas naturales parecen vagar furiosas como vengadoras Euménides para castigar al intruso. El aventurero de fuerzas hercúleas, a los seis meses de residir en la selva, es un espectro cuyas carnes se desprenden de los huesos, y al año, un esqueleto que blanquea tendido al pie de las lianas de caucho, riqueza natural cuya conquista pagó con la vida.
Son países hermosos para ser vistos de pasada, pero en los cuales la existencia resulta penosa y difícil. Por grande que aparezca su territorio en el mapa, habrá que descontar siempre de esta grandeza los enormes espacios cerrados al hombre por la fatalidad del clima. ¿Cuándo podrán ser explotadas esas tierras bajas y ardientes de la zona ecuatorial, que no gozan siquiera la compensación de la altura? ¿Cuántos siglos pasarán antes de que la humanidad, falta de sitio en el globo, se decida a poblar esos bosques, que resultan de muerte por su misma exuberancia? . . .
El hombre, al trasladar su hogar, busca tierras y climas que le recuerden su país de origen, y esto es lo que hace principalmente la grandeza de Argentina.
Elíseo Reclus, el ilustre geógrafo, dice así al hablar de este país:
«El hecho geográfico capital, desde el punto de vista de los progresos de la Argentina, es su relativa proximidad al continente europeo. A despecho de las apariencias y hasta del testimonio del mapa, las riberas del Plata son en toda la costa sudamericana las que ejercen una influencia más poderosa sobre Europa, atrayendo sus buques y sus emigrantes. Las costas sudamericanas que se hallan más al norte, están a una distancia kilométrica de Europa menos de la mitad que la Argentina, y, sin embargo, no ejercen ni con mucho la misma atracción. Esto se explica con facilidad. Los europeos se dirigen, naturalmente, hacia la región del continente sudamericano que corresponde a su país de origen, por los grados de latitud, las condiciones medias del clima, la vegetación y el género de vida».
La producción de otros países sudamericanos tal vez sea más esplendorosamente rica que la de Argentina, pero no es tan útil e imprescindiblemente necesaria. El tabaco, el café, la goma y otros artículos preciosos representan una gran riqueza; pero en término extremo, si no existiesen, la humanidad podría subsistir perfectamente sin ellos. De aquí que por no ser absolutamente necesarios para la vida sufran a veces grandes depreciaciones y hagan pasar por tremendas crisis a los países productores.
Argentina es menos «vistosa»en sus riquezas. Produce carne, trigo y lana para ella y para una gran parte del mundo. Estos artículos son tan vulgares, que tal vez no puedan ser cantados por un poeta, pero resultan imprescindibles para la vida.
El andaluz de que antes hablé, eterno denigrador de los países «para tarjetas postales», terminaba siempre con estas palabras su curso originalísimo de geografía:
— No me hablen ustedes de esos productos que son de lujo y hoy se venden bien y mañana mal. El pan, la carne y la lana que nos abriga, eso es lo positivo, lo que no engaña, y me parece que va a transcurrir algún tiempo antes de que tales artículos pasen de moda.
Argentina es también grande geográficamente. Naciones importantes de Europa que mantienen muchos millones de individuos, aparecen como de una exigua pequeñez y casi se pierden al ser comparadas con esta república sudamericana. La península ibérica es cinco veces menor que el territorio argentino. España y Portugal juntas parecen insignificantes cuando la curiosidad geográfica coloca su contorno sobre el de la gran nación del río de la Plata. España es casi igual en tamaño a una provincia argentina: la de Buenos Aires. Francia, lo mismo que la península ibérica, cabe cinco veces dentro de las fronteras argentinas.
Tres millones de kilómetros cuadrados suma aproximadamente la extensión de este país. Poco más de seis millones de hombres forman su población. De estos seis millones hay que descontar un millón trescientos mil, que constituyen el vecindario de Buenos Aires. ¿Qué queda para el campo y las poblaciones de provincias? . . . Puede calcularse aproximadamente que la Argentina, descontando el gran amontonamiento humano de su capital, sólo tiene en el campo un habitante y medio por kilómetro cuadrado… Y con tan reducida población proporciona al mundo una suma de productos muy superior a la de otros estados de muchos millones de habitantes.
Su extenso territorio, casi todo él utilizable, ofrece cómoda vivienda a una parte enorme de la humanidad.
Cuando tenga la misma población por kilómetro cuadrado que cualquiera nación de Europa, la Argentina será uno de los pueblos más grandes de la tierra.
Si llega a poseer, como Francia, 73 habitantes por kilómetro (lo que no es mucho teniendo en cuenta la riqueza del suelo argentino), su población será de 219 millones. Si llegase a alcanzar la densidad de Alemania, contendría 330 millones de habitantes.
El día, ya cercano, en que tenga 9 habitantes por kilómetro, como Suecia y Noruega, contará con 27 millones de habitantes.
Y si con poco más de seis millones de hombres realiza tales prodigios este país, ¿qué no hará cuando cuente con 27 millones? . . .
El crecimiento de la República Argentina es de tal rapidez, que bien puede llamarse vertiginoso.
Las etapas de su avance no exigen largos lapsos de tiempo.
Mientras Australia desarrolla anualmente su población en un 18 por 1.000, y los Estados Unidos en 20 por 1.000, la República Argentina ha crecido a razón de 33 por 1.000, y en los últimos tres años a ¡50 por 1.000!
LA RAZA
Cuéntase que al visitar Buenos Aires un hombre político de los Estados Unidos, que andaba de viaje por las repúblicas sudamericanas, la muchedumbre, entusiasta, le hizo asomarse a un balcón de la casa de gobierno para saludarlo con aplausos y vítores.
El yanqui paseó su mirada, primero con curiosidad, luego con asombro, por la inmensa muchedumbre aglomerada en la plaza de Mayo:
— ¡Y todos son blancos! . . .
Esto fué lo único que dijo. La frase del ilustre viajero, de no ser cierta, merece serlo. Todos los que llegan a la Argentina desde el viejo mundo, por enterados que estén de la organización, razas y costumbres de la república del Plata, experimentan una extrañeza casi igual a la del yanqui. ¡Todos blancos! . . .
En Europa sufrimos una grave enfermedad intelectual. Sabemos muchas cosas, pero entre tanto como sabemos apenas si figura la geografía. A la general ignorancia geográfica únense las preocupaciones tradicionales que se apoderan de nosotros desde los primeros años y pesan con indestructible obsesión sobre los conocimientos adquiridos en la escuela.
Europa sabe tan poco de geografía étnica y social, que hasta se desconoce a sí misma, y dentro del mismo continente circulan como verdades indiscutibles las más absurdas creencias sobre los pueblos que constituyen su conjunto.
Existe una geografía pintoresca y caprichosa, en la que todos creemos más o menos. Cuando nos hablan de un país, la primera visión que surge espontáneamente en nuestra mente, nos la proporciona esta geografía extravagante, teniendo luego que acudir a la reflexión y al recuerdo de pasadas lecturas para modificar el juicio.
Según esa ciencia geográfica, indiscutida e infalible en las aulas de la calle y en las tertulias de los cafés, el español es un individuo negruzco, arrugado y seco como Don Quijote, incapaz de trabajo alguno, con la navaja en el cinto, aficionado a pasar el día lidiando toros y asistiendo a procesiones, y que no se acuesta contento si no ha dado unas cuantas vueltas al compás de las guitarras, con gesto grave y hosco, repiqueteando unas castañuelas. El francés, según la misma versión geográfica, es un señor alegre, de faz rubicunda, enemigo de la formalidad, de una moral acomodaticia, que pasa el tiempo en la amable compañía de una botella empolvada, o corriendo tras unas faldas; el italiano, pálido y melenudo, lleva a cuestas un arpa y se alimenta invariablemente de pastas con queso; el inglés, siempre rubio, con unos dientes agudos, amarillentos y el traje a grandes cuadros, se halla ebrio hasta el punto de no poderse tener en pie así que suenan las ocho de la noche; el alemán, obeso, de barba blonda, chupa a todas horas su pipa como si fuese un biberón, y permanece silencioso ante un vaso, grande como una torre, sudando cerveza por todos los poros . . . Y así continúa el desfile imaginativo de los pueblos del viejo continente. Claro está que cada europeo reniega de la imagen de su propia raza y grita contra el absurdo, llamando imbéciles e ignorantes a los que la inventaron; pero esto no le impide seguir creyendo a ciegas, con egoísta complacencia, en la verdad de todo lo que se refiere a los otros países.
La América del Sur tiene igualmente su encasillado en esta geografía fantástica. En Europa se habla casi siempre de América en conjunto, sin distinguir nacionalidades. Cuando más, se hace una separación entre América del Norte y del Sur. Y la América del Sur evoca siempre las mismas visiones: bosques de bananeros, sobre los que revolotean loros, colibríes y pájaros moscas; un calor de horno; hamacas tendidas entre dos palmeras, en cuya panza de red dormitan bellas señoras, muy pálidas, envueltas apenas en diáfano batón y mecidas por una cuarterona que las abanica con un palmito de plumajes; señores vestidos de blanco, con anchos sombreros de Panamá y el machete al cinto; y negros . . . ¡muchos negros!
La América del Sur no pueden los europeos imaginársela sin el negro. Yo mismo, que antes de llegar a la Argentina había estudiado en los libros la composición étnica de esta república, sabía que los más de sus ciudadanos eran blancos, pero no por esto dejaba de participar de la general preocupación. Los blancos eran los más: de acuerdo; pero no por esto dejaría de haber negros. No encontrar negros en una nación sudamericana: ¿cómo podía ser esto? . . .
Mi asombro fué parecido al del personaje norteamericano, al ver la muchedumbre en las calles de Buenos Aires, pues casi exclamé como él: «¡Y todos son blancos!» . . .
Después de recorrer el país, puedo afirmar que Argentina carece de negros.
La raza blanca, en su mayor pureza, domina las provincias del litoral argentino. Estas son asiento de la inmigración desde hace años, y se ven nutridas incesantemente por nuevas remesas humanas que llegan de Europa. En las provincias del interior, el tipo es menos puro: el blanco tiene mezcla de una sangre que no es la caucásica, pero no por esto, en los más de los casos, participa de la africana.
Argentina, Chile y Uruguay son los tres países de América del Sur que menos rastro guardan del paso del negro por su suelo. La superioridad étnica de los habitantes, ayudada por las condiciones climatológicas, ha repelido la invasión africana, tan nociva para otros pueblos de América.
Tres razas contribuyeron a la formación del actual pueblo argentino: la blanca, que predomina en todo el litoral; la indígena, que apenas se conserva pura en ninguna parte del país, pero tiene numerosa representación en las provincias del interior, con las familias mestizas; y la raza africana o negra, que sólo ha vivido un siglo en el suelo de la república, sin dejar otro rastro que el de los cruzamientos.