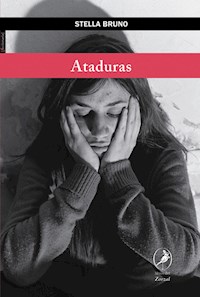
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libros del Zorzal
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Stella Bruno nos coloca ante un inframundo, un recorte –un oculto rincón, un recoveco tenebroso del universo que sirve como representación de un todo– que va mostrando sin tapujos las grietas, las vías y las zonas oscuras de la demolición de lo humano. Una obra que presenta un verdadero juego para armar, en el que van apareciendo personajes difícilmente olvidables (el Rengo, los Canitas, Isabel, María, entre otros); cada uno a su manera despierta en la imaginación del lector asociaciones fuertes con la realidad. La casona es el centro de un lugar que puede ser cualquier lugar aplastado bajo la fuerza del autoritarismo, la tortura, la brutalidad, la perversión, la vejación y un accionar patológico que se considera eterno e invencible, en un mecanismo siniestro que, al final, acaba engulléndose a sí mismo. Ataduras nos da un relato que se balancea –en un equilibrio que a veces parece imposible de conseguir ante la crudeza de lo expuesto y la fuerza de la escritura– entre la literatura fantástica y lo perteneciente a una de las páginas más negras de nuestro pasado reciente con una contundencia notable; una historia en la que no faltan personajes que pasan a convertirse en arquetipos metafóricos de infames especímenes de degradada e involucionante humanidad, junto a otros que, aun bajo las circunstancias más adversas, se afanan jugándose y arriesgando hasta el límite la vida en una lucha contra los agentes de la depravación, a favor del amor y la libertad. Humberto Lobbosco
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Stella Bruno
Ataduras
Bruno, Stella
Ataduras. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2014.
E-Book.
ISBN 978-987-599-372-3
1. Narrativa Argentina. 2. Novela. I. Título
CDD A863
Fotografía de tapa: Josefina Juega Sicardi, Tensiones del tiempo
©Libros del Zorzal, 2009
Buenos Aires, Argentina
Printed in Argentina
Hecho el depósito que previene la Ley 11.723
Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de este libro, escríbanos a: <[email protected]>
Asimismo, puede consultar nuestra página web:
<www.delzorzal.com.ar>
Índice
1 | 7
2 | 12
3 | 22
4 | 24
5 | 32
6 | 39
7 | 41
8 | 46
9 | 54
10 | 56
11 | 63
12 | 72
13 | 74
14 | 80
15 | 90
16 | 92
17 | 96
18 | 103
19 | 105
20 | 109
21 | 116
22 | 118
23 | 122
24 | 128
25 | 130
26 | 134
27 | 141
28 | 147
29 | 149
30 | 151
A Kabu, por haber resignado tantos momentos planeados.
A Humberto, mi maestro, por mostrarme el camino.
A Jorjelina, por darme la caña de pescar.
1
La maldición empezó el día que esta yegua entró en la casona. Hacía mucho frío. La había dejado el patrón a la mañana, en el cuarto de atrás, como siempre. A cada una que trae, todas las veces, las deja ahí tiradas, bien dopadas, nunca tuvimos problemas. A la noche, cuando entramos, las encontramos ya despiertas, sorprendidas, preguntándose dónde están, qué les pasó. Y en dos o tres días las amansamos por completo. Esta vez, con esta guacha, no fue así, el jefecito ya nos había avisado.
“Escúchenme bien, inservibles, la que les dejé hoy es de primera especial, una fuera de serie, no tiene nada que ver con ninguna de las otras que pasaron por aquí, quiero que tengan mucho cuidado con ella, la quiero bien domadita como a todas, pero, ¡ojo!, que no se les vaya la mano porque esta tipa nos va a hacer llenar de oro, eso sí, va a ser un hueso duro de roer, es muy inteligente, con cerebro, eso que a ustedes les falta, ¿entendido?”
Y tenía razón el patroncito, en todo, menos en nuestra falta de cerebro.
Ahora nos tiene encerrados, ella, la de primera especial, a nosotros. Ella, la Chilena, al patrón. Y él, tan macho siempre, hay que ver cómo le habla, suavecito, se hace el novio. Despacito le habla, le pide y le pide por detrás de la reja. Esta reja ni con un tractor la pueden arrancar, la conocemos, la pusimos nosotros. Nosotros mismos hicimos nuestra casita tan segura, la casita que nos dio el jefazo. Ni bien llegamos, nos fuimos gastando en seguridad, todos los mangos que él nos daba. Le pusimos las rejas. Le pusimos la puerta de hierro. Le pusimos todas las trabas que encontramos, todas. Nadie puede entrar. Nadie puede salir. Nosotros siempre quisimos estar seguros, no queremos que nadie nos sorprenda. Y ahora, esta hij’una gran puta, después de tanto tiempo, de tanto cuidado, nos sorprendió. Es viva de verdad la guacha, nos encerró con nuestra propia seguridad, ni brujos vamos a poder salir. Sólo ella nos puede sacar. Dependemos de ella.
Sí, qué desgracia, dependemos de ella. Y la muy turra se lo dijo bien claro al patrón, él se puso como loco cuando escuchó el ruido de la puerta cerrándose de golpe. No nos dio tiempo a nada, el jefe saltó para atrás, como un tigre. Fuego le salía por los ojos. Como una flecha sacó la pistola del sobaco, y ahí nomás, empezó a los tiros. Se vació todo el cargador sobre la puerta. Tarde, ya la otra, que al final es más viva que él, se había corrido, se ve que, bien de costadito la guacha, puso la tranca y los candados. La Chilena lo tiene remanyado al jefe, sabía que el otro iba a empezar a los tiros enseguida, las balas le pasaron por al lado, ni la tocaron. Nuestra tranca es muy fuerte. A nuestra tranca, por desgracia, no la arrancan ni con un tanque. Y la otra, con el tiroteo, se puso a reír, a reír como una loca, entre carcajadas le retrucaba al patrón.
“Tira, tira, nomás, hiena mal parida, que si me llegas a dar, ¿quién crees que te va a encontrar?, ¿quién piensas que te va a sacar? Lo que es la vida, muchachos, la tortilla se les dio vuelta de golpe y los dejó en mis manos, va a ser mejor que empiecen desde ya a rezarle a Satanás para que no me pase nada, soy la única que los puede sacar del encierro, no se olviden, y mientras esté viva ustedes pueden llegar a tener posibilidades de que los suelte. Convénzanme, muchachos…”
Y ahí nomás se fue, un día entero nos dejó. Con la cabeza llena de ratones. Con la panza inflada de aire. Aquí, en la casa, nunca tuvimos necesidad de agua ni comida, veníamos a dormir, nada más.
Y ahora que ella volvió, el patrón empezó a pedirle, bien pegado a la reja. Nosotros no le vamos a rogar, no por orgullosos, nosotros no podemos. A nosotros, ni una frase nos sale de una vez, largamos una palabra, o dos, y gracias. No es que no las tengamos en la cabeza, no, eso es lo que se cree el patrón. Tenemos, y muchas, dándonos vueltas, siempre, como una calesita llena de ruidos que no para nunca. Pero, se nos quedan adentro las palabras, mareadas de tantas vueltas, sin poder pasar por la garganta. En la campanilla se nos quedan, atragantadas, no pueden salir, pero entre los dos, menos mal, nos arreglamos. Entre los dos, por suerte, algo podemos hablar, algo. Una palabrita uno, una palabrita el otro, alguna frase vamos armando. Todos nos entienden, los mierdas también, a cabezazos, y obedecen a rebencazos, sin palabras. Para eso somos gemelos, para pensar juntos, para hablar juntos.
Cuando el patrón nos trajo, no lo podíamos creer. Este sí que era un flor de lugar para el emprendimiento. Era un día de sol, fresquito, muy lindo. El jefe, después de mucho andar, de pasar barrios, villas, descampados, agarró una ruta, había venido en un vehículo grande que compró, raro, bastante chocadito, un poco oxidado. Muy bueno el cuatro ruedas, todavía anda de lo mejor. Al rato nomás, salimos del pavimento lleno de pozos, y nos metimos por un camino de tierra. De golpe, se acabó el camino y él, con la pata en el acelerador, lo mismo le siguió metiendo. A campo traviesa andábamos, saltando entre piedras y yuyos.
Tanto andar y, de pronto, la sorpresa. Cosa’e mandinga, un bosque de puta madre nos cortó el paso. A pata nos hizo meter entre los árboles, detrás de él, como siempre. Que este hombre no camina, corre, siempre nos deja con la lengua afuera. De golpe, vimos esa casona que nos dejó con la boca abierta. Este jefazo es de lo que no hay, siempre fue un genio. Encontrar una casa abandonada, eso sí, bastante destruida, en un lugar perdido del mundo. A nosotros se nos salían los ojos. “Ha sido una mansión de ricos”, nos dijo sin mirarnos. Él es así, no nos mira, las órdenes nos las da mirando el aire, por arriba de nuestras cabezas. Nos metimos enseguida en la parte que quedaba en pie, detrás de él.
Fue una flor de sorpresa encontrarnos con ese salón tan grande, bien entero, con techo y todo, con puerta y todo. Entre los tres la empujamos para poder abrirla, es grandota, y estaba muy trabada. En cambio, ni a los empujones pudimos abrir ninguna de las cuatro ventanas, con cemento parecían pegadas. El patroncito prendió la linterna, y mientras iluminaba las paredes, nos iba explicando.
“Este salón es para que los guarden cuando vienen de trabajar todas las noches, quiero que me le saquen las arañas y sus telas, bien sacadas, inservibles, traen desgracia, y estos yuyos, miren, a volarlos también, ven, todos estos yuyos que salen de las grietas, por aquí, miren, por allá, miren. Quiero que me vayan controlando las paredes centímetro por centímetro, así como hago yo con la linterna, idiotas, já, miren qué ladrillos, miren el grosor de las paredes, les conseguí una verdadera fortaleza, y grábenselo bien, ignorantes, ni plantas ni bichos, no quiero nada vivo, vivo, sólo la mercadería, ¿entendido?
”Vengan, vengan aquí, miren esta arcada, fíjense que detrás hay otro cuarto, grande, entero también. Quiero que de punta a punta de la arcada me le pongan unalambre y me le cuelguen algo bien grueso para separarlo del salón de adelante, miren, miren qué paredes fuertes y gruesas también, ojo, retrasados, que están llenas de agujeros, miren acá, y acá y acá y acá, hay montones de agujeros así que mucho cuidado que pueden llegar a ser peligrosos, uno por uno me los van a ir tapando bien tapados, ¿entendido? Este cuarto lo vamos a usar para la mercadería que les voy a ir dejando para que me la amansen, y si de algo estoy seguro, manga de vagos, es que esta es la única tarea que van a hacer con ganas”.
Este jefecito es adivino.
“Vamos saliendo, opas, muévanse, el resto de la casa no es más que un esqueleto. Quiero que me traigan unos tablones de esos de las obras en construcción y me los crucen bien cruzados con clavos fuertes por encima de todas las ventanas, las de adelante y las de atrás también, tarados, las cuatro, y cierren esas bocazas de una buena vez que las tripas se me revuelven sólo de verlos.
”Acá, en la puerta, quiero que me le pongan de marco a marco un barral de hierro arriba y otro abajo, de los más gruesos, y quiero que me los cierren con unos potentes candados, ojo, en lo único en que no se me tienen que fijar en gastos es en materia seguridad, ¿entendido? También me tienen que hacer con los tablones un armazón del tamaño de la puerta, cruzados como los de las ventanas, pero escuchen bien, manga de imbéciles, un armazón de sacar y poner, ustedes son tan opas que son capaces de clausurarme la entrada, boludos”.
Un verdadero genio el jefe, qué de ideas.
“El armazón tiene que ser bien resistente y lo tienen que poner encima de los barrales y los candados cada vez que entren y salgan, no vayan a dejar las llaves puestas después de cerrarlos, por nada, ¿entendido? Ojo, quiero que esto se convierta en una verdadera fortaleza, que nadie pueda pasar, ¿entendido?”
Entendido. Señor. Jefe. Y corriendo nos llevó más de una cuadra por detrás, hasta nuestra casita, esta casita que ahora, nos tiene prisioneros.
“Miren, esta casa es para ustedes, vean qué entera que está, en toda su reputísima vida ustedes pudieron llegar ni a imaginarse que se podían alzar con una cosa así”.
Y tenía razón, nunca. Nuestro patrón lo sabe todo. Nosotros nacimos de la bosta, en la bosta, y somos bosta.
“Miren atrás, la barranca, el río, miren, miren, por acá tampoco nadie puede entrar ni salir”.
2
Corcoveando en medio de una nube de polvo, tosiendo por entre las piedras, las raíces y las plantas, llegó esa rara mezcla de ómnibus, camioneta y cascajo oxidado hasta la entrada del bosquecito. Con una maniobra violenta se detuvo de golpe sacudiendo con fuerza a todos los que estaban adentro que, aterrados, se despertaron bruscamente saltando como inmensas pelotas sobre los asientos: nunca habían podido acostumbrase a ese diario despertar. El lugar donde estacionaron era un pequeño claro en medio de unos árboles inmensos de ramas añejas, cubiertas de plantas parásitas, que ocultaban el vehículo de cualquier ojo intruso. Como zombis, los ocupantes de la camioneta fueron bajando de a uno, con las caras sucias de lagañas y cansancio, para iniciar su marcha en hilera por entre los árboles: si alguna vez hubo un sendero ya no se lo veía.
No habrían caminado más de cinco minutos, cuando, a los lejos, empezaron a sentirse unos aullidos desesperados que nadie pareció escuchar, excepto la Rubia, la última del grupo que, primero se estremeció, y después, asustada por su reacción, miró hacia adelante, hacia los otros. No, no había que alarmarse, nadie la miraba, todos seguían su camino con las cabezas caídas. Aliviada lanzó un tímido suspiro, se contrajo, y se cubrió la cara con el pelo. Los sollozos, desesperados, no paraban. Es increíble que se escuche desde tan lejos, la pobrecita es nueva, ya debe haber estado alguno de los cerdos con ella, pensó la Rubia.
Los hermanos Canita comandaban ese hato de menesterosos que marchaban como autómatas. Eran tan exactos los gemelos entre sí, que nunca nadie pudo saber quién era quién, posiblemente ellos mismos tampoco. Para entenderse no necesitaban hablar, les bastaba con mirarse. Funcionaban como un mismo cerebro en dos cuerpos idénticos, vestían ropas iguales y las voces sonaban exactas, altaneras y estentóreas para con sus súbditos, sumisas y rastreras para con sus clientes. A esa hora de la noche ya se los veía tan cansados como a los demás, aunque era habitual que caminaran lentos, cansinos, pidiéndole permiso a cada pie, con las manos en los bolsillos, tratando de descargar sobre ellos el peso de los brazos; un rebenque de madera con lonja de goma colgaba de la muñeca de cada uno.
A medida que avanzaban, se iba escuchando cada vez más fuerte ese llanto tan lleno de angustia y de desesperación que los acompañaba. Con cada uno de sus sonidos, las entrañas de la Rubia se contraían. No, no tenían que darse cuenta de su inquietud, podía ser peligroso, necesitaba disimular aún más. Decidida, se cruzó con fuerza los brazos por delante, bajó más la cabeza y tensó el cuerpo al máximo, parecía de madera. ¡Qué rabia!, iba pensando mientras caminaba, después de todo el trabajo que me costó volverme ciega, sorda y muda para sufrir un poco menos, soy tan idiota que, en sólo un momento, tiro todo por la borda. No hacía más de seis meses que se había despertado en ese lugar extraño, sin nombre ni pasado, sin saber cómo y de dónde había llegado, y lo peor, todavía seguía sin saberlo.
Después de haber andado más de veinte minutos por entre los árboles que tapaban cualquier atisbo de cielo, en marcha continua y despaciosa, iluminados sólo por el halo que iba dejando el sol de noche que llevaba uno de los Canita, llegaron a una extensión de tierra despejada, sin árboles y con toda la traza de haber sido un jardín importante. El predio estaba cubierto de malezas por las que se escapaban, cada tanto, tímidas corolas de flores silvestres. Los matorrales, irregulares e invasores, no sólo se extendían por todas partes sino que, imparables, se habían ido adueñando de lo que quedaba en pie de una fuente y de varios bancos de mármol, destruidos en mayor o menor grado.
Caminaron unos cincuenta metros más y llegaron a una casona semiderruida, de frente casi intacto, sin revoque, y con los ladrillos asomando. Una de las paredes del costado estaba invadida por árboles, arbustos y enredaderas silvestres, y la otra, parecía corresponder a distintas dependencias de las que, apenas se notaban los cimientos y algunos pedazos de pared, de lo que debió haber sido una residencia. Como fantasmas, separados entre sí, mirando el piso algunos o la nada otros, silenciosos, el grupo se fue desparramando alrededor de los gemelos hasta quedar parados unos pasos más atrás, bien firmes como les exigían, esperando que ellos retiraran, con su torpeza habitual, el armazón de madera que clausuraba una puerta celosamente cerrada por varios candados. Los aullidos continuaban, la Rubia se había convertido en una piedra. Una vez que sacaron las trabas y abrieron la puerta empezaron a entrar, ella siempre última.
Qué raro, se dijo, ¿qué me pasa?, tengo ganas de salir corriendo, atravesar la cortina e ir a consolarla, estoy loca, jamás me había pasado. Por favor por favor, que no se den cuenta. Y sin más, se tiró de bruces sobre un sucio y destartalado jergón con la crin escapándosele por los distintos agujeros, se cubrió con los trapos que tenía diseminados, apoyó la cabeza encima de los dos brazos cruzados y, haciéndose la dormida, se puso a espiar evitando que la vieran.
El salón era muy grande, de amplias ventanas rectangulares, altas y angostas que, por dentro, tenían dos marcos sin vidrios, y por fuera, estaban clausuradas por dos postigos macizos de algarrobo, imposibles de abrir, parecían sellados. Las paredes, enormes masas de ladrillos y revoque cubiertas de moho, mostraban algo de su antiguo esplendor cuando aparecían, salpicados de aquí y de allá, algunos pedazos color ámbar de un fino estuco o de unas molduras muy bellas y trabajadas.
Como todas las noches los Canita se pararon en el medio del lugar, espalda con espalda, y empezaron a tirarles, como a los chanchos en el peor de los chiqueros, unos pedazos informes de algo comestible que sacaban de una canasta grande, de panadero. Iluminados por el sol de noche que habían dejado a sus pies, los cuellos gordos, tan oscuros, grasientos y porosos como chorizos muy asados, rebalsaban de sus camperas a cuadros estridentes. Siempre se las ingeniaban para tirarles los mendrugos de manera tal, que todos tuvieran que andar arrodillados a sus pies, buscando como bestias famélicas, y ellos, los dioses del Olimpo, allá arriba, disfrutando.
Esto es un asco, y así, desde afuera, peor, pensaba la Rubia mientras miraba, espantada, como la gente se peleaba por sólo un mendrugo. Y pensar que yo soy igual a todos, un reptil que se arrastra para conseguir esa bazofia, un animal asqueroso que, con tal de tragar, se deja escupir y reventar a codazos y pellizcar e insultar, sobre todo por esta vieja horrible, la peor de todos, desde que llegué aquí no me deja en paz.
La Vieja, un montón de huesos descuajeringados cubiertos de harapos, era una anguila movediza peleando con los demás por la comida, a los codazos, a las patadas, a los escupitajos; su expresión es ávida y mezquina, con cada pedazo que rapiña se le arquea aún más la espalda, se le hunde el pecho, y se le curvan los brazos para adentro, como garras; con sus ojitos entrecerrados no se pierde un movimiento.
¡Y este espantapájaros es el que me hace sufrir tanto! Soy una idiota, no me sé defender ni de una ruina como ésta. Los otros son distintos, sin el menor miramiento la sacan a trompadas, a patadas, a lo que sea y yo, que nunca me atrevo a lastimar a nadie, siempre termino jorobándome, muerta de hambre.
Una vez terminada la repartija, cada uno enfilaba a su lugar haciendo malabares; podían volver reptando, caminando, de rodillas, saltando como ranas, como fuera, como pudieran, con tal de lograr que no le arrebataran su botín que, en sólo unos pocos minutos, ni bien apoyaran su traste en el piso, iban a devorar a cuatro manos.
La Vieja era la única que no se preocupaba por comer, miraba uno por uno sus pedazos, varias veces, con atención, cuantos más fueran más contenta se ponía, y rapidito se apresuraba a esconderlos, sin siquiera olerlos, entre la estopa revuelta que tenía por colchón, como un perro. Después de haber peleado con tanto ahínco por la comida, se sentaba muy satisfecha sobre el revoltijo de trapos mugrientos que le hacían de colchón, y se ponía a escarbar entre sus ropas hasta que lograba encontrar, escondido vaya a saber desde cuándo, un pedazo de algo pringoso que se apura a sujetar con las dos manos para mirarlo y admirarlo, como si fuera una reliquia.
Y ahora lo chupa la asquerosa, y con qué ganas, ni que fuera un helado de dulce de leche de esos tan ricos de… ¿De dónde?, ¡qué rabia!, me estaba por salir y se cortó de golpe, como siempre. No hay nada que hacer, por más que me estruje la cabeza, no sale nada, me pasaron un borrador por el cerebro.
Cuando llega la hora de su partida los energúmenos no necesitan palabras para impartir sus órdenes: los desgraciados, de sólo verlos dispuestos, se aprestan a incorporarse sin poder terminar de tragar lo que estaban masticando, y, apretando con los puños el mendrugo que les queda, tratan de erguirse deslizando la espalda contra la pared, mirando fijo hacia el centro, hacia los amos. Sincronizados como un reloj van haciendo lo mismo, todos a la vez, hasta que quedan parados, tiritando, bien estampados contra el muro. Es el momento de la ronda del terror. Despaciosos, los Canita van bordeando las paredes, escudriñando a uno por uno con el rebenque listo y, ante el menor disgusto, la represalia. El aire parece detenido junto con las respiraciones. Con sólo ver una mano de ellos sobre la puerta buscando retirarse, los cuerpos tensos empiezan a aflojarse, y aunque no se atrevan a demostrarlo por culpa de un soplón que no han podido identificar, el alivio es total cuando escuchan el claveteo en medio de la oscuridad.
Después de unos minutos de silencio comienzan los rituales. Los tres pibes que están a continuación de la Rubia ya han sacado una vela de adentro de una de las tantas bolsas de plástico que cuelgan de las aristas de los ladrillos. Las sombras empiezan a bailar sobre la pared, para entretenimiento de ella y desgracia del Rengo que, siempre bufando, se acuesta sobre una pila de diarios bien alisados y esparcidos, se tapa con otros tantos, y de cara a la pared se pone a manosear su muleta.
¡Prr, qué cara!, me da miedo, horas se pasa alisando sus diarios, obsesivo, parece la planchadora de la tintorería de... ¡otro flash!, no paran, como vienen se van.
No terminan de prender la vela que, uno de los pibes, de unos trece años, cetrino grisáceo, de mentón huidizo y mejillas chupadas, apoya una bandeja de plástico sobre sus rodillas, y se pone a comer algunas cositas que habían traído de la calle. Así, sentado de lo más orondo sobre su trono de trapos de colores, con las piernas entrelazadas, todas las noches, muy tranquilo, escrutaba a su alrededor. Le decían el Rata, y desde que abría los ojos hasta que los cerraba no paraba de mandonear a los otros: “Suban, bajen, las bolsas colgadas, las del suelo, saquen, pongan, hace calor, apantállenme, hace frío, quiero todos los trapos, ¡todos!, no se hagan los boludos”, y sin ningún reparo se terminaba comiendo la mejor parte de la comida. “Ojo, ojito, boludos, a no morfarme nada”, les advertía a diario.
Los chicos estaban siempre bien provistos, la gente les daba ropa y comida, cosa que mucho no les gustaba a los gemelos que les gritaban; “Plata, hijos de puta, queremos plata”; flor de palizas se habrán ligado. Eso sí, la orden había sido terminante, nadie tenía que tocarles la comida, los que se atrevieron a hacerlo bien caro lo pagaron. El Enano era la escolta derecha del Rata, podía estar sentado, parado o cumpliendo órdenes, pinta de muy lúcido no tenía, sus carcajadas, histéricas y breves, eran una constante; ambos tenían un vocabulario muy escaso, no mayor de unas doscientas palabras el Enano, y de unas cien o doscientas más el Rata, a pesar de lo vivo que lucía. Con el pegamento el líder también les sacaba ventaja, los otros ni chistaban.
El de la izquierda del líder, no, ese en materia vocabulario los aventajaba ampliamente, le decían el Alambre, pocos sobrenombres han estado mejor puestos. Desde que se levantaba hasta que se acostaba andaba con su gorra de visera en la cabeza, de tan estropeada que estaba el Rata no se había molestado en confiscársela, le era muy útil y, cuando quería mirar con interés, o, cuando algo le molestaba o le dolía o le asombraba, se la encasquetaba bien encasquetada y ¡adiós miradas! Las únicas risas que se escuchaban en el salón eran las de los chicos, más patéticas que alegres, les hacían creer que se divertían.
Al lado del Rengo un enorme culo bien parado se empieza a mover todas las noches, es la Guaya que se ha puesto en cuatro patas y, perezosa, se va estirando miembro por miembro, como un gato. A medida que se va incorporando se agarra las tetas, una con cada mano, y se las aprieta, y se las masajea, y se las estruja, con la cabeza tirada para atrás, colgando, con la boca abierta. Poco a poco, ya sentada, empieza a bajar las manos sin dejar de recorrer un solo milímetro de su pulposa humanidad hasta que de golpe, con una de ellas, agarra la primera golosina que encuentra de esa pila que acomoda a su lado todas las noches, y con la otra, empieza a masturbarse.
¡Claro!, como es la protegida de los Canita nadie se atreve a tocarle las golosinas, ¡y como para no protegerla!, con ella ganan cualquier cantidad, trabaja todo el día sin parar, y aparte, se deja coger por ellos, contenta, y en el momento que quieran, ¡qué asco! Es una máquina esta chica, bah, tan chica no es, debe tener como veintitrés. No entiendo cómo puede atender a los clientes con tanto buen humor, ¡como si le gustara!, les hace tantas sonrisas que, al final, no hay uno solo que no le deje una golosina sobre la cama mientras se va abrochándose la bragueta.
Ni bien se va el tipo, ella se pone a comerla, de cuclillas, apurada, ¡ya llega otro cliente!, los ojos se le ponen en blanco, mientras que con la mano libre se va lavando su instrumento, a palmaditas, con el agua de la palangana, rápido, muy rápido. La veo cada vez que voy a cambiarle el agua. Es muy previsora, demasiado para mi gusto, se come sólo la mitad, justo, ni más ni menos, yo me las comería todas de golpe, –¡sueño con golosinas!–, la otra parte la guarda debajo de la cama. ¡Avara!, a pesar de que ve mis ojos desesperados no ha sido capaz de convidarme nunca con un solo pedacito de las tantas que tiene. Cómo puede ser tan mezquina siendo que las dos estamos metidas en la misma desgracia, que tenemos que trabajar para estos cerdos, una al lado de la otra, y que yo soy la que tiene que limpiarle todos los días su pocilga, ¡miserable!, me deja siempre con agua en la boca.
Los jadeos de la Guaya terminan ni bien empieza a meterse las golosinas en la boca, con las dos manos, a puñados, desaforada. Cuando tragó la última, pega un grito y, con los ojos abiertos, muertos, se queda detenida en medio de sus sacudidas, parece una estatua. A los pocos minutos comienza a aflojarse y, lentamente, por inercia, se va deslizando de costado por la pared hasta llegar a su jergón, tan destruido como el de la Rubia, a pesar de las ganancias que produce.
Desde que la Guaya empieza con las contorsiones, su vecino y ferviente enamorado, el Tara, se pone en guardia. El desgraciadito tiene una cara linda y dulce, siempre sonríe a pesar del hambre, de los golpes y la miseria, a pesar de mendigar bajo el frío y el calor, a pesar de que la naturaleza le jugó una muy mala pasada. No sólo se babea y le cuesta hablar, sino que camina torcido para un lado, y como si esto fuera poco, del hombro derecho, en lugar del brazo, le sale una manita chiquita como la de un niño, rosada, suave, de uñas brillosas y trasparentes.
El muchachito, con el segundo jadeo que le escucha a la Guaya, se queda paralizado, esté donde esté, mirándola fijo, con los ojos muy abiertos, hasta que de pronto recupera sus movimientos, su cara de ángel se transforma, y se saca el bulto, y empieza a apretárselo entre las piernas enroscadas. Con fuerza se lo aprieta, casi con saña, retorciéndose, toda presión le resulta poca, más se desespera, más la aumenta, se pone rojo, la cara se le empapa, y cuando está por reventar, se lo agarra bien firme, lo sacude de arriba abajo y de un costado a otro, como una manguera, girando sobre sí mismo, a los tropezones, a lo borracho, y con una última convulsión se desploma. No vuelve a moverse hasta la mañana siguiente.





























