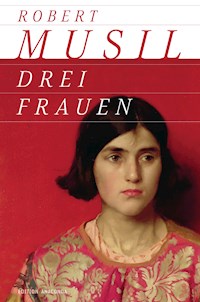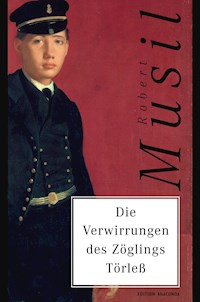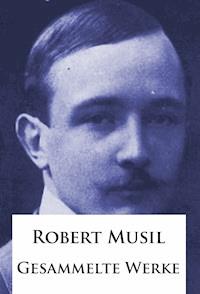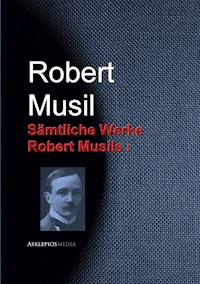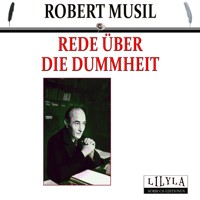Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Godot
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El papel atrapamoscas mide aproximadamente treinta centímetros de largo por veinte de ancho; está cubierto por una capa de veneno amarillo y su origen es Canadá. Cuando una mosca aterriza sobre él —sin demasiado entusiasmo, más bien por inercia, dado que hay tantas otras allí— se pega primero por la punta de las patas. Una sensación apenas desconcertante la invade, como si una persona fuera caminando descalza a oscuras y pisara algo, una suave obstrucción, tibia e ineludible, en la que poco a poco la fabulosa esencia humana empieza a fluir, reconociéndola como una mano que simplemente estaba allí, y que con sus cinco dedos bien diferenciados la agarra fuerte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 59
Veröffentlichungsjahr: 2005
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Musil, Robert Atrapamoscas / Robert Musil. - 1a ed. . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : EGodot Argentina, 2015. Libro digital, EPUB Archivo Digital: descarga ISBN 978-987-3847-79-0 1. Literatura Austríaca. I. Título. CDD 833
Atrapamoscas / Robert Musil
Ilustración de Robert Musil / Juan Pablo Martínez
Corrección / Gimena Riveros
Traducción del inglés / Micaela Ortelli
Diseño de tapa e interiores / Víctor Malumián
Ediciones Godot ©
Colección Forasteros
www.edicionesgodot.com.ar
Buenos Aires, Argentina, 2015
Facebook.com/EdicionesGodot
Twitter.com/EdicionesGodot
Atrapamoscas
El papel atrapamoscas mide aproximadamente treinta centímetros de largo por veinte de ancho; está cubierto por una capa de veneno amarillo y su origen es Canadá. Cuando una mosca aterriza sobre él -sin demasiado entusiasmo, más bien por inercia, dado que hay tantas otras allí- se pega primero por la punta de las patas. Una sensación apenas desconcertante la invade, como si una persona fuera caminando descalza a oscuras y pisara algo, una suave obstrucción, tibia e ineludible, en la que poco a poco la fabulosa esencia humana empieza a fluir, reconociéndola como una mano que simplemente estaba allí, y que con sus cinco dedos bien diferenciados la agarra fuerte.
Las moscas se esfuerzan por mantenerse erguidas, como rengos queriendo ocultar su invalidez, o como decrépitos soldados, con las piernas algo arqueadas -como uno se pararía frente a un abismo-. Toman fuerza, consideran la situación. Al cabo de unos segundos empiezan a hacer lo que está a su alcance: zumban, intentan liberarse. Continúan esa lucha frenética hasta que el agotamiento las obliga a detenerse. Toman aliento y vuelven a la carga. Pero los intervalos se hacen cada vez más largos. Es evidente su indefensión. Se elevan extraños vapores. Sus lenguas golpetean como diminutos martillos. Tienen la cabeza marrón y peluda como cocos o africanos. Se retuercen sobre sus patas bien agarradas, se doblan sobre sus rodillas y se inclinan hacia adelante como hombres intentando mover algo muy pesado: la imagen es más trágica que la de obreros en una fábrica, más honesta y dramática que el lamento de un Laoconte. Y luego llega el extraordinario momento en que la necesidad de un segundo de descanso se impone sobre los mismos instintos de supervivencia. Es el momento en que el dolor de dedos hace soltar al montañista, en que el hombre perdido en la nieve se acurruca como un niño, en que el perseguido se detiene a recobrar el aliento. Ya no se mantienen completamente en pie sino que se doblan apenas, y en ese momento parecen completamente humanas. Inmediatamente se pegan por otro lado, más arriba en la pata o la punta de un ala.
Cuando poco después vencen el agotamiento espiritual y retoman la lucha, se encuentran atrapadas en una posición desfavorable y sus movimientos se vuelven artificiales. Entonces se acuestan con las patas traseras estiradas, se apoyan en los codos y hacen fuerza para levantarse. O sentadas con los brazos estirados como mujeres tratando de liberarse de un hombre. O acostadas boca abajo con la cabeza y los brazos al frente como si se hubieran tropezado y subido la cabeza por reflejo. Pero el enemigo es pasivo y triunfa precisamente en esos momentos de desesperación. Las atrae tan lentamente que se puede seguir la acción, a menudo con una aceleración abrupta hacia el final, el momento del último aliento. Entonces, de pronto, se dejan caer, con la cabeza hacia adelante, boca abajo, o de costado con las piernas vencidas; a menudo también dan una vuelta carnero. Así quedan atrapadas. Como aviones estrellados con un ala hacia arriba. O como caballos muertos. Con eternos gestos de desesperación. O muy tranquilos, como si estuvieran dormidas. Incluso puede que al otro día una se despierte y sacuda una pata o un ala. En ocasiones esos movimientos despiertan a las otras y entonces todas se hunden un poco más profundo en la muerte. Y al costado, junto al tomacorriente, una microscópica larva vivirá durante mucho tiempo más. Se abre y se cierra; no se puede describir sin una lupa: parece un diminuto ojo parpadeando sin cesar.
Isla de monos
En Villa Borghese, Roma, hay un árbol sin corteza ni ramas. Pelado como un cráneo, corroído por el Sol y el agua, y amarillo como un esqueleto. Se yergue sin raíces, muerto, clavado como un mástil en el cemento de una isla ovalada del tamaño de un barco pequeño, separada de Italia por una cuneta de hormigón. La cuneta es lo suficientemente ancha, y del lado de afuera, lo suficientemente profunda, de manera que un mono no puede treparla ni saltarla. Desde afuera probablemente sí, pero no estando adentro.
El tronco en el medio ofrece un buen agarre, y como les gusta decir a los turistas, es ideal para una dosis de alpinismo gratis y fácil. Pero bien en la cima, largas y firmes ramas crecen horizontalmente, y si te quitaras los zapatos y las medias y te afirmaras con las plantas de los pies alrededor del tronco, sujetándote fuerte con las manos, una frente a la otra, no tendrías inconveniente en alcanzar el extremo de una de esas ramas bañadas en Sol, que se extienden sobre los picos de los pinos.
Esta maravillosa isla está habitada por tres familias de distinto tamaño. Aproximadamente quince ágiles y fibrosos niños y niñas, todos del tamaño de un niño de cuatro años, viven en el árbol, mientras que al pie, en el único edificio de la isla, un palacio de la forma y el tamaño de la casa de un perro, vive una pareja de monos de mayor tamaño con su hijo. Son la pareja real de la isla y el pequeño príncipe. Nunca sus padres se alejan de la casa; se sientan cada uno a su lado como guardaespaldas, inmóviles, y contemplan la distancia. Una vez por hora el rey se levanta y trepa el árbol para echar su vistazo de rutina. Camina lentamente por las ramas, y no se inmuta frente a la deferencia y el recelo con que todos se retraen a su paso -para evitar su mirada- hacia los últimos extremos de las ramas, hasta que un paso letal los separa del suelo. El mono recorre una por una las ramas, y ni la más atenta mirada puede descifrar si su rostro expresa el de un gobernante cumpliendo su deber o el de un terrateniente midiendo sus posesiones.
Mientras tanto, el príncipe está sentado solo sobre el techo del palacio -porque sorprendentemente su madre se va al mismo tiempo que el rey- y el Sol brilla rojo coral entre sus delgadas orejas salientes. Pocas veces se ha visto rutina tan inútil, y a la vez, ejecutada con tan invisible dignidad como la de ese joven mono. Uno tras otro los tres monos que bajaron corriendo del árbol pasan delante de él, y tranquilamente podrían romperle su cuello raquítico de un solo movimiento -están de muy mal humor-, pero caminan a cierta distancia y ejecutan todas las formas de reverencia y reserva que se le debe a su familia.