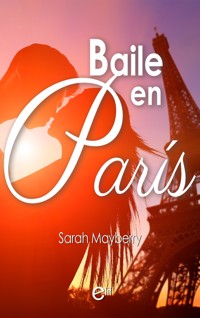
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eLit
- Sprache: Spanisch
Max Laurent siempre había deseado a Maddy Green, pero había preferido dejarla marchar a interponerse en su sueño. Diez años más tarde, cuando ella aparece en la puerta de su casa y le pide consuelo, Max sigue deseándola igual que en el pasado. ¿Cómo va a resistirse a seducirla? Cuando todo su mundo se viene abajo, Maddy acude a Max en busca de ayuda. Después de acostarse con él, decide que quiere más. Luego, le llegará la oportunidad de retomar su carrera, aunque eso signifique separarse de él. ¿Podrá dejar atrás el mejor sexo, y al mejor amigo, que ha tenido en toda su vida?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos 8B
Planta 18
28036 Madrid
© 2010 Sarah Mayberry
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Baile en París, Elit nº 430 - octubre 2024
Título original: Amorous Liaisons -ANT
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. N ombres, c aracteres, l u gares, y s i tuaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo, Bianca, Jazmín, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 9788410741546
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
A Maddy Green le estaba costando mucho trabajo respirar. Alargó el paso, deseosa de llegar cuanto antes al local de ensayo. Casi podía sentir ya la suavidad de la barra bajo su mano y casi podía ver el brillo de las luces en los espejos, y oír cómo rozaban el suelo, saltaban y giraban los otros bailarines a su alrededor. En esos momentos, necesitaba sentir el consuelo de lo conocido.
Las puertas dobles del estudio A de la Compañía de Danza de Sidney aparecieron a su izquierda. Las empujó y se vio envuelta por el olor a cuerpos calientes, sudor limpio y a una docena distinta de perfumes y aftershaves.
Hogar. Dulce hogar.
—¡Maddy! ¿Qué tal en el médico? —le preguntó Kendra nada más verla.
Los otros bailarines se volvieron hacia ella con expectación. Maddy se obligó a sonreír y se encogió de hombros con naturalidad.
—Todo está bien —respondió.
No era capaz de contarles lo otro. Si lo decía en voz alta, lo haría real. Y sólo durante unos minutos más, quería perderse en el mundo que la había cautivado desde que, a la edad de cuatro años, había visto por primera vez el cuadro de una bailarina.
Kendra atravesó corriendo la sala para darle un abrazo.
—Fantástico. Qué buena noticia. La mejor —le dijo.
Luego volvió al centro de la sala, con la falda de gasa flotando entre sus piernas. Kendra sólo tenía veintidós años. Tenía toda una vida profesional por delante. Era una buena bailarina: enérgica, delicada, emotiva, intensa. Volaría alto.
Maddy sintió que alguien la observaba y levantó la vista. Se trataba de Stephen Jones, el coreógrafo, que la estaba estudiando con detenimiento.
Ella se giró y rompió el contacto visual. Stephen había estado observándola mucho en los últimos tiempos, comprobando su campo de movimientos, probando las posibilidades de su rodilla lesionada. ¿Acaso sabía, o imaginaba, la noticia que acababan de darle? ¿Había sabido todo el mundo, menos ella, que estaba acabada? ¿Que no volvería a bailar jamás?
El corazón se le aceleró y volvió a costarle respirar.
Dejó la bolsa en el rincón y se quitó los zapatos de la calle antes de agacharse a ponerse unas zapatillas de ballet con manos temblorosas. Los lazos susurraron entre sus dedos mientras se los enrollaba a los tobillos y los ataba bien. Se quitó la falda y, vestida con medias y leotardos, ocupó su lugar en la barra para empezar a calentar.
Primero unos pliés, después algunos rond de jambes, manteniendo la cabeza bien alta y los brazos relajados. Cada vez que se ponía en pointe, sentía cómo su cuerpo se deslizaba con delicadeza y fluidez, tal y como ella quería. Vio su reflejo en el espejo de la pared, la postura era perfecta, la forma, la ideal.
Su corazón empezó a latir más despacio. Era bailarina. Siempre lo había sido y siempre lo sería.
—Maddy.
Apartó los ojos de su propio reflejo y se encontró con Andrew McIntyre, el director de la compañía, detrás de ella.
—¿Puedes venir a mi despacho? —le preguntó con amabilidad.
Lo sabía. Debía de haber hablado con el doctor Hanson. Por supuesto. Al fin y al cabo, Hanson era el médico de la compañía.
—Después del ensayo —contestó—. Ya estoy caliente. Y el resto de bailarines me están esperando.
—A mí me parece que debería ser ahora, ¿no crees?
El director tenía el ceño fruncido, como si le hubiese molestado la contestación de Maddy. Se acercó más y alargó una mano para tocarla.
Ella retrocedió. Se puso en pointe con la pierna mala, levantó la buena para hacer un grand battement hacia un lado y luego hacia arriba, hasta tener la punta mirando al techo y la pantorrilla pegada a la oreja.
Mantuvo la posición con habilidad y fuerza mientras retaba con la mirada a Andrew a través del espejo.
Él le mantuvo la mirada, no cedió. Y cuando a Maddy empezaron a dolerle los músculos y se puso a temblar, él dio un paso al frente y le apoyó la mano en el hombro.
—Ya ha sido suficiente, Maddy. Ven a mi despacho.
Dejó caer la pierna y se relajó. Le dolía la rodilla, como le ocurría últimamente siempre que la forzaba demasiado. Bajó la cabeza y miró hacia el suelo sin verlo.
Notó cómo Andrew la rodeaba por los hombros y permitió que la llevase hacia la puerta. Los demás bailarines dejaron de ensayar para mirarla. Maddy pudo sentir sus ojos clavados en ella mientras salía al pasillo con Andrew, que no la soltó hasta que no estuvieron en su despacho.
—Siéntate —le pidió.
Lo vio atravesar la habitación y abrir una puerta. Oyó el tintineo de un vaso y que echaba algo en él.
—Bébete esto.
Maddy se acercó el vaso a los labios y olió su contenido, era brandy.
—No —contestó.
Andrew esperó sin decir nada. Y ella bebió por fin.
—Otra vez.
Maddy dio otro trago. El brandy le quemó desde la garganta al estómago y ella negó con la cabeza cuando Andrew le ofreció un tercer trago.
Él dejó el vaso en la mesa que tenía delante. Luego, se sentó frente a ella.
Tenía casi sesenta años y había sido bailarín. Seguía teniendo el cuerpo delgado y fuerte a pesar de los años que llevaba sin subirse a un escenario. Tenía la piel bronceada, los pómulos marcados y arrugas alrededor de los labios de tanto fumar. La estudió con ojos amables, algo raro en un hombre conocido en el mundo de la danza por anteponer el perfeccionismo al ser humano.
—Cuidaremos de ti, Maddy. Quiero que lo sepas. Te daremos una jubilación, y un trabajo como profesora si quieres. Has sido una de nuestras mejores bailarinas, y no vamos a olvidarnos de ti.
Ella notó cómo su sudor se quedaba frío con el aire acondicionado.
—Quiero seguir bailando —dijo—. Eso es lo que quiero.
Andrew sacudió la cabeza con decisión.
—No puedes. No con nosotros. No de forma profesional. Tal vez quieras hacerlo, pero tu cuerpo no te lo permitirá. El doctor Hanson lo ha dejado muy claro. Siempre hemos sabido que ibas a tardar en recuperarte del desgarro del ligamento cruzado. Ha llegado la hora de colgar las zapatillas, Maddy.
Ella lo miró fijamente y toda una tormenta de palabras se agolpó en su garganta. Estaba enfadada, dolida, resentida. No sabía qué decir ni cómo reaccionar.
—Quiero seguir bailando —repitió—. Dame más tiempo. Te demostraré lo que soy capaz de hacer. Haré más rehabilitación, más Pilates. Lo que sea necesario.
El rostro de Andrew se quedó sin expresión por un momento. Se echó hacia atrás y cerró los ojos. Se frotó el puente de la nariz con la mano. Parecía derrotado, triste.
—Maddy, sé lo duro que es dejarlo. Créeme. Yo estuve a punto de venirme abajo, pero me di una segunda oportunidad —hizo una breve pausa, para dejar que sus palabras calasen en ella—. Eres una mujer bella, inteligente y con recursos. Ahí fuera hay otra vida esperándote. Sólo tienes que encontrarla.
«No quiero encontrarla».
Estuvo a punto de decirlo en voz alta, pero se sentía aturdida, sorprendida.
El médico había tomado una decisión, y Andrew, otra. Estaba rota, vieja. Ya no les era útil.
—Organizaremos una fiesta de despedida. Y te ayudaremos todo lo que podamos. Puedes retirarte, o como ya te he dicho antes, si prefieres enseñar…
Sólo de pensar en una fiesta con sus compañeros, todo el mundo brindando por el fin de su talento, sintió náuseas.
—No. No quiero fiestas —dijo.
De repente, ya no quería seguir estando allí. Cuando el médico le había dado la noticia una hora antes, se había sentido como en casa en la compañía, como si estuviese en un lugar seguro. Pero en esos momentos, sabía que no volvería a ser su casa.
—La gente querrá despedirse de ti, presentarte sus respetos.
—No estoy muerta —replicó ella, poniéndose en pie con brusquedad.
Salió del despacho. Dudó un instante ante la puerta del estudio, luego hizo acopio de valor y entró para recoger su bolsa. Con la cabeza agachada, se limitó a hacer eso, y no respondió cuando Kendra le preguntó si estaba bien.
Pronto se enterarían. Otra bailarina ocuparía su puesto en la última producción. Tal vez Kendra. Tal vez otra de las solistas. La vida continuaría.
Salió a la calle, aspiró el aire cálido y contuvo las lágrimas.
Nunca se había sentido tan sola y asustada en la vida. Todo su mundo se había derrumbado a su alrededor. La disciplina y la pasión que habían formado las fronteras de sus días y noches hasta entonces, había desaparecido. No tenía futuro, y su pasado era irrelevante. Era la dueña de un cuerpo roto, de unos sueños rotos y de poco más.
Encontró las llaves del coche en el bolso, pero no tenía a donde ir. No tenía ningún amante que le prestase su hombro para llorar, ni ningún ex al que llamar, porque sus relaciones nunca habían terminado bien. Su madre estaba a miles de kilómetros de allí, en América, disfrutando de su tercer matrimonio. Y no había conocido a su padre. Todos sus amigos eran bailarines, y la idea de su compasión hizo que volviese a tener ganas de vomitar.
¿Adónde podía ir?
De repente, del fondo de su subconsciente surgió un rostro. Unos ojos grises claros, un pelo oscuro, una sonrisa que ofrecía travesuras y diversión, consuelo y comprensión en igual medida.
Max.
Sí, necesitaba a Max. A pesar de que habían pasado años. A pesar de que su amistad se había visto reducida a algunos correos electrónicos y a tarjetas de Navidad.
Él la entendería. Siempre lo había hecho. La sujetaría con sus brazos grandes y sólidos y se sentiría segura, como se había sentido siempre con él.
Y tal vez entonces pudiese pensar. Imaginar el mundo sin la danza. Construir un camino hacia delante.
Max
Max cerró la tapa de la caja y la sujetó con el brazo. Tomó la cinta de embalar y utilizó el dedo pulgar para encontrar el comienzo.
—Yo ya he terminado. ¿Cómo vas tú? —le preguntó una voz desde la puerta.
Miró a su hermana Charlotte, que tenía expresión petulante y los brazos en jarras.
—Ni lo pienses —le dijo, rompiendo un trozo de cinta y pegando la tapa con ella.
—Mi habitación está terminada. Lo que significa que mi trabajo aquí ha terminado —le informó Charlotte.
Max tiró a un lado la cinta de embalar. Por el momento sólo había guardado la mitad de los libros de la colección de su padre, que había fallecido.
—Cuanto antes empieces a ayudarme, antes podremos marcharnos los dos —le contestó.
Charlotte se apoyó en el marco de la puerta.
—Tenías que haber escogido una habitación más fácil, Max —bromeó.
—Ha sido un gesto de cortesía, dejarte a ti la cocina y ocuparme de esta tarea hercúlea para ahorrarte horas de duro trabajo. Por si no te habías dado cuenta.
Charlotte dejó de sonreír y se puso recta.
—¿Por dónde quieres que empiece? —le preguntó.
Max miró la pared llena de libros por guardar.
—Escoge una estantería. La que quieras.
Charlotte montó una caja y él empezó a meter libros en otra.
Había polvo flotando en el ambiente, bailando bajo la débil luz del sol invernal que entraba por la sucia ventana del apartamento de su padre.
Era extraño, estar otra vez allí, y eso que sólo habían pasado dos meses. El mundo entero había cambiado en ese tiempo.
Su padre estaba muerto.
Max todavía no podía creerlo. Diez semanas antes, Alain Laurent había sucumbido a una neumonía, un verdadero peligro para los tetrapléjicos. Después de una semana de dura lucha, había muerto mientras dormía. Max había salido de la habitación para hablar por teléfono en ese momento. Después de ocho años de constantes cuidados y devoción, después de estar a su lado durante las peores crisis de su enfermedad, Max se había perdido el momento más importante de todos.
¿Habría sabido su padre que estaba solo? ¿Habría elegido su padre ese momento para marcharse, ahorrándole a su hijo la angustia del momento, tal y como pensaba su hermana?
—Deja de culparte. Hiciste todo lo que pudiste. Los dos lo hicimos —le dijo Charlotte con firmeza.
Él hizo un gesto de desdén y siguió guardando libros.
—Es verdad, ¿sabes? Lo que has dicho antes sobre el gesto de cortesía. Y eso es en cierto modo encantador, pero también hace que me ponga furiosa.
Él sonrió y miró a su hermana. Ambos eran medio australianos, medio franceses, pero siempre le había parecido que Charlotte era básicamente europea a pesar de haber pasado la adolescencia en Sidney, nadando y haciendo surf y apartando moscas de las barbacoas en el jardín.
—Te lo digo en serio, Max. Siempre acudes al rescate, piensas en todo el mundo menos en ti. Tienes que aprender a ser egoísta.
Él gruñó y siguió trabajando.
—El día que tú pienses en ti, lo intentaré.
Charlotte se puso un mechón de pelo detrás de la oreja y frunció el ceño.
—Eso es diferente. Yo tengo una familia. Renuncié a mi derecho a ser egoísta cuando fui madre.
Max dejó la caja que estaba sujetando y se llevó una mano al corazón. Moviéndose con un cuarto de su gracia, avanzó medio tambaleándose, medio bailando hacia la pared, como si fuese la personificación del sacrificio y el martirio.
—Muy gracioso.
Él esquivó la pequeña caja que le había lanzado, le tiró un libro y Charlotte sacudió la cabeza. Siguieron llenando cajas en silencio durante un rato, cada uno sumido en sus pensamientos.
Max se preguntó quién estaría cuidando de Eloise y Marcel en esos momentos. Sabía que Charlotte y su marido, que era banquero, estaban necesitando la ayuda de varias cuidadoras. Era difícil encontrar a personas competentes para satisfacer las necesidades especiales de Eloise, y no había sido posible llevarlos allí con ellos, ya que la niña sufría mucho cualquier cambio en su rutina diaria.
—Nunca te he dado las gracias, ¿verdad? —comentó Charlotte.
Él cerró otra caja llena de libros.
—No tienes nada que agradecerme.
—¿No lo echas de menos? ¿Bailar? —preguntó ella en voz baja.
Él empezó a montar otra caja.
—A veces. Ya no tanto. Ha pasado mucho tiempo.
—Sólo ocho años. Tal vez podrías…
—No —replicó él con más dureza de la pretendida—. Ocho años son toda una vida en la danza, Charlie. Soy demasiado mayor. He perdido la flexibilidad, la magia.
Cuando lo habían llamado ocho años antes para anunciarle que su padre había sufrido un accidente de tráfico, Max había dejado Sidney para marcharse a París con la esperanza de poder despedirse de él antes de que la naturaleza siguiese su curso. Después había tenido ocho años para decirle adiós.
En cuanto había sabido que su padre sobreviviría, pero que tendría que ir el resto de su vida en silla de ruedas, Max había realizado todos los cambios necesarios para que su padre estuviese cómodo. Había dejado su puesto en la compañía de danza en la que había empezado a hacerse un nombre en Australia y lo había organizado todo para que le enviasen sus pertenencias a París. Después se había mudado al apartamento de su padre, situado en el refinado barrio de St. Germain y había empezado las reformas que harían posible que se ocupase de su padre en casa.
No había sido fácil tomar la decisión y había tenido momentos, en especial al principio, mientras tanto él como su padre se acostumbraban a los cambios, en que se había arrepentido de su decisión. Había dejado demasiadas cosas atrás. Su carrera, sus sueños, a sus amigos. A la mujer a la que amaba.
Pero Alain Laurent había sido un padre generoso y cariñoso. La madre de Max había fallecido cuando él tenía diez años y Charlotte sólo ocho, y Alain siempre había hecho todo lo que había podido para que a sus hijos nunca les faltase el amor. Había sido un hombre excepcional y Max jamás había dudado que, tanto su hermana como él, harían todo lo que estuviese en su mano para que lo que le quedase de vida fuese lo mejor posible.
—Podrías habérmelo dejado a mí. Eso es lo que habrían hecho miles de hombres —comentó Charlotte.
—En nombre de mi sexo, te agradezco el buen concepto que tienes de nosotros.
—Ya sabes lo que quiero decir.
Él dejó de guardar libros y la miró.
—Vamos a zanjar el tema de una vez por todas. Hice lo que quería hacer, ¿de acuerdo? También era mi padre. Lo quería. Deseaba cuidar de él. No podría haber vivido de otra forma. Tampoco habría soportado que tú tuvieses que elegir entre Richard y tus hijos, y papá. Eso es todo.
Charlotte abrió la boca y volvió a cerrarla sin decir nada.
—¿Podemos pasar página ya?
Su hermana se encogió de hombros. Luego, sonrió muy despacio.
—Se me había olvidado lo mandón que eres. Hacía mucho que no me cantabas las cuarenta.
—Admítelo, lo echabas de menos —dijo él, contento por haber conseguido que su hermana dejase de darle las gracias.
Aunque, por supuesto, haber querido ocuparse de su padre no había evitado que se hiciese muchas preguntas antes de dormirse por las noches.
¿Qué habría pasado si hubiese podido continuar con su sueño y bailar en Londres, Nueva York, Moscú, París? ¿Habría llegado a ser solista y a ver su nombre en los carteles?
¿Y qué habría ocurrido con Maddy? ¿Se habría atrevido a contarle lo que sentía? ¿Lo mucho que la quería, y no sólo como amiga y compañera de baile?
Como siempre que pensaba en Maddy, se la imaginó en el escenario, bajo un haz de luz, con su pequeño y elegante cuerpo arqueado, dibujando un arabesco perfecto. Luego se acordaba de ella como mujer, riendo con él en el raído sofá de la casa que habían compartido con otros dos bailarines, o tumbados en el porche trasero cuando hacía calor por las noches.
Sabía que eran recuerdos falsos, dorados por el tiempo y la distancia. No era posible que fuese tan divertida, tan cariñosa, guapa y sensual como él la recordaba. La había convertido en un símbolo de todo lo que había dejado atrás.
—Y, entonces, ¿qué vas a hacer ahora? —le preguntó Charlotte mientras arrastraba una caja por el suelo para ponerla junto a las demás, que estaban apiladas contra la pared.
—Terminar de llenar estas cajas y marcharme a tomar una cerveza —contestó Max.
Su hermana puso los ojos en blanco.
—Quería decir después. ¿Qué vas a hacer ahora que vuelves a ser dueño de tu vida?
Él se encogió de hombros y pensó en el apartamento que había alquilado en el barrio de Marais, al otro lado del río. Charlotte todavía no lo había visto. Le había costado mucho trabajo mantenerla al margen, pero todavía no estaba preparado para recibir su desaprobación.
—La verdad es que no lo he pensado —mintió.
Charlotte se limpió las manos manchadas de polvo en el trasero.
—Bueno, pues deberías hacerlo. Podrías utilizar el dinero de papá para ir a la universidad, sacarte un título. O meterlo en un depósito. Deberías empezar a forjarte una vida. Ni siquiera tienes novia.
En esa ocasión le tocó a Max poner los ojos en blanco.
—¿Por qué todos los casados pensáis que todo el mundo sería más feliz si tuviese una relación?
—Porque es verdad. Y tú estás hecho para casarte, Max. Si hay un hombre que debería tener hijos, eres tú. Serían estupendos. Y tendrían mucho talento. Serían inteligentes y buenos.
—¿Por qué me suena a anuncio en el periódico para buscar pareja?
—Relájate. No he caído tan bajo. Aún. Pero tengo alguna amiga a la que me gustaría que conocieras.
—No.
—¿Por qué no? Dame un buen motivo por el que no quieras conocer a una mujer atractiva y que esté libre.
—Yo la encontraré cuando esté preparado.
Lo cierto era que los siguientes doce meses ya iban a ser suficientemente complicados como para, además, meterse en una relación nueva.
—Dios santo, supongo que al menos deberías querer tener sexo. ¿Cuántos años puede sobrevivir un hombre sólo con el alivio manual? —preguntó Charlotte.
Max estuvo a punto de atragantarse con su propia lengua. Las palabras de su hermana le divirtieron y sorprendieron al mismo tiempo. La miró a los ojos. Si había algo con lo que Charlotte no se sentía cómoda, era con las conversaciones demasiado directas.
—¿Alivio manual? ¿Hablas en serio?
—¿Acaso hay un modo mejor de decirlo? ¿Darle al manubrio? ¿Pelar la banana?
Max no pudo evitar echarse a reír.
—¿Has terminado ya?
—Hablo en serio.
Max vio con sorpresa que había lágrimas en los ojos de su hermana.
—Mira, es todo un detalle por tu parte, que te preocupes por mi… banana, pero no pienso hablar de mi vida sexual con mi hermana.
—Eso es porque no tienes vida sexual. Y es una pena, Max. Muchas mujeres andarían sobre cristales rotos si hiciese falta para estar contigo. Deja que te empareje con una de ellas.
Él levantó una mano.
—Por favor, ahórrate el esfuerzo. Y créeme, sí que tengo una vida sexual.
Pensó en Marie-Helen y en Jordan, con las que se había acostado de forma ocasional a lo largo de los años. Le gustaban las dos, disfrutaba con ambas, pero no tenía un compromiso con ninguna. Esa libertad había sido importante en su anterior vida, ya que así podía centrar toda su energía en el bienestar de su padre.
—Espero que sea verdad —le dijo Charlotte mirándolo a los ojos—. Quiero que tengas todas las cosas que te has perdido.
—Lo entiendo. Gracias. Ahora, ¿podemos cambiar de tema de conversación? Hablemos de otra cosa, de lo que sea.
Charlotte lo dejó pasar. Estuvieron otras dos horas más guardando los libros en cajas. Cuando por fin salieron del apartamento, ambos estaban cubiertos de polvo y cansados.
—¿A qué hora va a venir el librero a por ellos? —le preguntó Max.
—A las diez de la mañana.
Ambos se quedaron en la puerta, mirando el apartamento que había sido el hogar, el hospital y la prisión de su padre.
—¿Vas a echarlo de menos? —le preguntó Charlotte.
El apartamento había estado dos generaciones en su familia. Max se acordaba de su abuela sirviendo la comida los domingos en el salón, donde se reunía toda la familia, pero, sobre todo, se acordaba de lo mucho que había sufrido su padre allí.
—No. ¿Y tú?
Ella negó con la cabeza.
—Tengo demasiados recuerdos tristes.
Max cerró la puerta con llave por última vez y le dio la llave a su hermana. Separaron sus caminos en la calle y él se fue andando hasta el metro. Después de hacer dos transbordos, subió las escaleras de la estación de St. Paul y volvió a salir a la luz del débil sol de aquella tarde.
Estaban a principios de febrero y podía ver el vaho de su aliento en el aire. Se detuvo a comprar una botella de vino y pan de camino a casa. Después entró en el local que había sido una tienda y que él había alquilado en el barrio de Le Marais.
Sus pisadas retumbaron de camino a la cocina.
Un loft de ese tamaño le habría costado una fortuna en condiciones normales, pero parecía haber encontrado el último agujero mugriento y sin reformar del barrio. Lo que le faltaba de bonito, limpio y renovado, lo tenía de amplio. El espacio era más que suficiente para acomodar la cama, un sofá y un sillón, la mesa de la cocina y todos sus materiales de trabajo, y quedaba mucho sitio para llenarlo con su arte.
Su arte.
Estudió las pequeñas esculturas y la gran figura de bronce que descansaban al lado del banco de trabajo.
Durante mucho tiempo, se había engañado a sí mismo pensando que sus esbozos y esculturas a pequeña escala eran sólo un pasatiempo mientras atendía las necesidades de su padre y con el que llenar el vacío que le había dejado la danza.
Pero según iba mejorando su habilidad, había sido más capaz de expresar sus ideas con arcilla, yeso, bronce. De hacer figuras más grandes y mejores que las anteriores. Siempre había intentado contener las ganas de trabajar, pero cuando la salud de su padre había empeorado unos meses antes, había empezado a preguntarse qué haría cuando éste descansase por fin en paz. Había imaginado lo que podría hacer con su arte cuando tuviese más tiempo, más espacio, más energía.
Charlotte y él habían heredado una pequeña cantidad de dinero de su padre. Y les llegaría algo más cuando se vendiese el apartamento. Y Max había decidido utilizarlo para darse un año para probarse a sí mismo.
Tenía las manos y el rostro sucios después de horas entre libros llenos de polvo. Se desnudó y se dio una ducha rápida. Con el pelo húmedo, se puso unos vaqueros viejos y un jersey de cachemira que había visto días mejores, abrió la botella de merlot que había comprado y colocó una copa en la encimera.
El sonido del timbre retumbó en todo el loft y él miró hacia la puerta con cautela.
Sabía que su hermana era capaz de presentarse allí sin avisar, después de la conversación que habían tenido, para intentar pillarlo practicando sexo y poder descansar tranquila esa noche.
Se pasó las manos por el pelo. Su hermana habría acabado enterándose algún día de que estaba persiguiendo un sueño, ¿por qué no aquél?
Fue hacia la puerta pintada de blanco sin hacer ruido, descalzo. A través del cristal vio una pequeña silueta y frunció el ceño. Era demasiado menuda para ser Charlotte. Y demasiado delgada para tratarse de Jordan o de Marie-Helene.
Abrió la puerta.
—Maddy.
—Max —dijo ella.
Y se lanzó a sus brazos.





























