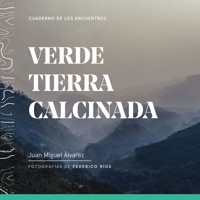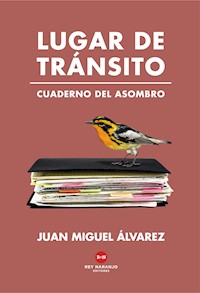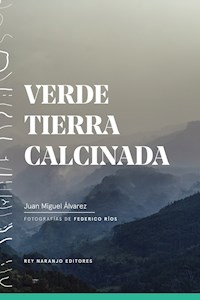6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rey Naranjo Editores
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
El asesinato como forma de ganarse la vida es la pregunta fundamental de esta crónica. La investigación aborda la figura del sicario —con sus días siempre al borde del abismo— como ineluctable resultado de la descomposición social y de la incapacidad del Estado para evitar que sigan proliferando. El autor da cuenta de los primeros asesinos a sueldo en los albores del narcotráfico, desvela el origen y funcionamiento de las oficinas de cobro del Cartel del norte del Valle y de las más recientes bandas de "microtráfico" surgidas luego de la desmovilización paramilitar, para llegar a conclusiones que cimientan un marco alternativo de análisis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Balas por encargo
Juan Miguel Álvarez
Contenido
Carta al lector
Vueltas
Oficinas
Calles
Muchachos
Post Scriptum
A mi padre: el cronista de esta ciudad.Al resto de mi familia: no más víctima que victimaria en este desangre.
Carta al lector
Comenzaba la tarde de un lunes de enero de 2010. El sol refulgía entre el verde de los pastizales y el ocre de casas deshilachadas. Yo acababa de recorrer un barrio de Pereira en el que hasta hacía un mes tiroteos y asesinatos eran hecho obligado casi diario. Esperando taxi en una esquina presenciaba el continuo patrullaje de policías motorizados con sus pistolas desenvainadas listos a estallarlas en un momento imprevisto.
Al cabo de unos minutos abordé uno. Lo conducía un tipo de unos 30 años que lucía gorra, chiva roja mefistofélica y camiseta negra. Se llamaba Jorge. Desde que me subí comenzó a hablarme con la confianza que se otorgó al saberme de una edad cercana a la suya. Primero de sexo y de las mujeres de Pereira, luego de la defenestración pública de Tiger Woods por sus varias infidelidades.
Después de estar inmerso durante dos años mal contados en el tema de los sicarios y de la violencia homicida en el área metropolitana de Pereira aprendí a desprenderme rápidamente del relato descarnado de un asesinato para ponerme a pensar y conversar sobre cualquier cosa, digamos, el ceviche peruano —¿costumbre o frialdad o la frialdad a que conduce la costumbre?—. Así que hice a un lado los relatos de muerte y angustia que acababa de escuchar por boca de algunos residentes del barrio y le sostuve la charla al conductor. Sin desmedro, me contó los problemas que tenía para follar con su mujer, que ya no le gustaba, que era una gorda. Su relato era torrencial: hilaba sin pausa anécdota tras anécdota. Cuando por fin calló, pensé: «Ya está, se desahogó». No fue así: sin motivo aparente, saltó a una interpretación del relato bíblico que volvió a jalar mi atención:
—Es que Jesucristo… ¿sabe qué? Era un pandillero, el líder de una banda, la banda de los Nazarenos —me miraba por el espejo retrovisor—. ¿Si pilla? Así les decían. Era una banda como las de ahorita, de pelaos que le creían su religión. Cuando Judas traicionó a Jesús, la banda consiguió la forma y las armas y dijeron: «Vamos a caerle a ese pirobo [odioso]»*, pero alguien los detuvo o los convenció de que vengarse no era lo que Jesús quería.
Íbamos por una avenida que lleva al centro de la ciudad y cada tanto leíamos una valla de publicidad política de candidatos al Congreso de la República.
—Eso es —continuó—. Con la política y la religión siempre han querido enredar a la gente, ¿sí o qué?
—¿Por qué lo dice?
—Eso: la ley y el hampa… la ley y el hampa… Si no, mire lo de los expendios de droga, las ollas: unos piensan «pobres policías», que dan y dan vueltas y nunca las descubren porque las camuflan. Otros piensan que los dueños de las ollas le pagan a la Policía para que los dejen trabajar. Ni lo uno ni lo otro. Los duros de todo el negocio son las familias poderosas, de cuello blanco, ellas son las que dicen qué olla puede ser desmantelada por la Policía y a qué malandro pueden encanar —se detuvo un instante. Parpadeaba—. Esas familias son las que ponen alcaldes y presidentes; esas familias no se untan y arman carteles para agrupar a los capos. Pero hubo un man que pilló cómo era el maní allá arriba y comenzó a soltarse, a zafarse de las manos de las familias poderosas. Hasta que le dieron de baja. ¿Sabe quién fue?
Me escrutó con fijeza, como si mi respuesta le confirmara que estábamos sintonizados.
—¿No sabe? —rio. Una risa leve, sobrada—. ¡Pablo Escobar! —acertó y su risa cobró la flexión de la victoria—. Luego, esas mismas familias se inventaron a los paramilitares y cuando los desmovilizaron dijeron que se habían venido para la ciudad. Y así estamos ahorita, como empezamos: la ciudad llena de bandas.
Volvió a callar. Y volví a pensar que ya era todo lo que me quería decir. Instantes después, agregó:
—Cuando un pelao entra a una de estas bandas, los dueños del juego ya saben a cuál lo envían y cuándo le dan de baja. Y esos pobres pelaos no saben, creen que pueden triunfar, pero estas familias ya no van a dejar que nazca otro Pablo Escobar. ¿Si pilla?
Por los días de haberme subido a este taxi, la Alcaldía de Pereira reclamaba jubilosa el logro de haber «liderado la reducción de homicidios de todas las ciudades del país». Un año antes debió poner la cara al doloroso e indignante reconocimiento de gobernar la ciudad con la tasa más alta de homicidios de Colombia.
No llevaban un mes celebrando la tal reducción, cuando se encendió una balacera entre dos sicarios y los escoltas de un narcotraficante en plena plazoleta de comidas de un concurrido centro comercial del centro de la ciudad. Dos o tres días antes, la Policía Judicial había capturado en un barrio marginal a una decena de sicarios jovencitos —el mayor no tenía 25 años— comandados por una adolescente de 17.
El optimismo oficial en comparación con la crudeza y peligrosidad de los acontecimientos era una incongruencia absurda o una incongruencia facilitada por las trampas de la estadística. Parecía que súbitamente la ciudad pudiera sentirse más tranquila o más segura porque la cantidad de asesinatos era menor a la de días anteriores.
Para hacer pública esta incongruencia, le propuse al diario El Espectador un artículo que la mostrara. Nelson Fredy Padilla, editor dominical, me respondió que al diario le interesaba el artículo pero orientado «por el lado del boom sicarial en Pereira. ¿De dónde y por qué salen?». Responder el dónde y el porqué suponía repasar hipótesis lanzadas casi veinte años atrás por autores como Alonso Salazar en su libro No nacimos pa’ semilla y en películas como Rodrigo D no futuro, de Víctor Gaviria.
En cambio, hablar de «boom sicarial en Pereira» era hablar de un episodio en la historia de la ciudad que, a diferencia de otros, tuviera como triste anécdota la proliferación de sicarios. Si algo tenía claro era que el sicariato de este tiempo no era un acaecimiento inusitadamente amplificado por guerras de ocasión. Todo lo contrario: era la ineluctable prolongación de décadas y décadas de violencia. El artículo que le envié a El Espectador se llamó «El asesinato como forma de vida» y Nelson Fredy lo publicó el primer domingo de marzo de 2010. En él no agregué razones del dónde y el porqué; en vez de ello, expuse una galería de históricos sicarios pereiranos tratando de justificar mi convencimiento, desmitificar la idea del boom.
Al cabo de unos días, un canal de televisión española emitió un reportaje sobre los sicarios menores de edad en Pereira y Dosquebradas. Autoridades y prensa locales, y más tarde el Gobierno nacional, emprendieron lo más parecido a una cruzada para desmentir la investigación de los españoles. Como toda cruzada, recibió gran apoyo popular.
En ese momento me di cuenta de que hablar del dónde y el porqué de los sicarios en Pereira sí valía la pena. Valía la pena porque, amén de las obligadas similitudes de la violencia en las ciudades de este país, la historia del narcotráfico en Pereira llevaba los cuarenta años de la «Guerra contra las drogas» disfrazada como mito de calle —quizás por el protagonismo de Medellín y Cali—. Y valía la pena, sobre todo, porque la cruzada de Gobierno, prensa y parte de la ciudadanía por desvirtuar el reportaje de los periodistas españoles me parecía un acto de solidaria politiquería y ceguera ante lo más evidente.
Con esas ideas regresé a mi escritorio y leí las notas de mi libreta de apuntes. La charla con Jorge, el taxista, cobró un nuevo sentido: aunque parecía devoto de teorías conspirativas, su relato era un resumen cercano de la crónica que me había pedido El Espectador. Lo increíble fue que él nunca supo que yo estaba escribiendo sobre sicarios de la ciudad, menos que era periodista y cuando pronunció los sustantivos «ollas», «bandas», «pelaos», me dejó ver que ese era su tema, nuestro lugar común sin siquiera habérselo insinuado. En muchos sectores de Pereira era posible entablar conversaciones sobre otras cuestiones, pero había sitios en los que inevitablemente cada charla traía consigo el sicariato y el narcotráfico como lugar de partida o de llegada.
Cuando Jorge afirmó que esas familias no dejarían nacer a otro Pablo Escobar, fui yo quien le devolvió una mirada escrutadora por el retrovisor. Su taxi no tenía cristos visibles ni imágenes católicas, su camiseta exhibía el logotipo de una agrupación de death metal. Tras una parada en un semáforo y un breve silencio, me soltó otra pregunta sin quitar los ojos de la avenida:
—¿Les has visto la cara? —ni idea de qué hablaba—. Yo les he visto la cara, les veo la cara todos los días, tienen la cara de su misma muerte: son pálidos, no miran nada ni a nadie, son ojerosos, usted los tiene que ver —asentí por inercia—. He sido amigo de varios y casi nunca fallo cuando intuyo de qué mes no pasan —volvió a mirarme por el retrovisor—. Esta semana, no más, mataron a un parcero de por la casa, no tenía 18 años, pero cuando lo conocí diga usted hace unos cuatro meses vi que no comía natilla este diciembre. ¡Preciso!
¿Cuál será el destino de los muchachos que no saben de ciudades, elecciones, ni festivales literarios, y que han gastado su juventud en un infierno armado?
(Las guerras en Colombia, 2008)
Alma Guillermoprieto
Vueltas
1
Al suroccidente de Pereira, en el barrio La Isla de la comuna Cuba, queda el cementerio Valle del Recuerdo. Fui allí un domingo de julio de 2009. Fecha que ya sumaba varias decenas de muchachos menores de 25 años asesinados a tiros en calles de la comuna; casi todos, sepultados en ese cementerio. Llegué poco antes de las cinco de la tarde. Los visitantes empezaban a irse, el sofoco de la canícula menguaba y las sombras de las lápidas sobre el suelo comenzaban a desdibujarse.
A Jair Galeano, el sepulturero de turno, le pedí que me mostrara algunos de esos sepulcros. Dio media vuelta y me llevó por senderos que apenas podían caminarse en fila india. Como las tumbas estaban pegadas unas de otras, los dolientes las distinguían levantando pequeños cercos de cemento, de baldosín, de azulejos, de astillas de guadua, de lo que pudieran pagar. Señalando lápidas, Jair me narraba los casos: a mis pies, un muchacho nacido en 1988 baleado en una tienda dos meses atrás mientras hacía una llamada por celular; dos tumbas más allá, uno nacido en 1992 acribillado en una licorera; metros adelante, dos mujeres, una de 1989 y otra de 1993, degolladas dentro de una misma casa el fin de año. Sin importar dónde pusiera la mirada, veía nombres de nacidos en los años ochenta y en los noventa. Muchas tumbas estaban guarnecidas con escudos y banderas de equipos de fútbol profesional colombiano. Casi todas decoradas con flores de plástico, pasta e Icopor: margaritas, anturios, siemprevivas, heliconias, nomeolvides, azucenas, girasoles, grandes rosas rojas fijadas con cemento dentro de pequeñas materas.
—Por acá la gente no puede comprar flores frescas cada ocho días —me explicó Jair—. Entonces, compran flores artificiales que duran los cuatro años que se les deja tener los restos sepultados.
En contraste con los osarios y bóvedas plomizas que enmarcan el Valle del Recuerdo, las tumbas a ras de suelo me evocaban un multicolor inmarchitable. Y afuera, por encima de los muros que cercan el lugar, viviendas apiñadas de ladrillo burdamente pegado y sin revocar, con ventanas enrejadas de las que colgaba ropa secándose al sol.
Jair, pala en mano, vestía overol ocre y botas pantaneras. De rostro anguloso y pelo casi al rape, le puse unos 40 años. Al preguntarle, primero me aseguró haber perdido la cuenta de la cantidad de asesinados inhumados por él a lo largo del año que llevaba de sepulturero. Luego de un breve silencio, contó estirando los dedos de sus manos, como cuando un niño suma y resta, y atinó:
—¡Veintiocho! En este 2009 llevo veintiocho enterramientos de gente que mataron. Mi compañero debe llevar una cantidad parecida, si no más.
Fundado en 1957, el Valle del Recuerdo salió en primera página de la prensa pereirana, cuando a comienzos de enero de 2009 la Policía descubrió una pequeña caleta de revólveres y pistolas entre una grieta que dejaba la unión del techo con los bloques de osarios. Resulta que a media tarde de un jueves, entre el llanto de familiares y amigos durante el entierro de un joven de 20 años apodado el Abuelo, asesinado a balazos, un muchacho abrumado por el dolor desenfundó su pistola y disparó al cielo. Los amigos lo imitaron y en un segundo el camposanto se desocupó; la gente corrió en desbandada. Tan de malas estuvieron los pistoleros, que una patrulla pasaba por ahí y entró al cementerio no sin antes pedir refuerzos. En un minuto, el sitio se llenó de agentes y los muchachos se apresuraron a esconder las armas en la grieta pero fueron descubiertos.
—A cada rato pasa eso acá: mientras uno echa paladas, los pelaos hacen tiros al aire —me dijo Jair—. Lo que pasó fue que en ese enero hubo mucha policía en la ciudad, ¿recuerda?
Sí. El 3 o 4 de enero, recuerdo, di una vuelta por la Plaza de Bolívar, el más emblemático sitio de Pereira, y me pareció que estaba siendo objeto de todos los operativos de Policía del momento. Si bien no era una redada pues los agentes no permanecían apostados en lugares estratégicos con sus armas prestas a disparar ni requisaban personas, sí había patrulleros motorizados en cada esquina, pasaban camionetas con sirenas de colores girando y su ulular rebotaba contra las paredes, agentes a pie lanzaban miradas agresivas. No vi una esquina desprotegida de policías y me sobrevino una abrumadora sensación de inseguridad, como si fuera inminente una balacera.
Otras zonas de la ciudad estaban peor. Barrios como El Dorado o el Santa Fe permanecían tomados por voluminosos operativos de Policía y Ejército para evitar súbitas balaceras y homicidios múltiples.
—Por eso fue que los cogieron y les pillaron la caleta —continuó Jair—. Como era tanta la policía, sobre todo por estos lados, se alborotaban con un solo disparo y en un momentico llenaban cualquier cuadra.
Hice silencio por unos minutos. Me fijé en las personas que aún quedaban en el cementerio. Erguida y abrazándose a sí misma, una mujer de unos 50 años velaba a la tumba de un muchacho nacido en 1987. Jair quiso explicarme de quién se trataba, pero me habló en voz tan baja que no le entendí nada; me dio la impresión de que consideraba imprudente o peligroso que ella nos escuchara. Giré. A unos veinte metros y acompañada por dos adolescentes que permanecían de pie estaba sentada una mujer de jeans, blusa y pelo hasta la mitad de la espalda, toda de negro, junto a una tumba adornada con un Bart Simpson en Icopor de un metro de altura.
—Venga se la presento —me dijo Jair, anticipando mi petición y elevando nuevamente la voz.
Se llamaba Yurany Molina, 42 años, madre del joven que yacía en esa tumba: Jhonatan Andrés Rodríguez Molina, de 23, acribillado un mes antes en la esquina de su casa. Encima del nombre en la lápida, cincelado en letras verdes, decía: «“Sinson”». Cuando supo que yo era periodista, Yurany, ojos llorosos, soltó un leve gesto de alivio.
—Nosotros pensamos que usted era de la Policía Judicial —me dijo una de las dos adolescentes—. Como lo vimos tomando fotos, anotando cosas en una libreta y vestido de civil…
Yurany me explicó que el día que mataron a su hijo, dos periodistas fueron hasta su casa para pedirle una foto del muchacho y le dijeron que era importante que la gente lo viera tal y como era antes de haber sido asesinado. Me dijo que se sentía agradecida por eso y conservaba la nota del periódico.
—La primera página y todo —agregó en tono de satisfacción.
Con voz entrecortada, Yurany se esforzó por explicarme el dolor. Habló de lo que le gustaba a su hijo, los anhelos que tenía. Recordó que cuando su esposo la abandonó, Jhonatan se convirtió en su gran apoyo moral y económico. Me aclaró que le decían Simpson porque era conocido entre sus amigos por recochero y bromista. Por eso y para honrarlo, le traía un Bart distinto cada semana (la segunda vez que fui al Valle del Recuerdo, dos meses después, la tumba de Jhonatan tenía un Bart en patineta, de unos treinta centímetros, fabricado en pasta).
—Yo tengo otro hijo, de 18 años, pero tiene cáncer y está internado en el hospital. —Yurany escurría lágrimas—. Jhonatan tenía 15 años cuando el papá nos dejó. En enero me montó un negocito para vender cerveza, aguardiente y cigarrillos. De eso vivíamos. A los dos meses nos empezó a ir mal… no sé… no se estaba vendiendo mucho, pero él siempre me daba plata para que yo mantuviera el local surtido. Luego de que me lo mataron, me tocó cerrar.
Hizo una pausa. Guardé silencio y me fijé en la tumba contigua donde reposaban los restos de Jerson Andrés Cano Pérez, 14 años, asesinado junto a Jhonatan. Los materos con flores blancas esmeriladas tenían grabados el escudo del Atlético Nacional, equipo de fútbol de Medellín.
—A veces creo que estoy dormida y le pregunto al Señor: «¿Esto es en serio?» —dijo Yurany mirando el suelo—. Esta semana me tocó irme de la casa porque me estaba enloqueciendo; veía a Jhonatan por todas partes —resopló—. Y eso que he estado en terapias con el psiquiatra.
Tras un silencio, Yurany tomó aire para decirme que sabía quién era el asesino de su hijo:
—Todos en el barrio saben. Pero cuando he ido a hablar con la fiscal que lleva la investigación me dice: «Tráigame pruebas. Sin pruebas no lo puedo capturar ni enviar a juicio». Y yo le digo: «¿Cómo hago? ¿De dónde voy a sacar pruebas?». Lo que quiero que me entienda —me miró— es que se siente horrible al saber que el que mató a mi hijo anda por ahí y no lo pueden capturar.
Con ojos sanguinolentos y a manera de despedida, aseguró que buscaría al papá de sus hijos para obligarlo a responder por ella y por el que le quedaba vivo.
Mal contados, Pereira tiene 450.000 habitantes. Durante los años ochenta y noventa se extendió sobre una sinuosa aglomeración de picos de corta altura elevados a orillas de los ríos Otún y Consota, que dejan muy poco espacio para la expansión lineal y continua. En vez de eso, fuerzan la edificación de barrios casi aislados que crecen como suburbios independientes conectados entre sí por autovías que serpentean las montañas. Mi madre, que llegó a esta ciudad después de haber vivido más de veinte años en Cali —que es una planicie—, la definió así: «Pereira es la suma de islas de casas que flotan entre bosques».
Los 2.500 Lotes es uno de esos suburbios. Su construcción fue un proyecto de interés social del gobierno del presidente César Gaviria, oriundo de esta ciudad. Consistió en entregar 2.500 lotes a igual número de familias para que levantaran las casas mediante convites. La idea inicial era fundar un solo barrio, el Perla del Otún, pero la gente siguió construyendo. Hoy son unos veinte barrios, no todos uniformes: casas con más de 100 metros cuadrados, dos plantas, antejardín, parqueadero propio, zona verde, vías pavimentadas y servicios públicos completos; otras, pertenecientes a barrios con calles y andenes sin pavimentar, apenas alcanzan el canon mundial mínimo de una vivienda: 33 metros cuadrados, espacio de un contenedor de transporte marítimo.
Acerca de la matanza de muchachos en esta parte de la ciudad, Estefanía Arenas, reportera de páginas judiciales de un tabloide llamado Vea Pues, me explicó que a los barrios principales de Los 2.500 Lotes —Villa la Paz, Villa Rocío, Villa María, Villa Elisa, Carlos Alberto Benavides— la Policía los llamaba «zona de tolerancia» porque exigían patrullaje 24 horas.
—Un solo descuido y empiezan las balaceras —afirmó—. Y siempre que allá hay balaceras, hay muerto fijo. Hace poco, incluso con la Policía rondando por ahí, hubo una noche en que mataron a tres muchachos y tres más quedaron heridos. No recuerdo qué día fue. Debió ser un viernes o un jueves porque es cuando más gente matan de noche y siempre estoy preparada para trabajar hasta tarde.
Días después de mi pesquisa en el Valle del Recuerdo, un sábado, caminé por Los 2.500 Lotes para percibir el ambiente donde estaban sucediendo todos estos crímenes: el aire del sector, la vida en las cafeterías y en los mercados, la gente pasando tiempo libre en zonas verdes, cosas así. Me guió John Harold Giraldo, periodista y docente universitario, habitante de la comuna Cuba durante toda su vida. Media hora después de haber iniciado la caminata, tipo cinco y media de la tarde, llegamos a la parroquia El Misericordioso —cuya forma asemeja una cabaña suiza, pero en ladrillo, concreto y tejas Eternit—, la principal de Los 2.500 Lotes. Estaba llena. En el atrio aguardaba una veintena de niños y jóvenes; otro tanto permanecía sentado en las gradas que conectan la entrada principal de la iglesia con la autovía. Estacionada junto a la berma había una van con un mariachi y sobre una calle lateral, una camioneta de servicios funerarios. Dos patrulleros se hacían señas con otros dos que estaban a unos diez metros de distancia. Adentro, el sacerdote oficiaba misa ante un féretro. Con la señora de la panadería que está frente al templo averigüé que se trataba de la ceremonia funeral de un muchacho de 18 años asesinado junto a un amigo, dos días antes. Crimen similar al del hijo de Yurany.
Cuando el acto concluyó, la luz rojiza del crepúsculo empezaba a difuminarse con el ámbar del alumbrado público que despertaba parsimonioso. Los familiares pusieron el féretro en el atrio. La gente lo rodeó formando un círculo. El mariachi se bajó de la van, rompió el círculo y se ubicó frente a los padres del muchacho que lloraban sin consuelo: la mamá secaba sus lágrimas con un pañuelo y respiraba a arcadas mientras soportaba sobre el hombro derecho a su hija. Los ojos achinados del papá permanecían entrecerrados mirando recto el ataúd y no paraban de llorar; con el cuerpo rígido, como si quisiera contener el dolor, la imagen del señor parecía una fotografía que manaba agua. El mariachi tocó tres canciones. La última, «En vida», original del cantautor ecuatoriano Segundo Rosero avivó un coro de llanto. John Harold y yo vimos partir el cortejo fúnebre. Casi noche, abatidos por la escena, salimos de Los 2.500 Lotes.
De entrada creí en la casualidad: ¿toparme con el funeral de un muchacho baleado, justo cuando hice la caminata? Más tarde, revisando cifras, cambié la fe en el azar por la certeza de los datos: ese crimen era el doble homicidio número doce, de los ocurridos en el primer semestre de 2009 en el área metropolitana de Pereira. La mitad de ellos, en Los 2.500 Lotes.
Las autoridades policiales los explicaban como resultado del enfrentamiento entre dos bandas llamadas Cordillera y los Rolos por el control del tráfico urbano de drogas, técnicamente llamado «microtráfico». En la prensa no se decían cosas muy distintas: el 17 de agosto de 2009, El Diario del Otún en nota titulada «La realidad de una violencia» le endilgó a la banda Cordillera cerca de 60 por ciento de los crímenes ocurridos solo en lo que iba de ese año. Julio César Gómez —el funcionario público que desde 1991 y hasta 2006 fue la máxima autoridad pública de Pereira y Risaralda en temas de seguridad y convivencia— me contó que el porcentaje no era de 60 sino de 85 incluyendo los homicidios en Santa Rosa de Cabal, pueblo a 20 minutos de Pereira.
—Y si usted se pone a revisar esos crímenes —agregó Gómez— verá que tienen características similares: siempre ocurrieron con arma de fuego, en general las víctimas son personas jóvenes con antecedentes penales o con una condena pendiente, y siempre son reconocidos por un alias.
Un investigador de la Fiscalía, en una charla informal, coincidió en ese 85 por ciento y me explicó que lo más difícil de creer o de entender era que los autores de los crímenes, los sicarios, también eran jovencitos.
—Lo que pasa con la criminalidad del microtráfico de drogas es que es protagonizada por muchachitos —precisó—. Personas con un perfil escolar muy bajo o nulo, de muy corta edad, que se cautivan fácilmente con poco dinero. Además, son muy osados y valientes, por eso son tan apetecidos por estas organizaciones. Cada uno de estos muchachos, como dicen ellos, no le pone problema a la vuelta que haya que hacer. Todas estas personas que han muerto, más las que han sido capturadas, difícilmente pasan de los 25 años.
Para mí lo más difícil de aceptar era que ese 85 por ciento de asesinatos en el área metropolitana de Pereira, más Santa Rosa de Cabal, sumaba no menos de 2.000 muertos en los últimos cinco años.
Una semana después de la misa funeral en El Misericordioso visité al párroco Jairo Romero. De poca estatura, tenía panza abultada, piel cobriza, pelo ondulado y lentes de aumento que le agigantaban los ojos. En esta capilla llevaba dos años y medio, pero evangelizaba en la comuna Cuba desde sus años de seminarista, al comienzo de la década del noventa. Antes de ser párroco de Los 2.500 Lotes, lo había sido en otros barrios como El Dorado o Panorama, donde la matanza de jóvenes también era tragedia cotidiana.
De entrada, supe que estaba muy prevenido y dudó en darme la entrevista. Lo tranquilicé explicándole que no me tenía que dar nombres ni señalar culpables de tráfico de drogas o de asesinatos, que yo no andaba detrás de meter gente a la cárcel, que me interesaba entender las condiciones en que estaban matándose los jóvenes. Asintió con un movimiento imperceptible de la cabeza y arrancó:
—Cuando debo realizar misas funerales de muchachos asesinados predico sobre el valor de la vida. Nos preocupa que los niños de esta ciudad se vayan perdiendo. —Su tono era ceremonioso—. ¿Cómo hacer para meterles en la cabeza a los niños y a los jóvenes que no se dediquen a la delincuencia? Y como hay tanta pobreza, hay muchas cosas que hacen que el joven pierda la cabeza. En el colegio Rodrigo Arenas Betancurt, donde soy educador, hacemos lo mismo: allá nos han matado unos cuatro niños en estos dos años. Y siempre que hay una misa por ellos insistimos en el valor de la vida.
—¿Alguna familia o padre de familia le ha dicho algo o se ha desahogado con usted luego de que le hayan asesinado al hijo?
—La gente no dice nada que tenga que ver con asesinatos y drogas, quizás por temor —dijo el padre—. No comenta nada. Callada, se angustia y llora cuando matan al joven. Pero cuando el joven está metiéndose en el asunto, nadie lo llama, nadie se preocupa por saber en qué anda metido. En muchas predicaciones les llamo la atención a los padres de familia: que pongan cuidado con quién andan sus hijos, que les dediquen tiempo; les digo que ningún niño nace malo, pero si los descuidan…
—¿Algún muchacho ha venido a usted antes de cometer un asesinato?
—No. Hasta el momento no. Lo que sí me ha pasado es que cuando hay matanzas fuertes… —El padre hizo una pausa abrupta y carraspeó, puso los codos sobre la mesa—, cuando han hecho lo que mal llaman «limpieza social», han venido a buscarme jóvenes angustiados, con temores, buscando paz interior. Después de cometer el asesinato se llenan de temor y sienten una presión muy fuerte y ahí resuelven buscar un poquito a Dios. Ahí he logrado llamarles la atención. Muchos de ellos vuelven a delinquir. Algunos sí se han salido por completo de la criminalidad, sobre todo los más jóvenes, porque al comenzar en ese mundo tienen 12 o 13 años y se dan cuenta de que no es fácil y no continúan. Hay otros casos en que el muchacho está metido de lleno y su corazón está dañado y siempre busca la oportunidad para delinquir nuevamente. Después me doy cuenta de que lo mataron y me digo: «Este muchacho habló conmigo». —El padre resopló, se recostó sobre el espaldar y en voz baja concluyó—: A veces la fuerza del mal en el corazón del ser humano es más fuerte.
Conversábamos sentados a la mesa del comedor. La señora del servicio doméstico barría el recinto y los arañazos de la escoba contra la baldosa se entremezclaban con la voz del cura, quien bebía tinto en una taza chocolatera. De las paredes verde limón colgaban imágenes cristianas. Un chorro de sol trazaba una raya luminosa en la que bailaban trazas de polvo.
El padre me explicó que la única oportunidad de hablar cara a cara con los jóvenes antes de que se dejaran llevar por el dinero que arrojaba la delincuencia era cuando tenían entre 8 y 10 años, porque él les impartía una catequesis en el colegio y en la parroquia, en la que no solo les enseñaba acerca de los sacramentos sino, y sobre todo, les trataba de infundir el valor de la vida.
—Les he dicho que la vida no es fácil y en el afán de conseguir dinero la gente se olvida de la parte espiritual. El asunto del dinero —acentuó— es lo que está dañando a los muchachos. Aquí un niño desde los 9 o 10 años ya empieza a ganar dinero y eso le daña el corazón a cualquiera, porque cuando llega a los 14 o 15 años y ha ganado platica haciendo vueltas por ahí, ya no quiere estudiar porque dice: «¿Para qué estudiar? ¿Para qué me voy a quemar las pestañas si cuando me gradúe no voy a poder tener un buen empleo? Y no me conviene porque en un empleo me consigo 15.000 o 20.000 pesos al día y en una vuelta me consigo 100.000».
A pesar de que insistí en que me contara historias concretas o casos de jóvenes a quienes hubiera tratado de educar antes de haberlos visto asesinados, desviaba la respuesta regresando al hecho de que la parroquia trataba de paliar el problema impartiendo la catequesis. Entonces desistí, no le pregunté más. El padre me despidió diciendo:
—En mis predicaciones le pregunto a la gente: «¿Por qué se están matando nuestros jóvenes? ¿Por qué están asesinando a nuestros jóvenes?», y que la gente allá en el fondo de su corazón se responda.
2
A cien calles de Los 2.500 Lotes, en un trayecto que desciende hacia el río Otún, queda la comuna 1 de Dosquebradas. La que limita con Pereira justo en frente del hipermercado Carrefour de la avenida del Río, exactamente debajo del viaducto que conecta los municipios. Sus dos barrios más grandes son El Balso y San Judas.
Durante años, esta comuna ha sido escenario de enfrentamientos entre pandilleros y con periodicidad es tomada por Policía y Ejército. Un año antes de mi pesquisa en Los 2.500 Lotes, junio de 2008, un joven universitario llamado Gleiber, habitante de El Balso, me contó un suceso ocurrido en su cuadra. Fue más o menos así:
Un adolescente apodado Mandarino regresó a casa de su padre luego de varias semanas por fuera. A los días, el adolescente echó al viejo insultándolo y amedrentándolo con un revólver. Al cabo llegaron dos de sus compinches, Muelas y Estadio, y Mandarino les dio guarida. Una noche, entre los tres asesinaron a un muchacho de la cuadra. Ni Mandarino ni sus amigos pensaron que alguien se fuera a meter con ellos. Hasta que una tarde dos parientes de la víctima dispuestos a vengarse, uno con un revólver y el otro con una granada, golpearon la puerta de Mandarino gritando: «¡Salí hijueputa que nos vamos a matar aquí mismo!». Con sigilo, Mandarino y Estadio se fugaron por el solar de la casa que daba contra el río Otún. Los dos iracundos, al no hallar respuesta, llegaron disparando a la residencia donde estaba Muelas. El de la granada la sacó del bolsillo y la izó amenazando lanzarla dentro de la casa. Los vecinos, alertados por los tiros y el escándalo, comenzaron a gritar que por favor no tirara la granada que despedazaría la casa con Muelas adentro. De repente, llegó la mamá de uno de ellos y gritó: «¡Mijo no haga eso!». En ese momento, guardaron la granada y se fueron. No pasó una semana y Mandarino se entregó a la Policía y lo internaron en el centro de reeducación de menores Marceliano Ossa. Muelas fue encarcelado y Estadio se perdió. A los dos días, Mandarino se fugó.
A Gleiber esta historia ni lo sorprendía ni lo amedrentaba. Era contemporáneo de los primeros pandilleros de El Balso y testigo de la mutación de estudiantes de colegio en bandidos y gatilleros. Mientras cursaba la escuela, a finales de la década del ochenta, la comuna ya agrupaba todas las violencias de Colombia: milicias urbanas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), bandas de expendedores de drogas, bandas de ladrones internacionales —sobre todo de apartamenteros en Japón— y los más jóvenes estaban siendo adiestrados por jefes de sicarios del Cartel del norte del Valle que residían unas cuadras más arriba, en la comuna Villavicencio —barrios Berlín y Corocito— de Pereira.
—Allí surgió Manito —me contó Gleiber—, un enano con pinta de mexicano, que uno veía de techo en techo, primero escapándose de clase de matemáticas; después, huyendo de la ley. Siempre sabíamos lo que iba a hacer. Era un hijueputa que sí era malo, malo, malo. Casi por deporte, mataba taxistas. En dos años este barrio dejó de ser un sitio de hijos de operarios de fábrica y pasó a ser un escondite de ladrones y drogadictos. Después, por la ciudad se regó la ola de que El Balso era refugio de matones y empezaron a llegar bandidos de otros barrios: recuerdo a Satanás y a Pompayo, tipos que eran del barrio Japón y que cogieron El Balso como centro de operaciones. Y esto se volvió una mierda del todo porque todos los niños de por acá crecieron junto a estos matones. Cuando fueron adolescentes conformaron otra pandilla más violenta que la anterior. Sí eran realmente malos. A un amigo que no tenía problemas mentales ni nada pero no se la dejaba montar de nadie esos pelaos le decían Cienaños y eso no le gustaba: «¡Entonces qué, Cienaños!», le gritaban y él respondía: «¡Su madre, hijueputas!». Un día, dos de estos sicarios apostaron a ver quién lo mataba primero. Y sí. ¡Lo mataron por una apuesta chimba! Otra vez, un pelao que también estudió en la escuela y que era de ellos, los traicionó. Y le tocó una muerte muy espantosa: el tronco de su cuerpo fue encontrado en la cancha de microfútbol del barrio y la cabeza nunca apareció. De esa pandilla recuerdo a Visaje y a Píldora, el último en morir, hace como dos años. Esa generación no duró un semestre. Eran tan malos que su exterminio fue muy rápido. Recuerdo que apenas mataron a los dos primeros, esto se llenó de ley. De hecho, Píldora que era el más bravo de todos decía que ninguno de sus enemigos se atrevería a entrar al barrio a cazarlo porque esto estaba repleto de ley. Y explicaba: «Por el frente de mi casa no pueden entrar porque ahí está la patrulla. Y por detrás, los atiendo yo». Era cierto que los atendía: atrincherado, ya le había dado a varios que fueron a quebrarlo. Hasta que un día, la Policía desapareció y entraron cuatro sicarios en dos motos. Píldora los vio y arrancó a correr. Un tiro lo tumbó al suelo. Lo que siguió fue como en cámara lenta: las motos se le acercaron, un sicario le pegó una patada, lo vio agonizante y exclamó: «¡Este hijueputa todavía está vivo!», y lo remató: pum, pum. Las motos salieron, tranquilas. Si la generación de mis amigos de escuela era de ladrones y drogadictos, esta era de sicarios y distribuidores de drogas, y tenía el respaldo de los narcotraficantes de Cordillera. Recuerdo que en las noches se sentaban en la esquina, diagonal a mi casa, y exhibían sus armas. Yo llegaba de la universidad como a las diez de la noche y pasaba junto a ellos. Me tocaba saludarlos pero realmente me daba miedo pasar por ahí.
Un lunes festivo caminé con Gleiber por algunas calles de El Balso. A vuelo de pájaro, el lugar me pareció una pequeña montonera de casas desiguales de uno o dos niveles, sin alturas uniformes, levantada en un espacio no mayor a tres cuadras cuadradas y segmentada por tres autovías escuálidas en las que difícilmente cabe un carro pequeño. Perfectas sí para el zigzagueo de motocicletas. En cualquier caso, un barrio más pequeño que los de la zona nororiental de Medellín o que una favela de Río de Janeiro, y menos pobre que una villa miseria de Buenos Aires. Vi tiendas, graneros y carnicerías abastecidas.
Fuimos a la cancha de microfútbol, situada sobre un pequeño altiplano desde donde se ve todo el barrio, el raudal del río Otún, la sombra marmórea del viaducto sobre decenas de casas y una panorámica de la Pereira de paredes descascaradas. Gleiber me contó que cuando niño jugaba microfútbol todos los días y lo intercalaba con Policías y Ladrones, sin saber que para sus amigos era el anuncio del futuro. Repasó una lista de contemporáneos muertos mientras me señalaba el rincón preciso donde fueron hallados. Se lamentaba de enumerar tantos tan habilidosos con la pelota.
—Se me viene a la cabeza Alexander Mejía, Chamizo, que iba a ser jugador profesional en el Deportivo Pereira, pero el vicio no lo dejó. Por plata se volvió sicario y se fue con las milicias urbanas de las FARC en Bogotá. Allá lo mataron.
Gleiber se detuvo en la mitad de la cancha, exactamente sobre el punto de saque. Lo señaló y me dijo que allí encontraron la cabeza de un muchacho hacía poco:
—Una mañana, mi madre, alarmada, me despertó con la noticia de que había una cabeza en la cancha: «Andá y mirá rápido, a ver qué pasa, ¡pero volando!». Yo, sin entender del todo, me calcé y subí corriendo. Cuando llegué, vi que la gente la estaba rodeando. Nadie decía nada, nadie se atrevía a moverla y nadie reconocía el rostro. Se notaba que era la cabeza de un adolescente. De pronto, Juan Miguel, un niño como de 8 años llegó corriendo y le dio una patada a esa cabeza y la envió directo al arco y gritó «¡gol! ¡gol! ¡gol!».
Nos movimos unos metros y Gleiber continuó con sus recuerdos. En unos cinco minutos, me nombró más de diez crímenes de niños y jóvenes del barrio. Si una cancha de microfútbol en un tranquilo sector residencial podía llegar a ser un espacio de recreación y encuentro, en El Balso era un abandonado terreno en el que se enumeraban cruces imaginarias por cada amigo caído con recuerdos de gambetas y goles.
Quedaba la pregunta por la tercera generación de sicarios. La que habitaba el barrio, a la que pertenecían Mandarino, Muelas y Estadio. Sin extenderse, me contó que la primera vez que vio a Mandarino fue una mañana en que se paró de la cama alarmado por el estallido continuo de disparos de revólver.
—Me asomé por la ventana de la sala y vi que era este niñito entrenando su puntería con el bombillo del poste de luz que hay junto a mi casa. La segunda vez que supe de él fue la historia que le conté, cuando echó al papá. Hoy han matado a varios de sus compañeros y los sobrevivientes están encarcelados. Por eso, El Balso está tranquilo.
Gleiber agregó que ya estaba cansado de ser testigo silencioso de tanta violencia. De sus veinticinco compañeros de escuela solo quedaban vivos cuatro, contándose él. Quería irse, conseguir vivienda en otra parte, llevarse a su madre y a su hermana. Alejarlas de la muerte. Como ya estaba a punto de graduarse, me dijo, lo que haría con su primer salario sería mudarse.
—Cuando estos pelaos de la tercera generación salgan de la cárcel y regresen —dijo— lo más probable es que se inicie otro periodo de asesinatos selectivos para apoderarse nuevamente de las esquinas. He visto morir a dos generaciones de pandilleros y el futuro de esta también es la muerte violenta. Preferiría no estar aquí para cuando eso suceda.
Las primeras explicaciones o razones del porqué niños y adolescentes de barrios marginales del área metropolitana de Pereira se convertían en jíbaros y feroces sicarios mucho antes de haberse preocupado por el acné juvenil me las dio Eisenhower Zapata.
Abogado penalista y defensor de Derechos Humanos, era el presidente de los jueces de paz de Dosquebradas —figura que el Ministerio de Justicia promovió con la intención de que las disputas civiles pudieran conciliarse dialogando— y el más visible de todos porque daba declaraciones con relativa frecuencia a medios de comunicación explicando la violencia de esta urbe.
Me entrevisté con él una tarde de jueves, a comienzos de febrero de 2008, en la panadería Trigales, del barrio La Pradera, Dosquebradas. Además del trabajo con los pandilleros, el juez libraba una lucha incansable contra la delincuencia de este barrio —su área de injerencia como juez de paz—, cuya vía principal de unos diez años para acá se había tornado en una zona rosa de drogas y armas, y prostitución femenina y masculina. Espigado, menor de 40 años, piel trigueña, pelo bien recortado y bigote despoblado, Zapata vestía camisa azul cielo y del cuello le colgaba la escarapela que lo identificaba como juez de paz.
Empezó explicándome cómo había llegado al tema. A mediados de 2001, el equipo de jueces de paz encuestó a la ciudadanía para determinar cuáles eran los motivos comunes de disputas entre vecinos y elaborar un mapa con los resultados. Esperaban hallar conflictos corrientes: atraso en arrendamientos, vecinos ruidosos, borrachos, mascotas peligrosas y similares. Tras cruzar los datos concluyeron que los conflictos corrientes de la comunidad eran las pandillas, el tráfico y consumo de drogas y el sicariato. Los jueces identificaron 18 pandillas más o menos organizadas. Cada año, a partir de entonces, actualizaron las encuestas y el mapa. En 2005, ya eran 52 grupos con cierto nivel de organización —pandillas de esquina o de barrio, combos de delincuentes experimentados y bandas de narcotráfico típicas del crimen organizado—.
—Los jóvenes nos revelaron la historia de cada banda —me explicó Zapata. La voz tenía brillo y martillaba las palabras—. Una de nuestras conclusiones fue que en un comienzo eran grupos de amigos que pasaban las tardes conversando en las esquinas a falta de otras ocupaciones y fueron mutando hasta armarse para controlar la venta de drogas, la prostitución de hombres y mujeres, y el territorio que es su barrio o su cuadra. Entendimos que un niño se inicia en una pandilla siendo menor de 10 años, como campanero. Después se vuelven distribuidores de droga en sus colegios y convencen a sus amigas de prostituirse, incluso a amigos, porque aquí también hay prostitución masculina. En estas vueltas, ellos ven que consiguen dinero sin peligro. Luego, como van creciendo, aspiran a una liga mayor y conocen las armas de fuego, las disparan y lo ven como algo novedoso. Cuando menos piensan se ven metidos en problemas de sangre, de atracos, de robos, de extorsiones, de amenazas. Hasta la graduación, cuando matan a alguien, y ya tienen entre 14 y 18 años.
Zapata me confesó que una de las historias que más lo sorprendió fue la de un joven que vendía granadas y alquilaba armas. Cuando lo sacaron del barrio y lo llevaron a un lugar seguro para que hablara despreocupadamente, el muchacho se soltó sin ocultar detalles. Abrió la chaqueta cual par de alas y dejó ver un miniarsenal: granadas que colgaban de los bolsillos, una subametralladora, pistolas y revólveres de varios calibres. El muchacho le explicó a Zapata cómo había ingresado a la Alcaldía de Dosquebradas con un morral en el que llevaba varias granadas, sin que los vigilantes lo notaran.
El juez me explicó que la investigación y el mapa revelaron cuatro razones para que un muchacho se volviera un peligroso delincuente: la primera, ser hijos de hogares monoparentales, es decir, al cuidado de un solo familiar: o mamá o papá o abuela o abuelo o tío o tía o hermano mayor. La segunda, ser hijos de emigrantes que enviaban remesas a cambio de su presencia y la autoridad familiar, y la mayor parte de ese dinero se iba directo para los gastos de la pandilla: armas, drogas, fiesta, compra de motos y más. La tercera, la discriminación; y en este punto el juez elevó la voz, dejándose llenar de indignación:
—Cuando alguno de estos muchachos ha reunido condiciones para trabajar en una empresa y en su hoja de vida pone que vive en barrios como Camilo Torres, San Judas o El Balso —apuntalaba la mesa con su índice derecho—, no le dan trabajo. Ellos lo han vivido y lo califican de discriminación.
La última, el dinero:
—Le cuento la historia de alias Katherine, a quien consideramos nuestra Rosario Tijeras. Laboraba en una empresa de confecciones llamada Nicole. Cuando le preguntamos por qué se dedicaba al sicariato respondió con una pregunta: «¿Qué me gano trabajando en Nicole si solo me pagan un salario mínimo, mientras que puedo ganarme, con el mero sicariato, 3 o 4 millones de pesos mensuales?». ¿Hasta dónde se justifica eso? ¿Hasta dónde tiene razón? —se preguntó Zapata—. En todo caso, ella tiene cierta ética para matar —prosiguió—: no asesina a una persona que considere que no lo merezca. No mata por 100.000 o 200.000 pesos. Cobra de un millón para arriba y tranza con quien la contrata que ella pueda seguir a su posible víctima durante veinte días o un mes, para determinar si se justifica ese crimen o no. Con alias Chinga II sucede algo parecido. Tiene 13 años y nos dijo: «Mire, yo me voy a vender dulces en los buses durante el día y puedo ganarme 3.000 o 4.000 pesos. En cambio, si llevo diez dosis de droga a un distribuidor en un colegio, me pagan 1.000 pesos por cada dosis. En el día son 10.000 pesos». Así las cosas, es muy difícil que esto cambie. Lo más doloroso es que los pandilleros, sicarios y jíbaros son muy jóvenes, todos pobres, todos contratados por adultos. Mientras exista un adulto que ofrezca dinero para una vuelta siempre habrá alguien que la haga, sin importar las medidas que se tomen.
Con un interés parecido al de los jueces de paz de Dosquebradas, el Centro de Investigaciones Criminológicas (Cicri) de la Policía de Risaralda hizo otra investigación durante 2007 con 630 menores de edad capturados entre el 1 de enero y el 8 de septiembre de ese año: 63 por ciento de ellos inculpados por hurto y tráfico de drogas; 37 por ciento restante, por homicidio, secuestro, extorsión y otros delitos de alto impacto.
Sobre el perfil delictivo del «menor de edad infractor», esta oficina concluyó que oscilaba entre 14 y 18 años, que la mayoría era de género masculino, que consumía drogas en promedio desde los 9 años, que residía en zonas de «alto riesgo», es decir, en barrios marginales dominados por delincuentes, que tenía antecedentes de maltrato infantil y abuso sexual, que cumplía un papel que no le correspondía dentro del núcleo familiar, que no recibía suficiente afecto y que su nivel de escolaridad estaba por debajo de noveno de bachillerato.
Un año antes, quien era el secretario de Salud de Pereira, Uriel Escobar, declaró a la revista Semana que los niños sicarios crecían «en la ausencia del cariño». Se formaban en «escuelas de sicarios a donde acuden con su pandilla». Quienes destacaban eran «contratados por los grupos de delincuencia para hacer en principio pequeños trabajos», pero iban «ascendiendo en la jerarquía hasta llegar al homicidio». Que «las bandas organizadas» eran quienes promovían «las escuelas de sicarios, pues al usar menores de edad en sus “trabajos”» evitaban «fuertes condenas» y que se conocían casos en los que incluso asesinaban a los niños «para no dejar rastros».
Una cosa era escuchar o leer explicaciones por boca de fuentes de segunda mano. Otra, sentarse a conversar con uno de estos muchachos. Un par de semanas después de mi encuentro con Eisenhower Zapata conocí a un joven que vigilaba y administraba uno de los expendios de drogas de La Carrilera, zona de la comuna Cuba denominada así porque era la aglomeración de una decena de barrios paupérrimos a la vera del antiguo Ferrocarril de Caldas, a su paso por allí.
Me dijo que se llamaba Anderson. Nunca supe si era un nombre que me dio provisionalmente para facilitar la conversación o si era un alias o su nombre de pila. Me citó a las nueve de la mañana en una cafetería, más o menos a unas ocho cuadras de su área de influencia. Todo era estratégico: a esa hora porque según él sus enemigos dormían a pecho abierto tras sus jornadas de trabajo en las madrugadas. En esa cafetería porque, ubicada en una esquina sobre una autovía principal, le daba posibilidades de escape en cualquier dirección en caso necesario. Y a esa distancia del expendio para «no calentar la plaza» en caso de que lo vieran conmigo.
De estatura promedio, 23 años, vestía camiseta azul oscura, jeans decolorados y tenis como de astronauta. Lucía un bozo casi invisible y motilado militar. Antes de comenzar a hablar formalmente pidió gaseosa y pan. Me dijo que no había desayunado. Lo acompañé con un café. Cruzamos dos o tres palabras acerca de la lluvia que no cesaba desde hacía un año. En ese momento no llovía, pero los nubarrones recargados del siguiente aguacero se posaban casi encima de nosotros.
—Hermano, vivo en La Carrilera desde que tengo conciencia, desde los 4 o 5 años —me dijo. Hablaba tranquilo, lleno de confianza, pero no porque yo se la hubiera despertado: armado con una pistola 9 milímetros se sentía dueño de la situación—. Me acuerdo porque a esa edad mi mamá me metió a primero de primaria en la escuela del barrio Leningrado, ¿la conoce? —dije que no—. Hoy la gente le dice «Leningramo», ¿si pilla? es más el basuco, la marihuana y el perico que soplan en el salón que lo que uno aprende —rio con estruendo—. Sobre la droga en el colegio, la inocente era mi mamá, que en paz descanse. Hermano, fueron buenos tiempos. Solo esperábamos a que sonara el primer tiro para volarnos de clase. —Volvió a reír a plena voz y la gente de la mesa del lado nos miró. Siguió—: Eso era un desorden y si sonaba un fuete [arma de fuego] era porque había chulo [muerto] y uno hacía lo que fuera para ir a chismosear.
Hizo una pausa y sorbió gaseosa. Sin cambiar su expresión —entre la seriedad y la risa— y antes de que le hiciera una nueva pregunta, cerró su recuerdo:
—Yo creo que desde la escuela aprendimos a ser lo que somos.
Aunque se notaba tranquilo, no dejaba de mirar en todas direcciones. El sector estaba calmado, circulaban pocos vehículos y la gente caminaba por las aceras. A veces olía a pan caliente; a veces, a pavimento húmedo.
—¿Usted conoce La Carrilera? —me preguntó.
En varias ocasiones recorrí cinco o seis de sus cuadras en carro, no a pie, y tenía una idea visual de la pobreza del sector. Le dije que no.
—Allá vive gente pobre como yo. ¡Y sí! Uno es jíbaro, pero no cualquier chichipato, por eso la guerra por la olla. ¿Si pilla? Esto era muy chimba cuando los patrones eran Tom y su parcero Carebola, porque en cada diciembre no faltaba el marrano para toda la cuadra, hasta los desechables llegaban a pedir. Vea Tom y Carebola eran unos pirobos, pero compartían con la gente y el combo era una familia. La banda no se metía con los vecinos, antes ayudaban a cuidar lo del barrio y se hacían respetar.
Hizo otra pausa. Yo lo miraba fijamente y cada vez que él levantaba la cabeza me recostaba sobre el espaldar del asiento para darle distancia. El tono de su voz viraba de la risa nerviosa a la gravedad de la afirmación. Estiró los dedos de las manos.
—Ellos fueron los únicos que me ayudaron cuando me quedé solo —continuó—. Vea, la vida es fácil para unos, para otros no tanto y yo considero que la vida conmigo ha sido injusta. Cuando tenía 11 años se me murió mi mamá y mi hermana mayor ya vivía con un man que solo le daba la receta del zapatero. ¿Sabe cuál es? —rio—: clavo y madera. No podía ni asomarme por allá porque el man decía que yo era un ladrón y en ese entonces yo era un pelao sano pero no tenía para dónde ir. Esa fue la primera vez que sentí ganas de morirme… —ahogó la voz— de verdad que sí... Uno tan niño y ya sufriendo, dan ganas es de pegarse un tiro. Y los únicos que pillaron que yo estaba en la mala fueron esos dos: Tom y Carebola. Me acuerdo que Carebola me dijo: «Pelaito, la vida ya le enseñó que aquí se vino fue a guerrear. Si quiere trabajito acá le damos porque plata es lo que le va a faltar de ahora en adelante». «De una, ¿qué hay que hacer?», le dije. «Es muy fácil, usted solo tiene que pararse en la esquina y avisarnos si vienen los tombos [policías] o cualquier personaje raro. Ahí tiene… usted verá». Así empecé a trabajar en la olla, como campanero.
Me explicó que campanear en La Carrilera era fácil porque desde una suave cima se abría una panorámica sobre las bocacalles que conectaban con barrios centrales de Cuba como La Isla, Laureles, Leningrado y El Oso.
—Y uno se la huele, ¿si pilla? Un man que llegue con esa pinta que usted tiene todo fresa, uno ya sabe: o va buscando perico o pepas porque a los manes así como usted les gusta es eso. O son los judachos [policías judiciales], entonces yo chiflaba y un parcero que estaba a dos cuadras de ahí en el segundo piso de una casa, me escuchaba y chiflaba y ahí Tom y Carebola se pisaban pero sin llevarse la merca: baretos, perico, pepas, basuco, de todo. Por eso en La Carrilera es común ver gente de todos los estratos: ricos y pobres, bien vestidos y desechables, mujeres y niñitos. Todos a soplar. —Volvió a reír, esta vez con soberbia, y añadió—: ¿Sabe qué? Un drogo es un drogo. Da lo mismo que mate por un basuco de 500 pesos o que mate por un gramo de heroína o por uno de perica. Un drogo en pleno viaje no importa si es rico o pobre. Yo los he visto de corbata y manejando tremendas lanchas [camionetas] pero arrastrados en el suelo con la jeringa en la vena. ¿Si pilla? Por eso le digo que esta olla ha sido guerreada, porque la gente de Pereira la conoce y sabe que en La Carrilera consigue buen viaje. Y se ve el billete.
—¿Usted consume drogas? —lo interrumpí. Caviló y al contrario del cinismo con que pensé me iba contestar, habló en tono reflexivo:
—Mi vida ha sido alrededor de este mundo de malos. —Apretó los puños—. Uno termina involucrándose con manes que no se imagina. Cuando uno está parchado en la esquina ve la verdadera vida de la olla, eso termina uno hasta consumiendo, quiéralo o no. A mí me decían que fumara marihuana, pero nunca basuco y no hice caso. A uno lo que le gusta es lo prohibido, pero la he calmado un toque. Es que el basuco lo lleva a uno a la indigencia, he visto gente que llega con la money y mírelos a los días: se bajan de lo que tengan para seguir consumiendo, terminan en chanclas y pantaloneta. Algunos quedan tan mal que toca sacarles el fuete para que se abran o para que paguen, y eso no deja de ser bandera [riesgoso] porque en cualquier momento aparece un hijueputa de estos bien ofendido y lo dejan horizontal a uno [muerto]. Siempre hay que estar en la jugada.
Anderson debió irse de La Carrilera por tres años. Sin entrar en detalles me explicó que tuvo problemas con la Policía Judicial y lo iban a matar. Huyendo, se enroló en el Ejército. Cuando terminó el servicio militar regresó a La Carrilera y se dio cuenta de que ya no vivían ni Carebola ni Tom, que toda la comuna Cuba estaba controlada por Cordillera.
—Pero yo quería trabajar a lo bien y lo primero que hice cuando salí del batallón fue buscar empleo en otra cosa. Es más, no quería volver por estos lados, pero a mí la vida no me da muchas esperanzas. Pasaron unos días y encontré trabajo como celador y conseguí una noviecita. Me estaba yendo hasta bien, pero como uno es tan salado me echaron del trabajo por recorte de personal. Lo duro es que la nena estaba en embarazo. Ahí sí —abrió las manos en señal de recibimiento— a mirar para el techo. Me puse a llamar a los pocos amigos que tenía, entre ellos un parcero del Ejército. Él me invitó a trabajar en lo que él estaba haciendo: al servicio de los paramilitares en las selvas del Chocó. Y me dijo que si yo iba me recibían porque lo que necesitaban era gente. Eso fue muy duro porque por allá los combates son pesados. ¡Imagínese! Yo en el Ejército apenas tuve dos hostigamientos de la guerrilla, pero con esta gente es más pesado porque ellos sí se meten al candeleo [combate abierto]. Después de un tiempo le cogí pereza a eso de estar en el monte y terminé viniéndome para Pereira y aquí me encontré con mi mujer y el niño. Lo bueno fue que con la gente del Chocó conseguí que me dieran a cuidar esto por acá.
—¿Qué significa «cuidar esto por acá»?
—Cuidar la olla. Ya no campaneo, estoy muy viejo —rio—, pero manejo la olla a nombre de Cordillera. Ellos me traen la merca, yo la almaceno, la distribuyo con la gente que la lleva a otros barrios y también la vendo al detal, al que quiera y que venga por acá. El producido se lo entrego al man de Cordillera y el hombre me paga.
—¿Cuánto?
—No es lo mismo todos los días. Depende de lo que venda. Tengo semanas de 300.000 pesos, de 500.000. Otras de menos.
—¿También trabaja como sicario?
—Naranjas [no]. Es una calentura. Cordillera tiene su gente. Cuando alguien la monta, yo lo canto con Cordillera y listo.
—¿Y hasta cuándo va a camellar en esto, cuánto cree que le va durar la vida así?
—Nada… —Hizo una pausa y tardó en responder—: Ahora la ciudad está caliente. Hay unos pirobos rolos que están detrás de esto acá y hay que ver qué pasa. Además, La Carrilera dentro de poco va a dejar de existir, mire nada más que la mayoría de las casas ya están en el suelo y todo está cercado con esterilla. Va a pasar una avenida que nos jodió a todos. Pero bueno al fin y al cabo ya encontraremos otro lugar para seguir camellando.
Anderson se refería a la construcción de la avenida de la Independencia, una ruta de desfogue del tráfico que entra a Pereira y que va en dirección al centro. Aprovechando la planicie de las líneas del ferrocarril, los ingenieros trazaron la autovía sobre la mayoría de los barrios de La Carrilera.
—¿Hasta cuándo cree que puede vivir así? —insistí—. Si usted falta, ¿qué pasara con su mujer y su hijo?
—No sé —resopló—. Ella es berraquita y la lleva… —Su voz se debilitó y se interrumpió—. Ella quiere estudiar —chasqueó la lengua—. Y la mamá le quiere ayudar. Igual yo no creo que vaya a durar mucho. Si quiere que le diga, me doy por bien servido si llego a los 30 años; si no, pues tocó morir. —Lo miré y me pareció que no estaba haciendo un alarde fatalista—. Tampoco es ni tan grave, he visto morir a todos por aquí.