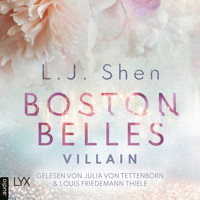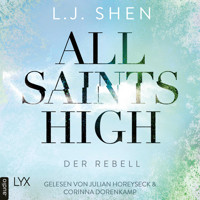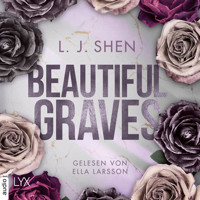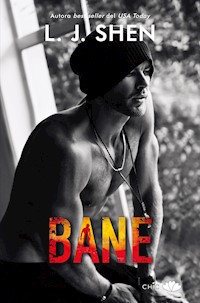
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Chic Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sinners of Saint
- Sprache: Spanisch
Tras un largo camino, estaban destinados a encontrarse… Bane es un ladrón, un estafador y un mentiroso. Jesse es un juguete roto que se aisló del mundo tras un terrible incidente. Sus caminos se cruzan cuando él cierra un suculento trato con un magnate del petróleo que implica acercarse a Jesse. Será todo un reto, pero ¿y si Bane resultara ser su salvador? Descubre el desenlace de la serie Sinners of Saint, best seller del USA Today *Este libro contiene escenas que pueden resultar ofensivas, provocar una fuerte respuesta emocional y/o herir la sensibilidad de algunos lectores.*
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrutes de la lectura.
Queremos invitarte a que te suscribas a la newsletter de Principal de los Libros. Recibirás información sobre ofertas, promociones exclusivas y serás el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tienes que clicar en este botón.
Bane
L. J. Shen
Sinners of Saint 4
Traducción de Eva García Salcedo
Contenido
Portada
Página de créditos
Sobre este libro
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Epílogo
Playlist
Agradecimientos
Sobre la autora
Página de créditos
Bane
V.1: Febrero, 2022
Título original: Bane
© L. J. Shen, 2018
© de la traducción, Eva García Salcedo, 2022
© de esta edición, Futurbox Project S. L., 2022
Todos los derechos reservados.
Los derechos morales de la autora han sido declarados.
Diseño de cubierta: Letitia Hasser, RBA Designs
Adaptación de cubierta: Taller de los Libros
Corrección: Olga López
Publicado por Chic Editorial
C/ Aragó, 287, 2º 1ª
08009 Barcelona
www.principaldeloslibros.com
ISBN: 978-84-17972-64-6
THEMA: FRD
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
Bane
Tras un largo camino, estaban destinados a encontrarse…
Bane es un ladrón, un estafador y un mentiroso. Jesse es un juguete roto que se aisló del mundo tras un terrible incidente. Sus caminos se cruzan cuando él cierra un suculento trato con un magnate del petróleo que implica acercarse a Jesse. Será todo un reto, pero ¿y si Bane resultara ser su salvador?
Descubre el desenlace de la serie Sinners of Saint, best seller del USA Today
«Bane es una aventura sentimental apasionante y desgarradora que te deja sin aliento una y otra vez.»
Helena Hunting, autora best seller
*Este libro contiene escenas que pueden resultar ofensivas, provocar una fuerte respuesta emocional y/o herir la sensibilidad de algunos lectores.*
Spoiler: en este cuento la princesa se salva sola.
A Tijuana Turner y Amy Halter
Dicen que no hay dos copos de nieve iguales. Cada copo de nieve es bello y fascinante a su manera.
Simbolizan la pureza.
Pero los copos de nieve que tienen la suerte de posarse en el suelo están destinados a cubrirse de suciedad. Los copos de nieve nos enseñan una lección: si vives lo suficiente, acabarás ensuciándote.
Pero ni siquiera tus manchas empañarán tu belleza.
Prólogo
Bane
Un embustero.
Un timador.
Un ladrón impío.
Mi reputación era como una ola gigante que iba surfeando mientras se zampaba a todos los que me rodeaban y a sus intentos de tocarme los cojones.
Me consideraban un fumeta, pero el poder era mi droga favorita. El dinero no significaba nada. Era tangible y, por lo tanto, fácil de perder. Mira, para mí la gente no era más que un juego. Uno que siempre había sabido ganar.
Mover las torres.
Desplazar a la reina cuando es necesario.
Custodiar al rey todo el puto tiempo.
Nunca me distraía, nunca desistía y nunca me ponía celoso.
Así que imaginad mi sorpresa cuando sentí todo eso de golpe.
Fue una sirena con el pelo negro como el carbón la que me arrebató la posibilidad de surcar la ola más grande que había visto ese verano. La que se llevó mi atención. La que me robó el puñetero aliento.
Emergió del agua como el sol cuando anochece.
Me senté a horcajadas en mi tabla de surf y la observé embobado.
Edie y Beck se detuvieron a mi lado, flotando sobre sus tablas en mi periferia.
—Está con Emery Wallace —advirtió Edie. Ladrón.
—Es la más cañón del pueblo —dijo Beck, que se reía entre dientes. Embaucador.
—Y lo que es más importante: solo sale con ricachones gilipollas. —Embustero.
Tenía todos los ingredientes para conquistarla.
Su cuerpo era un manto de nieve fresca. Blanca, preciosa, como si la luz del sol la traspasara sin penetrarla del todo. Su piel desafiaba la naturaleza y su culo, mi cordura. Pero fueron las palabras que llevaba grabadas en la espalda las que pusieron a prueba mi lógica.
No eran sus curvas o cómo contoneaba las caderas, cual manzana venenosa colgando de una rama, lo que explicaba mi reacción ante ella.
Era el tatuaje que le había visto cuando había nadado cerca de mí antes; empezaba en la nuca y le bajaba por la espalda como una flecha.
«Estaba destinada a encontrarte».
Pushkin.
Solo conocía a una persona que estaba como loca por ese poeta ruso, y, como el famoso Alexander, estaba criando malvas.
Mis amigos se dirigieron a la orilla dando brazadas. No podía moverme. Sentía que los huevos me pesaban diez toneladas. No creía en el amor a primera vista. Lujuria, tal vez, pero ni siquiera esa era la palabra que buscaba. No. Esa chica me intrigaba que te cagas.
—¿Cómo se llama? —Agarré a Beck del tobillo y lo acerqué a mí. Edie dejó de remar y nos miró.
—¿Qué más da?
—Que cómo se llama —repetí con la mandíbula apretada.
—Tío, es muy joven para ti.
—No lo repetiré una tercera vez.
Beck tragó saliva de manera audible. Sabía muy bien que no me gustaba perder el tiempo. Si era mayor de edad, iría a por ella.
—Jesse Carter.
Jesse Carter era mía antes de conocerme siquiera.
Antes incluso de que yo la conociera.
Antes de que su vida diera un giro de ciento ochenta grados y su destino se reescribiera con su sangre.
Esa era la verdad que ni siquiera mi lado embustero reconocería más adelante: ya la deseaba antes.
Antes de que se convirtiera en un negocio.
Antes de que la verdad la enjaulara.
Antes de que los secretos salieran a borbotones.
Ese día no pude surfear.
Se me rompió la tabla.
Debería haberlo considerado como un presagio.
Mi corazón sería el siguiente.
Y, para lo pequeña que era, se lo cargó a lo grande.
Jesse
Antes
Aquella noche había luna llena.
Si no hubiera sido una horterada, me habría reído y todo. Qué cliché, ¿eh? Una luna grande, redonda y de un blanco lechoso que brillaba triunfal e iluminaba la noche que forjó mi destino, mi identidad y mi vientre con rayos cegadores y relucientes.
La observé, quieta y calma. Las cosas hermosas solían ser inútiles.
«No te quedes ahí parada. Llama a la poli. Llama a una ambulancia. Sálvame».
Me pregunté si moriría. Y, de ser así, ¿cuánto tardaría Pam en percatarse de mi ausencia? ¿Cuánto tardaría Darren en asegurarle que siempre había tenido problemas? «Cimpática», la consolaría él con su ceceo, «pero problemática». ¿Cuánto tardaría en estar de acuerdo con él? ¿Cuánto habría tardado en derretirse el Kit Kat en la lápida de mi padre bajo aquel sol de justicia?
—Qué pena, con lo buena que era —lamentarían. Nada como una adolescente muerta para unir al vecindario. Y más en el pueblo de All Saints, donde las tragedias solo se veían en los periódicos y el telediario. Sí. Esto les daría algo de lo que hablar. Un relato prohibido y sustancioso sobre la caída en desgracia de la chica de moda.
Iba asimilándolo con cuentagotas. Emery, Henry y Nolan ni siquiera recibirían una amonestación menor. ¿Servicios a la comunidad? Ni en sueños. La vergüenza pública se reservaba para mí en forma de malas caras e invitaciones canceladas a los eventos del año siguiente en el club de campo. Yo era la intrusa. La estúpida mortal que se había mezclado con la realeza de sangre azul de All Saints.
Se saldrían con la suya, eso lo tenía claro. Irían a la universidad y asistirían a fiestas. Se graduarían y lanzarían sus dichosos birretes al dichoso aire. Se casarían, tendrían hijos, se reunirían y esquiarían con sus amigos cada año. Y vivirían. Dios, vivirían. Me sacaba de quicio pensar que su herencia y su dinero los librarían de enfrentarse a la justicia. Aquella noche sabía que estaba muerta, incluso si me sacaban de la carretera con pulso. Muerta en todos los aspectos importantes.
Por un instante, seguía siendo la antigua Jesse. Intenté verle el lado positivo a mi situación. Hacía buen tiempo para ser febrero. Ni mucho frío ni mucho calor. El calor del desierto se me pegaba a la piel, pero era menor a causa del frescor del asfalto sobre el que estaba tendida. Muchas víctimas se recuperaban. Estudiaría una carrera en el extranjero. Darren era un experto en solucionar los problemas soltando billetes. Sería una nueva Jesse. Olvidaría lo sucedido. ¿No estaba para eso la hipnosis? Podría preguntárselo a Mayra, la loquera a la que me llevaron mis padres cuando empecé a tener pesadillas. La ciencia carecía de límites. Para muestra, un botón: mi madre de cuarenta años parecía tener veintitrés gracias al bótox.
Se me clavaban piedrecitas en la espalda. Mi ropa interior de encaje rosa estaba por ahí, rota, y aunque no sentía la entrepierna, notaba que me bajaba algo por el muslo. ¿Sangre? ¿Semen? A esas alturas daba lo mismo.
Decidida, devolví el parpadeo a las estrellas, que colgaban en lo alto del cielo oscuro cual lámpara de araña mientras se burlaban de mi patética existencia mortal.
Debía levantarme. Pedir ayuda. Salvarme. Pero pensar en moverme y no poder me paralizaba mucho más que el dolor. Tenía las piernas entumecidas y las caderas, aplastadas.
Oí unas sirenas a lo lejos.
Cerré los ojos con fuerza. A menudo, veía a mi padre al otro lado, como si su cara estuviera grabada con tinta permanente en mis párpados. Ahí es donde seguía vivo. En mis sueños. Más nítido que la mujer que abandonó. Pam siempre era un personaje secundario en mi historia, pues se centraba en escribir la suya propia.
Las sirenas sonaron más cerca. Más fuerte. Se me cayó el alma a los pies y se hizo un ovillo cual cachorro maltratado.
«Unos minutos más y serás la comidilla del pueblo. Un cuento con moraleja».
La antigua Jesse lloraría. Gritaría y se lo contaría todo a la policía. Actuaría con normalidad pese a las anómalas circunstancias. La antigua Jesse juraría venganza y haría lo correcto. Lo feminista. No dejaría que se salieran con la suya.
La antigua Jesse sentiría.
La ambulancia se detuvo con un chirrido junto a la acera, lo bastante cerca como para que el calor que emanaban los neumáticos y la goma quemada me llegara a la pituitaria. Por algún motivo, saber que habían pedido ayuda era hasta más exasperante que el que me hubiesen dado por muerta, como si supieran que eran intocables incluso habiéndome hecho aquello. Desplegaron una camilla a mi lado. Repetí las últimas palabras que oí antes de que me abandonaran en el callejón mientras una única lágrima me caía por la mejilla.
«Estaba destinada a encontrarte».
—Y vaya encuentro. Nos lo has puesto difícil, ¿eh, zorra? —Nolan me dio una patada en las costillas.
Me tatué esa frase pensando que Emery era el hombre que había estado esperando. Ahora me ardía la nuca. Quería arrancarme la piel del cuello y tirarla al lado de mis prendas rasgadas.
Con un esfuerzo agónico me tapé el pecho con el brazo izquierdo; me llevé el derecho al vientre para ocultar lo que habían tallado en mi torso como si fuera una calabaza de Halloween. Me habían obligado a mirar mientras lo hacían. Me sujetaron la mandíbula con sus manos limpias y suaves, y el cuello se me dobló de forma antinatural para adaptarse a la incómoda posición. Un castigo por mi bochornoso pecado.
La palabra brillaba cual valla publicitaria de neón en mi piel para que todo el mundo la viera, la juzgara y se riera; las letras tiñeron de rojo mi falda rosa de marca.
Puta
La antigua Jesse se explicaría, negociaría y discutiría.
La antigua Jesse intentaría guardar las apariencias.
La antigua Jesse estaba muerta.
Capítulo uno
Bane
Ahora
Supongo que al final todo me la sudaba muchísimo.
La gente y la lucha encarnizada de los ricos por ser los más populares, porque no les costaba llegar a fin de mes como a todo hijo de vecino ni les hacía falta comportarse como adultos responsables.
Yo era el típico que se pasaba el día en la playa, el colgado, el fumeta y… el camello en libertad condicional. No era el más popular del barrio, pero la gente me temía lo suficiente como para no entrometerse en mis asuntos. No fue decisión mía convertirme en un maleante. Mi madre no era rica y no conocí a mi padre, así que me las apañé como pude para sobrevivir en el pueblo más rico de California y tener algo más que tele por cable y congelados para almorzar.
Con quince años me dio por el surf a tope. Y no era una afición barata, precisamente. Era lo único que me importaba aparte de mi madre. Por lo demás, no le veía ningún interés a la vida. Así que acabé traficando con drogas a una edad muy temprana. María, sobre todo. Es más fácil de lo que pensáis. Comprad teléfonos de prepago en el súper. Uno para proveedores y otro para clientes. Cambiad de número con frecuencia. No tratéis con gente que no conozcáis. No contéis vuestras movidas. Sed amables y mostraos optimistas. Con esto me pagaba el material para surfear y el instituto. Bueno, de vez en cuando mangaba carteras para comprarme tablas. Maltrataba mucho la mía.
Así fue como me las arreglé hasta que me concedieron la libertad condicional, pero luego me di cuenta de que no me iba mucho el rollo de la cárcel y quise ampliar horizontes. De eso hará unos cinco años, aunque nunca pensé que estaría sentado delante del tío más temible de All Saints para hacer…, bueno, negocios. Negocios legítimos, además.
—Háblame de tu mote. —Baron Spencer, apodado Vicious por todos los que tuvieron la mala suerte de conocerlo, sonrió con suficiencia. Sirvió cuatro dedos de Macallan en dos vasos y contempló el líquido dorado con la misma devoción que la gente suele reservar para sus hijos.
Viajé desde All Saints a Los Ángeles para reunirme con Spencer en su despacho. No tenía ningún sentido logístico. Vivíamos a diez minutos el uno del otro. No obstante, si algo había aprendido de los ricachones gilipollas era que les gustaba el espectáculo. El cotarro. No era un evento social, por lo que debíamos reunirnos en su lugar de trabajo para que viera lo grande que era su despacho esquinero, lo buena que estaba su secretaria y lo caro que era su whisky.
Por mí como si quedábamos en Marte, siempre y cuando obtuviera lo que había venido a buscar. Crucé los tobillos por debajo de la mesa y choqué las botas desatadas. Ignoré la bebida que deslizó hacia mí sobre aquel escritorio cromado. Prefería el vodka. Asimismo, prefería no ponerme pedo antes de coger la Harley. A diferencia del señor Spencer, yo no tenía un chófer personal que me llevara a todas partes como si no tuviera piernas. Pero lo primero era lo primero. Me había formulado una pregunta.
—¿Mi mote? —Me acaricié la barba con aire pensativo.
Asintió con brusquedad, como diciendo «no me toques los huevos».
—Bane se parece muchísimo a Vicious, ¿no crees?
«No, no lo creo, imbécil».
—¿No fuiste tú el que se inventó el juego del Desafío? —Me apoyé en las dos patas de atrás de la silla y masqué mi chicle de canela con fuerza. Tal vez debería explicar en qué consistía. El Desafío era una antigua tradición del instituto All Saints. Los alumnos se retaban a darse de hostias. Esa ida de olla se le ocurrió a los Buenorros, cuatro críos que mandaban en el instituto como si fuera de sus padres. Irónicamente, podría decirse que así era. Los antepasados de Baron Spencer construyeron medio pueblo, incluido el instituto, y la madre de Jaime Followhill había sido la directora hasta hacía seis años.
Vicious bajó el mentón y me observó detenidamente. El muy capullo tenía la típica sonrisa que haría a las mujeres gemir su nombre aunque estuviera en otro continente. Estaba felizmente casado con Emilia LeBlanc-Spencer y fuera del mercado. Lástima que se notara a la legua que estaban enamorados. Las mujeres casadas eran mi sabor favorito. Solo querían follar.
—Así es.
—Te apodaron Vicious por iniciar el juego. A mí me pusieron Bane por cargármelo. —Me saqué un porro del bolsillo. Supuse que Vicious fumaba en su despacho, pues su lugar de trabajo daba a un patio abierto y en su mesa había más ceniceros que bolígrafos. No hacía falta ser Sherlock para darse cuenta.
Le hablé a Spencer de la primera vez que me desafiaron a una pelea en mi primer año de bachillerato. Le dije que no conocía las reglas, y es que había estado demasiado ocupado ingeniándomelas para pagarme el material escolar y la matrícula como para conocer los entresijos del instituto All Saints. Que le estampé la bandeja en la cabeza a un chico que me estaba tocando las pelotas. Que le provoqué una conmoción cerebral y a partir de aquello lo llamaron Bob Esponja Cabeza Plana. Que a las dos semanas me sorprendió al salir de clase con seis mazados de último curso y tres bates de béisbol. Que les di una paliza a ellos también y que les rompí los bates por si acaso. Luego le conté los problemas en los que nos habíamos metido todos. Los muy cobardicas se quejaron de que me había pasado y no me había ceñido a las reglas. Me apodaron «Bane», suplicio, porque la directora, la señora Followhill, pulsó el altavoz sin querer con el codo cuando estaba hablando de mi comportamiento con un consejero y dijo que le «amargaba la vida».
La directora Followhill aprovechó la oportunidad para acabar con la tradición que su hijo Jaime había ayudado a instaurar.
No ayudó que un mes antes del incidente de la cafetería, un instituto privado de Washington viviera una masacre parecida a la de Columbine. Todos temían a los niños ricos. Aunque, bueno, creo que no me equivoco si afirmo que me temían todavía más a mí.
Llamadme complaciente, pero les había dado buenas razones para no acercarse a mí.
Me habían puesto un apodo y pensaba hacerle honor; lo interiorizaría.
En mi opinión, yo era un capullo que venía de Rusia y que vivía en uno de los pueblos más ricos de Estados Unidos. No tenía la más mínima posibilidad de encajar. Así pues, ¿qué había de malo en destacar?
Vicious se relajó en su asiento de cuero sin dejar de sonreír. No le importaba que me hubiera cargado el Desafío. Dudaba que le importara algo. Era más rico que Dios, estaba casado con una de las mujeres más bellas del vecindario y era un padrazo. Había ganado la batalla, la guerra y salvado todos los obstáculos con los que se había topado por el camino. No tenía nada que demostrar y rezumaba satisfacción.
Era engreído, y yo era codicioso. La codicia era peligrosa.
—Muy bien, Bane. ¿Qué te trae por aquí?
—Quiero tu dinero —dije. Le di una larga calada al porro y se lo pasé. Negó con la cabeza con un movimiento apenas perceptible, pero su sonrisita se ensanchó un ápice y se transformó en una sonrisa condescendiente.
—Para el carro, chico. No somos amigos. Casi ni conocidos.
Exhalé una nube de humo larga y blanca por las fosas nasales.
—Como ya sabrás, van a demoler el viejo hotel que hay cerca de Tobago Beach. Sus metros cuadrados estarán disponibles para uso comercial y la idea sería construir un centro comercial en su lugar. Se celebrará una subasta a finales de año. Las empresas de fuera que quieren pujar no saben dónde se meten. No tienen contactos en All Saints ni conocen a los contratistas locales. Pero yo sí. Te ofrezco un veinticinco por ciento de capital si inviertes seis millones de dólares en un parque de surf formado por una academia de surf, tiendas de surf, zona de restaurante y tiendas de souvenirs para turistas. La compra del terreno y el coste de la demolición correrán totalmente por mi cuenta, así que considérala mi primera y última oferta.
Iba a perder mucho dinero en ese trato, no obstante, necesitaba adjuntar el nombre de Vicious a mi propuesta. Rematar mi oferta junto a él haría que el condado la viera con otros ojos. Como imaginaréis, no tenía la mejor reputación en ese mundillo.
—Ya soy el dueño de un centro comercial en All Saints. —Vicious se acabó el whisky y estampó el vaso en la mesa. Mientras contemplaba Los Ángeles por las ventanas abiertas del patio, añadió—: El único centro comercial de All Saints para ser exactos. ¿Por qué ayudaría a construir otro?
—Eres dueño de un centro comercial de alta gama. Prada, Armani, Chanel y ese rollo. La clase de ropa que no pueden permitirse ni los adolescentes ni los turistas. Yo te hablo de un parque de surf. Es como comparar peras con manzanas.
—También habría tiendas.
—Sí, tiendas relacionadas con el surf. Tiendas de playa. No soy tu competencia.
Vicious se sirvió un segundo vaso con la mirada fija en el líquido.
—Cualquier persona con pulso es mi competencia. Tú también. Que no se te olvide.
Exhalé el humo por la boca en dirección al techo y cambié de estrategia.
—Vale. A lo mejor el parque de surf te causaría pérdidas. Pero ya conoces el dicho: si no puedes vencerlos, únete a ellos, ¿no?
—¿Quién dice que no puedo vencerte? —Vicious cruzó los tobillos por encima de la mesa. Me quedé mirando las impecables suelas de sus zapatos. No sabía con quién se estaba metiendo. Me conocía, sí. A esas alturas era difícil no saber quién era. A mis veinticinco años, era dueño de la cafetería más exitosa de All Saints: el Café Diem. Recientemente, había comprado un motel situado en las afueras. Iba a dejar solo las paredes y a convertirlo en un hotel boutique. Además, extorsionaba a las tiendas y los establecimientos del paseo marítimo e iba a medias con mi colega Hale Rourke. Parecía mucha pasta, sin embargo, la verdad era que gastaba más de lo que ganaba con los dos locales, de modo que, a efectos prácticos, seguía siendo el mismo gilipollas sin blanca. Lo único nuevo era que ahora mi nombre estaba más mancillado que antes.
Mi ascenso al poder había sido lento, constante e imparable. La familia de mi madre vivía holgadamente, pero bien que nos mandaron a Estados Unidos cuando yo no era más que un crío para que nos buscáramos la vida solos. Cada centavo que ganaba era gracias al tráfico de maría, los chantajes y las mujeres equivocadas que me tiraba a cambio de un precio adecuado. A veces a los hombres, si iba muy mal de pasta. Los contactos que me ayudaron a tomar la delantera los hice gracias a favores sexuales y aventuras a corto plazo. Lo cual me granjeó una reputación poco deseable. No me importó. Ni que fuera a postularme para ser alcalde.
—Señor Protsenko, confieso que estoy tentado a decir que no.
—¿Y a qué viene esa tentación?
—Tu reputación te precede.
—Dime qué has oído.
Descruzó las piernas, se inclinó hacia delante y ladeó la cabeza; sus ojos refulgían cual tormenta helada.
—Que eres un estafador, un huevo podrido de esos que provocan intoxicación alimentaria, y un ladrón.
No tenía sentido refutar esos hechos. Llamadme renacentista, pero cumplía con todos los requisitos.
—Por lo que a mí respecta, podrías usar ese sitio para blanquear capital. —Tensó la mandíbula, molesto. No era mi intención, aun así, no se le escapaba una al tío.
—No, demasiado arriesgado. El blanqueo de capital es un arte. —Exhalé otra nube de humo espeso.
—Además de un delito federal.
—¿Puedo preguntarte algo? —Eché la ceniza en el vaso de whisky que me había servido para demostrarle exactamente lo que pensaba de su licor de sesenta mil dólares. Arqueó una ceja con aire sarcástico y aguardó a que continuara—. ¿Por qué me has hecho venir si sabías que ibas a rechazar mi propuesta? Soy uno de los principales candidatos para comprar el terreno. Todo el mundo tiene conocimiento de ello. No estoy aquí por tu cara bonita. Y lo sabes.
Vicious se dio golpecitos en la barbilla con los índices entrelazados e hizo un puchero.
—¿Qué le pasa a mi cara?
—Pues que no viene con un coño y un par de tetas a juego.
—Se rumorea que no te limitas a un solo género. De todas formas, quería verlo con mis propios ojos.
—¿Ver qué? —Ignoré su pulla. Paso de los comentarios homófobos. Además, quería hacerme rabiar. No era mi primer ni mi último asalto contra un capullo vanidoso. Siempre terminaba primero (interpretad lo que queráis).
—Cómo es mi sucesor.
—¿Tu sucesor? Estoy confundido y colorado, y mi radar para detectar gilipolleces me está dejando sordo. —Sonreí con suficiencia y me rasqué la cara con el dedo corazón.
Éramos polos opuestos. El hijo de una madre soltera y clase media sentado ante un bebé que había nacido con un fondo fiduciario bajo el brazo. Yo llevaba el pelo rubio recogido en un moño varonil, tenía tantos tatuajes como para cubrir la mitad de América del Norte, y el atuendo de ese día se componía de una camiseta, pantalones pirata negros y botas manchadas de barro. Él llevaba un traje italiano, tenía el pelo negro y liso, y una piel blanca como la porcelana. Él parecía un bistec de estrella Michelin y yo, una hamburguesa de queso grasienta para llevar. No me molestó en lo más mínimo. Me encantaban las hamburguesas de queso. La mayoría prefería una hamburguesa doble con queso a un trocito de tartar.
Vicious se estiró en su asiento.
—Entiendes que tendría remordimientos si te ayudara a construir un centro comercial centrado en el surf o en lo que sea en All Saints, ¿no? Iría en contra de mi negocio. —Ignoró mi pregunta y eso no me gustó. Dejé el porro en el vaso de whisky y me puse en pie.
Me miró fijamente. Sereno, sincero y sumamente indiferente.
—Pero eso no significa que no te apoye, Bane. Es solo que no te armaré para la guerra que pretendes librar. Porque yo también presentaré batalla con mi propio ejército. Quien monte un centro comercial en ese terreno me tocará los huevos. Si alguien me toca los huevos, yo se los reviento.
Me rasqué la barba mientras procesaba lo que me decía. Pues claro que les daba igual a Vicious y a sus colegas. Vicious se encontraba en la cima. Yo podía alcanzarla. Aplastarme formaba parte de su instinto de supervivencia.
Spencer bajó la vista y apuntó algo en un bloc de notas dorado con el logo de la Compañía de Bienes, Adquisiciones y Servicios, el nombre de su empresa.
—Pero conozco a alguien que podría ayudarte. Lleva años intentando asentarse en All Saints. Necesita hacerse un nombre aquí y está empezando a desesperarse bastante. Quizá no se haya ganado el favor del pueblo, pero está limpio y le sobra la pasta. —Deslizó la nota por el escritorio, cromado en negro y dorado, y yo la acepté con mis dedos tatuados y llenos de callos.
«Darren Morgansen», seguido de un número de teléfono.
—Petróleo. —Vicious se alisó la corbata que adornaba su camisa—. Y lo que es más importante: a diferencia de la gran mayoría de los empresarios de este pueblo, te escuchará.
Tenía razón y eso me fastidiaba.
—¿Por qué me ayudas? —pregunté. Baron Spencer me caía bien. Fue el primero con el que había querido asociarme cuando decidí hacer una oferta por ese terreno. Había más gente rica e influyente en el pueblo, aunque ninguno tan despiadado como él.
—Solo te estoy dando ventaja. Así es más interesante y me gusta el factor sorpresa —dijo mientras le daba vueltas a su alianza en el dedo—. Abre el parque de surf que tienes en mente, Bane. Te reto. Estaría bien conocer al fin a mi igual.
Antes de abandonar el edificio, fui a cagar y birlé unos cuantos bolis la mar de chulos de la Compañía de Bienes, Adquisiciones y Servicios, solo por diversión. Ah, y podría haberme tirado a su secretaria, Sue. Me envió un correo electrónico con los datos de contacto de todos los proveedores de servicios que trabajaban para el centro comercial de su jefe. Me serían útiles cuando abriera el parque de surf; parque que, en teoría, me sacaría del hoyo y pagaría la hipoteca de mi madre.
Baron Spencer creía que iba a enzarzarse en una guerra conmigo.
Estaba a punto de descubrir que yo era la guerra.
* * *
Conocí a Darren Morgansen esa misma noche.
Primera señal de que estaba demasiado ansioso: me invitó a su casa. Como he dicho, los magnates de los negocios rara vez se reúnen contigo en su ámbito privado. Morgansen se saltó el protocolo por completo. Cuando hablamos por teléfono, me dijo que le hacía mucha ilusión conocer a una pieza clave como yo, lo que casi me hizo anular la cita. Yo era el que tenía que comerle la oreja, no al revés. Pero estaba dispuesto a pasar por alto la extraña dinámica si con ello conseguía montar el parque de surf más grande del mundo y convertir All Saints en la próxima Huntington Beach.
Sobre todo, vislumbré la oportunidad de hacerme tan rico como aquella gente que me miraba como si fuera basura, y me apetecía intentarlo. No os voy a engañar: no esperaba llegar ni la mitad de lejos de lo que había llegado en mi aventura para comprar el solar. La gente prestaba atención a lo que les decía y eso me sorprendió un poco.
Morgansen vivía en El Dorado, una urbanización privada situada en las colinas de All Saints y con vistas al mar. El barrio era el hogar de la mayoría de los mocosos ricachones del pueblo. Los Spencer. Los Cole. Los Followhill. Los Wallace. El dinero de esa gente no se gana: se hereda.
La casa de los Morgansen era una mansión colonial que se erigía al otro lado de la ladera de la montaña. Nada como vivir en un acantilado para que te entraran ganas de arrojarte por él. Había un pequeño estanque y una fuente en cascada con cisnes (reales) y ángeles (falsos) disparando flechas de agua en el camino de entrada, un jardín, un hamam y una sauna junto a la piscina con forma de riñón, y un montón de chorradas. Me apuesto mi huevo derecho a que ninguno de los habitantes de esa casa las ha usado alguna vez. Tenía unas plantas la hostia de grandes alineadas a cada lado de su entrada de doble puerta. El muy gilipollas gastaría en jardinería en un mes lo que me había costado a mí mi casa flotante.
Morgansen me recibió en la puerta de la urbanización. Fingí que no disponía de llave electrónica. A continuación, me enseñó su mansión como si estuviera considerando comprarla. Dimos un paseo por el jardín delantero, el patio trasero y las dos cocinas de la planta baja. Luego subimos al piso de arriba por la escalera de caracol. «Ven, que te enceño mi dezpacho», ceceaba. Por dentro suspiré de alivio. «Ya era hora, coño». Por fin íbamos al grano. Pasamos junto a una puerta cerrada y se detuvo. Indeciso, llamó a la puerta con los nudillos y apoyó la frente en la madera.
—¿Cariño? —susurró. Era larguirucho y caminaba encogido, como si fuera adolescente y le pegaran. El típico blanquito, anglosajón y protestante. Todo en él era mediocre. Ojos marrones parecidos a los de un lémur, nariz huesuda que destacaba por lo fea que era, labios finos y arrugados, cabello entrecano y un traje soso y poco acertado con el que daba la impresión de que estuviera en su bar mitzvá. Parecía un extra en la película de otra persona. Casi me dio hasta pena. Había nacido para ser del montón y ni todo el dinero del mundo podría cambiarlo.
Al otro lado no contestó nadie.
—Cariño, eztoy en mi dezpacho. Avízame ci nececítaz algo. O… O dícelo a Hannah.
«Exclusiva: un rico con una hija mimada».
—Vale, me voy. —Se detuvo, deleitándose con el sonido del silencio—. Al fondo del pacillo…
Morgansen era una criatura peculiar dentro del club de los multimillonarios. Era sumiso y pusilánime, dos rasgos que empujaban al bulldog sediento de sangre que yo llevaba dentro a masticarlo como si fuera un juguete de goma. Entramos en su despacho; la puerta se cerró casi sin hacer ruido. Darren se echó el pelo hacia atrás, se limpió las manos en los pantalones de vestir y se rio con nerviosismo mientras me preguntaba qué quería beber. Le dije que tomaría vodka. Pulsó un botón de la centralita de su mesa de roble y se hundió en su silla de cachemira.
—Hannah, vodka, ci érez tan amable.
En serio, empezaba a intuir por qué Baron Spencer me había dado el número de ese payaso. Quizá se tratara de una broma a mi costa. Ese tío podía ser muy rico —corrección: nadaba en la abundancia y su casoplón del tamaño del paseo marítimo lo demostraba—, pero también era un puñetero desastre. Dudaba que un cobardica como él fuera a darle seis millones de dólares por un veinticinco por ciento de capital a un completo desconocido de dudosa reputación. Me acomodé en mi silla y procuré no pensar en ello. Darren siguió mi movimiento con la mirada. Sabía qué veía y la pinta que tenía.
La gente a menudo me preguntaba por qué. Por qué me empeñaba en dar la impresión de que me presentaba al casting de Hijos de la anarquía, con tantos tatuajes por casi todo el cuerpo. Por qué me hacía un moño. Por qué me dejaba barba. Por qué coño iba con esas pintas de playero, con los pantalones manchados de cera para tablas de surf. Sinceramente, no entendía por qué debía esforzarme en parecerme a ellos. Yo no era como ellos. Yo era yo. Un forastero, sin linaje, ni apellido pijo ni legado histórico.
Parecer la pesadilla de todo padre era mi forma de anunciar que pasaba de su afán competitivo.
—Érez todo un perzonaje en All Zaintz. —Morgansen jugueteó con los bordes de su gruesa agenda. No tenía claro si se refería a mi reputación personal o a mi reputación profesional. Lo que se rumoreaba en el pueblo era que había adquirido el Café Diem y el hotel para pitufar mis pagos por extorsión, y no les faltaba razón. Me tiraba a todas las tías que se meneaban y, a veces, si me daba la vena y estaba borracho, dejaba que los tíos me la chuparan. Asimismo, mantenía aventuras por dinero con quien pudiera acercarme un poquito más al dominio total de los lugares de ocio de All Saints. Entretenía a las esposas de cuarenta años de hombres a los que admiraba profesionalmente con el único propósito de cabrearlos; era el descarado florero de mujeres incluso mayores, pues sabía que podían patrocinarnos a mi marca y a mí. Yo era una mujerzuela en el sentido bíblico de la palabra, y la gente me veía tan digno de confianza y leal como a un gramo de coca.
—Me lo tomaré como un cumplido —dije, justo cuando el ama de llaves de Darren abrió la puerta y entró con una bandeja, dos vasos y una botella de vodka Waterford en la mano. Me sirvió un vaso de vodka a mí y uno de whisky a Darren de la barra que había detrás de él, todo en completo silencio y con la cabeza gacha.
—Ci, p-por favor —tartamudeó Darren—. Llevo tiempo queriendo contactar contigo. Mi familia ce mudó aquí hace cuatro áñoz.
«Como si no lo supiera». All Saints era conocido como un pueblo de ricachones: un sitio de blanquitos taciturnos que anteponían el linaje de uno a sus valores morales y su reputación. Cada vez que alguien se mudaba al pueblo, la gente lo sabía. Cada vez que alguien se mudaba del pueblo, la gente empezaba a chismorrear y se preguntaba qué escondían. Los Morgansen habían logrado pasar desapercibidos hasta el momento. No tenía por qué ser buena señal. Significaba que no habían establecido contactos sólidos pese a venir del negocio del petróleo, y eso era sospechoso.
—¿Y te mola el pueblo? —Hice estallar el chicle y miré a mi alrededor con hastío.
—Ez… interezante. Muy jerárquico.
Me bebí el vodka de un trago y dejé el vaso en la bandeja. Morgansen se quedó a cuadros.
—Listo. ¿Nos ponemos manos a la obra?
Darren volvió a fruncir el ceño.
Me hizo un gesto con la mano para que procediera a venderle la moto. Y eso hice.
Le hablé de mi idea. Del rincón de playa que se iba a convertir en un fantástico centro para surfistas. A continuación, le conté mi plan y saqué los anteproyectos que me había hecho uno de los mejores arquitectos de Los Ángeles. Le dije a Darren cómo me imaginaba el resultado y saqué unas estadísticas que demostraban que cada vez había más adolescentes en All Saints: a los ricos les encantaba traer niños al mundo, y a los niños del sur de California les gustaba o ir en monopatín o surfear. Además, estábamos lo bastante cerca de Huntington Beach, San Clemente y San Diego como para atraer a sus surfistas más acérrimos. Por no hablar del montón de campeonatos profesionales que suscitaría en All Saints. Le conté que necesitaba que un nombre distinguido figurara en mi proyecto si deseaba que se lo tomaran en serio, y que él no tendría más que relajarse y ver crecer su fortuna. Me abstuve de añadir que cargarnos a Baron Spencer y su centro comercial de lujo más muerto que vivo en el centro nos elevaría a la categoría de deidades. Era la verdad, pero Morgansen parecía de los que se cagan encima solo de pensar en cabrear a alguien. Y más si ese alguien es Baron Spencer, alias Vicious.
Había investigado antes de llamar a Darren. Su abuelo compró campos petrolíferos en Kuwait antes de que lo hicieran los más guais del barrio. Morgansen a duras penas mantenía vivo el negocio familiar. El tío no sabía qué coño hacía. Tenía mujer e hijastra y un huevo de gente con bigotes que le decía qué hacer.
—¿Y cuánto quiérez que te dé? —preguntó.
—Seis millones —dije sin titubear.
Darren se rascó la nuca. Por un momento, pensé que me mandaría a la mierda y me arrojaría algo afilado. Pero no. Miró a su alrededor. Se rascó la cara. Se bebió su whisky la hostia de caro como un campeón, hizo una mueca y entonces, solo entonces, me miró a los ojos con gesto de derrota.
—Vale.
—¿Vale? —repetí, susurrando.
¿Ya está? ¿«Vale»? No sé qué se metería ese tío, pero daría lo que fuera por venderlo.
—Vale, aflojaré la pazta. Te daré trez millónez por adelantado.
—No necesito que me adelantes tres millones. Todavía no sé si me haré con el terreno —espeté. Mi instinto me decía que había gato encerrado, pero Darren parecía tan inofensivo como un puto Teletubby. El tío no podía permitirse ir de farol, y menos con alguien de mi calaña.
—Loz nececitaraz cuando vean que lleva mi nombre. De tódoz módoz, concidéralo un acto de buena fe. No nececito tu capital.
—¿Te metes algo? Porque yo no trabajo con yonquis. La maría pasa, pero si le das a las anfetas tengo que saberlo. —Me rasqué la mejilla con la punta del porro y enarqué una ceja, risueño.
Me puso su mejor cara de desdén… He visto cabras con más carácter que él.
—No nececito tu capital. No ez dinero lo que buzco. Me zobra. Quiero otra coza. Como he dicho ántez, lo cé todo de ti, Bane. Cé quién érez y a qué te dedícaz. Lo que nececito de ti no ez que me hágaz máz rico. Nececito que ayúdez a mi hijaztra.
«Lo que eres».
«A lo que te dedicas».
«¡La madre que lo parió! ¡Que quiere que me cepille a su hijastra!».
La primera pregunta que me vino a la cabeza fue hasta qué punto su hija en cuestión sería fea. ¿Como Quasimodo? Con el montón de pasta y recursos que tenía esa chica, con suerte sería mona. Tal vez no fuera un pibón, pero alguien querría tirársela. Una persona, al menos. Por suerte, tenía veinticinco años, y cuando tienes veinticinco años todo te parece potable, hasta los sacapuntas. Si Darren quería que me cepillara a su hijastra por seis millones de dólares, le diría a mi abogado que redactara el acuerdo esa misma noche y, por la mañana, estaría tan bien follada que tendría orificios nuevos y el cerebro aletargado durante días a causa de los orgasmos. Hasta incluiría sexo oral y hacer la cucharita al acabar el polvo por si acaso; no me parecería justo no darle un poco más a la muchacha con todo lo que se habría gastado su padre.
—Vale —dije, restándole importancia con la mano—. Normalmente mi contrato es de seis meses. No hay cláusula de exclusividad. Dos veces por semana. El uso del condón es obligatorio y quiero que le hagan análisis antes de tocarla. —Me habían dicho que era un cabrón muy atractivo, por lo que quién sabe si algún día tendría que metérsela a alguien a modo de favor para conseguir algo. Tal y como estaban las cosas, dejé de aceptar nuevos clientes por dinero. El efectivo dejó de ser un incentivo una vez que pagué todas mis deudas y a mi madre no le faltó de nada. Pero nadie me había dicho que mi polla valiera tanto. El padrastro de la pequeña Morgansen sabía consentirla.
Darren negó con la cabeza; tenía el rostro teñido por el pánico.
—Un momento, ¿qué dícez? Por Dioz, no. No, no, no, no. —Movió las manos con frenesí mientras tosía. Me enderecé. ¿Cómo es que ese tío no se había muerto ya de un infarto?—. No me refería a ezo. No quiero que te acuéztez con ella. Ez maz, una cláuzula que quiero que haya precizamente ez que prométaz que no intentaráz nada con ella. Quiero tuz cervícioz y que hágaz aquello por lo que ce te paga, ni máz ni ménoz. Jecy no tiene múchoz amígoz. Ha zufrido mucho y nececita a alguien. Un compañero. Quiero que la ayúdez a recuperar su confianza y a hacer amígoz. Que trabaje en tu cafetería y ací zalga de la caza cada día. Cerá una relación eztrictamente platónica. Jecy ez intocable. No deja que la toque nadie.
«Jesse. Cómo no, su hijastra tiene un nombre que no puede pronunciar correctamente». Pobre diablo.
¿Qué le pasaría a la Jesse esta? Ni siquiera se había molestado en contestar a su padrastro, aunque claramente estaba allí. Qué mala pata que pareciera una princesita mimada, porque iba a aceptar el curro aunque tuviera que oírla parlotear hasta la saciedad sobre lo bien que se lo pasaba yendo de compras con su mami. Por unos cientos de miles de dólares habría sudado. Pero había tanto dinero en juego y una inversión tan jugosa de por medio que Jesse acababa de ganarse mi atención. Y, hasta cierto punto, también mi simpatía.
—¿En qué consiste el trabajo? —pregunté mientras me toqueteaba la barba.
—Zu terapeuta dice que nececita un trabajo. Cualquier trabajo. Contrátala. Complácela. Cortéjala. Pero no la tóquez. —Volvió a tamborilear con los dedos sobre los bordes de su agenda—. Inzúflale vida.
—¿Es…? —No sabía cómo decirlo sin parecer un capullo políticamente incorrecto. «¿Lenta? ¿Discapacitada en algún aspecto?». No es que importara, pero necesitaba saber a qué me enfrentaba. Darren se movió en su asiento.
—Ez una chiquilla muy lizta. Zolo nececita un empujoncito para volver a formar parte de la zociedad.
—¿Por qué?
—¿Por qué? —repitió a la vez que pestañeaba muy rápido, como si nunca se lo hubiera planteado. Se le tensó la mandíbula y se pellizcó el puente de la nariz. Parecía que fuera a echarse a llorar. El tío era tan estable como un adolescente colocado en Coachella. Obviamente, necesitaba un trasplante de agallas, y, por el precio justo, estaba más que dispuesto a donárselas. Si necesitaba ayuda con su hija, lo ayudaría. Ni siquiera me sentiría un capullo porque solo la llevaría al cine y cosas así. No me la tiraría ni le susurraría palabras bonitas al oído.
—Te diré por qué, pero tendráz que firmar un acuerdo de confidencialidad.
Los ricos escondían las anécdotas más disparatadas. Seguramente le iba la zoofilia o algo por el estilo. Te acabas aburriendo de ser rico, y el aburrimiento te vuelve idiota.
—He firmado tantos acuerdos de confidencialidad en mi vida que a estas alturas solo hablo del tiempo. —Me arrellané en la silla; de pronto tenía el ego subido por hacer negocios con ese tío.
Me fulminó con una mirada que brillaba de esperanza. La quería. El amor siempre me había dado vergüenza. Era una sensación muy incómoda. La gente hacía muchas tonterías en su nombre.
—Vale, vale. Entóncez…, ¿hay trato? —dijo con voz de pito a la vez que inhalaba lo que podía y más. Miré a mi alrededor y me fijé en su despacho por primera vez. Típico. Estantes de roble oscuro que iban del suelo al techo con cientos de libros gordos e impolutos. Una alfombra persa y sillones de seda en tonos beige. La barra era lo único que parecía usado; las botellas medio vacías, tristes y plagadas de sus huellas dactilares. Todo lo demás estaba de adorno. Ese hombre estaba perdido y yo era el cabrón con suerte que lo había encontrado.
«Como quitarle un caramelo a un niño».
—Estaré seis meses con ella, pero quiero que me cuentes su historia.
Morgansen se sirvió otro vaso de whisky, contempló su interior como si fuera un abismo, se lo bebió de un trago como si fuera a arrojarse a él y dejó que se le escurriera entre los dedos y acabara en la alfombra.
—¿Quiérez que te cuente zu hiztoria?
Alcé un hombro. Nunca me repetía y no iba a convertirlo en costumbre por culpa del gilipollas este.
Cuando las primeras palabras salieron de su boca, me agarré al asiento.
Cuando las primeras frases se me metieron en la sesera, se me secó la garganta.
Y, después de escucharlo durante noventa minutos, solo era capaz de darle una respuesta. En realidad, era una única palabra. Y resumía lo que sentía con bastante precisión.
«Joder».
Capítulo dos
Bane
—Es un buen día para surfear en bolas. —Beck se rio como loco. El viento azotaba su melena castaña mientras se tumbaba bocabajo en su tabla de surf y surcaba una ola gigante. Odiaba que la gente hiciera eso. Era lo mismo que pedirle a una supermodelo guapísima que te hiciera una paja estando pedo. La cierto era que todos los días, cuando la playa estaba casi desierta, era un buen día para surfear desnudo. De ahí que todas las criaturas marinas del sur de California se supieran de memoria la forma de mi polla. Me reí y observé cómo se quitaba los pantalones cortos y se los enrollaba en la muñeca a modo de pulsera. Mi amigo de la escuela secundaria, Hale, estaba a unos metros de distancia, surcando la zona en la que rompen las olas, y mi novia del instituto, Edie, se encontraba a mi lado, sentada en su tabla de surf, mirando la playa mientras descansaba.
Seguí su mirada y vi a su marido, Trent, y a su hija, Luna, construyendo elaborados castillos de arena con sus cubos. Edie era mi ex favorita y, en consecuencia, la única. También era una de mis mejores amigas. Parecía complicado, pero no lo era. Me gustaban las personas por lo que eran, independientemente de la probabilidad que tuviera de tirármelas. Edie, o Gidget, como la llamaba desde el instituto, era intocable para mí, y aun así seguía siendo Edie. Frunció el ceño, preocupada. Me senté a horcajadas en mi Firewire Evo y le di un capirotazo en la oreja.
—Vuelves a hacerlo.
—¿El qué?
—Pensar demasiado.
Gidget arrugó la nariz.
—Estoy un poco mareada. —Se echó el pelo rubio hacia atrás y miró la orilla bañada en oro con los ojos entornados.
—Estás pálida. —Y me quedaba corto. No obstante, tampoco era muy amable por mi parte recalcarlo—. Vete a casa. Las olas no se van a acabar.
Ella se volvió hacia atrás y gritó:
—¡Eh, Beck! Mi hija está en la playa. Vuelve a ponerte el bañador, so guarro.
Me encantaba que se refiriera a su hijastra como su hija. Solo hacía unos años que se conocían; ahora bien, esa familia era lo más auténtico que había visto en mi vida.
—¿Y tú qué tal? ¿Estás bien? —Edie acarició el agua con la punta de los dedos.
—Mejor que nunca.
—¿Sigues tomando precauciones? —Arqueó una ceja; estaba húmeda. Llevaba preguntándomelo desde que había decidido que estaba abierto al público hacía cinco años. Me esforcé para no poner los ojos en blanco y le di una patada a su tabla.
—Te estás cargando las olas, Gidget. O surfeas o te largas.
Vi a Edie remar hacia la orilla y, a continuación, me di la vuelta para enfrentarme a Beck y Hale, sentados a horcajadas en sus tablas a escasos metros de mí.
—Se acabó el espectáculo. —Escupí en el agua. Beck se puso en pie de un salto (el muy cabrón tenía los abdominales de un profesor de yoga) e hizo el movimiento ese tan insoportable que hacen los imbéciles con la entrepierna cuando quieren acosar sexualmente a los de su alrededor. Parecía un Matt Damon más joven y con el pelo largo y castaño. Se puso a cantar «The Show Must Go On», de Queen, y apretó el puño con gesto teatral.
Había aceptado a Beck como alumno con la esperanza de convertirlo en el surfista profesional que todos se morirían de ganas de ver en un campeonato. Era tan bueno como Kelly Slater pero tan vago como Homer Simpson, por lo que lo estaba preparando para el campeonato que se celebraría a finales de septiembre. Yo era prácticamente la única persona a la que temía, así que se me ocurrió que, si había alguien que pudiera obligarlo a levantar el culo de la cama a las cinco de la mañana, ese sería yo.
Hale negó con la cabeza.
—Pódate eso, anda, que vaya matojo tienes ahí. —Señaló la polla de Beck. Este se echó a reír, y el ciruelo se le movió como una melena en un anuncio de champú. Hale se volvió hacia mí. Los tres estábamos sentados como tontos, cargándonos las olas. Estupendo.
—Este mes me toca a mí hacer la ronda, ¿no? —«Hacer la ronda» era como llamábamos a visitar las tiendas del paseo marítimo para cobrar los pagos por extorsión.
—Sí.
—¿Necesitas que haga algo más? —Pegó sus abdominales a la tabla. Hale tenía el pelo rojo, los ojos verdes y el alma de un Holden Caulfield autodestructivo al que habían metido en el artificial All Saints. También contaba con otra cosa de la que yo carecía: padres sobreprotectores. Estaba a punto de acabar el máster en Filosofía para ser catedrático, como ellos. Querían que convirtiera a las artificiales almas del sur de California en individuos pensantes. Pero Hale no quería ser catedrático; ni siquiera quería ser maestro. Quería ser salvaje, como yo.
—Sé bueno y termina los deberes. —Me reí.
Me salpicó como si tuviera cinco años.
—Quiero más responsabilidad. Quiero formar parte de SurfCity.
Hale y yo nos repartíamos los pagos por extorsión al cincuenta por ciento, lo que me iba de perlas, pues era él quien se encargaba del trabajo de campo. No obstante, siempre insistía en que quería más. SurfCity era mi idea, mi bebé, mi sueño. No pensaba compartirlo con nadie.
—Lo digo en serio —refunfuñó.
—Y yo. —Miré arriba y vi a Beck alejándose aún en pelotas, llevándose su peluda entrepierna consigo—. No necesito nada más.
—Tengo dinero. Puedo invertir en SurfCity.
—Puedes invertir en quitarte del medio y dejarme surfear.
—¿Por qué no? Está claro que te hace falta el dinero. ¿Ya has dado con alguien?
No iba a contarle lo de Darren y Jesse, porque no sabía cómo iba a salir de aquel embrollo, y, de todos modos, no me habría extrañado que Hale quisiera joderme la marrana solo por echarse unas risas. Estaba cortado por el mismo patrón que los infames Buenorros. A veces le gustaba echar leña al fuego por el mero hecho de ver el mundo arder.
—No es asunto tuyo.
—Es muy difícil leerte, Protsenko.
—O… —Bajé el mentón y sonreí— a lo mejor es que se te da de pena leer a la gente, Hale. —Las fosas nasales se le dilataron de una forma muy graciosa. Se marchó escopeteado. Era su manera de cerrarme la puerta en las narices. Me reí. Beck apareció a mi lado al cabo de unos minutos; el pecho le subía y le bajaba a causa de la adrenalina.
—¿Qué le pasa a todo el mundo? Gidget se comporta como una tía y Hale como un cagueta. Es como si fueras el padre de todos y nos maltrataras.
Mientras pensaba en SurfCity, sonreí con suficiencia y observé cómo Hale desaparecía en el horizonte.
—¿Mañana a la misma hora? —Beck fingió que me daba un puñetazo en el brazo porque no tenía cojones para hacerlo de verdad.
—Sí. Quedemos temprano, que por la tarde ya tengo plan.
Mi plan tenía nombre, descripción y desenlace.
Mi plan era una chica de diecinueve años.
Lo que no sabía era que el plan me explotaría en los morros produciendo un estruendo solo comparable con el tintineo de las pelotas de Hale.
* * *
Lo primero que hice fue aprenderme la rutina de Jesse Carter. La llamo «rutina» por decir algo, porque la rarita no es que tuviera muchas ganas de salir de su casa, de su cuarto o… de su cama. Su nombre me provocó un déjà vu, pero no le di mucha importancia. Era un pueblo pequeño. Seguramente me habría topado con ella en algún momento. A lo mejor hasta había estado dentro de ella en algún momento.
«Eso ya sería el colmo de la incomodidad».
Darren me contó que el padre de Jesse había fallecido cuando ella tenía doce años y que eso ya le había jodido la vida antes incluso de que esos tíos la remataran. También me dijo que fingir que me encontraba con ella por casualidad sería parecido a enseñarle a un cerdo a bailar el vals.
—Vaz a tener que colarte en zu mundo, porque no ez que zalga muy a menudo de la caza —dijo por teléfono—. Loz juévez va a terapia al centro de All Zaintz, y al mediodía y a ezo de laz trez de la mañana ce va a correr a la pizta que hay en El Dorado.
«¡¿Dos veces al día?!». Bueno, no era asunto mío.
—Qué horario más curioso —comenté con los ojos en el folio.
—Ací hay ménoz gente.
«Cómo no».
Tomé nota de todo mientras intentaba averiguar en qué parte del tinglado encajaba yo.
—¿Qué más? —Le exploté el chicle en la oreja.
—De vez en cuando va a ver a nueztra vecina, la ceñora Belfort. Tiene ochenta y tántoz áñoz y zufre alzhéimer.
Sin duda, Jesse Carter llevaba una vida interesante. Y yo era el cabrón con suerte que lograría que volviera a salir al mundo.
—¿Ya está? —pregunté.
—Ya eztá —suspiró.
—¿Nada más? ¿Ni novio? ¿Ni mejor amiga? ¿Ni arrasar en las boutiques con mami? —Me dejaba muy poco con lo que trabajar. No podía presentarme en casa de su vecina sin avisar y simular que me encontraba con ella. Bueno, podía si no me hubiera importado acabar detenido.
—Nada. —Darren tragó saliva—. No tiene a nadie.
Miré el papel con los ojos entornados. Me fijé en lo poco que tenía para empezar. Era como si la chica no quisiera existir más allá de sus dominios. Necesitaba algo más de Darren. Ya había firmado el contrato, todo estaba dispuesto y en marcha. Insistía mucho en dos cláusulas que había señalado en negrita. La primera: Jesse Carter nunca, jamás, por nada del mundo, debía enterarse del trato. Y la segunda: nunca, jamás, por nada del mundo, mantendría relaciones sexuales con ella. «Infringe una o las dos y no hay trato».
Si os soy sincero, me pasé por el forro su advertencia; Darren me parecía un hombre tan parado que dudaba que fuera capaz de hacerle daño a una mosca.
—Mándame una foto actual de ella por correo. Necesito saber qué aspecto tiene, no vaya a ser que le entre a otra.
—No vaz a entrarle —dijo, haciendo énfasis en cada palabra—. Vaz a ayudarla.
Semántica, la amante favorita de la sociedad occidental. Daba igual cómo lo lograra; lo único que importaba era que Jesse Carter saliera de su puta casa. No me molesté en buscarla en internet. Si había calado a esa chica, y así lo creía, no tendría ni Facebook ni Snapchat ni Instagram. Quería desaparecer de la faz de la Tierra, y eso había hecho.
Pensaba devolverla a la sociedad.
Podía venir sola o con sus demonios.
Me importaba una mierda.
* * *
La foto que me envió Darren tenía más granos que la arena de Tobago Beach y no se veía muy bien a Jesse. Daba la impresión de que se la había sacado cuando no miraba, lo que hizo que me sonara el detector de grimosos unas cuantas veces. Estaba sentada en una banqueta tapizada, sujetando un ejemplar de La hija del capitán, de Alexander Pushkin. Estaba enfrascada en la lectura. Solo se apreciaba su pelo negro como el azabache, su piel blanca como la nieve y sus largas pestañas. Tuve la impresión de que ya la había visto, pero desterré esa idea de mi cabeza. Aunque así fuera, ahora se trataba de trabajo.
Solo trabajo.
La clase de trabajo que no quería perder.
Y menos después de gastarme quinientos mil dólares de los tres millones que me había transferido Darren a mi cuenta en importar muebles italianos para mi nuevo hotel boutique. Uy.
Decidí que lo mejor que podía hacer era abordar a Jesse cuando fuera a terapia. Esperé frente al ostentoso edificio en el que se hallaba el consultorio. Me instalé en una cafetería de Liberty Park y miré por el cristal con la boca abierta. Aparcó el Range Rover delante del edificio y bajó. Sus hombros caídos parecían alas rotas; sus ojos tristes habían perdido todo su brillo.
Lo primero que pensé al verla fue que no se parecía en nada a Quasimodo. Era preciosa, y ese era el eufemismo del siglo.
Lo segundo que pensé fue que ya la había visto antes. No hizo falta que se recogiera los mechones negros para saber que llevaba un tatuaje relacionado con Pushkin. Una chica así no se olvida. Fue hace años, en la playa, pero recuerdo lo carnal que fue la necesidad de conquistarla. La rabia que me dio cuando vi a su novio adolescente y blanquito sobándola nada más tumbarse a su lado con su minúsculo bikini rojo. Por suerte, me contuve y no le levanté la novia allí mismo.
Ahora que ella era un aval, no pensaba tocarla ni con un palo de tres metros.
Jesse llevaba unos vaqueros holgados en un intento por ocultar sus piernas largas y torneadas, una camiseta color mandarina —larga, ancha y, para mi desgracia, discreta— y una sudadera negra encima. Asimismo, llevaba una gorra de los Raiders, como las chicas que me gustaban, y unas gafas de sol del tamaño de su cara en el puño. Era evidente que quería pasar lo más desapercibida posible. Por desgracia para ella, por seis millones de pavos no solo me daría cuenta de su existencia, sino que la celebraría y le pondría un altar. Es una forma de hablar.