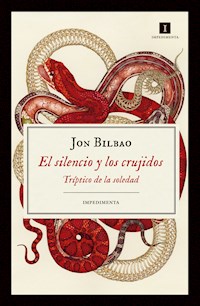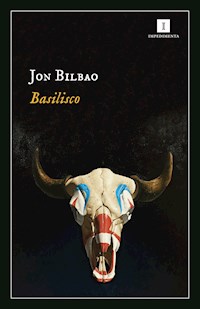
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Insatisfecho con su trabajo como ingeniero, el protagonista de "Basilisco" se traslada a California, donde conoce a dos personas que cambiarán su vida: Katharina, una joven que acabará convirtiéndose en su mujer, y John Dunbar, un trampero, veterano de la Guerra de Secesión y pistolero ocasional que lleva muerto más de un siglo. Dunbar encarna lo más genuino del Lejano Oeste. Huraño y temido, se gana el sobrenombre de "Basilisco" y nos lleva de la mano por la fiebre del oro en Virginia City, por una expedición paleontológica al territorio de los mormones y en su huida de una banda de asesinos. Mientras, el ingeniero desengañado, ya convertido en escritor, se adentra en las responsabilidades y frustraciones de la mediana edad. "Basilisco" se ordena así en una serie de capítulos autoconclusivos, alternando los que acontecen en el presente con los que tienen lugar un siglo atrás por los parajes de Nevada, Idaho y Montana, y proponiendo un diálogo entre realidad y ficción. Con una prosa perturbadora y poderosa, Jon Bilbao transita la frontera entre los géneros, mezclando lo clásico con la cultura popular. Con la máscara de un "western" crepuscular, "Basilisco" pone en jaque nuestra realidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Basilisco
Dueño de una prosa perturbadora y poderosa, Jon Bilbao, maestro en las distancias cortas, vuelve con su mejor obra hasta el momento, un libro de relatos soberbio bajo cuya superficie discurren los motivos, argumentos y personajes de un western crepuscular.
«Bilbao no solo alcanza sino que supera a los maestros norteamericanos del género por su sutileza, profundidad y talento.»
Iván Repila, El Cultural
«Jon Bilbao posee una maestría fuera de lo común.»
Babelia
«Uno de los escritores más dotados de la actualidad.»
ABC
(…) la sensación que tenemos de fracaso, y de que nos equivocamos en nuestros juicios, y ese debatirnos entre la culpa y la vergüenza…, eso es porque somos seres humanos. Así que intenta recordar solo una cosa. No fue culpa tuya.
ALAN LE MAY,Centauros del desierto
La asombrosa historia de los
hermanos ladrones de tumbas
El plan era atractivo solo a medias: ir a Reno a pasar el 4de julio con una tal Diana y su marido. Los dos eran españoles y a mí no me apetecía volver a tratar con compatriotas tan pronto. Las referencias tampoco eran prometedoras. Katharina había conocido a Diana en Europa, hacía un año, brevemente, en un congreso universitario; una amiga de una amiga. Por lo visto, ahora ella y su marido acababan de llegar a los Estados Unidos. A Diana le habían concedido una beca para terminar la tesis doctoral en la Universidad de Nevada. No tenían amigos en Reno, así que, sabiendo que Katharina estaba en San Francisco, Diana la había llamado para pedirle que fuera a visitarla. Parecía muy preocupada por pasar el 4 de julio sin nadie más que su marido; de un día para otro, había hecho suya la necesidad de compañía que los estadounidenses padecen en esa fecha, lo que bastaba para que a mí no me cayera bien.
Por otro lado, Katharina quería salir de la ciudad. Aunque su visado era de turista, había estado trabajando bajo mano dos semanas en una galería de arte en Castro, donde exponían la obra de un fotógrafo berlinés y necesitaban un intérprete. Las fotos eran retratos de personas anónimas vestidas con ropa de cuero, con los genitales al aire. En opinión de Katharina, las fotos no eran muy buenas y el autor era gilipollas. Ella quería gastar lo antes posible el dinero ganado en aquellas dos semanas, como si así pudiera librarse del recuerdo del fotógrafo. Alquilamos un coche y reservamos una habitación en Reno.
Llegamos el día 3 por la tarde y fuimos a cenar con ellos a una pizzería cerca de su edificio de apartamentos. El local tenía las paredes cubiertas de parafernalia deportiva y las mesas y los taburetes eran bajísimos, como si los hubieran comprado en una liquidación de equipamientos de parvulario. Comimos incómodamente encogidos y sirviéndonos de las dos manos para sostener las gigantescas porciones de pizza. Diana y Manuel, su marido, tenían la misma edad que nosotros, pero nos parecieron una década mayores. Ella era fibrosa y pálida, se le veía circular la sangre cuello arriba y cuello abajo. Era una autoridad, decían, en el concurrido, despiadado e imprescindible mundo de la ecocrítica literaria. Solo parecía sentirse cómoda cuando hablaba de su tesis. Él llevaba pantalones de pinzas, americana y camisa con cuello mao. Era arquitecto, pero en ese momento «no ejercía exactamente en su campo». Habló poco y solo para dirigirse a mí. A su mujer parecía no tener nada que decirle y Katharina lo cohibía. Se quedó desconcertado cuando le dije que yo era ingeniero y que en ese momento tampoco estaba ejerciendo exactamente en mi campo. En realidad no ejercía en nada, me limitaba a vivir. Katharina y yo nos limitábamos a vivir. Me regodeaba cada vez que lo decía, petulante e inconcreto, como si los demás se arrastraran, en el mejor de los casos, por una suerte de semivida. El tipo no me gustaba lo bastante como para darle explicaciones. Katharina me vigilaba de reojo. Aunque Manuel y yo hablábamos en castellano, ella entendía lo que pasaba. Reconocía mi actitud de fatigada superioridad. Nos habíamos visto en la misma situación otras veces.
Quien más habló fue Diana. Había habido un cambio de planes, nos explicó. En el último momento, el departamento de la universidad que gestionaba las estancias de académicos foráneos había organizado una salida para el 4 de julio: los llevarían a ver el desfile de Virginia City y a cenar en el rancho de un miembro del departamento. Nosotros, por supuesto, también estábamos invitados. Las personas necesarias ya habían sido informadas y todo estaba arreglado.
El humor de Diana cambiaba con cada frase. Se alegraba de que el departamento se hubiera acordado de ellos; esa sería la última oportunidad que ella tendría para divertirse antes de enzarzarse con la tesis; sentía muchísimo habernos hecho ir hasta allí; sería una gran ocasión para conocer la «América más genuina» y además podríamos disfrutarla todos juntos. A mí no me quedaba claro si, después del cambio de planes, nuestra presencia le molestaba o le era indiferente.
Katharina y yo volvimos al hotel casino donde nos alojábamos sin cruzar palabra en todo el camino, agotados por el viaje y la cena. Ninguno planteó buscar una excusa para no ir al día siguiente. Nos sentíamos extrañamente comprometidos con aquellas personas a las que apenas conocíamos y que ni siquiera nos caían bien.
Al día siguiente partimos hacia Virginia City en dos vehículos. Abría la marcha un monovolumen en el que íbamos Diana y Manuel, Katharina y yo y, al volante, Bernard, el director del departamento. Bernard rondaba los sesenta y tenía los ojos azules y acuosos. En otro coche iba una familia mejicana: el padre y la madre, ambos artistas plásticos, y dos hijos. El hijo menor, de siete años, tenía leucemia. Como si el niño y su mal pudieran representar un peligro para nosotros, nos aclararon que se estaba recuperando, pero que el pelo aún no le había vuelto a crecer después de la quimioterapia. Se cubría con una gorra de los Reno Aces, igual que el hermano y el padre. Me cayeron bien.
Por el camino, Bernard nos puso en antecedentes sobre Virginia City: una población minera cuya bonanza fue breve, apenas dos décadas en la segunda mitad del siglo XIX, pero el oro y la plata de sus minas financiaron la construcción de la ciudad de San Francisco y al bando confederado en la guerra de Secesión. Diana se había sentado delante, junto a Bernard, y escuchaba con atención extrema, sin dejar de asentir, como si todo lo que dijera nuestro guía fuera materia de examen. Manuel iba muy erguido, mirando por la ventanilla. Llevaba una americana, unos pantalones de pinzas y una camisa con cuello mao distintos a los de la noche anterior. Completaban su atuendo unos mocasines con bellotas. Se me pasó por la cabeza que en su forma de vestir había algo de retador.
Virginia City estaba muy concurrida. Nos costó encontrar sitio donde aparcar. El calor blanqueaba el cielo. El pueblo parecía un decorado del Salvaje Oeste: aceras de tablones, negocios con puertas batientes y fachadas que lucían letreros descoloridos de bancos, almacenes y cuadras. Dada la fecha, no había poste, ventana ni barandilla sin engalanar con una bandera estadounidense. Bernard no nos preguntó qué nos apetecía hacer, nos llevó directamente al salón Bucket of Blood a tomar una cerveza. Un rato después, mientras curioseábamos en las tiendas de antigüedades falsas, el hijo menor de los mejicanos se sintió mal. No fue más que un mareo por el calor, pero sus padres prefirieron regresar a Reno. Nos despedimos de ellos y buscamos sitio para ver el desfile. Luego subimos al monovolumen para ir a cenar.
El rancho estaba en Palomino Valley. No había cercas ni ganado. No vi ninguna señal que marcara el límite de la propiedad. Salimos de la carretera y tomamos un camino que nos llevó a una casa alrededor de la que crecía un cerco de césped. Más allá, tierra desnuda, salpicada de artemisa. No había otras viviendas a la vista.
Dábamos tumbos por el camino cuando una mujer salió al amplio porche. Apoyó las manos en la cadera y no nos quitó el ojo de encima ni cambió de postura hasta que nos detuvimos ante la casa.
Llegáis tarde, le dijo a Bernard.
Era robusta desde la cabeza hasta los muslos. A partir de ahí, las piernas se le afinaban y concluían en unos pies raquíticos, calzados con zapatillas deportivas. Vestía pantalones y camisa vaquera. Rubia. Permanente recién hecha —oí cómo Katharina tragaba saliva al verla—. Le calculé unos cincuenta.
Nos apeamos y Bernard procedió a hacer las presentaciones. La mujer se llamaba Sylvia y trabajaba con él en la universidad. Era su subordinada, aunque por la actitud de ella bien se podría pensar lo contrario. Al verla de cerca pensé que cada mañana se lavaba la cara con jabón de lavavajillas. Nos miró frunciendo el ceño.
¿Son solo estos?
Bernard le contó lo sucedido con los mejicanos.
Sylvia no disimuló la molestia que le producían la minifalda y la camiseta de tirantes de Katharina.
¿No hay niños?
La noticia de que solo la familia mejicana tenía hijos le hizo chasquear la lengua.
Yo pensaba que los españoles tenían muchos hijos, dijo, supongo que refiriéndose no a nosotros, sino a los españoles en general.
Bernard nos explicó que teníamos que agradecer a Sylvia no solo su hospitalidad, sino también haber organizado la excursión. Añadió que él no había tenido tiempo de hacerlo, últimamente había estado muy ocupado.
Sí, seguro, dijo Sylvia. Y dirigiéndose a nosotros cuatro añadió: Bernard acaba de divorciarse. Hasta el año pasado la cena se celebraba en su casa.
Bueno, es otra forma de decirlo, comentó él, alicaído de pronto.
No te comportes como si no supieras que iba a acabar así, Bernard. Es lo mejor que podía pasar. Al menos, lo mejor que le podía pasar a tu mujer.
Siguió un silencio incómodo que Manuel se encargó de romper, con lo que ganó muchos puntos a mis ojos. Subió los peldaños del porche y le tendió la mano a Sylvia. Ella la miró un segundo antes de estrecharla brevemente. Luego Diana, Katharina y yo también subimos y la saludamos. Ella nos devolvió el apretón de manos sin mirarnos a los ojos, diciendo: Sí, bien, sí, e indicándonos por señas que la siguiéramos al interior de la casa.
Había alfombras mullidas y vitrinas con figuritas de cerámica de animales. Nos condujo a una cocina donde dos mujeres, una de ellas asiática, colocaban canapés en bandejas. Sylvia nos dijo que eran dos amigas suyas que habían tenido la amabilidad de ir a ayudarla. Las dos mujeres, muy sonrientes, nos miraron de la cabeza a los pies sin el menor recato. Se pusieron a cuchichear antes incluso de que saliéramos de la cocina. De allí pasamos al porche trasero, más grande aún que el que habíamos visto y donde había una mesa preparada para la cena. Al pie del porche el terreno iniciaba un ascenso suave hacia una sierra a unos tres kilómetros. Continuaba haciendo calor y la atmósfera se había vuelto pesada. Sobre la sierra acechaba una barra de nubes oscuras.
Sylvia nos presentó a un hombre fornido con camisa a cuadros: James, su marido. A continuación le susurró algo y él empezó a retirar servicios de la mesa.
Balanceándose en una mecedora había un niño de siete u ocho años que sostenía un muñeco del Increíble Hulk. Era delgado, usaba gafas y el flequillo le caía sobre los ojos. Parecía haberse olvidado del muñeco; miraba concentrado la cama elástica que había en el jardín trasero. Nos saludó con timidez y siguió contemplando la cama elástica.
¿Te gusta saltar?, le preguntó Katharina.
No lo ha hecho nunca, contestó Sylvia. Alquilamos la cama elástica porque creíamos que vendrían más niños. El acuerdo era que Oscar podría jugar con ellos, pero como no ha venido ninguno no podrá ser.
Oscar se puso en pie de un salto y miró a su madre, incapaz de pronunciar palabra, con el mentón tembloroso. Entró corriendo en la casa para que no lo viéramos llorar.
¿Por qué no puede usar la cama elástica?, preguntó Manuel.
¿Una cama elástica solo para él?, dijo Sylvia. Sería demasiado. ¿Qué tal si nos sentamos? Nos gusta cenar temprano.
Las dos mujeres de la cocina salieron al porche llevando una bandeja de canapés en cada mano y sonriendo como si su vida dependiera de que no dejaran de hacerlo. Sylvia nos asignó dónde sentarnos: los hombres en un extremo de la mesa y las mujeres en otro, con varios asientos vacíos separando los dos grupos. Katharina me dedicó una mirada de incomprensión a la que respondí con un encogimiento de hombros. Algo similar sucedió entre Diana y Manuel. La enorme cantidad de comida extendida ante nosotros —toda brillante, de aspecto glaseado, como en la publicidad de las cadenas de restaurantes—, junto con el calor, me provocó náuseas. Para beber no había más que bebidas azucaradas en botellas de dos litros, ni asomo de alcohol. En la otra punta de la mesa, Katharina mencionó la escena de Gigante en que Elizabeth Taylor se desmaya durante una barbacoa campestre. Sylvia dijo que no conocía la película.
¿No? Con Rock Hudson y James Dean. ¿No? Dean encuentra petróleo, le llueve encima y acaba todo negro.
Sylvia, masticando un tallo de apio, negó con la cabeza. Miraba de reojo a Katharina, como si esta, por alguna razón, se lo estuviera inventando todo y lo más prudente fuera seguirle la corriente. Sus dos amigas cruzaban miraditas.
El marido de Sylvia ocupaba el asiento entre Manuel y yo. Sentado parecía aún más voluminoso. Apoyó los codos en la mesa, sin probar la comida, y nos sometió a Manuel y a mí a un interrogatorio. De dónde éramos exactamente, a qué nos dedicábamos, cuánto tiempo llevábamos en los Estados Unidos, qué opinábamos de lo que habíamos visto. No había nada intimidatorio ni impertinente en sus preguntas. Hablaba porque era el anfitrión de aquel extremo de la mesa y le tocaba dirigir la charla. Lo importante era que alguien hablara, no lo que se dijera. Nos contó que trabajaba en la construcción: estructuras de acero para edificios. En su tiempo libre entrenaba al equipo de baloncesto femenino del colegio donde estudiaba su hijo y cazaba ciervos con arco. Manuel y yo lo miramos abriendo mucho los ojos. ¿De verdad entrenaba a un equipo de baloncesto y cazaba con arco? ¿Existía gente así? ¿Si se remangaba la camisa, veríamos un tatuaje del sello del Cuerpo de Marines? Solo callaba para servir otra salchicha a su hijo o para preguntarle si quería más Sprite. Su tono se destensaba al dirigirse al niño. Este comía en silencio, con el muñeco del Increíble Hulk encima de la mesa. Bernard también estaba callado, ausente de la charla.
Yo escuchaba a James y, al mismo tiempo, lo que se decía en el otro extremo de la mesa. Allí era Diana la que dirigía la conversación, una vez más, hablando sobre su tesis. Al contrario de lo que pasó la noche anterior, eso hizo que aumentara mi simpatía por ella. En cuanto a Sylvia, apenas intervenía, pero las pocas frases que pronunció bastaron para dejar claro que no era especialmente culta. Su conocimiento del mundo era muy restringido —estaba convencida de que Thoreau era inglés y dijo que aún tenía pendiente «sentarse a reflexionar sobre esa idea de la Evolución»— e incluso se enorgullecía de ello. Nos había acogido porque, en su opinión, eso formaba parte de su responsabilidad en el trabajo. No sentía ninguna curiosidad por nosotros. Dejaba la cortesía a su marido, que la ejercía como buenamente le era posible. Y además estaban sus histriónicas amigas, que seguramente se encontraban allí no por su apego a la anfitriona, sino para ver a unos exóticos europeos. Contemplaban a Diana, quien por culpa de los nervios cada vez se trabucaba más con el inglés, como un chimpancé que les hiciera una exhibición privada de sus trucos.
Mi mujer me ha dicho que habéis estado en el desfile de Virginia City, dijo el marido de Sylvia. ¿Os ha gustado?
Gustar no era la palabra adecuada. El desfile, así como el pueblo, nos habían dejado una impresión ambigua. Lo habíamos comentado en el trayecto hasta el rancho. Había sido genuino, sí, no cabía duda, pero tanto que incurría en lo involuntariamente autoparódico. Diana había calificado el desfile de cutre, lo que en gran medida era cierto; sin embargo, no era una cutrez que aportara autenticidad, resultado de hacer un uso ingenuo e ilusionado de unos recursos escasos, sino que transmitía una impresión de tristeza y fatiga, de improvisación y chabacanería, y, en el peor de los casos, de impostación. El desfile había recorrido la calle principal de Virginia City. Lo abrió un rebaño de burros engalanados, con estrellas de purpurina en las puntas de las orejas y cintas rojas, azules y blancas en la cola. Los siguió un desconcertante grupo de personas a caballo, vestidas como si fueran a cazar zorros, con chaquetas rojas y espuelas príncipe de Gales, tras las que se arrastraba una jauría aburrida y jadeante. A continuación llegó Miss Nevada, en bañador dorado, sentada en la parte trasera de un descapotable. Cuando pasó frente a nosotros llegamos a la conclusión de que no era la Miss Nevada más reciente. La banda que lucía sobre el pecho tenía como poco diez años. Y después: un grupo de niñas encaramadas a un camión de bomberos, todas rubias, todas con shorts vaqueros y camiseta blanca; un jeep militar con veteranos de la guerra de Corea; coches de policía desde los que lanzaban caramelos; un jeep de los marines desde el que lanzaban soldaditos de plástico; gente con atuendos del Lejano Oeste, incluido un hombre vestido como el borrachín del pueblo, con ropa interior de cuerpo entero, botas y sombrero, a semejanza de Dean Martin en Río Bravo… Todo ello con el acompañamiento musical de Born in the U.S.A. de Bruce Springsteen repetida una y otra vez.
Sí, lo entiendo, lo entiendo, dijo el marido de Sylvia. Ese desfile se ha convertido en un espectáculo para turistas. Y a continuación rectificó: No, peor, es más bien como si las personas de aquí se hubieran convertido en turistas.
Siguió un silencio pensativo en nuestro extremo de la mesa, que aproveché para ir al cuarto de baño.
Un momento después, cuando volvía al porche, me encontré con Sylvia y su hijo. Estaban en la cocina. La madre, de brazos cruzados y apoyada en la encimera. El niño frente a ella, cabizbajo, con el muñeco del Increíble Hulk en las manos. Parecía como si su madre le acabara de soltar una regañina.
Estábamos hablando de Hulk, dijo Sylvia al verme. Oscar me ha preguntado si Hulk es inmortal. Lo hemos discutido y llegado a la conclusión de que es inmortal cuando tiene la forma de ese monstruo verde. Cuando es un ser humano es mortal, como nosotros. Y, dado que, por lo que me explica Oscar, Hulk no es siempre Hulk, no podemos decir que sea técnicamente inmortal.
Asentí, sin saber qué aportar al debate. El niño parecía compungido por el resultado.
También hemos decidido que no es correcto hablar de manera frívola de temas como la inmortalidad. ¿No es cierto, Oscar?
El niño asintió contemplando el muñeco.
El tono habitual de Sylvia era de gravedad; siempre estaba a la defensiva, veía amenazas en todo, sin excepción, lo que volvía su actitud ridícula y forzada, e invitaba a llevarle la contraria.
No lo hice porque en ese momento entraron, procedentes del porche, sus dos amigas. Ninguna sonreía, lo que bastaba para pensar que había pasado algo horrible.
Miraron a Sylvia, luego a mí y luego de nuevo a Sylvia. A continuación le dijeron: Tienes que venir a ver esto.
Sylvia salió corriendo al porche como si a su marido le estuviera dando un infarto. No era así, ni mucho menos. Él y Manuel miraban encantados hacia la cama elástica, donde Katharina saltaba con los brazos en cruz y una sonrisa que no podría ser mayor.
Las amigas de Sylvia, su hijo y yo habíamos seguido a nuestra anfitriona. En cuanto Katharina vio al niño le hizo señas para que fuera con ella.
¡Vamos, Oscar! ¡Es muy divertido!
Antes de que su madre pudiera decir algo, el niño corrió a la cama elástica. Sylvia no reaccionó hasta después de que el niño se lanzara a saltar. Le ordenó que se bajara de allí, pero fue Katharina la que contestó.
Dijiste que una cama elástica solo para él era demasiado. Ahora ya no es solo para él, así que puede jugar un poco.
Es cierto, dijo Manuel.
Sí, eso fue lo que yo entendí, dijo Diana.
Con cada salto, a Katharina se le subía la minifalda y dejaba a la vista unas bragas amarillo limón. Oscar se reía y chillaba.
El marido de Sylvia y Manuel no despegaban los ojos de Katharina. El primero intentaba disimular; el segundo la miraba abiertamente. Manuel había apoyado un codo en la mesa y cruzado las piernas. Cada vez me caía mejor. Si no estaba cómodo, no lo disimulaba; si lo estaba, tampoco.
A las amigas de Sylvia les era imposible esconder el regocijo; estaban viendo a uno de los europeos hacer una excentricidad y a su anfitriona contrariada.
Sylvia se volvió hacia mí y me interrogó con los ojos, como si yo tuviera el poder para poner fin a semejante exhibición, además del deber de hacerlo. Bajé los peldaños del porche y caminé hacia la cama elástica. Mi intención era subir y saltar con ellos, pero me detuve a mitad de camino.
Las nubes habían seguido acercándose. Hubo unos truenos sordos y empezaron a caer rayos, luego gotas, gruesas y calientes, y el desierto olió de pronto como debía de oler antes de que existieran el plástico, los motores de explosión y el cine. Miré a Katharina, que saltaba y saltaba junto al niño, disfrutando tanto o más que él, con las bragas a la vista y sin que le importara, bajo un cielo recorrido por rayos, y supe que estaba enamorado. Hasta entonces había creído estarlo, pero de pronto me di cuenta de que mis sentimientos, pese a ser sinceros, no habían sido más que prolegómenos del amor verdadero. Supe que quería estar con aquella chica para siempre.
Hubo un fogonazo y un bramido simultáneos y todos nos encogimos y miramos al cielo. Se fue la luz en la casa. De una caseta de ladrillo en la que no me había fijado hasta entonces, a unos trescientos metros, subía una espiral de humo que se disipó rápidamente. Cuando volví a acordarme de Katharina, ella y el niño habían dejado de saltar. Estaban de pie en la cama elástica, que todavía subía y bajaba. Katharina rodeaba los hombros del niño con un brazo mientras que con la otra mano se estiraba la minifalda.
¡Lo sabía! ¡Lo sabía!, dijo Sylvia. ¡Tenía que pasar algo así!
Media hora después Diana, Manuel, Katharina y yo estábamos sentados en el porche trasero, desentendidos de lo que pasaba en la casa y a la espera de que alguien nos llevara de vuelta a Reno. Nos acompañaba el niño, que jugaba otra vez con Hulk. La luz no había vuelto. Sylvia y su marido habían ido a evaluar los daños producidos por el rayo. Bernard los había acompañado. Las amigas de Sylvia estaban falsamente atareadas en la cocina. Había dejado de llover.
Respondimos al regreso de la luz con parpadeos y un «Hmmm» generalizado. Un momento después James salió al porche. Mirándose los pies, chasqueó la lengua, apoyó las manos en la cadera y dijo: Bueno, chicos, así están las cosas. El rayo ha caído en la caseta del pozo de agua. La bomba está quemada. He conseguido desmontarla y la he traído al garaje.
Levantó la vista y, mirándonos a Manuel y a mí, añadió: ¿Podéis ayudarme?
¿Ayudarte a qué?, preguntó Manuel al cabo de un par de segundos.
A arreglarla. Tú eres arquitecto y tú, ingeniero, ¿no? Eso me habéis dicho.
Los dos nos revolvimos en nuestros asientos.
Sin la bomba no llega agua a la casa. Es un modelo sencillo. Vamos. Por aquí.
Nos guio al garaje. Cuando estuvimos dentro cerró la puerta. El sitio estaba profusamente iluminado con luces fluorescentes. Más que un garaje parecía un almacén. Había herramientas como para construir una casa, colgadas de paneles, ordenadas, limpias y engrasadas. También había abundante material deportivo: dos bicicletas, una moto de cross, bates de béisbol, media docena de balones de distintas clases… En el centro del garaje, debajo de una luz, James había colocado una mesa plegable y, encima, la bomba quemada. Acercó sillas para los tres. Manuel y yo mirábamos la bomba carbonizada, parcialmente fundida, de la que asomaban cables eléctricos con el cobre desmelenado. No me pareció que tuviera arreglo, y si lo tenía no estaba a nuestro alcance. Por su cara, Manuel pensaba lo mismo.
Sentaos, dijo James.
Obedecimos resignados. Dejó varias herramientas sobre la mesa, al tuntún, y de una nevera portátil sacó una lata de cerveza para cada uno. Se sentó, abrió la suya y vació la mitad de un trago.
¿Queréis que os cuente una historia de Virginia City? De cuando la ciudad y la gente que vivía en ella no se parecían en nada a lo que habéis visto hoy.
Siguió un instante de desconcierto, tras el que Manuel y yo asentimos y abrimos nuestras cervezas.
Este rancho es propiedad de mi mujer, comenzó James. Ha pertenecido a su familia desde hace siglo y medio, y desde entonces siempre ha sido una mujer la que ha llevado las riendas. De la casa, de la familia y, en muchos casos, de las labores y los negocios de los que vivían.
Esa tradición, si podemos llamarla así, comenzó en 1860, un año después de que dos mineros que iban de paso, Peter O’Riley, el tímido, y Patrick McLaughlin, el crédulo, hicieran un alto en la cabecera del cañón Six Mile, plantaran su criba oscilante llevados por la mera costumbre y descubrieran el filón Comstock. Acababan de introducir Virginia City en la Historia. Uno murió loco y el otro arruinado, pero fueron los verdaderos fundadores de la ciudad.
De inmediato, todos los bateadores y tramperos de la zona dejaron lo que estaban haciendo y corrieron a reclamar concesiones mineras. Muchos comerciantes que abastecían la antigua ruta de colonos a California también se trasladaron aquí, viendo la oportunidad de hacer mayor negocio.
No era la primera vez que James contaba la historia. O quizá llevaba un tiempo dándole vueltas y nos había tomado por un público receptivo. Había reconocido asimismo lo adecuado del momento: al cabo de una tormenta, al atardecer y sentados alrededor de una mesa.
Uno de aquellos comerciantes fue Matthew Dunbar, californiano, de veinte años, casado con Mary Ellen Ralston, tres años más joven que él. Matthew fue uno de los primeros en llegar, eso debemos reconocérselo. Levantó una tienda de lona y antes incluso de hacer su primera comida en el nuevo hogar ya estaba vendiendo artículos de ferretería a los mineros. La familia vivía en la tienda; Matthew, Mary Ellen y la madre de Matthew, la señora Zora Elizabeth Dunbar. Nada más que una cortina separaba la zona de vivienda del negocio, y Matthew, como estrategia para atraer clientela, había instalado la estufa del lado del mostrador.
James hizo una pausa.
¿Me seguís, chicos?, preguntó, de pronto dubitativo. A lo mejor no os interesa lo que os estoy contando.
Sí, claro, se me adelantó Manuel.
Yo pensé que, al margen de que nos interesara o no, James y la bomba quemada nos tenían atrapados; no nos quedaba más opción que seguir escuchando.
Sin duda éramos los oyentes idóneos, pensé también. No sabíamos nada del pasado de Virginia City, así que nos pasarían desapercibidas las incorrecciones históricas, en caso de haberlas. Y, sobre todo, fueran cuales fueran los vínculos y apegos de James con el relato, lo más probable era que nunca volviéramos a vernos. En breve, Manuel y yo nos embarcaríamos en sendos aviones y cruzaríamos el Atlántico, de vuelta a Europa. La única consecuencia de la narración sería el placer que él obtendría al contarla.
O’Riley y McLaughlin habían descubierto el gran filón de oro en primavera. El resto de esa estación y el verano fueron frenéticos y esperanzadores, y Matthew estuvo demasiado ocupado haciendo dinero como para construir un techo de verdad para su mujer y su madre.
Con las primeras nieves, sin embargo, el entusiasmo de los mineros se vino abajo. Los mejores placeres y las vetas superficiales ya estaban registrados y la región no ofrecía más atractivos para quedarse a pasar el invierno. Casi todos recogieron sus equipos y se fueron. Solo continuaron allí trescientas personas, en tiendas de lona, casetas de madera sin desbastar y hasta en madrigueras excavadas en la ladera. Fue un invierno duro, con nevadas de cuatro pies. Salvo la excavación de galerías, todas las labores mineras se detuvieron. Interrumpida la extracción de mineral, mermó la circulación de dinero, y la ferretería de Matthew Dunbar se resintió.
Una forma alternativa de ganar unos billetes era el juego. La mayor construcción del campamento era un salón, también de lona, sobre una plataforma de tablones, que a diario atraía a mineros aburridos y necesitados de dinero. Eso convocó a un nuevo tipo de gente a Virginia City: los jugadores profesionales y los timadores. LePage era ambas cosas, además de usurero. Llegó acompañado por los trillizos Tilburg. Cuando los mineros vieron a los tres hermanos, ni siquiera pensaron que el whisky del salón les confundía la vista, creyeron directamente que se hallaban ante algo no terrenal, una avanzadilla de las huestes angélicas. Rubios y sonrosados, los trillizos parecían querubines con revólveres. Las congelaciones sufridas en inviernos anteriores los habían mutilado; a uno le faltaba la nariz, a otro, tres dedos y al tercero, las orejas. Poco más permitía diferenciarlos. Los trillizos trabajaban para LePage como criados, guardaespaldas y cobradores. El resto de jugadores y prestamistas se largaron igual que los grillos escapan de mi jardín cuando aparece una tarántula.
Matthew, desoyendo las recomendaciones de su esposa y las súplicas de su madre, se quedó a pasar el invierno. Según los rumores que llegaban de California, allí todo el mundo estaba ansioso por registrar nuevas parcelas y abrir galerías más profundas. Con el deshielo, miles de mineros cruzarían las sierras y él quería ser el primero en recibirlos y pertrecharlos en su ferretería. Hasta entonces, solo necesitaba un poco de dinero para pasar el invierno. Acudió a LePage, convencido de que con las ganancias de la primavera podría devolver el préstamo junto con los intereses de usura. Una vez más, ignoró a sus mujeres, que le desaconsejaron hacerlo.
En fechas tan tempranas como febrero, los primeros entusiastas se arriesgaron a atravesar las sierras, y a pie o a lomos de mula arribaron hambrientos de oro. En marzo, los recién llegados alcanzaban el millar. Las buenas perspectivas de Matthew se estaban cumpliendo.
Salvo que no contaba con que en abril, una vez que el invierno ya parecía vencido, el clima se recrudeciera. Una serie de tormentas cerraron los pasos de montaña. Cuando semanas después el tiempo amainó, los caminos estaban intransitables por el barro y los carromatos y fardos abandonados.
En mayo, cumplido el plazo en que Matthew tenía que devolver el préstamo, fue a ver a LePage para pedirle una prórroga. Se la concedió, a un interés todavía mayor. A partir de entonces, alguno de los trillizos se pasaba cada día por la ferretería para comprobar cómo marchaban las ventas y recordarle innecesariamente a Matthew su compromiso. A un minero que no abonó su deuda de juego con LePage, los trillizos le dieron una paliza con cachiporras, a la luz del día, delante de la tienda de Matthew. Otro minero con una deuda mayor apareció a una milla de la ciudad con el cuello roto. Dijeron que se había caído del caballo, pero iba descalzo y tenía marcas de ligaduras en las muñecas.
Por si eran pocas las preocupaciones de Matthew Dunbar, su mujer se hallaba en estado de buena esperanza y faltaba poco para que diera a luz. Al menos, cuando llegara ese momento, no estarían demasiado apretados en la tienda. La madre de Matthew había fallecido de pulmonía al final del invierno. El cadáver, dentro del ataúd y alzado sobre caballetes, seguía detrás de la tienda, a la espera de que el suelo se descongelara y pudieran enterrarla.
¿Otra cerveza?, nos preguntó James. Siento no tener por aquí nada más fuerte. Sería lo apropiado para esta historia.
Los dos asentimos. Un momento después James retomó la narración.
Lo más triste es que la solución a sus problemas siempre estuvo en la mano de Matthew; o, mejor dicho, en la mano de la difunta Zora Elizabeth Dunbar. Entre las escasas posesiones que la madre de Matthew había llevado a Virginia City estaba el anillo de diamantes que su abuela, a su vez, había incluido en el parco equipaje que llevó de Europa al Nuevo Mundo. Zora Elizabeth tenía juicio sobrado como para no lucirlo delante de colonos y mineros, y ni siquiera mencionarlo. Matthew sabía de su existencia, pero no su mujer, con la que Zora Elizabeth nunca llegó a congeniar. Guardaba el anillo en una bolsita de ante, en el fondo de su baúl, debajo de un juego de sábanas de batista. Matthew conocía el aprecio que su madre tenía por la joya. Esa fue la razón de que no le pidiera que la vendiera aquel invierno.
Zora Elizabeth, presintiendo su muerte y aprovechando un momento en que su nuera había salido a la letrina, pidió a su
hijo que la enterrara con el anillo. Desconocemos sus motivos para pedirle algo así. ¿Quería llevarse consigo lo único precioso que poseía en el mundo? ¿Quería castigar a su hijo? ¿Era una persona insensible y vengativa? Matthew no tuvo el valor de preguntar cuáles eran las razones, o sí lo tuvo, pero la respuesta lo avergonzó demasiado como para luego revelarla. Lo que sí sabemos son sus motivos para consentir. A la muerte de su padre, había asumido la responsabilidad de hacerse cargo de su madre, y desde entonces, con cada nuevo negocio que Matthew había emprendido, con cada cambio de residencia, las condiciones de vida de la anciana no habían hecho sino empeorar. Los enseres que podían llevar eran cada vez menos, sus alojamientos, más pequeños y la leña para la estufa, más escasa. Matthew se sentía culpable. Otro hombre endeudado con alguien como LePage y a punto de ser padre habría accedido a la petición de su madre y luego, en cuanto ella hubiera dejado de respirar, habría ido a vender el anillo. Pero Matthew, además de un sentido de la culpa con raíces calvinistas, tenía un desmedido concepto del honor. Era de los que piensan que el honor es lo único que no te pueden arrebatar. En eso también se equivocaba.
Después de que su madre muriese, cogió el anillo de donde ella le había dicho que estaba. Luego, antes de cerrar el ataúd, pidió tener un momento a solas para despedirse. Le puso el anillo y colocó la tapa para que el enterrador no tuviera más que clavarla. En las tres semanas que el ataúd permaneció sobre caballetes detrás de la ferretería, el anillo estuvo al alcance de todo el mundo. En todo ese tiempo, Matthew pudo haber cambiado de idea y recuperado la joya, pero seguramente interpretó la demora en darle cristiana sepultura como otra prueba para demostrar su integridad. Ni siquiera el nacimiento de su hija lo hizo cambiar de idea.
En cuanto mejoró el tiempo, Zora Elizabeth Dunbar fue depositada por fin bajo tierra.
Luego los paiutes se pusieron en pie de guerra y asaetearon a cincuenta mineros que trataban de llegar a Virginia City. Matthew tampoco pudo prever la ola de rumores de origen incierto, quizás intencionado, según los cuales en la cabecera del Six Mile no había tanto oro como se había predicho, y que mermaron aún más la afluencia de gente.
Además, la prórroga conseguida por Matthew estaba a punto de vencer. Fue una suerte para él, para su familia y para los vecinos de Virginia City que llegara su hermano.
Costaba creer que John Dunbar hubiera nacido de la cetrina, encorvada y escuálida Zora Elizabeth. Medía siete pies, nunca se había recortado la barba, su cabellera desgreñada era una continua tentación para los indios y en el pecho le latía un corazón tan grande como esta bomba achicharrada, dijo James. Era diez años mayor que Matthew y se había ido de casa cuando su hermano ni siquiera había nacido. Desde entonces su familia no había vuelto a saber de él. Matthew y Zora Elizabeth habían concluido que John estaba muerto. El motivo que llevó al hermano mayor a apartarse de los suyos es otro de los agujeros de esta historia. Puede que huyera de casa llevado por el ansia de aventura y fortuna, o que mediara alguna ofensa doméstica. De todos modos, el regreso repentino, y muy oportuno, de John era prueba de que no se había olvidado de su familia e invita a imaginar que durante aquellos años, sirviéndose de sus habilidades de rastreador, les había seguido la pista en cada desplazamiento. John se había enterado de la muerte de su madre y había hecho un largo viaje para presentarle sus respetos.
Desde su partida de casa, John había trabajado como mozo de cuadra, guía de caravanas de colonos y trampero, había probado suerte —sin éxito— buscando oro en Portuguese Flat y había pasado un tiempo en el Territorio de Utah, viviendo en una cueva y hablando solo. Cuando se presentó en Virginia City llevaba un año cazando y curtiendo pieles. Los primeros en advertir su llegada fueron los chinos que regentaban los baños públicos. Lo olieron a una milla y salieron corriendo a su encuentro, compitiendo para ofrecerle sus servicios. John se libró de ellos a patadas, sin ni siquiera bajarse del caballo.
Buscó la ferretería de su hermano, se presentó y le ordenó acompañarlo al cementerio. Esa noche, después de que Matthew se hubiera sobrepuesto del descubrimiento de que, en efecto, tenía un hermano, le contó a John cómo habían sido los últimos meses de su madre y le habló del préstamo de LePage. John había conocido a varios personajes como el usurero y sabía lo que significaba estar en deuda con ellos, pero, pese a ser hermanos, no era quién para reprochar a Matthew su irresponsabilidad. Además, John Dunbar no era de los que se enfangan en lamentaciones.
¿Dónde está el anillo de mamá?, preguntó.
John se balanceaba en la mecedora de su madre, haciéndola crujir. Con su tamaño, habría bastado con que hiciera cualquier movimiento brusco para echar abajo la tienda de su hermano.
¿Qué anillo?, quiso saber Mary Ellen, que acunaba en brazos a su hija recién nacida.
A Matthew no le quedó más opción que contarlo todo. Cuando terminó, fue Mary Ellen la que estuvo a punto de derribar la tienda. John siguió balanceándose, sin decir nada.
¿Qué vamos a hacer?, preguntó Mary Ellen. No se dirigió a su marido, sino a John.
El hermano mayor se puso lentamente en pie, su cabeza rozaba la lona de la tienda, y le dijo a Matthew que cogiera un pico, una pala y un farol.
Tampoco sabemos, dijo James, cómo se enteró LePage de lo que los hermanos pretendían hacer, pero es fácil imaginar que, mientras Matthew explicaba a su familia lo que había sido del anillo, fuera de la tienda, una silueta oscura permanecía con el oído pegado a la lona, y que, en cuanto concluyó el relato, la sombra se alejó, sigilosa al principio, luego chapoteando en el barro, entre tiendas y casuchas, para reunirse en un callejón con otras dos siluetas idénticas, con las que intercambió cuchicheos, y que luego las tres sombras asintieron y fueron en busca de LePage.
La puerta del garaje se abrió de pronto, sobresaltándonos a los tres.
¿Cómo va eso?, preguntó Sylvia.
No creo que la bomba tenga arreglo, dijo James.
Entiendo.
Sylvia miraba las latas de cerveza.
Habrá que comprar otra, dijo James. Mañana iré al almacén. La instalaré yo mismo.
Muy bien. Pero hasta entonces necesitaremos agua. Las cisternas de los baños están vacías. Habrá que traer unos cubos del pozo. Seguro que tus amigos pueden ayudarte. Yo tengo que ocuparme del resto de la gente.
Sylvia dio media vuelta para irse, pero se detuvo.
¡Ah! Y llévate a tu hijo.
¿Quieres que él también acarree agua?
No. Solo llévatelo. Por hoy, ya ha acabado con mi paciencia, dijo Sylvia, y volvió a dejarnos solos.
Lo siento, chicos, dijo James.
No hay problema, respondió Manuel, por el camino puedes contarnos el final de la historia.
James cogió dos cubos para cada uno y lo seguimos al exterior. Ya había anochecido, así que él abría la marcha con una linterna frontal. Un sendero entre matojos llevaba desde la casa a la caseta de la bomba. El niño iba a unos metros de nosotros, a un costado, alumbrándose con su propia linterna.
¿Y bien?, pregunté. ¿Qué pasó con los hermanos y LePage?
Sí, los hermanos, dijo James dubitativo, como si hubiera perdido el hilo o se hubiera vuelto reacio a hablar.
De camino al cementerio, Matthew no dejó de suplicarle a su hermano que cambiara de idea. John no le prestó atención. En la tumba que había visitado horas antes, colgó el farol de un brazo de la cruz y tendió a Matthew la pala. Él empuñó el pico. Matthew sudaba por el esfuerzo de retirar la tierra y por el miedo. No dejaba de mirar a su alrededor. El cementerio era pequeño, aún había muerto poca gente en Virginia City; un cementerio en la ladera, sin delimitar, cruces fabricadas con prisa, nombres y fechas escritos con la punta de un tizón, ya prácticamente borrados. No sabemos si había luna llena…
Claro que la había, dije yo.
Y un búho en la rama de un árbol, dijo Manuel.
Muy bien, luna llena y la silueta de un gran búho, de ojos amarillos, en la rama de un pino gris. ¿Por qué Matthew obedeció a aquel hombre que, en realidad, para él era un desconocido? ¿La capacidad de convicción de John era tan imponente como para obligar al hermano menor a profanar el cadáver de su madre, quien para entonces, no lo olvidemos, llevaba enterrada un mes y muerta casi dos? ¿Tan pusilánime era Matthew? ¿O es que en realidad sabía que estaba cumpliendo con su deber, pero hasta entonces, sin nadie que lo empujara, no había tenido el valor suficiente? En cualquier caso, palada a palada, retiró la tierra que su hermano removía con el pico. John trabajaba sin notar el esfuerzo. Con cada golpe de pico, el farol se balanceaba. No tardaron en dar con el ataúd. La tumba no era profunda. En el momento de enterrar a Zora Elizabeth, la tierra no se había deshelado por completo y el enterrador no se había esforzado mucho. John dio otro golpe y oyeron ruido de madera rota. La punta del pico se había clavado en el centro de la tapa del ataúd. John liberó el pico con cuidado y ordenó a su hermano que acercara el farol. John barrió con la mano el resto de la tierra. Matthew tiritaba. Imaginad la escena: Matthew acuclillado al borde de la tumba, sosteniendo el farol en alto; John erguido en el fondo, con un pie a cada lado del ataúd; los dos hermanos manchados de tierra; tu luna llena; tu búho; silencio absoluto.
Haciendo palanca con la punta del pico, John desclavó la tapa. Luego dejó el pico a un lado, se agachó y la alzó. Al final, John tuvo oportunidad de despedirse de su madre cara a cara. Matthew se encogió aún más y dejó escapar un gemido. Gracias a Dios, ella tenía los ojos cerrados. Unos párpados de pergamino con un ribete de pestañas ocultaban las cuencas acusadoras. Los labios se habían retraído y dejaban a la vista los dientes. La mandíbula se le había aflojado. La señora aullaba.
Tenía las manos apoyadas en el vientre. Llevaba el anillo en la mano derecha y la izquierda lo protegía. Imaginemos que, asomando entre los dedos, el anillo destelló a la luz del farol.
John se agachó y, mirando a su madre a la cara, le susurró algo que el hermano no alcanzó a entender. A continuación le separó las manos y le arrancó el anillo. Hubo crujidos. Matthew volvió a gemir. El hermano mayor contempló el anillo de cerca y se lo guardó en el bolsillo, se limpió las manos en los pantalones. Solo les faltaba rellenar el agujero. O eso creían ellos.
Ya habíamos llegado a la caseta del pozo. El niño jugaba sin prestarnos atención. James interrumpió la historia, dudando qué hacer.
Es mejor que os cuente ahora cómo termina. Luego, cargado con los cubos llenos, hablar será más difícil.
Cada uno puso un cubo en el suelo, del revés, y se sentó encima. James advirtió a su hijo que no se alejara y retomó el relato.
LePage, dijo. ¿Cómo era LePage? Un Béla Lugosi con perilla y pelo grasiento repeinado. Vestido de negro, naturalmente. Chaleco con bordados dorados, a juego con la leontina. En invierno, abrigo de pieles. No nos ha llegado testimonio de que fuera gran tirador. Imagino que, si hubiera sido así, no se habría buscado tres guardaespaldas. Supongamos que sus dotes como tirador estaban por encima de la media, puede que incluso por encima de la media en su oficio, pero nada más. Sus ojos tenían un brillo inusual y se comunicaba mediante susurros; la mayoría de las veces, los Tilburg no entendían lo que les ordenaba. Actuaban guiándose por la intuición, el miedo a su jefe y sus propios instintos desviados.
¡Dunbar!, dijo LePage, no gritando, sino susurrando, como era su estilo, y eso, en aquel lugar, sobrecogió más a los hermanos que cualquier aullido.
LePage estaba allí porque no quería perderse el espectáculo de dos hermanos profanando el cuerpo podrido de su madre. ¿Qué otra razón pudo haber para que no se limitara a enviar a los trillizos, como tenía por costumbre? Seguro que mientras esperaba a que recuperaran el anillo tuvo que contener la comezón de acercarse, de asomarse él también a la tumba para ver de cerca la cara de la madre muerta. LePage apareció por detrás de la cruz de Zora Elizabeth, iluminado desde abajo por el farol de los hermanos. Los trillizos, revólver en mano, se acercaron por los lados restantes de la tumba. Los dos hermanos no tenían escapatoria.
Entregadme el anillo y consideraré vuestra deuda saldada, dijo LePage.
Yo no tengo ninguna deuda contigo, podría haber dicho John si fuera un personaje de una película o de una novela. En lugar de eso desenfundó. Debajo del capote llevaba una pareja de Colts Walker, el modelo más grande y pesado de revólver que se había fabricado nunca. Cuatro libras y media, descargado. Lo habitual, por culpa del peso, era llevar las cartucheras colgadas de la silla del caballo, pero John Dunbar las llevaba a la cintura. Disparó al Tilburg situado a su izquierda, se volvió y disparó al que tenía a la espalda, antes de que ellos llegaran a apretar el gatillo. Alcanzados desde abajo, los matones salieron despedidos hacia arriba y hacia atrás y se estrellaron contra el suelo partiendo cruces. Uno murió en el acto. El otro, medio vivo, se revolcó un momento como si tuviera prisa por meterse bajo tierra y luego se quedó inmóvil.
El tercer Tilburg abrió fuego. Apuntó a John, pero Matthew estaba en medio. La descarga alcanzó al hermano menor en la espalda. Matthew rodó a la tumba y chilló, de dolor y por verse sobre su madre. John alcanzó al Tilburg restante en la cara. De reojo, comprobó que LePage, paralizado, no había empuñado ningún arma.
Cállate y mira, dijo John a su hermano, que no dejaba de chillar.
LePage acercó por fin la mano a su revólver, pero John Dunbar fue más rápido. Como si LePage fuera un puzle, John desmontó una pieza esencial con cada disparo. Cuando vació los dos Colts, las piezas restantes se desmoronaron.
Izó a su hermano de la tumba. El disparo había alcanzado a Matthew en el omóplato. Viviría. Antes de irse, John volvió a ponerle la tapa al ataúd y rellenó la tumba lo más rápido que pudo. Su hermano se había desmayado. Se lo cargó al hombro.
Al día siguiente, cuando Matthew se despertó, yacía boca abajo en la cama. Su mujer le había sacado la bala y limpiado la herida. John se había ido. Desapareció de la historia con un amanecer de fondo, en lugar de un atardecer, como es costumbre. Interpretadlo como queráis.
¿Y el anillo?, preguntó Matthew.
Mary Ellen se dio una palmadita en el bolsillo del vestido. John se lo había encomendado. Añadió que en adelante ella se ocuparía de todo.