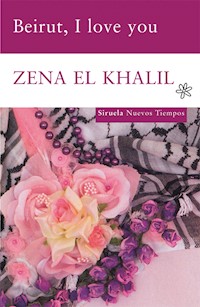
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
De Líbano surge esta voz totalmente original, desenfadada, alegre y seriamente comprometida: es la voz de una joven con unas firmes ganas de vivir y de crear un mundo mejor. Un puente entre culturas. Un libro necesario que todos deberíamos leer. Ésta es la historia de Zena, una joven atrapada en el hechizo de una ciudad que amenaza con sumergirla en un mar de guerra, dolor y aventuras amorosas. En las calles, las milicias armadas delimitan sus territorios mientras los obreros reconstruyen la ciudad. Familias enteras de refugiados duermen en una sola cama mientras chicas teñidas de rubio se dirigen a la siguiente megadiscoteca donde, a modo de combustible, circula la droga. Las bombas pueden empezar a caer en cualquier momento...Mientras, Zena y Maya, su mejor amiga, deben dar sentido a sus vidas en medio de esta locura y sortear las múltiples obsesiones de esta ciudad: operaciones de cirugía estética, Kalashnikov, encontrar marido. Escrita con tanta sinceridad como tolerancia, la novela autobiográfica de esta gran artista libanesa opone el amor y el arte a la constante amenaza de la guerra.Una Beirut sensual y visceral que se puede oler, oír, sentir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Beirut, I love you
Dedicado a mi hermana, Lana
Gracias por dejarme robarte algunos de tus valiosos recuerdos.
Gracias por sacar siempre fuerzas para mantenerme en pie.
Gracias por ser un espíritu libre y mi columna vertebral.
Gracias por querer a Beirut mil veces más que yo.
Llueve. Fuera, en el alféizar, se forman diminutos charcos de lluvia que después caen, después vuelven a formarse y de nuevo caen, como suicidios colectivos. El sonido de las gotas de agua al golpear la ventana es ensordecedor; tanto como los rumores.
Maya Ghannoum
1
La línea que separa los sueños de la realidad es delgada.
Cuando nací, mi padre le regaló un colgante a mi madre. Tenía forma de ancla. Muchos años después, perdí ese colgante. Me lo había quitado del cuello durante un partido de baloncesto y alguien lo robó del banquillo. Estaba furiosa conmigo misma por haber perdido el objeto que simbolizaba mi nacimiento de una forma tan patética. Aquello fue una señal de lo que estaba por venir. No dejaría de perder las cosas que amaba.
A veces me pregunto si aquel colgante existió de verdad. A veces me pregunto incluso si yo soy real. Me miro las manos y los pies; confirman que existe un cuerpo, pero nunca puedo verme la cara. Me miro fijamente en los espejos y sólo encuentro un par de vulgares ojos castaños. Si me quedo mirando el tiempo suficiente, los ojos se convierten en los de otro ser. Al otro lado del espejo, salgo de mí misma. Este juego me asusta y me aparto tras sólo unos segundos. Es aterrador enfrentarte a ti mismo, ver lo que eres en realidad. Ver que podrías ser real. Que tus responsabilidades son reales. Que tu vida está ahí de verdad.
Interactuando.
Existiendo.
No recuerdo mi nacimiento, no recuerdo cómo empezó todo esto, pero sí recuerdo mi muerte. Recuerdo cómo morí antes de regresar a este mundo como la persona que soy ahora. Fui de la oscuridad a la oscuridad, y después a la luz. Pero ahora vuelve a estar oscuro.
Amrika, existes ahora. Pero nada dura eternamente.
Maya, siempre estarás en mi corazón. En mi sangre.
Beirut, eres igual que yo. Caminas por esa delgada línea. Tienes un gran corazón, pero será ese corazón el que acabe contigo. Beirut, soy tu parásito, competimos por el amor.
Al final, una de las dos tendrá que admitir la derrota.
Mientras tú te diviertes con esos partidarios de la guerra con las manos manchadas de sangre, yo te robaré el vino y la poesía.
El poeta siempre gana.
El poeta siempre gana.
Recuerdo el momento en el que decidí que sería artista. No fue fácil. En mi familia, todo eran números y ganancias. El arte, la poesía y la literatura no se tomaban en serio. Pero aquel decisivo viaje a Roma a mediados de los ochenta, planeado como una gran fiesta de las compras, cambió mi destino. Recuerdo que estaban de moda los pendientes fosforescentes y las grandes hombreras. Caminando por Via Condotti y Via Veneto, mi madre se dio cuenta de que sentía un anhelo en mi interior que las compras en las boutiques no conseguirían satisfacer. Me llevó al Vaticano, a la basílica de San Pedro. Y entonces vi la Piedad de Miguel Ángel. No necesité nada más.
Estaba convencida.
Tengo una fotografía en la que salgo yo delante de la estatua (entonces no estaba detrás de un cristal) con un bolso de Fendi, de rayas marrones y negras. Al mirar a la Virgen a los ojos, supe que estaba destinada a algo mejor que el trozo de piel que colgaba de mi hombro izquierdo. Miré a mamá, que me agarraba la mano para asegurarse de que no me alejara, y pensé que por fin habíamos establecido una verdadera conexión. Su cabello oscuro estaba encrespado por el calor y las pequeñas gotas de sudor se acumulaban alrededor de su frente. En un día normal habría sido imposible sorprender así a mamá. Es como Sophia Loren, tanto en su apariencia como en su espíritu: la «reina de todo lo bueno y lo bello». Adoro a esa mujer.
A las dos.
Miré a la Madonna y le di las gracias por haber traído a mamá a la tierra durante al menos unos minutos, ya que fue entonces, y sólo entonces, cuando comprendí que tenía que ser artista.
2
Mi historia comienza con la vida más antigua que soy capaz de recordar. Nací en 1901 y mi nombre era Husein.
Todas mis vidas pasadas incluyen una gran historia de amor. El gran amor de Husein fue la ciudad de Nueva York. Todavía hoy recuerdo lo mucho que deseaba ir allí. De alguna manera, ese deseo se mantuvo en mis dos vidas siguientes. Algunas cosas no desaparecen nunca.
Nueva York siempre me ha traído grandes sorpresas, pero no el tipo de sorpresas con las que se construyen los sueños. No están cubiertas de purpurina y polvo de estrellas. Son espejismos. Esas sorpresas siempre tienen que ver con la muerte y el desafío de renacer. Con la asfixia, el miedo, con pan duro, con colchas llenas de moho, con la oscuridad, con la pérdida del rumbo.
Nueva York siempre representa una cierta forma de libertad. Una forma que no parece existir en Oriente Próximo. Nueva York siempre tiene que ver con personas que son personas: que toman café, pasean a sus perros, pintan, leen, salen, estudian, trabajan, comen, quedan, crecen, corren por el parque, ríen, aman, viven. Lo que he acabado comprendiendo (a fuerza de golpes) es que Nueva York también puede ser un monstruo.
Durante mi vida actual, que comenzó en el segundo milenio, el megaimperio mundial ha hecho todo lo posible por crear programas de televisión que me convenzan de que mi vida en Beirut no es apropiada. De que me estoy perdiendo cosas. De que Beirut no es lo bastante buena. En la televisión, Nueva York es glamour y éxito. Es ser un individuo que forja su camino en la vida. Es un gran grupo de amigos con los que puedes contar. Es el placer de ser independiente y de clase media. Encontrar y perseguir tus sueños. Navegar por el mundo empresarial amrikano.
Ganar dinero.
Triunfar.
Todo lo que no llegue a un «café-moca-latte-medianocon-leche-desnatada-y-sin-azúcar» no es lo bastante bueno.
Pero Nueva York también es un espejismo.
En Nueva York, no todo el mundo es bienvenido. Nueva York decide a quién acoge y a quién no. Te pedirá que entregues tu alma para pagar un alquiler altísimo que no te puedes permitir. Nueva York te meterá en una categoría. Te hará gordo, bajito, blanco o negro.
Te hará árabe.
Dos vidas antes de ésta, cuando era Husein, me dirigía a Nueva York para reunirme con mis padres. Aún no era artista. Pasarían ochenta y dos años hasta que conociera a Maya. Y noventa y cuatro hasta que viviera mi primera guerra.
Yo era un niño de una aldea recóndita situada en la cordillera del Líbano. Como dirían la mayoría de los cuentos orientales, mis padres fueron prometidos en matrimonio al nacer. Esa parte es cierta; sin embargo, es la historia sobre cómo fui concebido la que es poco corriente. Según cuenta la historia, un día mi madre estaba en el campo recogiendo los frutos de temporada, fueran los que fuesen. Cada narración de esta historia menciona una clase diferente: cerezas, manzanas, frambuesas, calabazas, aceitunas, una vez incluso berenjenas. Independientemente del producto que fuera, la historia dice que, por algún motivo, su vestido empezó a arder. Unos dicen que fueron cerillas; otros, que fue el reflejo del sol sobre su piel de cerámica. Milagrosamente, resultó ilesa. Salió del vestido de un salto y se encontró completamente desnuda en medio del cultivo de naranjas, limones, pepinos, brécol, alcachofas, mandarinas (inserte aquí fruta u hortaliza a su elección). Sintió un cosquilleo en los dedos de los pies al contacto con la tierra blanda. Un escalofrío recorrió su cuerpo y le endureció los pezones. Mi padre la vio e inmediatamente se excitó. Entonces, parece ser que fui concebido bajo la higuera, el ciruelo o el almendro, según quien cuente la historia.
Cómo acabaron en Nueva York estos dos amantes desventurados años más tarde es un misterio. Por qué se marcharon sin mí es algo que desconozco. Pero, por algún motivo, un tiempo después su suerte cambió, consiguieron riquezas en el Nuevo Mundo y pensaron que había llegado el momento de llevarme con ellos. Yo tenía once años.
Viajé con un amigo de la familia que accedió a ayudarme a hacer la travesía. Se llamaba John Abilmona. Su verdadero nombre no era John. Era una de esas cosas que hacían los hombres árabes antes de entrar en el Nuevo Mundo, adoptar un sobrenombre occidental para poder ascender con éxito por el escalafón. Cualquier nombre que se alejara de John, Mike o Steve no te permitiría llegar a Amrika. Cualquier cosa que suene remotamente oriental hará que te quedes en el lugar al que Amrika cree que perteneces. El verdadero nombre de John era Nasif. No está claro cómo el nombre de Nasif se convirtió en John. Sin embargo, hay algunos nombres que se traducen con bastante facilidad: Mustafa se convierte en Steve; Mohamed, en Mike; Fadi, en Freddy; Mazen, en Mark; Firas, en Frank; Munzir, en Joe; Dawud, en David, y Osama, en Owen.
Nasif Qasim Abilmona era un joven apuesto y seguro de sí mismo. Se sentía orgulloso de su nombre cuando era joven. Descendía de una larga línea de prósperos comerciantes, pero, por próspera que fuera su familia, Nasif (John) sólo pudo permitirse un billete en tercera clase para el Titanic. Como yo era menor de edad, viajaba con el mismo billete que él, el número 2699. Recuerdo al vendedor de billetes gruñéndonos cuando lo compramos: «Árabes no, perros no». Puede que ésa fuera la razón por la que Nasif viajó a bordo del Titanic con el nombre de John. Yo mantuve la boca cerrada.
Un día antes, dejé la calidez y la tranquilidad de la vida en el campo y viajé a la sofisticada Beirut, ciudad portuaria y prostituta al mismo tiempo. No tenía ni idea de que pudiera ser tan hermosa. Había hombres gordos con gorros fez de fieltro rojo y mujeres rollizas con maquillaje de color azul turquesa y los ojos perfilados y chorreantes de kohl.
Pasaría ahora a describir la comida, las especias y los aromas que flotaban en el aire, pero le prometí a alguien que, en este libro, esta escritora árabe no haría ninguna mención a la comida, las especias, los aromas o a llevar velo. Ahora estoy hablando de mí, de la autora en su vida actual, y no del niño que fue concebido bajo el jazmín/cactus/nogal. Esta mujer árabe en concreto, que a menudo habla de sí misma en tercera persona, vive su ciudad de formas más realistas. Al diablo con el romanticismo y la nostalgia. Al diablo con las recetas secretas de la abuela. Esta mujer árabe odia cocinar. Esta mujer árabe desprecia a las mujeres árabes que se expresan a través de la comida. Yo no tengo tiempo para estar todo el día sentada limpiando lentejas. No tengo la necesidad de hablar sobre la higiene femenina con las mujeres del campo. Puedo estar semanas sin ducharme. Puedo beberme una botella entera de vino yo sola. No tengo tiempo para asar berenjenas y machacar ajo. Me da pereza ponerme a discutir con los israelíes cuando afirman que el hummus y el falafel son invenciones suyas.
Pero volviendo a la historia de Husein... Cuando embarqué en el Titanic, yo era un niño. Dicen que normalmente te reencarnas en el mismo sexo, pero esa regla no es válida en mi caso. La historia me dice que mi nombre era Husein. La historia también me dice que los niños llamados Husein tienen un historial de muertes prematuras.
Nasif y yo nos encontramos en el puerto y emprendimos un viaje que me cambiaría la vida. Lo que le ocurrió al Titanic es bien conocido, así que me ahorraré los detalles sobre cómo ser el rey del mundo. Lo que voy a contar, sin embargo, es cómo me ahogué. No hay mucha gente que pueda describir eso.
Todavía hoy me sigue dando miedo el océano. Me da miedo el mar abierto. Me da miedo la oscuridad y le echo la culpa de todo al Titanic, porque, sí, todavía recuerdo cómo me ahogué. Es cierto lo que dicen sobre ahogarse. Es silencioso. Es terriblemente íntimo. El momento de la noche en el que más ruido hubo fue cuando chocamos contra el hielo. Hubo un crujido ensordecedor que resonó en todo el barco, más fuerte que cualquier explosión sónica o cualquier bomba antibúnker. A partir del momento en que chocamos, hubo bastante silencio. Sí, todo el mundo gritaba, pero yo no los oía. Tenía los ojos y los oídos fijos en el mar oscuro, de color negro. Empecé a desprenderme de una parte de mí. Supe que iba a morir y lo asumí rápidamente. Pensé en mis padres durante un instante, acurrucados en la cama el uno junto al otro, quizá sin poder dormir siquiera por la emoción de reencontrarse conmigo. Pensé en Nasif, que estaba intentando subirme a un bote salvavidas. Pensé en lo que estaba pasando dentro de su cuerpo. Vi su sangre circulando de una vena a otra. Vi su cena removiéndose y convirtiéndose en mierda. Me pregunté si Nasif iba a sobrevivir a todo aquello. Cuando subimos desde tercera clase, yo iba sobre sus hombros. Iba volando por encima de la multitud; todo estaba por debajo de mí, el reflejo de las lágrimas brillaba en las paredes. El agua ya había empezado a entrar en el barco. Era de color azul turquesa, no del color negro con el que me encontraría más tarde.
Ir por encima de la gente era surrealista. Ya no tenían aspecto de seres humanos. Sólo era carne que se apretujaba contra más carne.
Una orgía descomunal.
Un festival de excrementos humanos.
Cuando en los libros de historia los hombres rememoran sus episodios heroicos, suelen hablar de la espada que atravesó el corazón, del escudo que protegió la verdad y del coraje que se abrió camino a través del miedo. Lo que no cuentan es la verdad sobre cómo responde el cuerpo humano a la presión. Cómo los intestinos se vuelven flácidos. La pérdida de control. Los vómitos involuntarios. El debilitamiento del estómago. El sabor de la bilis. El sabor del ácido. El sentimiento de desesperanza y desolación. El miedo que impide actuar. El frío en las palmas de las manos. El martilleo en la cabeza. Las lágrimas, la mierda y aún más mierda. Yo flotaba sobre los hombros de Nasif y miraba a la gente a mi alrededor. Acepté que había llegado mi hora. No estaba enfadado. Simplemente lo sabía.
Lo cierto es que no fue hasta que comencé a ahogarme cuando empecé a sentir un miedo atroz. No era miedo a la muerte, sino a estar en un espacio tan oscuro y extenso. El mar era inmenso. Infinito. Y cuanto más me hundía, más oscuro se volvía; el silencio era ensordecedor.
Lo pienso ahora y me doy cuenta de que yo mismo decidí cuándo había llegado el momento de morir. Recuerdo que pensé para mis adentros que estaba dispuesto a aceptar la muerte simplemente porque no podía soportar estar rodeado por aquel silencio. Lo que me mató fue el silencio, no el mar. Fue una muerte verdaderamente solitaria.
Lo que mejor recuerdo es el color del agua.
Era púrpura.
Nasif (John) es un superviviente del Titanic. Es una de las 705 personas que sobrevivieron. No se ahogó como las otras 1.523. Su cadáver no yace junto al mío a cuatro mil metros bajo la superficie del mar. Tuvieron que pasar veintiséis navidades, veintiséis días de Año Nuevo y veintiséis ramadanes para que Nasif pudiera perdonarse a sí mismo lo suficiente como para contar su historia.
Nasif me había subido a un bote salvavidas. Su intención era reunirse conmigo en ese mismo bote una vez que llegara al agua, donde estaba seguro de poder sortear la norma de «sólo mujeres y niños». Se deslizó por la cuerda que colgaba junto a mi bote salvavidas, el número 15, mientras lo bajaban hasta el agua. No dejé de mirarle a los ojos en ningún momento. Calculó el tiempo que tardaríamos en descender, decidido a llegar al agua al mismo tiempo que yo.
Exactamente a las 2:43 de la madrugada, el bote salvavidas 15 se enredó en sus propias cuerdas y se detuvo. El bote 4 estaba justo encima y, sin darse cuenta del alboroto que se había desatado debajo, descendió hasta chocar contra nuestro bote. Ninguno de los pasajeros de mi bote salvavidas sobrevivió. Nasif observó horrorizado cómo se rompía en un millón de astillas. Le miré a los ojos un segundo antes de hundirme. Fue la última vez que nos vimos.
Nasif necesitó veintiséis años para poder hablar de su dolor. Al final, en 1938, accedió a conceder una entrevista a un periódico local de Roxboro (Carolina del Norte). El artículo aún puede leerse hoy en día, aunque lo que cuenta no es del todo cierto. Nasif hablaba un inglés imperfecto y vivía con el peso, con la vergüenza, de ser un superviviente. Se suponía que los hombres no tenían que sobrevivir al hundimiento del Titanic, y menos los hombres de tercera clase.
En realidad, el artículo es una versión pulida de Nasif. Por ejemplo, dice que Nasif ya estaba casado con una mujer, Nayma, que le dio cinco hijas: Yamal, Dalal, Suad, Wedad y Samia. Sin embargo, lo cierto es que Nasif aún no estaba casado con Nayma cuando cruzó el Atlántico a bordo del Carpathia después de haber sido rescatado del Titanic. En aquel momento estaba casado con su primera mujer, Salha, que, milagrosamente, dio a luz a su hijo Mohamed (conocido más tarde como Mike) la misma noche en que se hundió el Titanic. Convencida de que su marido no había sobrevivido, Salha dejó a la familia de Nasif y, pasado un tiempo, volvió a casarse.
Nasif conoció a Nayma años después, cuando volvió a viajar al Líbano. Se casaron y Nayma dio a luz a Wedad, que más adelante daría a luz a May, que más adelante me daría a luz a mí, Zena, la autora, en mi vida actual.
Siendo Husein, estuve casi cinco años y medio en el fondo del mar. Vagué solo por la oscuridad, en busca del lujo y el glamour al que llamaban Nueva York. No conseguí encontrarlo. Caminé en vano durante años. Mis piernas se volvieron delgadas y mi corazón, cansado. Me salieron ampollas del tamaño de continentes. Caminé y caminé hasta que olvidé por qué estaba caminando. No me querían en el Nuevo Mundo, ni vivo ni muerto. Me derrumbé. Estaba cansado y me sentía solo. Y perdido. Un recuerdo vago me vino a la memoria: «Árabes no, perros no».
Estaba escrito que no podía ser.
Cerré los ojos y pensé en mis padres. Siento no haber podido estar con vosotros. Siento haberos defraudado. No quería que pareciera que había fracasado, pero ¿cuánto tiempo podía seguir con aquel juego? ¿Durante cuánto tiempo tenía que caminar para convencerme de que no era bienvenido?
Ya está bien, decidí.
Volví a ponerme en pie y empecé a caminar hacia el este. Crucé el Atlántico y atravesé el estrecho de Gibraltar. Pasé por delante de Malta y de sus grandes acantilados. El idioma empezó a resultarme familiar. Pasé entre las islas de Grecia, y fue allí donde oí hablar de una invasión en el desmembrado Imperio Otomano. Aceleré el paso y corrí junto a la costa de Anatolia hasta que no pude más. En algún punto entre Siria y Beirut, decidí que había llegado a casa. Era el 23 de noviembre de 1917.
Emergí a la vida en forma de una niña con unos preciosos ojos entre verdes y azules. Había pasado tanto tiempo bajo el agua que me traje conmigo algo de allí. Los nacimientos en el mar eran peligrosos por aquel entonces y no tenía muchas probabilidades de sobrevivir; esta vez, sin embargo, mis nuevos padres estaban decididos a conservarme. Por eso me llamaron Amal, que significa «esperanza». El resto del mundo acabaría conociéndome como Asmahan.
3
No era fácil ser una mujer drusa cuando era Asmahan y no es fácil ser una mujer drusa ahora.
Con un extenso historial de orgullo y tradición a nuestras espaldas, siempre hemos sido alabadas por nuestra paciencia y rectitud y valoradas por nuestro autocontrol. Nos hemos mantenido al lado de nuestros hombres, nuestros fieros y nobles guerreros que defendieron nuestras montañas del Levante de los invasores extranjeros. Éramos humildes intelectuales que estudiaban los escritos de Sócrates, Jesús y Mahoma. Éramos piadosas y serenas, y teníamos la creencia de que nuestra vida en la Tierra no era más que un instante en el tiempo y de que un día, después de todos nuestros ciclos de reencarnaciones, nos reuniríamos por fin con nuestro sagrado creador. Vivíamos en aldeas y granjas. Teníamos las manos fuertes y morenas, tras años de duro trabajo al sol.
Hubo un tiempo en el que disfrutábamos del mismo estatus que los hombres en la sociedad. Discutíamos las teorías de Platón bajo los emparrados durante los días cálidos del otoño. Enseñábamos a nuestras hijas a cocinar y a coser, así como a leer y a escribir. Dábamos largos paseos por los trigales al frescor de las noches de primavera. Leíamos poesía alrededor del ujeq durante el gélido invierno, alimentándolo con leña para asar patatas y ajos.
Las cosas cambian, pero a veces tardamos siglos en darnos cuenta.
Cuando llegaron los otomanos, les seguimos la corriente. Hasta que un día, uno de los nuestros traicionó a la comunidad. Se creyó con derecho a reescribir nuestros códigos de conducta, a reformar nuestra sociedad para que se ajustara más al modo de vida otomano. Hay quien dice que lo hizo para proteger a nuestra comunidad, que hizo que nos adaptáramos para que pudiéramos sobrevivir. Para conservar nuestra identidad social y religiosa.
Pero ¿a qué precio? Porque, a causa de sus medidas, nuestras mujeres perdieron la igualdad de la que disfrutaban y se convirtieron en conejos domesticados. Dejamos de cuestionar y empezamos a obedecer.
Según nuestro reformador, para ser consideradas mujeres virtuosas teníamos que hablar con delicadeza y mantenernos calladas casi todo el tiempo, ser apocadas, conservar nuestra reputación intacta y estar por encima de toda obscenidad. Se nos enseñó a no enfrentarnos jamás a nuestros maridos con queja alguna. Se nos dijo que debíamos mostrar siempre aplomo y mesura, asentir cuando fuéramos reprendidas y obedecer cuando recibiéramos órdenes. Teníamos que dejarle manejar nuestros asuntos y no observarle nunca fijamente, ser siempre pudorosas con él y suspirar al mirarle, ser complacientes con sus opiniones y amarle con la máxima sinceridad, ponerle por delante de nuestros padres, perdonarle cuando es injusto con nosotras y acatar su ira con compasión. Por encima de todo, no debemos alegrarnos cuando se equivoca y siempre tenemos que estar de acuerdo con lo que dice y hace. Fuimos obligadas a aborrecer los excesos y a conformarnos con la abstinencia.
Nuestro reformador nos impuso estas normas y todavía hoy vivimos bajo la sombra de su decreto. Las mujeres de hoy en día han hecho muy poco por intentar recuperar su estatus anterior en la sociedad. Es una lástima cómo la religión anula a la gente. Y, actualmente, se ha vuelto muy difícil separar la religión del Estado. En el Líbano, se ha llegado a un punto en el que están tan unidos que es casi imposible para nuestros ciudadanos cuestionar los sistemas en los que viven. Es casi imposible para nuestras mujeres vivir la vida que merecen.
Cuando era Asmahan, que vivió hace casi cien años, tiré por la ventana esas reformas que nos habían impuesto. No quería tener nada que ver con ellas. Para mí, cantar era mi dios.
Mi esposo.
Mi hogar.
Mi existencia.
Y cualquiera que me ofreciera lugares en los que cantar, mi profeta. Y El Cairo... El Cairo era mi Nueva York.
El Cairo jugaba conmigo al tira y afloja. Yo la deseaba, pero ella siempre estaba fuera de mi alcance. Cada vez que pensaba que estaba avanzando, cada vez que tenía una nueva oportunidad de actuar y cantar, ocurría algo que me hacía volver a retroceder. Los rumores, las mentiras, los escándalos. La presión de mi conservadora familia para mantenerme alejada de los escenarios. Alejada de las pantallas de cine. Eran los años treinta y yo estaba en sintonía con mis hermanas del otro lado del Atlántico. El mundo estaba cambiando y progresando, y a una velocidad de vértigo. Veía cómo todo se iba desentrañando delante de mí. Los coches, los trenes..., la maquinaria en todo su esplendor. Televisiones en todos los hogares. Ése era el nuevo dios. El poder de las imágenes en movimiento tenía hipnotizado al mundo. Si ellos podían hacerlo allí, ¿por qué no podía yo en El Cairo?
Éramos tan modernos como Nueva York. De hecho, la superábamos en edad y en sabiduría. Éramos los encargados de tejer la historia. Todo empezaba y terminaba aquí.
Pero la tradición es una carga pesada.
Empecé a beber. Mucho. Podía beber más que cualquiera en una fiesta. Siempre era la última en marcharme. A menudo perdía el conocimiento. O, mejor dicho, caía redonda. Empecé a mentir. A engañar a mi marido para poder escaparme por la noche y cantar. Bebía para tener fuerzas. Bebía para olvidar. Bebía para experimentar un nivel de existencia que no era capaz de encontrar sin la bebida. Me ayudó a encontrar mi voz.
Y a conservarla.
Cantaba en bares. Cantaba en fiestas. Cantaba para públicos privados. Cantaba para directores de cine, con la esperanza de ganarme su simpatía. Cantaba para mi madre y mi hermano. Cantaba para todos los hombres de mi vida, y también para todas las mujeres. Para mi familia de Siria, considerados miembros de la realeza. De la realeza, pero sin dinero. Cantaba para escapar de la tradición. Años y años de pesada tradición. Una tradición carente de vida. Pegajosa. Onerosa.
Lo único que quería era sentirme viva. Cantar. Bailar. Beber. La vida estaba cambiando a toda velocidad y yo quería cambiar a cada instante con ella. Al diablo con la vida en el campo... Quería actuar ante un público que se lo mereciera. Quería cantar para los agricultores egipcios, que comprendían realmente la simplicidad de la vida. Que siempre sonreían y cantaban conmigo. Quería salir en la televisión. En el cine.
Pero mi autoritaria familia hacía siempre todo lo posible por cortarme las alas. Por conseguir que siguiera siendo obediente y por mantener intacta mi reputación.
El Oriente Próximo no ha cambiado mucho en los últimos doscientos años. Seguimos combatiendo en las mismas guerras, pero les hemos puesto nombres nuevos. La vida tal como la conocemos empezó con nosotros. Somos el centro del universo y todo tiene que brotar aquí en primer lugar. Soportamos el peso de tener que dar a luz, mientras el resto del mundo se divierte arreglando nuestros defectos de nacimiento. Han aprendido a coger el feto, inyectarle la última tecnología y contemplar cómo se convierte en una megalópolis.
Cuando era Asmahan, a menudo me sentía dividida entre dos mundos, Oriente y Occidente. Sí, mi corazón estaba ligado a mi tierra, pero yo cantaba para tender puentes. Mientras los franceses y los británicos y los alemanes libraban sus guerras de macho en nuestra tierra, yo cantaba sobre el amor. A mi familia, a los valientes guerreros que defendieron con sus vidas las montañas sirias y libanesas, les pedí que hicieran las paces con nuestros invitados europeos. El mundo estaba cambiando y teníamos que adaptarnos. Creía de veras que podía existir una vida sin turbulencias.
Igual que Husein en el Titanic, sufrí una muerte prematura. A diferencia de Husein, yo siempre vislumbré mi muerte. Sabía que llegaría demasiado pronto. Sabía que sería un accidente. Sabía que sería en una carretera. Sabía incluso en qué carretera. Había oído muchas veces la canción de mi funeral. A menudo la cantaba para mí misma. Lo único que me cogió por sorpresa fue el momento. Ocurrió cuando menos lo esperaba.
Pero siempre es así con la muerte.
4
Ochenta y nueve años y medio después del hundimiento del Titanic y cincuenta y siete después de mi accidente de coche, me encontraba enfrente de las Torres Gemelas cuando se derrumbó la primera. Estaba en la Sexta Avenida, desde donde tenía una buena vista. Lo suficientemente cerca para verlo, pero lo suficientemente lejos para estar a salvo. Para ser exactos, estaba en la parte izquierda de Ray’s Pizza, delante de un camión.
Había mucha gente y sabíamos que no debíamos estar allí, pero hay algo enormemente repugnante en el interés del hombre por experimentar la catástrofe. Digo experimentar porque parece que una catástrofe sólo puede llegar a través de una experiencia. Nunca es en blanco y negro. Suele ser difícil de describir. Y ocurre de forma distinta para cada persona. Algunos participan en ella a través de la reacción de sus emociones o, en algunos casos, de la retracción. Algunos corren a unirse a la lucha, otros retroceden. Algunos miran cuando saben que no deberían hacerlo. Algunos son simplemente mirones. Algunos son incapaces de comprender la situación e intentan hacer asociaciones con algo que ya conocen.
Crecí viendo películas de acción amrikanas. Crecí con Schwarzenegger y Rambo. Con Bruce Willis y Chuck Norris. Con Charles Bronson, Lee Marvin, Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan y Eric Roberts. Con MacGyver y Mr. T. Con Magnum y Top Gun. Hunter. Airwolf: Helicóptero. Misión imposible. Jungla de cristal. Corrupción en Miami. Me enseñaron que cuando hay problemas pueden oírse las siguientes expresiones:
Hostia, la hostia, me cago en la hostia, su puta madre, me cago en la puta, Dios mío, santo Dios, que Dios nos asista, madre de Dios, santo cielo, madre mía, joder, que te jodan, no me jodas, jodido cabrón, maldita zorra, gilipollas y yippie-kay-yay hijo de puta.
Oí todo eso y más el 11 de septiembre de 2001. Fue una película de acción. Al mirar a mi alrededor, vi a la gente enfrentándose a su peor pesadilla. Estaban asustados y confundidos. Algunos tenían los ojos cerrados. Otros, abiertos. Algunos se sentaban en el bordillo y lloraban sin dar crédito. Otros corrían por las calles y agitaban las manos en el aire. También había niños. No muchos, porque la mayoría estaban en el colegio, pero estaban los pocos que se habían levantado tarde aquella mañana y que todavía iban de camino. La gente señalaba. Se abrazaban unos a otros. Algunos se tapaban la boca con la mano. Algunos susurraban. Algunos vomitaban. Me di cuenta de lo parecidos que éramos todos. Todos, en todo el mundo. De que todos pasamos miedo y sufrimos y sentimos dolor. De que, cuando nos enfrentamos a una crisis, a menudo perdemos todo aquello de nosotros mismos que hemos pasado toda la vida construyendo. Un hombre ya no era un ejecutivo con un traje de oficina. Era Kurt, que era disléxico, hijo de Amy y Joe. Hermano de Danny y Nicole. Ella era Christine, hija de Joyce y Brian, no una historiadora del arte. Todos nos cogimos de las manos, agarrándonos a desconocidos que de pronto parecían nuestros parientes más cercanos. No, en el fondo no éramos tan diferentes.
Creo que la gente de Nueva York no supo cómo reaccionar al principio porque nunca les había pasado nada parecido. Cundió el pánico, como ocurre en todo el mundo cuando la gente se enfrenta a una crisis espectacular. Y cuando cundió el pánico, se tiró por la ventana el sentido común, y fue entonces cuando la gente empezó a hacer acusaciones.
Miedo, traición, desconcierto, culpa, dolor, pérdida, ira... Después de todo, son sentimientos universales.
ASUNTO: De mamá
Para: zena
Miércoles, 12/09/2001 11:32 2 KB
Hayati Zanzuna, Hayat albi, Lanusi
No os imagináis el horror que estamos viviendo y el miedo a las consecuencias.
Todo el mundo está pegado a la televisión, todo el mundo opina, la gente está consternada, todos están inquietos y preocupados por sus familiares directos y por la gente más cercana. Las líneas están colapsadas, no he podido contactar con vosotras. He recibido todos tus e-mails y los de Lana. Zena y Lana, tenéis que comprender que en estas circunstancias debéis restringir vuestros movimientos y, por favor, Lana, en este momento tómate las cosas con calma. ¡¡¡Joder!!! No sé lo que digo, ya sé que no sois niñas pequeñas y que no vais a correr ningún riesgo, pero estoy preocupada y no tengo ni idea de cuál será la reacción ante esta tragedia. La comida, por ejemplo. Sé que a la gente le entra el pánico en una situación como ésta. Bueno, mantenedme informada, por favor. Hoy me quedaré en casa. Estoy pegada a la pantalla del ordenador y a la pantalla de la tele. Os quiero. Tened cuidado y, por favor, intentad contactar con la tía Nabila y con la gente que quiere saber de vosotras.
Hasta luego hayat Albi, tened cuidado. No acabéis alimentándoos solamente de pizzas. OS QUIERO
ASUNTO: dónde estás?
Para: zena
Miércoles, 12/09/2001 19:52 1 KB
Mamesito Zanzuni:
¿Dónde estás? ¡No he tenido noticias tuyas! Escríbeme, por favor . No consigo contactar por teléfono. Tampoco he sabido nada de Lana. Espero que las líneas de e-mail no hayan dejado de funcionar también!!!!. Te quiero, Mamá
Nueva York ya no era la misma. Cuando los dos edificios se derrumbaron, empezaron a verme sólo como a una árabe. En clase se me acercaban para preguntarme si podía explicarles por qué había ocurrido todo. Por la calle, la gente se alejaba de mí por miedo a que mi kufiya de cuadros blancos y negros les trajera mala suerte. Parecía que cuanto más odiaba la gente a los árabes, más quería yo serlo. Cuantas más preguntas me hacían, más historias les contaba.
Les hablé de cómo los amrikanos volaron la casa de mi madre en 1983. De mi madre, que no tenía nada que ver con todo aquello. Mi madre, que sólo diez años antes de que explotara su casa había ganado el concurso local de belleza. Mi madre, que soñaba con hacer el amor con Clint Eastwood. Su hermano, que vestía como John Travolta y tenía la habitación empapelada con fotos de artistas de Hollywood. Sus pantalones blancos, a punto de estallar con su sexualidad. Su masculinidad, que nunca se comportaba detrás de su cremallera. Su cabello, una mata de pelo negro difícil de controlar. Su fijador, eterno. Su gomina, infinita.
La casa, eliminada.
Hermano y hermana, toda la familia, sin hogar.
La casa, destruida en 1983 por el acorazado New Jersey de la Armada de los Estados Unidos.
El acorazado New Jersey que había combatido en Vietnam.
Que había bombardeado objetivos en Guam y en Okinawa. Que había atacado la costa de Corea del Norte. Tras haber sido modernizado para poder transportar misiles, «Big J» se abrió camino hasta nuestras costas libanesas e hizo saltar por los aires la casa de mi madre. Oh, Big J, condecorado con quince estrellas de batalla, ¿por qué destruiste los recuerdos de mi madre? Big J, Big J, hiciste papilla la casa de mi madre. Su ropa y sus juguetes. Su rímel favorito. Big J: hoy un museo, ayer un asesino imponente y arrogante. Big J, ¿acaso conocías a mi madre, o estabas tan lleno de odio que disparabas a ciegas? Como un imbécil, enfurecido pero limitado por su polla flácida, quisiste sacar la rabia que tenías dentro. Golpeándote la cabeza furioso contra un muro de hormigón hasta sangrar. Creyendo que cada eyaculación imaginaria era el nacimiento de una nueva era. Los ojos enrojecidos, fuera de las órbitas, ebrios de furia feroz. Los misiles: duros, penetrantes. La saliva: abundante y hedionda. La piel: rígida, áspera, agrietada, llagas, pus, sangre, heces. Big J, cabrón decrépito, te cagaste sobre la casa de mi madre. Le quitaste todas sus pertenencias. Todos sus recuerdos. Los tuppers rojos de la cocina. Y hasta la mantelería nueva.
Les conté que, cuando vi caer la primera torre, lo único que pensé fue si volvería a ver a mi amante. No pensé en la gente que se estaba quemando. Yo no tenía miedo a morir. No pensé en las doscientas personas que saltaron desde las ventanas. No vi al hombre de la foto. No pensé en los bomberos que quedaron atrapados bajo los edificios. Pensé en mi amante, que estaba en el Líbano. Mi supuesto amante, que no quería corresponderme. Mi amante, que tardó seis largos días en tomarse la molestia de enviarme un e-mail para preguntar si estaba bien. Mi amante, que en una ocasión dijo ser un francotirador y en realidad no era más que un embustero.
Cuando cayó el primer edificio, pinté lo que tenía en la cabeza. Pinté a mi amante, que no tuvo ni el detalle de llamarme para preguntar cómo estaba. Que ni siquiera se molestó en escribir. Pinté el pánico que sentía en mi corazón. Pinté el miedo que sentía por ser árabe.
No tenía ningún lienzo y no me atrevía a ir a la tienda de artículos de arte de Canal Street, a un paso de las Torres Gemelas. Es más, ¿seguiría existiendo la tienda? Encontré un viejo rollo de papel en otro estudio. Corté un trozo de dos metros, dejé una nota de agradecimiento en un post-it





























