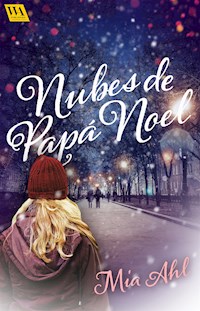11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Word Audio Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
—¡¿Qué ha sucedido aquí?! Annelie se agachó y dijo lo que era evidente: —Me he quedado atrapada. Después parpadeó. Sören era el técnico más guapo y atractivo que había visto nunca. Era moreno y ella prefería a los hombres morenos, a ser posible de ojos marrones. Era alto, de caderas estrechas y tórax bien formado, cubierto por una camiseta limpia con una inscripción publicitaria en la parte superior del lado izquierdo. Annelie vive sola con sus dos hijos adolescentes, Alva y Anton. Bertil, su ex, que la abandonó por una mujer más joven, se arrepiente y quiere recuperarla. De camino a una fiesta para inaugurar el balcón de una amiga, Annelie se queda atrapada en el ascensor y su vida da un giro inesperado... “Besos entre las rejillas del ascensor” es la continuación de "Ojos azules y magia negra" y " Whisky y tortitas con mermelada ".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Besos entre las rejillas del ascensor
Mia Ahl
Traducido por Francisca Jiménez Pozuelo
© Mia Ahl, 2019
Título original: Att kyssas genom ett hissgaller
Traducido por: Francisca Jiménez Pozuelo
Diseño de cubierta: Maria Borgelöv
ISBN 978-91-80003-50-6
© de esta edición: Word Audio Publishing International/Gyldendal A/S, Copenhague 2022
Klareboderne 3, DK-1115
Copenhague K
www.gyldendal.dk
www.wordaudio.se
Esta es una obra de ficción. Todos los personajes, organizaciones y eventos retratados en esta novela son productos de la imaginación del autor o se utilizan ficticiamente.
Todos los derechos reservados. Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).
«Libido: procedente del latín, significa atracción, anhelo, impulso, deseo sexual».
Wikipedia
Capítulo uno
Annelie sacó medio cuerpo por encima de la barandilla y rugió:
—¡Tíralo al suelo! ¡Tíralo hasta que reviente! ¡Arrástralo por el suelo! ¡Devuélveselo!
Ella y su familia —mejor dicho, sus dos hijos y su exmarido— estaban en Agnebergshallen, el estadio deportivo más grande de Uddevalla. Cuatro metros por debajo de ella se estaba llevando a cabo un combate ritual. Sobre el suelo de madera habían colocado unas suaves alfombras verdes. En cada esquina había un juez sentado en una silla y un quinto, de pie en el borde, gritaba órdenes en japonés. Se llevaban a cabo tres combates al mismo tiempo, por lo que seis madres vociferaban al borde del área de un modo nada apropiado.
Era la clausura del campamento de judo de una semana de duración al que Anton había asistido después de finalizar el curso. Iba a entrar en combate, cuerpo a cuerpo, con los chicos con los que solía jugar a la pelota e ir a pescar después de los entrenamientos. Tal vez también podía aprovechar ese momento para devolver alguna mala entrada en el campo de fútbol o algún chismorreo.
Annelie se echó hacia atrás mientras el juez decía algo que solo Anton y su oponente pudieron oír. Se desataron y volvieron a atar los cinturones de tela y se arreglaron los kimonos blancos. Luego se inclinaron ligeramente uno enfrente de otro y dieron unos pasos. Annelie oyó que Anton, apretando las mandíbulas, decía:
—Esto voy a superarlo, igual que hizo ella otras veces.
Pero entonces casi nunca se utilizaba la fuerza. Annelie juntó las manos y contuvo la respiración. Quizá lo ayudara más que los rugidos, aunque Anton, en medio del griterío de las demás madres y padres, no iba a percibirlo. Él solía hablar del entrenamiento mental, así que tal vez los gritos de ánimo mentales también sirvieran.
Al parecer, el coaching silencioso de Annelie funcionó, ya que en ese momento el otro chico cayó sobre la alfombra y Anton permaneció en pie. El juez dijo algo que Annelie no entendió, pero vio en la espalda de Anton que había ganado. Se puso firme, con los pies un poco separados y los dedos hacia delante. Luego hizo una reverencia a su oponente, al juez principal y a los cuatro jueces de esquina. Con gesto digno, fue hacia sus compañeros de equipo.
Annelie, que lo conocía bien, sabía que hubiera preferido dar vueltas por la pista de Agnebergshallen bajo los vítores de la gente. Pero Anton ya le había dicho a su madre que en las competiciones de judo las reglas eran estrictas. Apenas podía manifestarse alegría. Respeto, se trataba de respeto. A Annelie le parecía una estupidez.
Así que Anton fue lenta y dignamente hacia sus compañeros de club, miró las gradas, atrapó la mirada de su madre y sonrió.
Annelie, que no era miembro de ningún club de judo y no tenía restricciones respecto al modo de actuar, agitó la mano y gritó. Otras madres de alrededor hicieron lo mismo. De vez en cuando paraban, más que nada para comprobar que a nadie le parecía mal su comportamiento. A veces también animaban a los hijos de otras personas por una cuestión de buena vecindad. En el club de judo todos se conocían y era importante mantener buenas relaciones, ya que facilitaba el trabajo a la administración.
—¡Vamos, Anton! —gritó Annelie por última vez. No tenía por qué ser educada. Su hijo competía en un club de Gotemburgo y ella no volvería a ver a esas madres.
Después miró a su hija Alva, que, a cuatro bancos de distancia de ella, intentaba aparentar que ambas no tenían relación.
Annelie sospechaba que Alva en ese momento se preguntaba si ella era una niña cambiada, un bebé raptado por el trol. Tal vez se imaginaba a su madre en el centro de maternidad del hospital de Uddevalla aquel día de junio de 1997, caminando agachada a lo largo de la fila de niños para ver si encontraba alguno particularmente hermoso y talentoso. Y allí estaba Alva durmiendo, con un lazo rosa en el pelo, que ya era denso y oscuro. El trol Annelie agarró a la hermosa niña y, ahogando la risa, salió con ella en medio de la noche de verano.
Era probable que Alva creyera que tenía una madre biológica que seguía buscándola, una mujer parecida a Sandra Bullock, con una exitosa carrera, amigos famosos y un vestidor como la cueva de Aladino.
Alva sabía que a los cuatro años su aspecto era el de un pequeño trol de pelo grueso y oscuro, como el de una vieja brocha de afeitar, y un gesto permanente de insatisfacción. A pesar de las fotos que le habían enseñado, seguía sin creérselo. Tenía ojos y un buen espejo en el que veía que se parecía a su madre lo mismo que un huevo a una castaña. Alva era la castaña. A quien se parecía era a su padre y a su abuela paterna. Los tres tenían el cabello oscuro, grandes ojos marrones y abundantes pestañas. También eran delgados y de piernas largas, pero a Alva acababan de salirle unas curvas que ella exhibía encantada entre suéteres cortos y jeans ajustados. A su abuela le parecía que se vestía de un modo innecesariamente provocativo.
—Anuncias productos que eres demasiado joven para vender —dijo en un tono seco.
A Annelie le pareció ocurrente, pero Alva se puso furiosa cuando entendió lo que le había dicho.
Se hizo un descanso, que Alva aprovechó para ponerse de pie y acercarse al sitio donde estaban Annelie y Bertil.
—¿Me prestas el móvil? —preguntó dirigiéndose a su padre.
El de Annelie era bueno, pero solo podía utilizarse para llamar, no para hacer fotos ni para conectarse a la red.
Bertil sacó el teléfono del bolsillo delantero y se lo dio a su hija.
—¿A quién vas a llamar? —preguntó.
Alva no respondió. Annelie pensó que tal vez la falta de respuesta le había dicho algo a Bertil. Cuando ella era una adolescente, sus padres conocían a todos sus compañeros; no solo los nombres, sino también su aspecto físico. Y más aún: sus padres conocían a los padres de sus compañeros y ascendientes de las cinco últimas generaciones. Pensaban que les daba seguridad, y quizá tenían razón. Pero Annelie a los catorce años ya sabía que en los sitios más tranquilos se consumía hachís y se bebía alcohol destilado en casa. La adolescencia no era una época segura y nunca lo había sido.
—Está hablando con alguien que no conoces ni conocerás nunca —dijo a Bertil a modo de explicación, sin arrogancia.
Bertil miró a su exesposa. Annelie lo miró a los ojos y se preguntó qué estaría pensando. Luego ella dijo en un tono suave:
—Me da pena. Recuerdo lo que era tener quince años. La única persona sensata en un mundo de locos. Sola e incomprendida. Y es una chica, así que ni siquiera puede entrar en la Legión Extranjera.
—Puede que tengan un departamento femenino —dijo Bertil con una sonrisa maliciosa—, ahora que hay chicas en el ejército —añadió.
Annelie se quedó mirándolo. No recordaba que hubiera bromeado en varios años, así que reaccionó y dijo:
—El inconveniente es el uniforme, claro. Unos zapatos horribles y pantalones térmicos.
—Además, tienen que cepillarse las botas y lavarse la ropa —completó Bertil.
Annelie se imaginó una hilera de ropa interior con encaje agitándose al viento del desierto mientras Alva y sus compañeras se miraban en sus cuchillos y se aplicaban brillo labial, que era en realidad el ungüento para la piel que les facilitaba el ejército. Se echó a reír. Bertil la miró.
—Oye… —dijo.
Pero entonces percibieron un leve movimiento en el suelo y nuevos combatientes se pusieron en fila. Anton salió a la pista todo lo digno que pudo, descalzo y con su equipo blanco. Annelie sintió que el corazón le latía lleno de orgullo por su hijo. Él había recorrido un largo camino en el último año y, al igual que ella, había superado su situación de desventaja. Era una enseñanza que siempre lo acompañaría. La próxima vez que algo le afectara mucho, tendría algo con que compararlo. En lo sucesivo sabría que, si lo derribaban, podía volver a levantarse. Nadie le quitaría ese conocimiento y la fuerza que le daba.
Capítulo dos
Después de la competición de judo, se quedaron un momento fuera del estadio. Las personas los saludaban cuando pasaban delante de ellos, felicitaban a Anton por su copa de plata y se quedaban mirando a Bertil y a Annelie, que estaban uno al lado del otro de un modo cortés, pero no demasiado juntos.
—Bueno —dijo Annelie poco después, levantando un poco el bolso para indicar su intención de marcharse. Sabía que tenía dieciocho minutos para llegar a tiempo la estación de tren que estaba cerca del Instituto de Enseñanza Secundaria de Östrabo. El tren la llevaría a Gotemburgo en setenta y cinco minutos.
Bertil vio el movimiento y supo lo que significaba.
—Podríamos ir a comer algo —propuso enseguida.
—¡Sí! ¡Pizza! —dijo Anton con entusiasmo.
Annelie murmuró algo. Sabía que estaba invitada, pero no si quería ir. En realidad, no quería comer pizza, aunque le gustaría pasar una hora más con Anton, el campeón. Sostuvo con ternura el trofeo de plata contra su pecho con ambas manos. Bertil levantó la bolsa que contenía la ropa y la toalla.
Annelie percibió que el diseño del trofeo era más bien simple, lo que agradeció. Solía preguntarse por qué eran tan grandes y feos. Antes, cuando vivía con Bertil, a veces veían el canal de deportes de la tele; le llamaba la atención ver a hombres adultos besando con alegría esas urnas de oro falso tan rebuscadas, y se preguntaba quién diseñaba y seleccionaba las piezas. ¿Por qué eran tan grandes? No cabían en una vitrina corriente y, por lo general, eran horrorosos. Quizá fuera para que no las robaran. Algunos trofeos eran de senderismo. Imaginó a esposas, novias y personal de limpieza de todo el mundo cruzando los dedos en silencio para que perdiera el equipo o el hombre en cuestión, y así no tener que limpiar el polvo y pulir ese armatoste otro año más. Era un tema que producía angustia y había que hablarlo con el consejero familiar. Además, se preguntó por qué tendrían esa forma. ¿Estaban pensados como simples copas, unos recipientes de los que beber? La mayoría de los que había visto en la tele parecían tener capacidad para unos cinco litros. Era suficiente para todo el equipo, suplentes, entrenador y masajista incluidos. Pero ¿quién tenía el honor de vaciarlo? Una pieza así es demasiado grande para volcarla, así que hay que tragarse hasta la última gota. Las pajitas serían más prácticas. Annelie se imaginó a un equipo completo de hockey sobre hielo sorbiendo champán de un trofeo de oro con una pajita.
Luego volvió a la realidad y miró a Alva.
—¿Pizza? —Tenía la leve esperanza de que Alva eligiera otra cosa.
Pero la chica no percibió su silencioso mensaje.
—Vale —respondió con poco entusiasmo.
—¿No vas a visitar a Madde? —preguntó Annelie.
—No —dijo con determinación.
Annelie tuvo la sensación de que su hija levantaba una valla a su alrededor. Sabía qué le ocurría. Después de dos cursos en otro centro de estudios, Alva había perdido el contacto con sus antiguos amigos. Tenía nuevas amistades, pero se habían ido a Gotemburgo ese fin de semana.
Alva se encontraba entre dos estados distintos en muchos aspectos. Tal vez le preocupaba esa sensación de fragilidad.
—Está bien —accedió Annelie, como hacen las buenas madres.
Ya que se trataba del día de Anton, era obvio que la elección del restaurante le correspondía a él. Al final, fueron a la pizzería más cercana, en la que había mesas de madera y servilletas de papel fino. Anton pidió una pizza kebab, algo que a Annelie siempre le pareció un insulto a la cultura gastronómica, tanto turca como italiana. Bertil pidió, como de costumbre, una pizza cuatro estaciones y Alva compartió con su madre una mamma mia con ajo.
—Cuidado, cuidado —dijo Anton, echando los pimientos en el plato de su madre.
—Mmmm —dijo Annelie, llevándose uno de los pimientos verdes a la boca.
—Oh, no. ¡Ahí no! Va a engullirme —gritó Anton.
Los demás miembros de la familia se rieron. Estaban acostumbrados a que Anton jugara con la comida. Bertil miró a Annelie y dijo de repente:
—¿Vienes a casa después? Tengo una botella de vino y hay una buena película en la tele. Puedes dormir en la habitación de Alva o en el sofá, en el cuarto de estar.
Ella lo miró fijamente. Los tres lo miraron a la vez. Después, los hijos miraron a la madre.
Bertil se había comprado un piso de cuatro habitaciones con vistas al centro de la ciudad. En metros cuadrados era más o menos la mitad de grande que la antigua casa, y también le había costado la mitad. Annelie se había llevado los muebles que quería de la antigua vivienda. No eran muchos. Todas las cosas que había ido reuniendo durante años le resultaban muy familiares allí, en aquella casa, pero no parecían tener valor por sí mismas. Y nunca había estado en el piso nuevo de él.
Por lo que le habían dicho, después de que la seductora Linda lo abandonara, había estado con otras tres mujeres. A los niños ninguna de ellas les había parecido importante en especial. Y, por lo visto, a Bertil tampoco.
—No me esperaba algo así, no sé qué decirte —susurró Annelie.
—Así podrás ver cómo están los niños en casa —añadió Bertil con entusiasmo.
Annelie se quedó pensativa. Antes, cuando estaban casados, ella respondía con rapidez, sin dudas, pero ahora sopesaba siempre las palabras antes de pronunciarlas, con el mismo cuidado que cuando las escribía. Desde el divorcio, no se sentía segura con Bertil. No es que fuera su enemigo, sino que lo percibía como una especie de socio con el que tenía que negociar todo el tiempo.
Así que negó despacio con la cabeza.
—Quizá en otro momento —dijo, temerosa de cerrar puertas que debían mantenerse abiertas.
—Tengo algunos álbumes de fotos —insistió Bertil.
Annelie se imaginó lo que él había pensado. Los dos sentados en el sofá nuevo, vino sobre la mesa y un álbum de fotos sobre las rodillas de ella. Él, con un brazo apoyado en el respaldo del sofá, señalaría las fotos llenas de recuerdos. Se reirían, hablarían y recordarían. La imagen no estaba mal, Annelie sabía que sería divertido. Pero había un gran inconveniente. Bertil creía que podía llegar a ella de ese modo y le habría funcionado con la antigua Annelie, pero ella ya no era esa Annelie. Como una serpiente que muda de piel, había surgido de ese viejo atavío y, aunque su aspecto era similar al de antes, por dentro había cambiado por completo. A ella le gustaba la nueva Annelie, pero no creía que le gustara a Bertil si la veía tal cual era. La nueva Annelie veía los lados buenos de Bertil, pero ya no se sentía atraída por él. Hubo un tiempo en el que su cuerpo se humedecía y se derretía con solo mirarlo a él, sin embargo, en ese momento lo encontraba menos excitante que Harry Potter.
—Claro —dijo Annelie con entusiasmo—. Déjamelos y les echaré un vistazo. Así podré copiar las fotos que me gusten y luego te los devuelvo.
Se dio cuenta de que él no estaba satisfecho y le pareció divertido poder leer sus pensamientos con tanta facilidad.
Terminaron de comer y luego fueron juntos a Hönseberget, donde estaba la vivienda de Bertil. Para su vergüenza, Annelie no podía esperar de pie en la escalera mientras él recogía los álbumes, así que accedió a visitar el piso. Era amplio, con cuatro habitaciones y tres dormitorios a un lado del pasillo. Annelie miró los de Alva y Anton, pero evitó entrar en el del rincón, donde dormía Bertil.
Hizo caso omiso de la cocina, tan simple como suelen ser las cocinas de los hombres, aunque no la vio desordenada. Luego entró en el amplio y luminoso cuarto de estar, de grandes ventanas sin cortinas. Había un balcón a lo largo de la cocina y el cuarto de estar, así que salió y se apoyó en la barandilla, desde donde se podía ver toda Uddevalla hasta el mar. Era fantástico. Se quedó un momento allí, disfrutando del paisaje. Justo debajo estaba la plataforma elevada de la estación de tren, que parecía más bien una parada de tranvía.
Al darse la vuelta, se encontró con el televisor más grande que había visto en su vida. Tal vez era tan grande como la cama en la que ella y Bertil hacían el amor cuando estaban recién enamorados.
—¡Oh! —exclamó Annelie.
Después hizo una rápida operación de cálculo y se dio cuenta de que en esa pared colgaba algo más de un año de manutención de ambos niños. ¡Lo había usado para comprar un televisor!
Antes de que pudiera abrir la boca y decir lo que pensaba de tal despilfarro, recordó que estaban divorciados, separados de verdad, y que no tenía que meterse en lo que Bertil hiciera con el dinero mientras pagara la manutención y les diera de comer cuando estaban con él. Y él mantenía esa parte del acuerdo. Ella había viajado a Italia durante el verano y era probable que a él le hubiera parecido una locura. ¿Por qué tenía que nadar en una playa pequeña y sucia cuando, a poca distancia, estaban los acantilados de Bohuslän y podía ir allí en bicicleta? ¿Por qué viajar en medio de un tráfico tan estresante cuando se puede hacer cola en la E6? ¿Y por qué visitar las ruinas guiado por alguien que no hablaba sueco cuando tenías la fortaleza de Bohus a cincuenta kilómetros? Siempre que no quieras sentarte en el sofá delante de la tele con una cerveza en la mano y verlo todo en el canal cultural,o en el gastronómico, por supuesto. Esperaba que Bertil se quejara, pero lo único que dijo fue:
—Envíame una postal.
Annelie miró la pantalla del televisor y pensó que ya era hora de que dejara de ser tan quisquillosa con Bertil.
—Tienes un piso muy bonito —reconoció.
Bertil sonrió y asintió. La decoración era un poco la habitual en un piso de soltero, sin flores ni manteles, pero estaba limpio y ordenado. El cuarto de baño también debía estar limpio, pues de lo contrario Alva se habría negado a ir allí. Era una chica minuciosa, pero solo con la limpieza que hacían los demás, no ella.
—Bueno, pues me marcho para no perder el próximo tren —dijo Annelie. Luego señaló un momento el gimnasio Östrabo, que estaba justo a la vuelta de la esquina.
Bertil le ofreció una bolsa de tela que ella no reconoció, y pensó que se le habría olvidado a alguien.
—Hay algo que… —empezó a decir él, mirando hacia el interior del piso.
Annelie sintió un rápido impulso de levantar los brazos para defenderse. No porque pensara que iba a pegarle, no era eso, sino que algo en su voz le indicaba el comienzo de una conversación seria. Respiró hondo y se armó de valor.
Oyó ruidos familiares procedentes del interior. Anton estaba jugando en el ordenador y Alva mirando la tele, tal vez incluso hablando por teléfono al mismo tiempo, pero era difícil distinguir bien la voz por encima de las risas enlatadas.
—Algo que… —repitió Bertil. Luego se quedó en silencio y la miró. Annelie percibió que esperaba que ella dijera una palabra que diera pie a la conversación, pero se quedó callada—. Aquel momento, cuando lo de la copa de vino…
—Sí —dijo Annelie, que sabía a qué se refería.
—Está todo bien. Es decir, te he perdonado —sonrió.
Annelie se quedó sin saber qué decir y pensó un instante en posibles respuestas. Consideró la arrogante «¡¿Y?!» que le habría soltado Alva en tono chulesco. O simplemente «Gracias» sería la que le habría dado la antigua Annelie, una palabra que indicaba que lo consideraba generoso perdonando aquel momento de humillación. Eso le alegraría. Pero ella no lo sentía, aparte de que en algún momento perdió la ambición de mantener a Bertil de buen humor. Tal vez lo que él quería oír era «Yo también te he perdonado». Y lo había hecho. Le había perdonado lo de Linda, pero había otras cosas que no había logrado digerir: un centenar de detalles pequeños y desagradables en el transcurso de los seis primeros meses.
Annelie sopesó las posibilidades y, al final, dijo lo primero que le vino a la mente.
—Ah, ya.
Bertil pareció sorprendido. Ladeó la cabeza como si fuera el presentador de un concurso de televisión y quisiera guiar al concursante hacia la derecha, sin doblarla tanto que luego recibiera una reprimenda. Annelie se mantuvo firme en su respuesta, aunque sospechaba que no la haría pasar al siguiente nivel. Y tampoco tenía una cuerda de salvación a la que agarrarse.
—Ah, ya —dijo de nuevo. Luego, miró hacia las escaleras—. Tengo que irme —añadió—, de lo contrario, perderé también el próximo tren. ¡Adiós, hijos míos! —gritó hacia el interior del piso, aunque ya los había abrazado y besado como hacía siempre cuando se iban con su padre.
Una vez, Alva le preguntó riendo si creía que Bertil iba a escaparse con ellos. Entonces Annelie pensó un momento y luego dijo:
—En tal caso iría a Jämtland con su familia, y yo iría detrás a por vosotros, no lo dudéis.
No era que creyera que Bertil iba a llevarse a los niños ni tampoco que temiera que les pasara algo si no los cuidaba, nada de eso. Era puro egoísmo por lo sola y abandonada que se sintió al principio en Gotemburgo. Era como si ella solo se mantuviera a flote a través de la fuerza de los niños. Y luego todo cambió.
Le avergonzaba haberse dado cuenta de que disfrutaba de los fines de semana sin sus hijos, y esos remordimientos la obligaban a abrazarlos con más fuerza aún y alargar las despedidas. Esperaba encontrar pronto algún tipo de equilibrio, ya que sería mejor para los tres.
—Adiós —dijo luego a Bertil, y empezó a bajar las escaleras con pasos tranquilos.
Él se quedó inmóvil, mirándola. No lo oyó cerrar hasta que ella abrió la pesada puerta de la entrada.
Capítulo tres
Annelie pensaba a veces que su vida era como un viaje en la montaña rusa del parque de atracciones. O tal vez varios viajes, por lo mucho que cambiaba la vida. En primer lugar, tenía que hacer cola para llegar y poder subirse. Después, llegaba ese momento de expectación en que el vagón, con un tenaz traqueteo, se elevaba hasta el punto más alto. Y, al final, el propio viaje: descensos, giros y curvas y un instante de tranquilidad antes de que el vagón se precipitara por la nueva pendiente.
Mientras esperaba su turno, tenía la sensación de que estaba perdiendo un tiempo que podría aprovechar para hacer algo mejor; pero, si no hacía cola y se quedaba apretujada en medio del gentío, no podía acceder a la atracción principal.
Así que seguía donde aún había posibilidad de retroceder, ya que podía volverse murmurando una disculpa y salir de la cola mientras la gente decía a sus espaldas que era cobarde o estúpida. Después podía conformarse mirando desde abajo el tren lleno de gente gritando, que subía y bajaba, giraba y se balanceaba hasta que, por fin, se detenía con una sacudida y nuevos pasajeros podían subir y disfrutar de un momento de horror.
Annelie sabía que tenía la posibilidad de echarse atrás, aunque no la aprovechaba nunca. Había subido a una montaña rusa con Vanja y Denise cuando vivían en Haga, y con Bertil cuando estaban juntos. Últimamente lo hacía una vez al año con los niños, por cumplir.
También sabía que en la vida real no existía la posibilidad de echarse atrás ni se podía confiar en equipos de seguridad e inspecciones. Había que agarrarse bien al vagón y esperar que el sistema de bloqueo funcionara en las curvas.
A lo largo de su vida se habían sucedido las colas y los viajes y, aunque pueda parecer raro, mientras esperaba en la cola —donde estaba tranquila y segura—, anhelaba aventuras, e incluso estando casada con Bertil soñaba a veces con una vida de aventuras. En realidad, no sabía bien qué tipo de aventuras, pero durante un tiempo pensó en montar una empresa propia de decoración del hogar y también en tener un amante secreto. Descartó la empresa por falta de capital y al amante, por falta de candidatos.
En cambio, Bertil sí encontró una amante secreta, y Annelie se quedó sentada en lo alto de la cuesta, sin haber notado siquiera el traqueteo de la subida.
Le había llevado menos de un año estar de nuevo con los pies en la tierra, lo que le resultó muy agradable, y el viaje del verano a Italia había sido una aventura bastante aceptable, más o menos como montar en la montaña rusa infantil.
Iba recordando los viajes de vacaciones mientras volvía a casa en el tren.
Se quedó sorprendida cuando Bertil le comunicó que tenía intención de llevarse a Jämtland a los niños de vacaciones dos semanas. Dijo que iban a pescar.
Sig, el padre de Bertil, era de Jämtland, concretamente de una pequeña localidad llamada Klövsjö. Sus padres, los abuelos de Bertil, tenían allí una granja con cobertizos para el ganado y bosque. Se decía que Klövsjö era el pueblo más bonito de Suecia y Annelie nunca había protestado por ello. Borås tenía sus ventajas, pero no se podía decir que fuera una ciudad bonita si la comparabas con paisajes alpinos y un lago reluciente.
El padre de Bertil tenía un hermano al que le habría encantado hacerse cargo de la granja, mientras que a Sig el simple hecho de pensar en agricultura a pequeña escala y su correspondiente ganado le producía palpitaciones. Así que se fue a Gotemburgo y aceptó un trabajo en el astillero Eriksdalsvarvet. Conoció a Janet, una chica que hablaba con un marcado acento de Gotemburgo, la dejó embarazada y se casaron.
Cuando llegó la crisis y el astillero cerró, él siguió adelante y puso en marcha una pequeña empresa de pintura, donde trabajaría más tarde su hijo Bertil. En Klövsjö quedó el hermano de este, Georg. Se casó con una chica de Rätansbyn y tuvieron tres hijos uno detrás de otro. Se dedicaban a la agricultura y trabajaban mucho, al final también con subvenciones de la Unión Europea. En los años setenta llegó el esquiador Ingemar Stenmark y, tras él, una larga fila de turistas que querían practicar slalom. En Klövsjö estaba la zona de esquí Katrinabacken, donde habían tenido que instalar teleféricos, maquinaria para la pista, logística y controladores. Georg aprovechó el momento. La finca y el ganado en verano, y esquís en invierno.
Annelie acompañó a Bertil a Klövsjö durante seis inviernos, incluso celebraron allí la Navidad un año. A ella le parecía que era un lugar muy bonito, pero muy oscuro y frío; era como si tuviera algún gen valón que hacía que añorara el sur, el sol, el calor y el aceite de oliva. Bertil pensaba que todo eso se debía a un exceso de publicidad.
Según Annelie, él tenía un ligamento extra en las articulaciones de las rodillas que le permitía bajar por la pista de esquí dando pequeños y elegantes tirones. Ella, en cambio, casi se hundía.
Sus hijos, al parecer, habían heredado esa aptitud de Bertil, porque esquiaban mucho mejor que Annelie y no dudaban un momento, ni siquiera en lo más alto de una pendiente muy inclinada. Ella también esquiaba en pendientes difíciles, pero mientras lo hacía balbuceaba distintas fórmulas como «El peso del cuerpo en el esquí interior, cariño, agáchate y gira. ¡Vamos, ha salido bien! Ahora vamos a hacer el siguiente giro».
Annelie había aprendido que eso reducía el riesgo de caídas y los ataques de pánico. Una vez se detuvo justo en medio de una colina, sin atreverse a moverse. Estaba convencida de que el menor movimiento haría que se resbalara y no pudiera detenerse hasta llegar al estacionamiento. En el fondo parecía una buena idea, pero ella no quería bajar la pendiente, pasar por delante de la cola del teleférico y salir entre coches y niños pequeños sin tener control sobre los esquís.
Permaneció allí hasta que pasó un grupo de esquiadores y se enganchó al último de la fila como un bebé. Al final salió bien, pero no fue nada divertido. Y menos aún cuando se lo contó a Bertil y él, a su vez, se lo contó al resto del clan. Se decía que en Klövsjö la gente nacía con los esquís puestos, excepto las mujeres de la generación anterior a la de Annelie tal vez, quienes habían nacido con un trineo de patada. Ella pensaba que los partos debían ser bastante difíciles. Y luego estaba la pesca. Annelie no tenía idea de que a Bertil le gustara pescar.
Era raro eso del divorcio. De repente, uno se da cuenta de que el otro tiene cualidades que él o ella no había mostrado nunca mientras estaban casados.
Se preguntó qué más se había perdido y qué se había perdido Bertil de ella. Pensó lo bueno que podría haber sido si hubieran seguido sorprendiéndose el uno al otro en vez de separarse.
Tal vez a Bertil no le interesaba la pesca y solo agradecía a su primo que los invitara a él y a sus hijos a dar una vuelta por Klövsjö. Quizá la invitación se debiera a simple compasión.
Bertil no solía coger vacaciones en verano. Era entonces cuando la gente quería reformar sus viviendas por fuera, disponía de tiempo libre para hacer una escapada o, peor aún, «ayudaba», algo que Bertil detestaba.
A Bertil no le gustaban los carpinteros aficionados y pensaba que, por lo general, se metían en camisas de once varas.
Durante años, Bertil había dejado que Annelie disfrutara de las vacaciones. Ella solía ir con los niños a la casa de veraneo de sus padres, mientras que Bertil aprovechaba las largas y luminosas noches de verano para dar golpes y clavar cosas o supervisar a otros que lo hacían. En invierno se estaba más en el interior. Las vacaciones eran días cortos y dispersos en los que Bertil se sentía como un tigre enjaulado y sabía que debía hacer algo, pero no sabía qué.
Annelie sabía que dos semanas de vacaciones era algo extraño en él, y más aún que viajara solo con los niños. No tendría novia en ese momento.
Le impresionaba un poco ese ritmo tan vertiginoso con el que cortaba con las chicas. Ella no podía imaginar que hubiera tanta facilidad para cambiar de chica solo en Uddevalla. Todas las novias de Bertil eran más jóvenes que ella, mujeres atractivas que, por lo visto, carecían de cargas tales como los hijos o la falta de dinero. Para Bertil, la vida sexual se había convertido en un fantástico bufet, con nuevos manjares exóticos como el maracuyá y la carambola, lo que no está nada mal cuando lo que se te ha ofrecido durante muchos años es comida casera, sobre todo guisantes y zanahorias cocidas.
Mientras los trenes pasaban traqueteando por la estación central de Kode, Annelie reflexionó sobre su vida sexual. Era como un tratamiento para adelgazar. Debido a que una vida sexual real involucra a más de una persona, en realidad, se podía decir que era un ayuno. Pensó en su libido. ¿Cómo era la libido? Sonaba como algo parecido a un bastón de masaje, pero ella prefería asociarlo a algo rojo y brillante, como el cojín de satén que tenía su abuela en el cuarto de estar. Pero la libido de Annelie se había reducido a algo que se parecía más a la antigua lencería de seda de color salmón.
Debería zarandear su feminidad, despertar su libido. Pero ¿cómo lo haría? Tenía la sensación de que su vida sexual dormía tan a gusto como una adolescente por la mañana. Había que hacer sonar una trompeta como la vuvuzela sudafricana para que abriera los ojos y se desperezara.
Capítulo cuatro
Cuando Annelie volvió a su piso, le pareció muy grande, como suele ocurrir cuando uno está solo en casa. Colgó la chaqueta y fue a la cocina. Puso la bolsa con los álbumes sobre la mesa, junto con una bolsita de caramelos y una gruesa revista femenina de páginas brillantes que había comprado en la estación para tener algo que comer y leer durante la solitaria noche del sábado. A veces se avergonzaba un poco de comprar ese tipo de revistas, pues sabía que debería leer libros, a ser posible de tapa dura y de autores adecuados. Pero no era capaz, a pesar de que su vecina y amiga Vendela le podía prestar todos los best seller que quisiera, ya que era copropietaria de una librería y también cliente de Annelie; no de forma privada, sino a través de B. R. A. Gestores.
A Annelie le gustaban sus revistas. Las guardaba apiladas en el vestidor y a veces las sacaba para buscar alguna receta o para inspirarse en alguna cuestión de decoración del hogar. Bueno, lo de la decoración era algo que le interesaba sobre todo antes, cuando vivía en una casa, pues al mudarse a un apartamento ya no disponía de espacio para las grandes almohadas, cortinas y arreglos florales. Solía conformarse con poner distintos candelabros y cambiar las macetas de sitio.
También le daba un poco de vergüenza lo de los caramelos. Sabía que se esperaba que una mujer de su edad comiera chocolate Valrhonacon un setenta por ciento de cacao en vez de gominolas y pegajosos bombones de praliné. Pero el chocolate negro de buena calidad tiene un sabor tan fuerte que solo se puede comer un pedacito, y una solitaria noche de sábado requiere cosas que puedan desmenuzarse en la boca, para lo que va mejor el chocolate con leche relleno de algo cremoso.
Annelie miró un momento las golosinas, la revista y la bolsa que contenía los álbumes. Luego suspiró. El silencio colgaba, pesado como cortinas de terciopelo, a su alrededor. Reflexionó.
¿La mesa del sofá o la de la cocina? ¿Té caliente y caramelos o vino tinto y queso francés? ¿Revista semanal o álbumes de fotos? Era peor que cuando, de niña, jugaba al corro en el patio del recreo y quedaba atrapada: «Quien quiera salir de aquí el nombre de su amado ha de decir».
Mientras decidía el asunto, sonó el teléfono, que no pudo contestar hasta la quinta señal porque estaba escondido bajo los suaves cojines del sofá.
Era Denise.
—Hola, ¿cómo estás? Te llamé antes, pero no contestó nadie. Y no tienes contestador automático.
Lo último lo dijo en un leve tono de reproche, como si Annelie hubiera roto con un deber social, como no votar o algo así.
Annelie tenía la respuesta adecuada:
—No es necesario. O está ocupado, o Alva no está en casa.
Se quedó esperando. Denise no dijo nada. El silencio era similar al que se producía antes, cuando introducías una moneda en el parquímetro. Por un momento, la moneda es procesada por el aparato, que considera si se trata de una moneda válida o de las que se utilizan en los carritos de la compra. A veces, el momento se hace tan largo que empiezas a buscar otra moneda o te preguntas si en realidad no fue una moneda falsa lo que metiste. Después, oyes el ruido que produce al caer y solo queda esperar el ticket.
Denise también empezó a hacer ruido y se echó a reír.
—¿Quieres decir que si Alva está en casa no para de hablar por teléfono y, si no está, solo la llaman a ella?
—Más o menos eso.
—Pero eso es terrible.
—¿Lo es?
—Sí. ¿A ti no te llama nadie?
Annelie sintió ganas de decir que a ella también la llamaban. Todas las semanas llamaba gente que quería persuadirla de que cambiara de compañía eléctrica o se suscribiera a la lotería de códigos postales. Bertil llamaba al menos una vez al mes para hablar de cambios de horarios de las estancias de los niños en su casa. Su madre llamaba todas las semanas para contarle lo que hacían los vecinos de la casa de Borås y cómo les iban las cosas a los hermanos de Annelie y sus respectivas familias. Pero ella sabía que Denise no se refería a ese tipo de conversaciones, así que dijo:
—Bueno, sí. Ahora estás llamando tú.
Eso hizo que Denise recordara el motivo de la llamada.
—Pues… resulta que Richard y yo pensamos hacer una fiesta.
Denise hacía una fiesta. Hacía tiempo, cuando Annelie vivía en Uddevalla, ella y sus amigas hacían celebraciones, que eran cenas de tres platos, con carne como plato principal y un chupito al comienzo. Previamente, había que echarle un vistazo a alguna revista gastronómica y, después, seguir ciertas pautas. Eran encuentros que solían ser agradables y a Annelie no le quitaban el sueño. Luego, hubo otras celebraciones. Ella había organizado dos bautizos, una confirmación y el cuadragésimo cumpleaños de Bertil con recepción y mesa de regalos. Dichos eventos también fueron bastante tranquilos, al margen de que los niños gritaron en la iglesia. De todos modos, a Bertil se le veía feliz y agradeció todos los discursos, canciones y locuras que aportaron familiares, amigos y empleados.
Denise hacía una fiesta y habría buena comida de una empresa de catering, mucha bebida y gente que Annelie apenas conocía.
—Hemos pensado inaugurar el balcón. Nunca he vivido antes en un sitio con balcón, excepto el de la casa de mi madre en Borås, donde solo se podía airear la ropa de cama o fumar a escondidas.
—Exacto —dijo Annelie entre risas al recordarlo. Luego guardó silencio y esperó la invitación, que llegó enseguida.
—El viernes próximo. ¿Te viene bien o es demasiado pronto?
—Perfecto —respondió Annelie—. El viernes está bien.
Después se dio cuenta de que no le iba nada bien, porque el sábado de esa semana Bertil iba a llevarse a los niños de vacaciones a Klövsjö, así que el viernes era la última noche que pasaría con los chicos antes del viaje.
Abrió la boca para decir algo, pero enseguida pensó que era probable que se fueran a Uddevalla ya el viernes por la tarde, así que la noche del viernes sería la primera noche solitaria de dos largas semanas de separación. Annelie no se lo había confesado a nadie, y ella misma apenas lo admitía, pero tenía pánico a esas dos semanas. Nunca se había separado de los niños durante tanto tiempo. Disfrutaba teniéndolos muy cerca de ella. Soportaba mejor sus quejas y chillidos que la calma y el silencio que sentía cuando estaban con Bertil.
Tras poner en orden sus pensamientos, repitió para mayor seguridad:
—El viernes está bien. —Luego añadió—: Nos vemos mañana. ¿Nos acompañarás después a comer?
Vanja, Denise y Annelie solían entrenar juntas los domingos. Por lo general, una hora de power yoga, pero a veces hacían aerobic o unos cuantos kilómetros en la cinta de correr, o más bien la cinta de andar, ya que no paraban de hablar.
Vanja y Annelie trabajaban en el mismo sitio —Vanja era en cierto modo la jefa de Annelie—, mientras que Denise trabajaba en una empresa pequeña que fabricaba y vendía piezas para respiradores. Annelie solía decir que era un lugar de trabajo muy adecuado para Denise, ya que hablaba tanto y tan rápido que en algún momento podía faltarle el aire.
Se conocían de toda la vida. Annelie y Vanja fueron juntas a preescolar y luego, a la escuela. Denise era prima de Vanja, pero fue a una guardería porque su madre volvió embarazada de ella como recuerdo de unas vacaciones, así que no tenía pareja. Tal vez el hecho no fuera demasiado raro, ni siquiera a principios de los setenta, pero lo que provocaba un rictus de desaprobación en los labios de la madre de Annelie y del resto de las madres del vecindario —por considerarlo arriesgado casi en exceso— era que el padre de Denis debía ser negro sin ninguna duda.
A veces se dice que tres chicas nunca pueden ser amigas, pero Annelie, Vanja y Denise eran la excepción que confirmaba la regla. Podían discutir por juguetes o estar en desacuerdo acerca de quién tenía que saltar a la comba, pero nunca se enemistaron. Estuvieron juntas todos esos años y también compartieron durante dos años un piso en Haga, antes de que Annelie conociera a Bertil.
Mientras estuvo casada con Bertil, Annelie se apartó de ellas, pero cuando volvió a Gotemburgo retomaron el contacto, aunque no era del todo como antes. Como es sabido, no podemos bañarnos dos veces en un mismo río, pero a Annelie le parecía bien y estaba satisfecha.
—No, mañana me saltaré el entrenamiento —respondió Denise—. Vanja y yo hemos ido hoy a las piscinas de Hagabadet. Deberías probar alguna vez, es muy agradable.
—Sí, pero tengo mi tarjeta del gimnasio que está a la vuelta de la esquina —dijo Annelie, que había visto en una ocasión la lista de precios de Hagabadet.Notó un leve pinchazo en el estómago. A veces estaba un poco celosa, solo un poco, de lo que Vanja y Denise hacían juntas y ella no compartía.
—Sí, claro, pero no es lo mismo. ¡Masaje! Mmmm. Y después la piscina. Es maravilloso.
—No me lo puedo permitir —reconoció Annelie. En realidad, no le avergonzaba no tener dinero, pero a veces era difícil. Le daba una sensación de inferioridad. Denise siempre tenía dinero para unos zapatos nuevos, masajes y viajes de vacaciones.
Annelie tenía a Alva y a Anton, que necesitaban zapatos y ropa de deporte, y también había que pagar los viajes en autobús a Uddevalla. Ella tenía una cuenta de ahorros, pero estaba destinada a gastos imprevistos, no a tratamientos de belleza.
Hablaron un poco más y luego colgaron.
Después de la conversación, Annelie sintió que tenía que recobrar fuerzas, así que se sirvió una copa de vino tinto y sacó unos bombones de la bolsa de golosinas. Los puso con cuidado en un cuenco de cristal con pie que su abuela utilizaba para la gelatina casera del asado del domingo. No estaba mal: vino tinto y bombones de praliné.
Sacó con decisión tres álbumes de la bolsa y los puso sobre la mesa de la cocina.
El primero era de la luna de miel. Eran unas fotos convencionales de la torre Eiffel y el Arco del Triunfo. Annelie recordó el momento en que ella y Bertil las hicieron a toda prisa el último día que pasaron en París. Ella iba delante, tropezando entre risas y felicidad. Fue idea suya que hicieran esas fotos.
—Tenemos que demostrar que estuvimos aquí —dijo.
—¿Por qué? —preguntó él.
—Solo tenemos que hacerlo.
Aunque no supo explicarle por qué era tan importante que se llevaran fotos de París, salieron y se fotografiaron en los lugares más famosos. Más tarde, Annelie pensó que ese viaje había sido un verdadero despilfarro. Podrían haberse alojado en el City Hotelde Borås, donde habían pasado la noche de bodas. Por lo que recordaba, el cuarto de baño de Borås era mucho mejor que el de París. Y la cama también, por cierto.
Fue un buen matrimonio y durante muchos años ella se sintió satisfecha, fue feliz. ¿Y Bertil? ¿Buscaba algo que ella no pudo darle? ¿O, simplemente, se despertó un día y se dio cuenta de que había cumplido cuarenta años y que las cosas estaban como estaban y que seguirían así? En cierto modo, Annelie pudo ver lo que le atraía de Linda.
Si Annelie y Bertil vivieran juntos de nuevo, tal vez sería como ese tapiz que vio una vez en un palacio.
El guía, que iba explicándoles lo que había alrededor, les dijo que ese tapiz había sido trasladado de un palacio a otro y de una habitación a otra. En alguno de los cambios, hubo que cortar un trozo de tela para hacer espacio para una puerta, por lo que, al trasladarlo de nuevo, se cosió encima el trozo de tapiz que faltaba. El guía habló mucho del buen trabajo que habían hecho y señaló que la reparación era casi imperceptible.
Después, todos se adelantaron y examinaron la tela del tapiz para ver dónde estaba la reparación, buscando el trozo del que se prescindió en algún momento. Fueron pocos los que se mantuvieron a distancia para admirar la belleza del tapiz.
Annelie hojeó rápidamente las páginas con las fotos de los primeros años que Bertil y ella pasaron juntos. La primera Navidad, el primer baile del solsticio de verano, la primera casa, el primer coche y el primer embarazo, así hasta finalizar el álbum.
El siguiente, que era azul, tenía las tapas brillantes y el lomo redondeado. En la portada ponía: «Mi primer año. Anton». Aunque era un regalo para Anton de parte de su orgullosa abuela paterna, se lo había entregado a Annelie en el centro de maternidad, con la advertencia de que lo completara de forma adecuada.
La abuela hizo lo mismo cuando Alva nació, pero entonces el álbum fue rosa. Annelie lo rellenó lo mejor que pudo, poniendo las fechas de los primeros dientes, los primeros pasos y unas fotos muy bonitas de Alva con una chaquetita rosa en el arenero junto a otros niños. Esa foto la había pegado en el recuadro donde ponía: «Mis primeros compañeros de juego».
En la foto no se veía que «el juego» consistía más que nada en que Alva les arrebataba los juguetes a los demás. Le gustaba en especial un colador de arena de color rojo que tenía una de las niñas, y no sirvió de nada que Annelie le comprara uno idéntico, pues Alva quería a toda costa el que sujetaba la madre de la niña, a quien tampoco le gustaba el de Alva. Aunque ambas no eran amigas por entonces, lo fueron después, cuando comenzaron la escuela. A veces, Annelie se preguntaba qué había sido de aquel colador rojo.