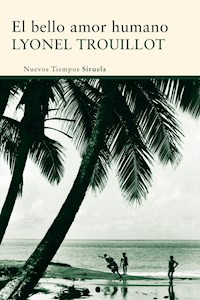Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elefanta Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La Independencia haitiana fue uno de los acontecimientos más importantes de Latinoamérica, diversos insurgentes del continente tuvieron a Haití como bisagra. En 2004 se conmemoró su Bicentenario; sin embargo, las calles de su capital, Puerto Príncipe, se levantaron contra el entonces presidente Jean Bertrand Aristide. El resultado fue violento. Es en ese contexto, de contrapunto histórico, en el que se desarrolla esta novela. La escritura de Trouillot es una flecha contundente. Una madre ciega que lo ve todo, dos hermanos divididos políticamente, un médico, periodistas, fuerzas de seguridad, comerciantes y distintos habitantes conforman todos los flancos de la temperatura social de algo a punto de ebullir. El vacío sonoro que crea una ola antes de azotar, y el rugido de su subsecuente explosión: eso es esta novela.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anótate aquí
y recibe noticias elefantescas
BICENTENARIO
COLECCIÓN AMÉRICA
BICENTENARIO
Título original:
BICENTENAIRE
Publicado originalmente por
© Artes Sud, 2004
Primera edición en español, 2025
D.R. © 2024, Lyonel Trouillot
Director de la colección: Emiliano Becerril Silva
Traducción: Ana Inés Fernández
Cuidado editorial: Emiliano Becerril Silva
Corrección: Karla Esparza
Diseño de portada: Tessa Mars
Formación: Lucero Elizabeth Vázquez Téllez
D.R. © 2025, Elefanta del Sur, S.A. de C.V.
www.elefantaeditorial.com
@ElefantaEditor
elefanta_editorial
ISBN ELEFANTA EDITORIAL: 978-607-8978-14-4
ISBN EBOOK: 978-607-8978-23-6
Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin la previa autorización por escrito de los editores.
BICENTENARIO
LYONEL TROUILLOT
TRADUCCIÓN: ANA INÉS FERNÁNDEZ
NOTA DE LA TRADUCTORA
LAS LECTORAS Y LECTORES QUE PRETENDAN ENCONTRAR aquí narraciones de ritos vudús y zombis están en la novela equivocada. Muchas veces el folclor de las tierras desconocidas nos lleva a pensar únicamente en los clichés que las caracterizan en el exterior, pero este relato no encaja por completo en la tradición de lo real maravilloso, sino que más bien se fija en lo concreto, en la cotidianeidad de una ciudad capital ruidosa y empobrecida a la que le gustaría festejar el Bicentenario de su independencia, pero que, en lugar de festejar, tiene que seguir luchando.
En 2004, año de publicación de la novela, se cumplieron 200 años de la independencia de Haití, un suceso complejo con múltiples lecturas y consecuencias. Haití es un pueblo con muchos escritores y, sin embargo, es en el plano lingüístico donde se nota uno de los grandes lastres de la colonización 200 años después. Como en muchas sociedades de este tipo, conviven más de una lengua y existe una jerarquía clara entre ellas. La lengua predominante es el creole haitiano, una lengua que nació de los esclavos negros en las plantaciones de caña de azúcar; como venían de distintas partes de África, necesitaban una lengua común para poder entenderse entre ellos y con los colonizadores, y así surgió una mezcla de léxico francés con elementos sintácticos africanos que permeó la isla y se convirtió en pocas generaciones en la lengua materna del pueblo. El francés es también lengua oficial, es hablada por una minoría y sigue considerándose la lengua culta y de prestigio, la lengua administrativa y la de comunicación escrita, por lo que gran parte de la literatura haitiana nace y se publica en francés. Así, Haití es un país de habla criolla que hizo a un lado la lengua del colonizador para su vida cotidiana, pero que la retoma para darse a conocer fuera de la isla; la usa, la moldea o, como diría Oswaldo de Andrade: la canibaliza.
Al traducir también canibalizamos los textos, los roemos, tomamos algo de nosotras mismas y lo metemos dentro, aunque no queramos, aunque afirmemos que no es cierto. En esta novela escrita en francés sin pizca de creole aparente —o quizá sólo una pizca— queda claro que la narración sucede en Haití, que los personajes son de ahí, que pertenecen hasta el tuétano a esa sociedad a veces nostálgica y siempre resquebrajada; pero lo que no es muy claro es en qué lengua viven, pues la única lengua aparente es el francés —o el español en esta traducción— y el creole ni siquiera se menciona.
La teoría poscolonial de la traducción dice que un texto como el de Trouillot es ya en sí mismo una traducción, pues el autor piensa y siente en creole, pero escribe en francés. Por tanto, la traducción al español aleja al texto un grado más de su verdadero idioma original. Esta traducción intenta que ese segundo grado de alejamiento sea un poco menos profundo, menos brusco, y, con unos cuantos elementos de la cultura haitiana que aparecen en la narración, sacar a relucir la verdadera lengua original del texto con los medios disponibles para que el creole no pase por completo desapercibido. La ortografía es el medio más evidente. Hay ciertos elementos de la cultura haitiana que en la novela se muestran con su ortografía francesa y que en la traducción preferí marcar con su ortografía creole, tales como “compas direct”/“kompa direk” y “cadence rampa”/”kadans ranpa”, ritmos musicales locales, ambos con entrada en Wikipedia en español con la ortografía creole. Un caso distinto es el del término “chabin/e” —sustantivo que denota a una persona de raza negra y piel clara—, pues surgió primero en lengua francesa y de ésta pasó al creole; para este caso acudo a la explicación, es decir, prefiero dejarlo en su lengua original sin ninguna marca textual —comillas, cursivas, nota a pie de página— para recalcar que ese término del francés antillano no es un elemento extraño en el relato, y en seguida agregar una breve explicación que se confunde con la narración y bien podría haber estado en el texto fuente, lo cual me sirve para cobijar algo que no tenía traducción en español. Otra forma de cobijar al término y a quienes leen en español textos de este tipo es hacer que exista en nuestra lengua fuera de esta novela, y como la labor traductora no se queda solamente dentro de las páginas de un libro, ahora la entrada de Wikipedia también está disponible en español. Por último, para guardar el toque de extrañeza del texto, esta traducción elige traducir algunos dichos, proverbios o frases que emanan de la cultura haitiana sin domesticarlos ni adaptarlos a la cultura de la lengua de llegada, confiando en que quien los lea logrará inteligir su significado por el contexto o encontrarlo por otros lados. Mi canibalización del texto, por tanto, consiste en creolizar ciertos elementos para darle a la narración el toque local que quizá no sea tan evidente.
En lo personal, traducir literatura francoantillana es una decisión a medio camino entre lo ideológico y lo geográfico: prefiero traducir textos marginales de culturas con poca visibilidad y, si es posible, que provengan de lugares no muy lejanos a México, desde donde traduzco, para tener la posibilidad de conocerlos y entenderlos mejor. La literatura haitiana atrapa a la primera. Bicentenaire es una novela concisa, directa, fuerte y tierna a la vez. Su particularidad radica en el tema, que es muy coyuntural —una multitud de estudiantes y otras personas se reúnen para marchar y protestar con motivo del Bicentenario de la independencia de Haití, la primera república independiente del continente americano—, pero es a la vez universal en tanto que toca las fibras más sensibles y comunes a la humanidad: el amor, la muerte, el antagonismo, la desdicha. El estudiante que recorre las calles en el relato podría estar en cualquier parte del mundo. Lyonel Trouillot escribe aquí una novela tan haitiana como universal, pues se podría decir que es una tragedia en el sentido más puro de la palabra: desde la primera página sabemos lo que va a suceder y no podemos evitarlo. Y, como en la mejor de las tragedias, seguimos el curso de los acontecimientos a la expectativa, deseando que no suceda lo inevitable, aunque sepamos de antemano que el final ya está escrito.
POSDATA
Si las traducciones pueden dedicarse, le dedico ésta a mi hijo Luciano, que se llama en castellano como el protagonista de la novela. Él me acompañó, recién nacido, en la traducción de la segunda parte del texto, y luego en brazos durante todo el proceso de corrección y relecturas. En parte lleva ese nombre por Lucien, el joven cuyo relato comienza en las siguientes páginas.
Ana Inés Fernández
Para Anna-Gaëlle
que supo comprendernos.
Para Sabine, Maïté, Manoa
en tiempos de angustia y esperanza.
Para aquellos y aquellas
que fueron a la calle.
ALGUNOS LECTORES QUIZÁ JUZGARÁN NECESARIO ESTAblecer un lazo entre este relato y los sucesos políticos que marcaron el Bicentenario de la independencia de la república de Haití. Por tanto, cualquier parecido con personas vivas no será producto del azar, sino un efecto deliberado que autoriza al lector a distinguir entre lo verdadero y lo falso, a verificar los hechos con los cronistas, y la única conclusión interesante consistiría en ubicar al narrador entre los buenos o los malos según su relación de los hechos. El error sería creer que el relato comienza con la frase menos verdadera, la que tiende la trampa: “El estudiante bajaba la colina acariciando el suelo con sus pasos para no despertar a su hermano...”. Ese estudiante, que podría llamarse Lucien Saint-Hilaire, y su hermano, a quien aquí sólo llamaremos con los sobrenombres de “el Chiquito” y “Little Joe”, no existen. Tampoco su madre ni el mar, ni ninguno de los demás personajes. Todo es forzosamente ficticio: los diálogos, los recorridos, la ciudad, el contexto. Aquí todo remite a lo incomunicable, al silencio que esconden el ruido y el furor. Por tanto, el objetivo no es iluminar a quien quiera entender por qué la policía cargó contra una multitud pacífica, por qué la ciudad empuja a su población a la delincuencia, por qué esto y por qué lo otro. Como en todos los relatos, aquí se oirán más voces que causas. O a cada voz explorando en su monólogo su causa o su ausencia de causas, lo que le pertenece de verdad: su parte de búsqueda y de ignorancia.
Después de todo, puede ser que las cosas (¿pero cuáles?) hayan sucedido así en alguna isla del Caribe. Una multitud que marcha, que se cae, que se levanta, que pertenece al mundo de lo visible, pero, ¿qué diablos pasa en la cabeza de la gente? Por ejemplo, en la de un estudiante que se llamara Lucien Saint-Hilaire mientras baja la colina acariciando el suelo con sus pasos para no despertar a su hermano, a sus vecinas, y que luego se encuentra con cierta cantidad de gente, en cuyas cabezas también pasan muchas cosas. Un estudiante que camina, que existe y que no existe, y que se plantea sin respuesta la pregunta de la existencia. Sin saber que, al final de la marcha, va a morir, cosa que el lector ya sabe al inicio del relato y, así, le saca al héroe un inútil cuerpo de ventaja.
EL ESTUDIANTE BAJABA LA COLINA ACARICIANDO EL SUELO con sus pasos para no despertar a su hermano, que seguía dormido en el cuarto común, con la cabeza sobre la almohada, la boca feliz chupándose el pulgar y toda la paz del mundo en la cara, una paz duradera y frágil, como la infancia, una paz fuera de contexto sobre esa cara de ángel que no encajaba con el resto: los brazos, el torso, las piernas hasta la planta de los pies tatuados de héroes y de frases heteróclitas, Guevara, Wyclef Jean, Tim Duncan, shoot to kill, las mujeres son mierda, las ratas se pudren en sus hoyos, quiero todo, peace and love. Los despertares eran dolorosos, violentos, y el estudiante no tenía corazón para entrar en combate con ese cuerpo libre, con ese espectáculo que quería decir al mismo tiempo cada cosa y su contrario.
Tampoco quería despertar a las vecinas: dos chiquillas en calzones sin importar el día ni la hora, que se golpeaban mutuamente desde que abrían los ojos y se consolaban del empate descargando su enojo contra un niñito totalmente desnudo, salvo por su camiseta del color de su catarro, y que se ponía a gritar como medida preventiva antes de la primera cachetada, seguía gritando durante la tunda y aumentaba el volumen hasta que sus alaridos terminaban por alertar al cuerpo seco de la mamá, de piel estirada por la miseria, a su mal humor eterno que se tambaleaba por el pasillo con los pies descalzos y en camisón, con las manos pesadas de consecuencias, y que le pegaba a todo el mundo mientras gritaba ella también, de tal forma que no se podía decir quién era el verdugo y quiénes las víctimas.
Las chiquillas seguían dormidas y el estudiante bajaba la colina sin hacer ruido, mientras pensaba que, si alguna vez escribía una novela, escribiría una donde el héroe fuera el silencio, un libro sobre la mirada en el que casi no hubiera ruido. Qué transeúnte le creería si le contara que su felicidad del día ya se había cumplido, que no esperaba ninguna felicidad mayor —un pensamiento para Ernestine, otro para la Extranjera y un tercero para el mar—; que bajaba la colina sin pensar mucho más, ni para bien ni para mal, ni siquiera en su vida que iba a poner en riesgo, y que se contentaba con darse cuenta de que, al contrario del día anterior, esa mañana sí había sol. El tierno sol de diciembre que no te quema el cerebro como los fuertes rayos de los meses difíciles, septiembre y octubre, con sus exigencias de entregas finales y sus cargas administrativas. Le gustaba mucho ese sol de diciembre que se levantaba, ligero, como si no tuviera nada que ver con el alza de precios, con el regreso a clases ni con todos los pesos de la vida cotidiana de los meses anteriores: el más pesado de todos, el suplicio del regreso al árbol bajo el calor de septiembre, los reencuentros con la infancia, las niñas de los primeros amores transformadas por el tiempo en campesinas robustas de piernas arqueadas como las de Pelé, con voces de certificado de estudios primarios, voces llenas de recelo y de reproches, de debido respeto al éxito y de odio hacia el traidor, voces que carecen de entendimiento, que le recuerdan que te parecíamos lindas cuando teníamos siete años y aguardabas malicioso la ausencia de los adultos para meternos la mano en lugares prohibidos, para reírte y por deseo también. Cómo dolían esas confrontaciones obligadas con las muchachas que tenían mal de infancia, patéticas y sublimes, con esperanzas vanas fundadas en el recuerdo, con su ligereza atenta en la punta de los pechos, los brazos extendidos en el fondo de los ojos, su pobreza de soberanas entregadas, pero cándidas, que le hablaban como si estuvieran jugando: Déjame ver tus manos; tomaban distancia: Cómo han cambiado; concluían resignadas: Tienes manos de filósofo; y dejaban el resto al silencio. ¡Ay! Qué felicidad esos reencuentros si sus ojos no le hubieran dicho: Apestas a la gran ciudad, ¿por qué te fuiste sin nosotras? Si él no se preguntara en qué tipo de adulto se habría convertido si... Y el momento más doloroso era cuando, instalada en su silla baja, con las palmas cruzadas sobre su bastón, ciega pero toda de luz, espiando con la oreja el menor gesto, su madre le preguntaba por el Chiquito. Y él no sabía qué contestar, sabía que detrás del vacío de sus ojos ella percibía la extensión del desastre, que su dolor y su inquietud horadaban sin mucho esfuerzo el muro de la ceguera, pero que jugaban con la mentira para protegerla, por pura necesidad de ilusiones. Lucien, quiero saber del Chiquito. Y él no encontraba una buena respuesta, jugaba mal su papel de mensajero, perdía la cara frente a la Ciega, se sabía desnudo, buscaba la sombra y escondía la cara entre sus manos de filósofo, se refugiaba en el silencio, decía las cosas para sus adentros. Ay, Ernestine Saint-Hilaire, sólo tus ojos perdieron la vista. Porque en vano insistes tapando el sol con el bastón. Y en vano gritas: ¡Ernestine Saint-Hilaire, yo, negra, quiero que me des noticias del Chiquito! Lo hecho, hecho está. Cállate, madre mía, deja actuar al silencio. Hace ya mucho tiempo que el Chiquito creció veloz en los bajos fondos de Puerto Príncipe. Hace ya mucho tiempo que el Chiquito no quiere oír hablar ni de su madre ni de la Meseta Central. Hace ya mucho tiempo que la cabeza, el cuerpo, los sueños y la ausencia de sueños del Chiquito te dejaron dignamente colgada en tu historia lejana, clavada como una reliquia en las ramas secas de tu árbol genealógico. Ernestine Saint-Hilaire, no tengo nada que decirte. Y la madre —Ernestine Saint-Hilaire, yo, negra, que mandé a mis hijos a estudiar a Puerto Príncipe—, que nunca habló de nada, del sol, la luna, la mañana, la sequía, la lluvia, el bálsamo matutino y el bálsamo vespertino sin hacer énfasis, Ernestine Saint-Hilaire, yo, negra, que nunca supo hacer las paces con el silencio, que siempre tomó la palabra por único exorcismo, que buscaba en su canasta de verdades una lengua de esperanza, un habla retenida en depósito que ahuyentara la desgracia a punta de frases hechas y de imágenes: No hay mal que por bien no venga. Hay que ver la otra cara de la moneda. Cuando tengan un buen trabajo... titubeaba en la duda, se tropezaba a pesar suyo en un discurso plano, a ras de suelo, sin envergadura, farfullaba, mascullaba y perdía la batalla contra la desesperanza: Hay demasiadas ideas en Puerto Príncipe, el Chiquito no nació para luchar contra las ideas, debí de habérmelo quedado aquí, ¡pero qué hubiera hecho yo con uno que sabe leer y el otro que vegeta! Y el estudiante se tapaba la cara, le daba la espalda a la Ciega: ¡Ernestine Saint-Hilaire, qué no entiendes que me duele cuando te lamentas! Y tú que sigues, que hablas en vano, encorvada por la derrota y recta como el orgullo, que te buscas una explicación, una lógica, un mea culpa: ¡Y toda esta violencia que nos llega por los transistores! Los vecinos me informan todo, yo no escucho el radio, todo el tiempo habla de muerte. El Chiquito no nació para servirse de la violencia, acuérdate lo dulce que era... Y el estudiante tenía ganas de gritar que cuatro años no bastaban para darle el estatus de hermano mayor, que le dolía que ella nunca le hubiera dicho: Y tú, Lucien, ¿cómo estás? Sino sólo: ¿Para cuánto tiempo más te alcanza? Y luego, carajo, cómo te quiero, Ernestine Saint-Hilaire, pero es que aquí, en este pueblo jodido que el Chiquito quiere olvidar, ustedes ya no se andan partiendo la cabeza por un puñado de frijoles y algunos elotes. Y Ernestine, otra vez fuerte, habla de las cosas que conocía, de su violencia propia, cómoda en su tierra, en su lugar propio, eterno e inalienable: Sí,