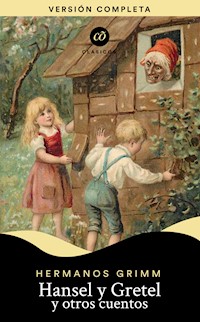Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Cõ
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Clásicõs
- Sprache: Spanisch
Érase una vez, en una tierra muy lejana, un duende, una princesa, un sapo, un dragón, un cazador, una bruja muy mala, unos enanitos, un príncipe, unos bandidos muy malos, un señor con mucha suerte, un señor con mala suerte, un pájaro de oro, una princesa durmiente, una rana encantada y unos hermanos que se querían muchísimo, un ayudante muy fiel, un reino qué proteger, un castillo que desencantar... Érase una vez, unos hermanos llamados Grimm que, gracias a una ardua recopilación, nos regalaron un mundo de fantasía que envolvía a todos estos personajes; personajes que no sólo ayudaron a desarrollar nuestra propia imaginación, si no que también nos enseñaron acerca de la felicidad, la lealtad, la valentía, la amistad , la hermandad y muchos otros valores que nos forman hoy en día.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Blancanieves y otros cuentos
Blancanieves y otros cuentos (1857)Jacob Grimm, Willhelm Grimm
Editorial CõLeemos Contigo Editorial S.A.S. de [email protected]ón: Junio 2021
Imagen de portada: RawpixelTraducción: Ricardo GarcíaProhibida la reproducción parcial o total sin la autorización escrita del editor.
Índice
El Rey-rana o El fiel Enrique
El gato y el ratón hacen vida en común
El mozo que quería aprender lo que es el miedo
El lobo y las siete cabritas
Las tres hilanderas
Las tres hojas de la serpiente
El sastrecillo valiente
Blancanieves
El hijo ingrato
La vieja pordiosera
El zagalillo
Una muchacha hacendosa
El cuento de las mentiras
La hija del molinero (Rumpelstilzchen)
La pastora de ocas
La pastora de ocas en la fuente
La bola de cristal
La hija de la Virgen María
Un buen negocio
El músico prodigioso
Los doce hermanos
El fiel Juan
Gentuza
El Rey-rana o El fiel Enrique
En aquellos tiempos lejanos, en que bastaba desear una cosa para tenerla, vivía un rey que tenía unas preciosas hijas; especialmente la menor, la cual era tan bella que hasta el Sol, que tantas cosas había vivido, se maravillaba cada vez que sus rayos se posaban en las mejillas de la muchacha.
Junto al palacio real había un bosque grande y oscuro, y en él, bajo un viejo árbol, fluía un manantial. En las horas en que pegaba más el sol, la princesita solía ir al bosque a sentarse junto a la orilla del agua. Cuando se aburría, jugaba con una pelota de oro, arrojándola al aire y recogiéndola con su manita al caer; era su juguete favorito.
Una vez ocurrió que la pelota, en lugar de caer en las manos de la niña, cayó en el suelo y, rodando, fue a parar en el del agua. La princesita la siguió con la mirada, pero la pelota desapareció, pues el manantial era tan profundo que no se podía ver el fondo.
La niña se echó a llorar; y cada vez lloraba más fuerte, sin poder consolarse, cuando, en medio de sus lamentos, escuchó una voz que decía:
—¿Qué te ocurre, princesita? ¡Lloras tanto como para ablandar las piedras!
La niña miró en torno suyo, buscando la procedencia de aquella voz, y descubrió una rana que asomaba su gruesa y fea cabeza por la superficie del agua.
—¡Ah!, ¿eres tú, viejo chapoteador? —dijo—. Pues lloro por mi pelota de oro, que se me cayó en el agua.
—Calma y no llores más —replicó la rana—. Yo puede arreglarlo. Pero, ¿qué me darás si te devuelvo tu pelota?
—Lo que quieras, buena ranita —respondió la niña—; mis vestidos, mis perlas y piedras preciosas, hasta la corona de oro que llevo.
La rana contestó:
—No me interesa nada de eso; pero si estás dispuesta a quererme, si me aceptas por tu amiga y compañera de juegos, si dejas que me siente a tu lado en la mesa, y coma de tu platito de oro, beba de tu vasito y duerma en tu camita, bajaré al fondo y te traeré la pelota de oro. Sólo si puedes prometerme todo esto.
—¡Oh, sí! —exclamó ella—. Te prometo todo lo que quieras con tal que me devuelvas la pelota.
Pero en sus adentros, la princesita pensaba: “¡Qué tonterías se le ocurren a este animal tan feo! Tiene que quedarse en el agua con sus compañeros rana, para que croen juntos. ¿Cómo podría ser compañía de las personas?
Obtenida la promesa, la ranita se zambulló en el agua y, al poco rato, volvió a salir, nadando a grandes zancadas, con la pelota en la boca. La dejó en la hierba, y la princesita, loca de alegría al ver nuevamente su hermoso juguete, lo recogió y echó a correr con él.
—¡Aguarda, aguarda! —gritó la rana—. ¡Llévame contigo, no puedo alcanzarte, no puedo correr tanto como tú!
Pero de nada le sirvió desgañitarse y gritar “Croac-croac” con todas sus fuerzas. La niña, sin hacer caso a sus gritos, corrió hasta el palacio, y no tardó en olvidarse de la pobre rana, quien no tuvo más remedio que volver a zambullirse en el agua.
Al día siguiente, estando la princesita en la mesa, junto con el Rey y todos los cortesanos, comiendo en su platito de oro, se escuchó un quedo “Plit, plat”, algo subía fatigosamente las escaleras de mármol de palacio y, una vez arriba, llamaba a la puerta:
—¡Princesita, la menor de las princesitas, ábreme!
Ella corrió a la puerta para ver quién llamaba y, al abrir, se encontró con la rana allí plantada. Cerró de un portazo y regresó a la mesa, llena de zozobra.
Al observar el Rey cómo le latía el corazón, le dijo:
—Hija mía, ¿de qué tienes miedo? ¿Acaso hay en la puerta algún gigante que quiere llevarte?
—No —respondió ella—, no es un gigante, sino una rana asquerosa.
—Y ¿qué quiere de ti esa rana?
—¡Ay, padre querido! Ayer estaba en el bosque jugando junto a la fuente, y se me cayó al agua la pelota de oro. Y mientras yo lloraba, la rana me la trajo. Yo le prometí, pues me lo exigió, que sería mi compañera; pero jamás pensé que pudiese alejarse de su charca. Ahora está ahí afuera y quiere entrar.
Entretanto, llamaron por segunda vez y se oyó una voz que decía:
—¡Princesita, la más niña, ábreme! ¿No recuerdas lo que ayer me dijiste junto al manantial? ¡Princesita, la más niña, ábreme! Dijo entonces el Rey:
—Lo que prometiste debes cumplirlo. Ve y ábrele la puerta.
La niña fue a abrir, y la ranita saltó dentro y la siguió hasta su silla. Al sentarse la princesa, la rana se plantó ante sus pies y le gritó: —¡Súbeme a tu silla!
La princesita vacilaba, pero el Rey le ordenó que lo hiciera. De la silla, el animalito quiso pasar a la mesa y, ya acomodado en ella, dijo:
—Ahora acerca tu platito de oro para que podamos comer las dos.
La niña la complació, pero se notaba a distancia que obedecía a regañadientas. La rana comía muy a gusto, mientras a la princesita se le atoraban todos los bocados. Finalmente, dijo la pequeña bestia:
—¡Ay! Estoy llena y me siento cansada. Llévame a tu cuartito y arregla tu camita de seda, así podremos dormir juntas.
La princesita se echó a llorar. Le repugnaba aquel animal frío y feo, que ni siquiera se atrevía a tocar; y ahora se empeñaba en dormir en su cama. Pero el Rey, enojado, le dijo:
—No debes despreciar a quien te ayudó cuando te encontrabas necesitada.
La tomó con dos dedos, asqueada, y la llevó a su cuarto, depositándola en un rincón.
Pero, ya que se había acostado la princesita, se acercó la rana a saltitos y exclamó:
—Estoy cansada y quiero dormir tan bien como tú; súbeme a tu cama, o se lo diré a tu padre.
A la princesita se le acabó la paciencia; tomó a la rana del suelo y, con toda su fuerza, la azotó contra la pared.
—¡Ahora descansarás, asquerosa!
Pero en cuanto la rana cayó al suelo dejó de ser rana, y se convirtió en un príncipe, un apuesto príncipe de ojos bellos y una dulce mirada. Y el Rey lo aceptó como compañero y esposo de su hija.
Contó entonces que una bruja malvada lo había encantado, y que nadie, sino ella, podía desencantarlo y sacarlo de la charca; anunció que al día siguiente se marcharían a su reino.
Durmieron, y a la mañana, al despertarse con el sol, llegó una carroza tirada por ocho caballos blancos, adornados con penachos de blancas plumas de avestruz y cadenas de oro. Detrás iba, de pie, el criado del joven Príncipe, el fiel Enrique. Este leal servidor había sentido tanta pena al ver a su señor transformado en rana, que se mandó colocar tres aros de hierro en torno al corazón para evitar que le estallase de dolor y de tristeza.
La carroza debía conducir al joven Príncipe a su reino. El fiel Enrique acomodó en ella a la pareja y volvió a montar en el pescante posterior; no cabía en sí de gozo por la liberación de su señor.
Cuando ya habían recorrido una parte del camino, oyó el príncipe un fuerte sonido a su espalda, como si algo se rompiera. Volviéndose, dijo:
—¡Enrique, la carroza ha explotado!
—No, no es el coche lo que está fallando, es un aro de mi corazón, que ha estado lleno de aflicción mientras viviste en el manantial convertido en rana.
Por segunda y tercera vez, se oyó aquel chasquido durante el camino, y siempre creyó el príncipe que la carroza se rompía; pero no eran sino los aros que saltaban del corazón del fiel Enrique al ver a su amo redimido y feliz.
El gato y el ratón hacen vida en común
Un gato había hecho amistad con un ratón, y tales demostraciones le hizo de cariño y devoción que, al fin, el ratoncito se decidió a construir una casa con él y hacer vida en común.
—Pero tenemos que pensar en el invierno, pues de otro modo pasaremos hambre —dijo el gato—. Tú, ratoncillo, no puedes aventurarte por todas partes; podrías caer en alguna ratonera.
Siguiendo, pues, aquel previsor consejo, compraron una cazuelita llena de manteca. Pero luego se presentó el problema de dónde guardarlo, hasta que, después de una larga reflexión, propuso el gato:
—El mejor lugar es la iglesia. Allí nadie se atrevería a robar nada. Lo esconderemos debajo del altar y no lo tocaremos hasta que sea necesario.
Así, la cazuelita fue resguardada. Pero no había transcurrido mucho tiempo cuando, cierto día, el gato sintió ganas de probar la golosina y dijo al ratón:
—Oye, ratoncito, una prima me ha hecho padrino de su hijo; acaba de nacer un gatito de piel blanca con manchas pardas, y quiere que yo lo lleve a la pila bautismal. Así es que hoy tengo que marcharme. Tendrás que cuidar de la casa.
—Muy bien —respondió el ratón— ve con Dios; y si te dan algo bueno para comer, acuérdate de mí. También yo tomaría a gusto un poco del vino de fiesta.
Pero todo era mentira; ni el gato tenía prima alguna, ni lo habían hecho padrino de nadie. Fue directamente a la iglesia, se deslizó hasta la cazuelita de grasa, empezó a lamerlo y se zampó toda la capa exterior. Aprovechó para luego darse un paseito por los tejados de la ciudad; después se tendió al sol, relamiéndose los bigotes cada vez que se acordaba de la sabrosa cazuelita. No regresó a casa hasta el anochecer.
—Qué bueno que ya estás de vuelta —dijo el ratón—; seguro que has pasado un buen día.
—No estuvo mal —respondió el gato.
—¿Y qué nombre le han puesto al pequeño? —preguntó el ratón. —“Empezado” —repuso el gato de manera muy cortante.
—¿“Empezado”? —exclamó su compañero—. ¡Qué nombre tan raro y tan extravagante! ¿Es un nombre común en tu familia?
—¿Qué le encuentras de extraño? —replicó el gato—. No es peor que “Robamigas”, como se llaman tus padres.
Al poco tiempo, el gato tuvo otro antojo de la manteca, y dijo al ratón:
—Nuevamente tendrás que hacerme el favor de cuidar de nuestra casa, pues otra vez me piden que sea padrino, y como el pequeño que nació tiene una faja blanca en torno al cuello, no puedo decir que no.
El bonachón del ratoncito se mostró conforme; y el gato, rodeando sigilosamente la muralla de la ciudad hasta llegar a la iglesia, se comió la mitad de la cazuelita.
—Nada sabe tan bien —dijo para sus adentros— como lo que uno mismo se come.
Y quedó sumamente satisfecho con la acción del día. Llegando a casa, el ratoncito le preguntó:
—¿Cómo le han puesto a este pequeño?
—“Mitad” —contestó el gato.
—¿“Mitad”? ¡Qué ocurrencia! En mi vida había oído semejante nombre; apuesto a que ni está en el calendario.
No pasó mucho tiempo antes de que la gula del gato atacara de nuevo y se le llenara la boca de agua pensando en la manteca.
—Las cosas buenas van siempre de tres en tres —dijo al ratón—. Otra vez he sido elegido como padrino. En esta ocasión, el pequeño es completamente negro, exceptuando las patitas blancas; fuera de esto, no tiene ni un pelo blanco en todo el cuerpo. Esto ocurre con muy poca frecuencia. No te molesta que vaya, ¿verdad?
—¡“Empezado”, “Mitad”! —contestó el ratón—. Estos nombres me hacen pensar.
—Como estás todo el día en casa, con tu levitón gris y tu larga trenza — dijo el gato—, pues te empiezas a hacer ideas. Estas cavilaciones son por no salir nunca.
Durante la ausencia de su compañero, el ratón se dedicó a ordenar la casita y dejarla reluciente, mientras el glotón del gato se zampaba el resto de la grasa de la cazuelita.
—Es verdad que uno no puede estar tranquilo, y dejar de pensar en esto, hasta que lo ha limpiado todo —dijo.
Y, lleno de manteca, volvió a casa hasta bien entrada la noche.
Al ratón le faltó tiempo para preguntarle qué nombre habían dado al tercer gatito.
—Seguramente no te gustará tampoco —dijo el gato—. Se llama “Terminado”.
—¡“Terminado”! —exclamó el ratón—. Éste sí que es el nombre más extravagantede todos. Jamás lo he visto escrito en letra impresa. ¡“Terminado”! ¿Qué diablos querrá decir?
Y, meneando la cabeza, se hizo un ovillo y se echó a dormir.
El gato no volvió a ser padrino; y llegado el invierno, cuando las raciones de comida empezaron a escasear, pues nada se encontraba por las calles, el ratón recordó la provisión de manteca guardada en la cazuelita.
—Anda, gato, vamos a buscar nuestra cazuelita de manteca que guardamos en la iglesia; para estos tiempos nos caería muy bien.
—Sí —respondió el gato—, te sabrá como cuando sacas la lengua por la ventana.
Salieron, y al llegar al lugar donde habían guardado tan bien su botín, estaba la cazuelita, en efecto, pero vacía.
—¡Ay! —gritó el ratón—. Ahora lo entiendo todo; veo claramente el buen “amigo” que eres. Cuando me decías que ibas a ser padrino, en realidad venías para acá a comerte todo. Primero “Empezado”, luego “mitad”, luego...
—¿Te puedes callar? —gritó el gato—. ¡Si dices una palabra más, te devoro!
—... “terminado” —tenía ya el pobre ratón la palabra en la lengua.
No pudo frenarla y, apenas la hubo soltado, el gato pegó un brinco, agarrándolo, y tragándoselo de un bocado.
Así van las cosas de este mundo.
El mozo que quería aprender lo que es el miedo
Era una vez un padre que tenía dos hijos. El mayor era listo, despierto, despabilado y capaz de salir con bien de todas las cosas. El menor, al contrario, era un verdadero tonto, incapaz de comprender ni aprender nada, y cuando la gente lo veía, no podían dejar de exclamar: “¡Éste sí que va a ser la cruz de su padre!”.
Para todas las faenas había que acudir al mayor; no obstante, cuando se trataba de salir durante la noche a buscar algo, y había que pasar por las cercanías del cementerio, o de otro lugar tenebroso y lúgubre, el muchacho solía resistirse:
—No, padre, no puedo ir. ¡Me da mucho miedo!
Pues, en efecto, era miedoso.
En las veladas, cuando se encontraban todos reunidos alrededor a la lumbre, y alguien contaba uno de esos cuentos que ponen carne de gallina, el público no podía dejar de exclamar: “¡Oh, qué miedo!”. El hijo menor, sentado en un rincón, escuchaba aquellas exclamaciones sin realmente entender su significado.
—Siempre están diciendo: “¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo!”. Pues yo no lo tengo. Debe ser alguna habilidad de la que yo no entiendo nada.
Un buen día su padre le dijo:
—Oye, tú. Ya eres mayor y estás robusto. Es hora de que aprendas también cómo ganarte el pan. Mira a tu hermano cómo se esfuerza; en cambio, contigo todo es inútil, como si machacaras hierro frío.
—Tiene razón, padre —respondió el muchacho—. Yo también tengo ganas de aprender algo. Si no le parece mal, me gustaría aprender a tener miedo, de esto no sé ni pizca.
El mayor se echó a reír al escuchar aquellas palabras, y pensó para sí:
“¡Santo Dios, qué bobo es mi hermano! En su vida saldrá de él nada bueno. Pronto se ve por dónde tira cada uno”.
El padre se limitó a suspirar y a responderle:
—Ya llegará el día en que sepas lo que es el miedo, pero con esto no vas a ganarte el sustento.
A los pocos días, el sacristán fue a visitarlo. El padre le contó de su apuro, cómo su hijo menor era un inútil; ni sabía nada, ni era capaz de aprender nada.
—Para que me entienda, una vez le pregunté que cómo pensaba ganarse la vida y me dijo que quería aprender a tener miedo.
—Si no es más que eso —repuso el sacristán—, puede aprenderlo en mi casa. Deja que venga conmigo. Y lo asustaré de tal forma, que no habrá más que ver.
El padre, pensando que le serviría para despabilarse, aceptó. Y así, el sacristán se lo llevó consigo y le encargó la tarea de tocar las campanas.
A los dos o tres días, lo despertó a medianoche y lo mandó a subir el campanario a tocar la campana. “Vas a aprender lo que es el miedo”, pensó el hombre mientras se retiraba sigilosamente.
Estando ya el muchacho en la torre, al voltear para tomar la cuerda de la campana, vio una forma blanca que permanecía inmóvil en la escalera, frente al hueco del muro.
—¿Quién está ahí? —gritó el mozo. Pero la figura no se movió ni respondió—. Contesta —insistió el muchacho— o lárgate; nada tienes que hacer aquí a medianoche. Pero el sacristán seguía inmóvil, con el propósito de que el mozo lo tomara por un fantasma. El chico le gritó una segunda vez:
—¿Qué buscas aquí? Habla o te arrojaré escaleras abajo.
El sacristán pensó: “No llegará a tanto”, y continuó en su papel como una estatua de piedra.
Por tercera vez le advirtió el muchacho, y viendo que sus palabras no surtían efecto, arremetió contra el espectro y de un empujón lo echó escaleras abajo, con tal fuerza que, no muy de su agrado, saltó diez escalones y fue a desplomarse contra una esquina, donde quedó maltrecho.
El mozo, terminado el toque de campana, volvió a su cuarto, se acostó sin decir palabra y se quedó dormido.
La mujer del sacristán estuvo durante un buen rato esperando el regreso de su marido; pero viendo que tardaba demasiado, fue a despertar, muy inquieta, al ayudante y le preguntó:
—¿Dónde está mi marido? Subió al campanario antes que tú.
—En el campanario no estaba —respondió el muchacho—. Pero había alguien frente al hueco del muro, y como no quiso ni responder ni marcharse, supuse que era un ladrón y lo he arrojado escaleras abajo. Vaya a ver, ojalá que no se trate de él. De veras que lo sentiría.
La mujer corrió a la escalera y encontró a su marido tendido en el rincón, quejándose y con una pierna rota.
Lo bajó como pudo y corrió luego a la casa del padre del mozo, sin dejar de derramar lágrimas.
—Su hijo —lamentó— ha causado una gran desgracia; ha echado a mi marido escaleras abajo y le ha roto una pierna. ¡Sáque en seguida a ese tonto de mi casa!
Corrió el padre, muy asustado, a casa del sacristán, y con su hijo regresaron a casa.
—¡Qué mala persona! ¿Por qué has hecho eso? Ni que tuvieras el diablo en el cuerpo.
—Soy inocente, padre —contestó el muchacho—. Le digo la verdad. Él estaba allí a la mitad de la noche, como si tuviera malas intenciones. Yo no sabía quién era, y por tres veces le advertí que hablara o se marchara.
—¡Ay! —exclamó el padre—. ¡Lo único que me causas son disgustos! Vete de mi casa, no quiero volver a verte.