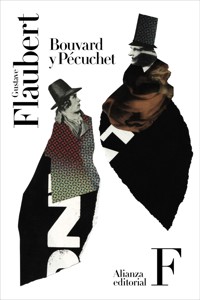
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Flaubert
- Sprache: Spanisch
La obra cumbre de Flaubert: una sátira brillante contra la estupidez y la idea de progreso En 1872, Flaubert confesaba a madame Roger des Genettes: «Estoy incubando un proyecto en el que sacaré toda la cólera que llevo dentro. Sí, voy a desembarazarme, por fin, de todo lo que me está ahogando. Vomitaré encima de mis contemporáneos la repugnancia que me inspiran, aunque en ello tenga que dejarme la piel; va a ser algo largo y violento». Obra cumbre de Flaubert, o la culminación de su idea de la novela y de su propósito estético-literario, en la que dos copistas que se encuentran por casualidad deciden retirarse juntos al campo para dedicar sus vidas a explorar todos los ámbitos del saber, desde la arboricultura a la predicción del futuro. Un esfuerzo fútil que les llevará al punto de partida: copiar. Pero, en el camino, los dos hombres han aprendido a discernir la estupidez entre la supuesta sabiduría, y no podrán ya soportarla. Inacabada por la muerte del autor en 1880, se presenta aquí con la excelente edición e introducción a cargo de Jordi Llovet y traducción de José Ramón Monreal. Por lo demás, como explica Jordi Llovet, «no hay más que recordar que Unamuno apreció este libro desde su atalaya trágico-nihilista, que nuestro libro lo fue de cabecera para un autor tan significativamente "contemporáneo" como Franz Kafka, y que Walter Benjamin, el crítico más perspicaz del siglo XX, lo consideraba una de las grandes novelas de la historia, cuyo propósito resultaba equiparable, mutatis mutandis, al trasfondo del Quijote cervantino. Bouvard y Pécuchet es, en este sentido, no solo un fabuloso diagnóstico de un momento en la historia de la civilización de Occidente, sino también una profecía de todo lo que estaba por llegar. Así considerado, ninguna novela ha podido superarla, tal vez por el mero hecho de que, de acuerdo con los cánones del propio género "realista", era de todo punto imposible imaginar el dar un paso más allá».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 865
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gustave Flaubert
Bouvard y Pécuchet
Edición e introducción de Jordi LlovetTraducción de José Ramón Monreal
Índice
Introducción
Cronología
Nota a esta edición
Bouvard y Pécuchet
Primer volumen. La novela
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Segundo volumen. La copia
Estupidario
Diccionario de ideas corrientes
Catálogo de las ideas chic
El álbum de la Marquesa
Citas tomadas de todo tipo de literatura
Apéndices
Escenarios y planes
Cronología de Bouvard y Pécuchet
Notas a La novela
Notas al Diccionario de ideas corrientes
Créditos
Introducción
Bouvard et Pécuchet, última novela de Gustave Flaubert (Ruán, 1821-Croisset, 1880), publicada en 1881 a título póstumo por su sobrina, Caroline Commanville, es sin lugar a dudas uno de los intentos literarios —no puede decirse solo «novelescos»— más extravagantes, complejos, atrevidos y sorprendentes de toda la literatura europea del siglo XIX, en especial de la tradición que solemos denominar «realismo». Solo un título como Sartor Resartus (1836), de Thomas Carlyle, y poca cosa más en su siglo, puede competir con esta novela de Flaubert en lo que se refiere a su carácter bizarro, por no decir insólito y desquiciado. Luego, ya en el siglo XX, algunas obras como el Ulises de Joyce, En busca del tiempo perdido de Proust, o El hombre sin atributos de Robert Musil, poseen características geniales que las hermanan con esa obra fabulosa de Flaubert; pero esta, posiblemente, las supera a todas por su concepción, por su proceso de elaboración y por su extraordinaria originalidad.
En el mes de mayo de 1880, Flaubert moría en su casa solariega de Croisset, cerca de Ruán, en la Normandía donde pasó casi toda su vida, dejando inacabada esta novela. Había trabajado en ella desde 1872, según se lee en su correspondencia. Pero el autor había manifestado su interés en escribir una novela de tan rara factura desde muchos años atrás, como explicaremos más adelante. Baste anticipar que, en una de sus primeras cartas, la que le escribió a los nueve años a su compañero de colegio Ernest Chevalier, Flaubert ya había dicho: «… como hay una señora de París que viene a casa de papá y siempre está contándonos estupideces, las pondré por escrito». Esta información resulta más que reveladora en el momento de analizar la evolución de la obra entera de Flaubert, que, en realidad, consta solo de otras tres novelas (Madame Bovary, Salambó y La educación sentimental), una pseudonovela en forma de drama (Las tentaciones de san Antonio) y los famosos Tres cuentos, que nuestro autor escribió precisamente a modo de distracción y de alivio ante la ardua tarea que le estaba suponiendo la redacción de Bouvard y Pécuchet. Algunas obras de teatro —ni un solo poema—, que se estrenaron sin éxito alguno en vida del autor, completan el exiguo catálogo de la obra de Flaubert, que, a pesar de su brevedad, es considerada uno de los puntos álgidos de la novelística moderna y contemporánea, comparable a la obra de Cervantes, a la de Kafka, a la de los autores del siglo XX ya citados y a pocos más.
Bouvard y Pécuchet es la obra cumbre de Flaubert, o la culminación de una idea de la novela y de un propósito estético-literario muy determinados, pues resume y sintetiza una vida entera de escritor, depura hasta extremos casi patológicos la manía del autor por la máxima objetividad estilística, y lleva a sus últimas consecuencias una verdadera teoría del arte literario en el contexto de la sociedad y de la literatura francesas del siglo XIX, de las que Flaubert fue espectador privilegiado, enormemente crítico e inteligentísimo. En esta obra rara se encuentra, pues, lo más acerado del estilo flaubertiano, pero también el acero más cortante de la furiosa e irreprimible tendencia del autor a masacrar los pequeños ideales burgueses de su tiempo, ya fueran estos los de la ciudad —como sucede en el caso de La educación sentimental, pero también, en cierto modo, de la presente obra—, o los del campo: tal es el caso de Madame Bovary, que lleva, como subtítulo original, «Costumbres de provincias».
Según Maxime du Camp —amigo de Flaubert desde la infancia y autor, con este, del libro juvenil Par les champs et par les grèves, escrito durante viaje por tierras normandas en 1847—, nuestro autor pensaba ya en el año 1843, es decir, cuando contaba solo veintidós años, escribir un libro —en principio, quizá solo una narración— sobre el tema que denominó de Les deuxcommis, es decir, dos empleados u oficinistas de origen metropolitano. La crítica francesa de los últimos decenios acepta que esta idea procede de una narración de Barthélémy Maurice, titulada Les deux greffiers, en la que dos escribientes de París, cansados del trabajo monótono de oficinistas que llevan treinta y ocho años practicando, deciden un día retirarse al campo, lugar en el que se dedican, básicamente, a la agricultura, sin éxito alguno, para acabar, al cabo de un tiempo, volviendo al oficio de copistas al que se habían dedicado antes de su retiro campestre. La más superficial de las lecturas de esta narración de Maurice —editada a menudo como complemento a la novela de Flaubert— demuestra que esta obrita no le ofreció a nuestro autor más que el esquema argumental central de su obra. Discutir ahora el grado de influencia de este relato en el escritor normando resultaría ocioso, entre otras razones porque la mencionada narración de Maurice se publicó en 1841, y Flaubert había sentido, ya en 1837, una gran atracción por la figura, el motivo o el tópico del «oficinista» —emblema de una civilización burocrática que todavía despertaría el interés de Franz Kafka en pleno siglo XX— y se había propuesto escribir, a modo de redacción escolar, como ya se ha dicho, un cuento o una narración al estilo de las «fisiologías» tan abundantes por aquel tiempo, cuyo título habría sido Une leçon d’histoire naturelle, genre «commis». En 1863, por lo que se lee tanto en sus apuntes y esbozos como en su correspondencia, Flaubert manifestó por fin, explícitamente, el propósito de redactar la novela que, diez años más tarde, empezaría a escribir de un modo sistemático y obsesivo. De todos estos datos se deduce que Bouvard y Pécuchet es el proyecto literario más constante de Flaubert, y, posiblemente, el que más le inquietó durante casi toda su vida. Se diría incluso, por lo menos en relación con los casos de Madame Bovary (véase el personaje del boticario Homais) y de Las tentaciones de san Antonio, que algunas obras de Flaubert no hacen más que preparar el terreno a algunas de las más relevantes características del libro que el lector tiene en sus manos.
Para entonces (1863), Flaubert ya había escrito la primera versión de La educación sentimental, había redactado diversas versiones de Las tentaciones de san Antonio (el anacoreta paleocristiano), había publicado la historia de la señora Bovary (1857) y acababa de escribir Salambó, novela «histórica» que recrea un episodio menor de la historia de Cartago, acaecido en el siglo III a. C.: la llamada «guerra de los mercenarios». Completado este último tour-de-force (pues Flaubert tuvo que recurrir al estudio de las fuentes latinas que narran este anodino episodio), el novelista dudó entre meterse de lleno en la redacción de Bouvard y Pécuchet o reescribir La educación sentimental, movido siempre por este perfeccionismo que animó la totalidad de su producción. Se inclinó por esta segunda opción, pero no se ahorró, en esta fecha citada, el pequeño esfuerzo de redactar el scénario, o esbozo más antiguo que poseemos relativo a la novela presente. Publicada ya, en 1869, la segunda versión de La educación sentimental, retomó todavía la redacción de Las tentaciones de san Antonio, y después de todo ello, en 1872, como ya se ha dicho, trabajó frenéticamente en la preparación y redacción exclusivas de Bouvard y Pécuchet, hasta su muerte, con la excepción de los Tres cuentos y de algunas obras teatrales.
Sin embargo, para que el lector entienda el carácter permanente de la obsesión de Flaubert, hay que recordar todavía que el escritor, desde 1850, y de un modo continuado, recogió y redactó buena parte del material que, según nos dice él mismo, tenía que acabar configurando el segundo volumen de la obra, en especial lo que acabó llamándose Diccionario de ideas corrientes (Dictionnaire des idées réçues), que es el texto que con mayor frecuencia se publica, como apéndice, en toda edición solvente de nuestro libro. Son solamente unas decenas de páginas, y a ellas se sumarían, con los años, todo lo que añade la presente edición —aunque no sea, ni mucho menos, todo el material manuscrito del que se dispone— bajo el título de La copia, o segundo volumen de la obra.
En resumidas cuentas, y para que el lector tenga una idea cabal del fabuloso proyecto de Flaubert, lo que aquí aparece como primer volumen de Bouvard y Pécuchet habría sido considerado, por el propio autor, solo una especie de «prólogo narrativo» a un libro de mayor envergadura, cuya segunda parte, o La copia, serían el Diccionario de ideas corrientes, el Catálogo de las ideas chic, El álbum de la Marquesa y los centenares o miles de apuntes, referencias, citas y extractos de las lecturas del autor, concebido todo ello por Flaubert como un ejercicio obcecado a cargo de los dos protagonistas del libro, con el propósito de poner de manifiesto las barbaridades, los errores vulgares, las arbitrariedades y, sobre todo, las estupideces, que proliferaban en Francia en los años de vida de Flaubert, que solo en parte se corresponden con los años en que transcurren las aventuras de los copistas en la parte narrativa de la novela (1838-1861; véase, al final de este volumen, la «Cronología»).
El argumento del primer volumen del libro prepara y confirma con absoluta claridad el proyecto flaubertiano que acabamos de exponer: dos oficinistas de París, dedicados —como Bartleby, por cierto— a elaborar copias de documentos oficiales, uno alto y delgado, llamado Pécuchet, el otro gordinflón, llamado Bouvard, se encuentran por azar, un día de verano de 1838 —con un calor de treinta y tres grados centígrados, precisa el autor en la primera frase del libro— en el boulevard Bourdon, de París. En un gesto de simetría que se repetirá hasta la saciedad a lo largo de la novela, se sientan en el mismo banco y en el mismo momento, de modo que ambos leen en el sombrero o la gorra del otro el nombre que han inscrito en ella. Así traban amistad los dos bonhommes, como los llamaba siempre Flaubert, amistad que perdura hasta el final de la novela. De acuerdo con la cronología establecida por René Dumesnil, ya citada, y si tenemos en cuenta que el texto informa de que los dos personajes tienen cuarenta y siete años cuando se conocen, alcanzarían, al final del primer volumen, la edad de setenta años. No tardan luego en saber que los dos son copistas —uno en el Ministerio de Marina, el otro en una sucursal de una hilatura alsaciana— y que comparten no solo muchas aficiones, sino también una melancólica querencia por el campo, muy en la línea de la «alabanza de aldea», propia, en el caso de Flaubert, de la tradición romántica, roussoniana en especial. Una herencia inesperada y oportuna, sumada a algunos ahorros, permiten que este sueño se haga pronto realidad. En el segundo capítulo del libro, Bouvard y Pécuchet son ya los dueños de una alquería situada entre los valles del Orne y del Auge, entre Caen y Falaise, «sur un plateau stupide», en palabras del autor que se leen en su correspondencia y en los esbozos preliminares de la obra.
Comienza entonces, propiamente, la aventura técnica, científica y humanística de los dos personajes, algo que justifica uno de los subtítulos que Flaubert había pensado para su libro: «Sobre la falta de método en el estudio de la ciencia». Movidos por un afán de conocimiento desorbitado —y, sin duda, muy superior a sus respectivas capacidades y habilidades—, los dos personajes recorren, entre el segundo y el último capítulo del primer volumen del libro, con fortuna diversa, pero casi siempre adversa, una muestra significativa y casi exhaustiva de los saberes, las disciplinas, las técnicas y las ciencias de su tiempo, que no equivocadamente es llamado el tiempo del Progreso. En este orden, a pesar de algunas reiteraciones o «reincidencias» que presenta el argumento, Bouvard y Pécuchet estudian primero en los libros, y practican luego, la arboricultura, la agricultura, la jardinería y la horticultura, la arquitectura de jardines o paisajismo, la técnica de la destilación de licores, la química, la anatomía y la fisiología humanas, la higiene, la hidroterapia, la agronomía, la veterinaria y la reproducción animal, la geología, la paleontología, la arqueología, el coleccionismo, la historia —y los métodos afines a esta de la cronología, la mnemotecnia y la biografía—, la literatura en todos sus géneros y la teoría literaria, la estética, la gramática, las ciencias políticas, la gimnasia, el espiritismo, el magnetismo, el esoterismo y la magia, la filosofía (en sus apartados clásicos de lógica, metafísica y moral), el estudio de las religiones según los métodos histórico y filológico, la frenología, la pedagogía, y, finalmente, el urbanismo y la predicción del futuro. Para convertir en algo ameno este recorrido por ciencias, técnicas y humanidades, el autor no deja de incluir algunos episodios «puramente» narrativos, especialmente las aventuras amorosas de los dos personajes, núcleo del capítulo 7, y todos los excursos descriptivos de los que Flaubert no prescindió jamás, siempre al servicio de la acción novelesca: en especial el cielo (casi siempre azul en toda la obra de Flaubert, a pesar del clima de Normandía), el paisaje, diversos vientos (la región es ciertamente ventosa) y la vegetación.
Los hechos políticos de los años en que transcurre la parte narrativa del libro aparecen siempre en el momento adecuado, de modo especial la Revolución de 1848, la Segunda República y el advenimiento del Segundo Imperio, regímenes muy opuestos entre sí, algo que Flaubert utiliza, como no podía ser de otro modo, para relativizar no solo la idea de Progreso en el terreno de la ciencia y de la técnica, sino también el de la Historia en el sentido más amplio del término. Las referencias a la democracia, la monarquía, la república o el sufragio universal aparecen en el libro como temas subsidiarios que le permiten al autor exponer sus ideas —solo con prisa consideradas reaccionarias— acerca del gobierno de los asuntos públicos, de la sociología o de la psicología vinculados a la política.
Bouvard y Pécuchet fracasan en casi todas las tareas que emprenden, desde la agricultura hasta la pedagogía —pretenden educar a dos niños que son como una réplica del tópico del enfant sauvage, tan comentado durante la Ilustración— o, cuanto menos, no llegan a ver las cosas claras en ninguno de los terrenos científicos o humanísticos que abordan. Al final del libro, decepcionados por las ciencias y las técnicas, escépticos ante la idea del progreso histórico, desencantados de la política y, en general, de las posibilidades de la inteligencia del género humano, habiendo superado una crisis que los lleva al borde del suicidio, deciden, tras veintitrés años de estudios, proyectos, tentativas, fracasos, catástrofes y decepciones, dedicarse otra vez a copiar, como hicieron en su día en la capital. Un carpintero construye expresamente para ellos un pupitre doble, y Bouvard y Pécuchet empiezan entonces lo que habría constituido el segundo volumen de la obra: la mera transcripción de pasajes leídos —estupideces y tópicos casi siempre— en las más diversas obras que habían pasado, o pasan a partir de entonces, por sus manos: este segundo volumen, del que solo nos quedan esbozos, habría sido una fenomenal enciclopedia de la estupidez humana, una confirmación apocalíptica, y puesta al día, de lo que el Eclesiastés había ya resumido con la conocida expresión vanitas vanitatis et omnia vanitas o el versículo stultorum infinitus numerus est. No queda claro si Flaubert le habría dado, a esta segunda parte del libro, una factura más o menos narrativa, pero cuesta pensar que tal abundancia de pasajes y de citas, a veces ordenados alfabéticamente —como es el caso del Diccionario de ideas corrientes—, la mayor parte de las veces sencillamente amontonados, sin orden de ningún tipo, metidos «a saco» en esta parte del libro con la misma anarquía y desbarajuste que corresponden a la esencia de la estupidez, cuesta pensar, decíamos, que el segundo volumen de Bouvard y Pécuchet pudiera haberse organizado jamás según una arquitectura propiamente narrativa. Más bien hay que pensar que el primer volumen es un prólogo narrativo, como se ha dicho —sin que lo sea estrictamente hablando— a un segundo volumen que, por consiguiente, habría sido la parte substancial del libro, es decir, su logos.
Así se llega a la verdadera cuestión de fondo planteada en este libro portentoso. Bouvard y Pécuchet no es ninguna novela de aventuras rurales —de las que el Romanticismo, por otra parte, había ofrecido una empalagosa cantidad—, y sí en cambio, por lo que respecta a la relación campo-ciudad, la anticipación de una crítica contra las formas más beatas del ecologismo. No es una novela, como podría parecer, que tenga que ver, pongamos por caso, con un Robinson Crusoe, una Nueva Eloísa o un Obermann, de Senancour, ejemplos de novelas en las que héroes urbanos viven o subsisten en un medio rural gracias a los conocimientos adquiridos en el seno de la metrópoli. Esta novela más bien tiene que ver con la tradición de la novela filosófica del XVIII, que Flaubert admiraba y en cuyo siglo probablemente habría deseado nacer, vivir y morir; en cualquier caso, con anterioridad a 1792, antes de las tropelías cometidas por Danton y Robespierre. En este sentido, Bouvard y Pécuchet podría hacernos pensar en Los viajes de Gulliver, de Swift —entre otras razones, por el juego de perspectivas entre enanos y gigantes, algo que desdibuja, en Swift, toda idea de «normalidad», o por los episodios narrados en la sección «El viaje a Laputa»—, y, más todavía, como el propio autor reconoce en su correspondencia, con Cándido, de Voltaire, en cuyo caso una figura inversa a la de Fausto acaba prefiriendo al final del libro, sin asomo de tragedia, la mediocridad de la jardinería o el cuidado de un huerto a cualquier destino sabio o sublime: como Cándido, nuestros dos bonhommes, cansados de tantos fracasos, de topar con la estupidez humana y, sobre todo, de dar ellos mismos muestras fehacientes de la necedad, deciden volver a un oficio absolutamente anodino y falto de toda originalidad: «copiar», aunque esta copia lo sea de pasajes en los que se supone que los personajes han sido capaces de discernir cierto grado de diferencia entre la inteligencia y la estupidez. Pero si, en Cándido, Pangloss actúa como preceptor y trasfondo «sabio» de las experiencias del personaje principal a lo largo y a lo ancho de una geografía variable, en Bouvard y Pécuchet se produce una inversión de estos términos: los dos personajes se ilustran prácticamente solos, casi siempre con la ayuda de la bibliografía especializada que les envían de París —que equivale a la bibliografía que Flaubert consultó en Ruán y en otras bibliotecas para documentarse acerca de los asuntos más inverosímiles, luego presentes en su libro— y apenas recorren espacio natural alguno —su excursión más lejana es a la costa de Normandía—, aparte de los límites de su propiedad campestre, una alquería situada en las afueras del pueblo de Chavignolles: un pueblo imaginario, pero que no tiene nada de ideal, desprovisto de toda grandeza, con una población absolutamente común, en casi todos los casos vulgar, adocenada y despreciable. Este aspecto del libro constituye, pues, otra prueba de la intención básicamente intelectual, o filosófica, que Flaubert tenía en la mente mientras proyectaba, preparaba y escribía el libro más estrambótico de cuantos concibió. Tampoco hay recorridos por la capital (salvo en el primer capítulo) o por ciudades importantes de provincias —como sí fue el caso de Madame Bovary—, no hay proyección metafórica alguna hacia un escenario histórico pretérito o exótico —como en los casos de Salambó o de Las tentaciones de san Antonio—, ni hay, de hecho, ninguna verdadera evolución espiritual de los personajes —como sucede en La educación sentimental—, sino, muy al contrario, una reiterada «intensificación» de su estulticia y una repetición ad nauseam de un mismo esquema narrativo, es decir, el ciclo, sin duda irritante para el lector, que puede resumirse así: afán de saber, búsqueda de documentación, estudio, aplicación del conocimiento en el terreno de la práctica y de la vida cotidiana, fracaso y renuncia, y, finalmente, deseo de entrar en una nueva órbita del saber. Esto se parece, sin duda, a la experiencia fáustica, según la conocemos por toda su tradición moderna y contemporánea, especialmente en Goethe, cuyo Fausto, después de los prólogos, empieza con estos versos: «Filosofía, ¡ay Dios!, Jurisprudencia, / Medicina además, y Teología, / por desgracia también, lo estudié todo, / todo lo escudriñé con ansia viva, / y hoy, ¡pobre loco!, tras afanes tantos, / ¿qué es lo que sé? Lo mismo que sabía». En un sentido casi inverso, Bouvard y Pécuchet no venden su alma al diablo con el propósito de alcanzar la sabiduría o el saber universal, sino que recorren tales conocimientos, de manera muy pormenorizada, para acabar rindiéndose ante un progreso, una ciencia y una historia que les superan, y que resultan para ellos tan diabólicos como demonizados: los ideales ilustrados habían quedado ya, en el último tercio del siglo XIX, absolutamente ridiculizados por las contradicciones que engendró el desarrollo de la ciencia, de la técnica e incluso de la política de la post-Revolución.
Como ya hemos insinuado, Flaubert fue perfectamente consciente, por lo que se lee en la parte de su correspondencia comprendida entre 1872 y 1880, de que una estructura narrativa tan simple, y, sobre todo, tan reiterativa, podía provocar tedio, disgusto, también desdén entre los lectores, incluso los más acostumbrados al género philosophe. Pero en esto estriba la grandeza incomparable de este libro: tan aburrido fue para Flaubert escribirlo como esforzado le resultará leerlo al lector: en esta especie de multiplicación o vértigo del aburrimiento —l’ennui, otro de los grandes tópicos de la intelectualidad francesa más avispada; véase el caso de Baudelaire— se consagra el propósito de la obra y su destino: Bouvard y Pécuchet también es, en este sentido, la justa representación literaria de un retorno continuo de la memez y de los lugares comunes de una burguesía crédula, ramplona e ilusionada, que, cuando Flaubert empezó por fin a redactar el libro, ya podía darse por agotada, por lo menos si se comparan sus trabajos, actitudes y frivolidades con los ideales fundacionales de dicha clase, emergente en los siglos XVII y XVIII.
Tras dos años de lecturas y de estudio, Flaubert acuñó la primera frase de su libro —así se lo cuenta a Ernest Commanville en carta del primero de agosto de 1874—, uno de los inicios de novela más singulares que se conocen, de una precisión propia de meteorólogo: «Como hacía un calor de treinta y tres grados, el boulevard Bourdon estaba completamente desierto»1. Pocos días después, le escribe a su amigo, el escritor ruso Turguéniev: «Me parece que me he embarcado en un viaje muy largo que me llevará a regiones desconocidas, y del que nunca volveré». Cuando interrumpió la redacción de la novela, en 1875, para dedicarse a los Tres cuentos, dice haberlo hecho porque encuentra Bouvard y Pécuchet «demasiado difícil»; y cuando, en el mes de noviembre de 1877, acaba la redacción del capítulo 3, escribe: «Acabo de terminar el abominable capítulo dedicado a las ciencias». Todavía, hacia el final de la redacción de la novela, el 31 de diciembre de 1879, le escribe a su sobrina Caroline: «¡Que 1880 te sea propicio, querida hija! ¡Salud, triunfo en el Salon2 y éxito en los negocios! Para mí, en particular, debo añadir: ¡Que acabe Bouvard y Pécuchet!, porque, francamente, ya no puedo más. Hay días, como hoy, que lloro de cansancio y apenas me quedan fuerzas para sostener la pluma… Dos semanas más, y espero haber acabado el capítulo [9], cosa que me reanimará, o eso espero. Y en tres o cuatro meses, cuando haya terminado el último capítulo, todavía me quedará el segundo volumen, o sea, ¡¡¡seis o siete meses más!!! Esta perspectiva me produce escalofríos en las horas de abatimiento. Pero ¿es que nunca se había hecho un libro como este? ¡Me parece que no!».
Las dificultades y los tropiezos no cesaron en ningún momento, toda vez que Flaubert no escribió en el libro ni una sola referencia culta sin haber leído, incluso estudiado, todos los volúmenes que le parecieron imprescindibles para alcanzar un conocimiento cabal de lo que debía poner en boca de sus personajes o en sus disparatadas actividades; un censo de estas lecturas preliminares, como el que elaboró el editor de la única edición crítica del libro hasta el momento, Alberto Cento3, ofrece algunos centenares de volúmenes consultados, la mayoría de ellos tomados en préstamo de la Biblioteca Municipal de Ruán, a escasos kilómetros de la casa del escritor, en Croisset. El propio Flaubert, en una carta de enero de 1880, escribía: «¿Sabéis cuántos libros he tenido que tragarme a causa de mis dos buenos hombres? ¡Más de mil quinientos!». La crítica francesa de nuestros días tiene pocas dudas acerca de la verosimilitud de esta cifra.
No debe extrañarnos, pues, que tanto Flaubert como sus amigos más próximos previeran un éxito discreto del libro, por no decir un fracaso tan glorioso como irónico de un proyecto que significa, entre otras cosas, la «destilación narrativa» de buena parte de los saberes de todo tipo en la Francia de mediados del siglo XIX. Hyppolite Taine, en una carta que René Dumesnil4 fecha poco antes de 1877, es decir, cuando el primer volumen del libro no había alcanzado todavía la mitad de su extensión, ya escribió a Turguéniev: «Mi impresión es que el libro, por muy trabajado que esté, no llegará a ser bueno; el elemento cómico que [Flaubert] cree poner en él, quedará forzosamente abortado… Como esos dos bonhommes son limitados y tontos…, sus decepciones y desventuras resultarán necesariamente aburridas; se ven venir, y por eso dejan de interesar… Con el estilo vivaz o la simpatía llamativa de Sterne, el lector quizá podría interesarse en esa historia de dos tontainas maniáticos; con el estilo impasible y el método puramente objetivo de Flaubert, eso será imposible. Sincera y honestamente, después de haber pensado mucho en el asunto, me parece que [Flaubert] se equivoca desde hace tiempo, desde La educación sentimental, por culpa de un espíritu demasiado sistemático, una concentración ensimismada, un estudio demasiado prolongado en las bibliotecas. Con tales costumbres, Flaubert debería desembocar en la historia, en la crítica biográfica, en las aportaciones eruditas; pero no en la novela». Como se ha indicado unas líneas más arriba, lo cierto es que Flaubert elaboró, en realidad, quizá el último modelo posible de novela realista y burguesa —último, por ferozmente antiburguesa—, y sin duda una de las cimas de la novela filosófica; porque, para contradecir a Taine, es un hecho que en el mundo de la novela todo cabe, como luego se demostraría, o como ya había demostrado Cervantes respecto a la tradición novelística medieval y renacentista.
Esta pretensión de exhaustividad en la documentación representa otro de los significados importantes, si no el que más, que encierra este libro. En Bouvard y Pécuchet, Flaubert intentó demostrar a sus contemporáneos la falacia de todo optimismo histórico, el carácter infundado de las ilusiones de la clase burguesa ascendente en la Francia de su tiempo —en especial durante el Segundo Imperio, que es la época en que el autor escribió el libro, aunque su cronología narrativa solo alcance en parte este punto— y, por último, el carácter absurdo de la propia idea de progreso5.
De tal modo, la novela de Flaubert vuelve a significar el cenit de una idea que había alimentado durante varios decenios, es decir, el carácter banal (y venal) de la burguesía de la segunda mitad del siglo. El odio de Flaubert hacia las mezquindades de esta clase, hacia sus tópicos, su fariseísmo y sus pequeños ideales6, explota y ruge en esta novela del mismo modo que el autor rugía, en general, y más aún cuando recitaba en voz alta todas y cada una de las frases que escribió. Como un corolario suficiente, este odio a la clase burguesa —repitámoslo: la de las grandes ciudades, pero también la de provincias— ilustra y explica la irritación permanente de Flaubert ante cualquier muestra de estupidez humana. Aunque esta es una característica universal y de todos los tiempos, pues ya se lee en la Biblia y se había leído, en la literatura francesa moderna, en Rabelais, en Montaigne o en Voltaire, la particular estupidez burguesa llegaba a tales extremos, que provocaba en Flaubert, ante ciertas, fantásticas muestras de tontería, su tan reiterada expresión: «c’est hénaurme» [sic] o «ça fait rêver»: pues la estulticia, en general, fue para Flaubert motivo no solo de asombro, sino de la más arrebolada admiración.
Aunque solo cabe situar la acción de la novela entre 1838 y 1861, Flaubert dio, para empezar, rienda suelta a su furibundia contra la burguesía en todo lo que respecta a la relación entre esta y las distintas formas de gobierno que vio sucederse en vida: la Restauración, con las monarquías de Luis XVIII y Carlos X, la Revolución de 1830, el reinado de Luis Felipe de Orleans —«el rey burgués»—, la Revolución de 1848, la Segunda República, el Segundo Imperio, con Napoleón III, la última guerra franco-prusiana y la campaña de Italia, la Comuna de París, y, por fin, el advenimiento de la Tercera República: demasiados cambios de piel para un «rebaño social» substancial o esencialmente invariable. No cabe duda de que las opiniones políticas de Flaubert incluidas tanto en el Diccionario de ideas corrientes como en el primer volumen del libro son las propias de un observador de las paradojas y sacudidas políticas que se corresponden con sus años de vida, y quizá en particular, por lo que se refiere a la psicología y a la fenomenografía del espíritu burgués, aquellas que se hicieron patentes a raíz del deleznable espectáculo ofrecido por el Segundo Imperio. En estos hechos histórico-políticos y en esta sociedad concreta pensaba Flaubert cuando hacía suya la frase de san Policarpo, obispo de Esmirna, y mártir, del siglo I: «¡Dios mío, en qué siglo me habéis hecho nacer!».
Que Flaubert tenía intención de escribir un libro contra la clase burguesa como emblema de la estupidez contemporánea —aunque lo cierto es que él mismo pertenecía a esta clase por todo tipo de razones: nacimiento, posición, estudios, e incluso el oficio de escritor, todavía reservado a ella— lo demuestra, por lo menos, su correspondencia con Caroline, su sobrina, y con George Sand, entre otros. A George Sand, por ejemplo, le escribe, en una carta del 12 de julio de 1872: «La visión de los burgueses que me rodean me resulta insoportable». A madame Roger des Genettes le escribe el 5 de octubre de ese mismo año: «Estoy incubando un proyecto en el que sacaré toda la cólera que llevo dentro. Sí, voy a desembarazarme, por fin, de todo lo que me está ahogando. Vomitaré encima de mis contemporáneos la repugnancia que me inspiran, aunque en ello tenga que dejarme la piel; va a ser algo largo y violento». A Ernest Feydeau, a finales del mismo año, le escribe: «Nada nuevo en mi vida, mon cher vieux. Voy tirando de una manera monótona entre mis libros y en compañía de mi perro. Me trago muchas páginas impresas [referencia a las lecturas preliminares a la redacción de la novela] y tomo notas para un libro en el que voy a vomitar mi bilis encima de mis contemporáneos». Por fin, leemos en dos cartas a su sobrina, de junio de 1877 y marzo de 1880 respectivamente: «En los dos últimos días he trabajado bien. En ciertos momentos, este libro me deslumbra por su inmenso vuelo. ¿Dónde irá a parar todo esto? ¡Mientras no me equivoque de medio a medio y, en vez de desembocar en una cosa sublime, sea una tontería! Pero me parece que no. Algo me dice que ando bien encaminado. Pero será irremediablemente o lo uno o lo otro. Repito lo que ya te dije: conozco los tormentos de la literatura», y: «No tengo ninguna duda acerca de los altos vuelos filosóficos de estas páginas». Como veremos más adelante, la crítica coetánea de la primera edición, póstuma, del libro (tan solo del primer volumen, es decir, la parte narrativa), más bien se decantó por la idea de que Bouvard y Pécuchet era una insensatez y una obra literaria completamente frustrada, como Taine había predicho; por el contrario, la historia de la recepción ulterior de esta novela de Flaubert no ha hecho más que profundizar en esos «altos vuelos filosóficos» que el autor suponía que había conseguido imprimir en las páginas de su obra7. Esta dimensión filosófica de Bouvard y Pécuchet lo es en distintos aspectos, relacionados entre sí.
En primer lugar, Flaubert, como se ha dicho, se propuso escribir un libro que diagnosticara el estado espiritual de una Francia dominada por un espíritu aburguesado cada vez más universal, pero, en suma, con ribetes de parvenu, pues la Revolución de 1789 no caía tan lejos todavía. No quiso, en este sentido, afiliarse a una estética trágica, ni siquiera épica, propias del pathos romántico del que sin duda Flaubert participó en cierta medida —como su contemporáneo Baudelaire— o heroico, como el que inspiró buena parte de la obra de Victor Hugo, por ejemplo, pero que a él ya no le pareció útil en la medida que pensaba, como es propio de lo mejor de la tradición realista, que se trataba de un episodio estético que debía y podía darse por liquidado.
En segundo lugar, y a modo de extensión de esta misma idea, parece como si Flaubert se hubiera atrevido a levantar todo el complejo aparato teórico y científico que contiene Bouvard y Pécuchet pensando en aquella cita del moralista del siglo XVIII, Chamfort, que reza: «Se convendrá en que toda idea pública, toda convención aceptada, es una tontería, puesto que goza del acuerdo de la mayoría». En efecto, nuestro autor, que gustaba de calificarse a sí mismo de solitario «como un oso», feroz «como un tigre» y mudo «como un pez», opinaba que todo lo que conviene a la mayoría —es decir, la masa, fenómeno social emergente también hacia esta época8— tiene que ser por fuerza una estupidez, y que es responsabilidad inexcusable de todo escritor crear una literatura que, al mismo tiempo que reproduce con exactitud, verosimilitud y fiabilidad una circunstancia histórica determinada, tiene el «deber artístico» de abordar, en la propia presentación objetiva y realista de los hechos, todo cuanto, por así decir, constituye su «negativo mitológico», o sea, en el caso que nos ocupa, la vulgaridad y la tontería de la clase protagonista de la historia. Al ideal fáustico del que ya hemos hablado, que, como «en negativo», recorre la novela de cabo a cabo, hay que sobreponerle, en cada una de las páginas del libro, una realidad que es exactamente lo contrario: la irredimible condición estúpida de la humanidad.
Se han escrito miles de páginas acerca de esta estupidez ingenua —siempre lo es, claro está, y en esto consiste su perfecta excusa—, cargada de buenas intenciones, pero necia al fin y al cabo, de los dos personajes de la novela. Hay críticos que consideran que Bouvard y Pécuchet superan poco o mucho su escasa inteligencia inicial y su capacidad de entender el mundo de la ciencia y de las técnicas, así como su facultad de asimilar las ideas filosóficas o de cualquier otro orden que aparecen en el libro. Los hay que opinan que los dos bonhommes acaban, en la novela, tan necios como al principio, como si quisieran dar cumplimiento al proverbio francés que reza: «Lorsqu’on est bête, c’est pour longtemps» («Cuando uno es estúpido, lo es para siempre»). Otros sugieren que los dos copistas empiezan dando muestras de una estupidez que es la réplica exacta de la necedad de sus vecinos de Chavignolles, pero que, gracias a un esfuerzo intelectual sin duda modélico, algo que ellos practican, pero no así sus vecinos, se desmarcan poco o mucho de la «opinión común» y de la estupidez de la «mayoría». Otros, por último, consideran que Flaubert acabó sintiendo lástima —quizá debido a un dickensiano sentido de la caridad— por sus dos grotescos personajes —algo que sucedió también en el caso de Cervantes y el Quijote—, y sintió por ellos una piedad y una condescendencia que son de cariz prácticamente religioso: así parece que hay que entender la famosa frase del capítulo 8 del primer volumen, cuando, después de un enorme cúmulo de experiencias científicas e intelectuales frustradas, los dos personajes adquieren un claro discernimiento de la tontería ajena: «Entonces se desarrolló en su espíritu una facultad molesta, como era la de reconocer la estupidez y no poder ya soportarla».
Pero esta frase parece solo un gesto de simpatía —o una trampa tendida a un lector posiblemente fatigado a estas alturas del libro— hacia sus personajes, porque ambos siguen exhibiendo, en los episodios posteriores del libro, la misma estulticia de siempre, o casi, como demuestran los episodios de la peregrinación a Notre-Dame de La Délivrande (cap. 9), o de la educación de los niños adoptados (cap. 10). Este es un punto oscuro del libro que quizá haya que entender del siguiente modo. Flaubert, de hecho, difunde con gran precisión, a lo largo de toda la novela, la idea de que sus dos personajes se perfeccionan intelectualmente, mejoran en su agudeza, en la interpretación de los fenómenos que se les echan literalmente encima, y en la comprensión de algunas teorías ciertamente complejas. Si es así, ¿no podríamos suponer que estas referencias al progreso de la inteligencia de Bouvard y Pécuchet —y en especial la frase citada del capítulo 8— están puestas, en el texto, como una previsión de carácter puramente narrativo ante la perspectiva de la labor que les espera después del primer volumen, es decir, detectar y transcribir las estupideces de los demás? Es evidente que, si Flaubert quería dar algún viso de verosimilitud al hecho de que sus dos personajes fueran un día capaces de una labor como la que tenía que ocupar al segundo volumen de la obra, entonces tenía que situar a ambos, poco o mucho, al nivel de su propia inteligencia como autor: algo paradójico, sin duda, pero inevitable desde el punto de vista de la coherencia narrativa. Lo que resulta claro es que, en el segundo volumen de la obra, La copia, Flaubert se despacha con una vehemencia furiosa y despiadada contra todos los autores —la mayoría contemporáneos suyos, otros de la tradición literaria francesa—, y contra todos los lugares comunes de la burguesía de su tiempo. No habría tenido sentido añadir al primer volumen una antología de citas estúpidas —que Flaubert llevaba decenios coleccionando— como si fuesen obra del autor, y no de los personajes. Aparentemente, es decir, por imperativo narrativo, La copia tenía que ser una transcripción elaborada por los propios personajes, y no por el autor: esto es lo que justificaría, a nuestro entender, la famosa frase citada del capítulo 8.
Quizá otra clave de esta cuestión, que es asunto central en nuestro libro, haya que buscarla en la tesis de Jean-Paul Sartre, quien, en el estudio monumental que dedicó a Flaubert9, postula que, en el fondo, ser muy inteligente, para el novelista, era una forma más —seguramente la más refinada, la que supone mayor esfuerzo— de la estupidez. Es posible que Flaubert se diera cuenta de que, en su tiempo, o en el seno de la civilización burguesa del siglo XIX —a diferencia de lo que había sucedido en su admirado Siglo de las Luces—, no servía de mucho ser más inteligente que los demás y que, en cualquier caso, ello determinaba solo una rara variación del heroísmo antiguo, un heroísmo que, en definitiva, se encuentra, en Flaubert, en la estela de los grandes escritores y personajes románticos, amigos melancólicos del genio y a un tiempo entusiastas defensores de la soberanía intelectual del individuo.
En tercer y último lugar, esa crítica feroz de la estulticia que recorre este libro puede entenderse en relación con la teoría que el autor siempre había sostenido —en especial después de los hechos de la Comuna— acerca de las implicaciones y relaciones entre el individuo, la masa y la política. Por no hablar de manifestaciones más antiguas, es preciso recordar que Flaubert dedicó buena parte de su correspondencia con George Sand a precisar su opinión sobre el fenómeno de las nuevas democracias y los riesgos del flamante «sufragio universal» —que en su tiempo no llegó a ser tal, por otra parte—, siempre desde un punto de vista que parece tan «aristocratizante» como resulta, analizado fríamente, de una lógica desgraciadamente irrebatible. En efecto, a George Sand le dice en carta del 30 de abril de 1871: «Lo único razonable es un gobierno de mandarines, a condición de que estos mandarines sepan algo, y si es posible muchas cosas. El pueblo es un eterno menor de edad y siempre estará al nivel más bajo, porque equivale al número, a la Masa, a lo ilimitado… Nuestra salvación solo se encuentra, en el momento presente, en una aristocracia legítima, y entiendo por tal una mayoría compuesta por algo más que por cifras». Retoma este argumento en una carta del 8 de septiembre del mismo año: «Me parece que la masa, la cantidad, el ganado, siempre serán despreciables. Lo único que importa es un grupo reducido de espíritus, que siempre son los mismos, y que se pasan la antorcha unos a otros… La idea de igualdad (que es lo que significa la democracia moderna) es una idea esencialmente cristiana, que se opone a la idea de Justicia… Estoy convencido de que vamos a parecerle, a la posteridad, personas extraordinariamente simples. Las palabras República y Monarquía les darán risa, como nosotros nos reímos, hoy, del “realismo” y del “nominalismo” [refiriéndose a la disputa de los universales en el siglo XIII]… El primer remedio será la abolición del sufragio universal, que es la vergüenza de la civilización humana». Por último, en carta del 7 de octubre de 1871 a la misma Sand, escribe: «Si Francia no adopta cuanto antes una actitud crítica, entonces la veo irremisiblemente perdida. La instrucción gratuita y obligatoria no va a hacer otra cosa que aumentar el número de imbéciles… Lo que necesitamos, ante todo, es una aristocracia natural, es decir, legítima. Nada puede hacerse sin cabeza. Y el sufragio universal, tal como está ahora concebido, es algo más estúpido que el derecho divino… La masa, la cantidad, siempre es idiota. No es que yo tenga muchas convicciones, pero esta la tengo profundamente arraigada. Con todo, Flaubert acababa esta declaración de principios dejando un resquicio, el mismo que, de hecho, deja abierto en las páginas de Bouvard y Pécuchet: «De todos modos, hay que respetar a la masa, por inepta que sea, porque contiene el germen de una fecundidad incalculable. Dadle la libertad, pero no el poder… El sueño de la democracia consiste en querer elevar al proletariado al nivel de la tontería del burgués». El lector advertirá que Flaubert, de acuerdo con el Plan que escribió, y que reproducimos en esta edición, para el final de la parte narrativa de Bouvard y Pécuchet, considera, en boca de uno de sus personajes, que el mundo avanzaba, en aquel momento, hacia el paletismo universal», y que iba a convertirse, sin remisión posible, en algo así como «una gran francachela de obreros».
Posiblemente, los dos discursos antagónicos de Bouvard y de Pécuchet, al final del capítulo 10 del primer volumen de la obra —siguiendo, como en toda esta parte, el juego especular que caracteriza al libro hasta la caricatura—, ofrezcan la clave para entender otro de los propósitos oscuros del libro: puestas una vez encima de la mesa todas las ciencias, toda la inteligencia posible —la de Flaubert—, y con ella el antónimo de la estupidez —la de los dos personajes, y la de sus vecinos—, no es posible llegar a otro final que al que proponen estos discursos, que oscilan entre la utopía (discurso de Bouvard) y el nihilismo (Pécuchet). Flaubert deja la cuestión relativamente abierta, del mismo modo que queda por aclarar si los dos bonhommes han progresado en juicio y sentido común a lo largo de la novela. La redacción del segundo volumen, La copia, tampoco parece que hubiese llegado a resolver ni esos enigmas ni el «laberinto epistemológico», incluso político y moral, en que el autor hace entrar a sus personajes desde las primeras páginas del libro, y, con ellos, al propio lector.
La historia del esteticismo y del «singularismo» intelectual de la literatura llamada «maldita» de la segunda mitad del siglo XIX francés, e incluso de buena parte de la producción novelística de la primera mitad del siglo XX en toda Europa es, en gran medida, a sabiendas o no de los autores, deudora de este libro y de la extraña mezcla de escepticismo trágico y cómico que se desprende de él, algo que, en realidad, también puede ser llamado «ironía», elemento fundamental en toda la historia de la novela europea. No hay más que recordar que Unamuno apreció este libro desde su atalaya trágico-nihilista, que nuestro libro lo fue de cabecera para un autor tan significativamente «contemporáneo» como Franz Kafka, y que Walter Benjamin, el crítico más perspicaz del siglo XX, lo consideraba una de las grandes novelas de la historia, cuyo propósito resultaba equiparable, mutatis mutandis, al trasfondo del Quijote cervantino. Bouvard y Pécuchet es, en este sentido, no solo un fabuloso diagnóstico de un momento en la historia de la civilización de Occidente, sino también una profecía de todo lo que estaba por llegar. Así considerado, ninguna novela ha podido superarla, tal vez por el mero hecho de que, de acuerdo con los cánones del propio género «realista», era de todo punto imposible imaginar el dar un paso más allá.
Cuando apareció el primer volumen del libro —en forma de folletón, del 25 de diciembre de 1880 al 1 de marzo de 1881; luego en volumen en este mismo año—, y con la excepción de los notables casos de Henry Céard o de Zola, la crítica lo recibió con enorme desagrado, por no decir con una virulencia inusitada10. La extensa crónica que Barbey d’Aurevilly publicó el 20 de mayo de 1881 en el periódico Le Constitutionnel fue la más feroz de todas. Decía en ella, entre otras cosas:
Gustave Flaubert trabajó toda su vida con un vigor y una dedicación que, moralmente, le honran, pero no llegó a producir nada a la altura de esta dedicación, y, lo que es más deplorable, todo cuanto produjo fue convirtiéndose cada vez en algo más flojo. Comenzó con Madame Bovary para descender a Salambó; salió de La educación sentimental para caer en Las tentaciones de san Antonio, y luego siguió adelante hasta Bouvard y Pécuchet, brutalmente interrumpida por la muerte… Tuvo, para con los burgueses, el odio y el desprecio propio de un colegial… En su obra encontramos, por todas partes, esta obsesión por lo burgués. En Madame Bovary, su mejor libro, la señora Bovary, que no es más que una burguesa corrompida que solo tiene amantes pertenecientes a la burguesía, su marido es un burgués, sus amigos son burgueses, todo es burgués, incluida la muerte de la señora Bovary, que se envenena con las drogas de su marido y muere como lo haría una boticaria… En La educación sentimental vuelve a hablarse de la burguesía. Pero Bouvard y Pécuchet es el súmmum, es el estallido del odio y del desprecio elevado a la máxima potencia, cosas de las que parece que tenga que morir la burguesía del siglo XIX… Eso es lo que Flaubert debió de pensar, pero no llegó a acabar con ella. ¿Quién acabará con ella, entonces?… Flaubert, después de Henri Monnier, de Balzac y de Préault, que no lo consiguieron, y después de todos los talleres de pintura de París, que tampoco van a conseguirlo, no poseyó el suficiente talento para llevar a cabo esta ejecución inapelable de los burgueses… y erró miserablemente el golpe de gracia, el golpe que tenía que ser definitivo y supremo. Su libro Bouvard y Pécuchet, exasperado, enrabiado contra los burgueses, último vómito de su odio y de su desprecio, no va a significar más que una contramina irónica… Incluso tomado por pasajes, el libro resulta repugnante y detestable. Por ejemplo, la escena en la que Pécuchet contrae, en la bodega, una enfermedad venérea; porque el odio al burgués llega, en Flaubert, hasta este lodazal, que el autor remueve como un naturalista, sin indignación alguna, sin miramientos, sin que le entren náuseas, con la imposibilidad del hombre que ha perdido el decoro que debe caracterizar a todo artista. Y es que, en efecto, aquí el artista ya no se encuentra presente en absoluto, ha desaparecido totalmente en la inefable bajeza de una novela tan ruin como los mismos burgueses que Flaubert inventó… ¿Por qué procedimientos degradantes del autor de Madame Bovary, en la que el autor fue capaz de pintar a los burgueses con verosimilitud, llegó hasta el punto de calumniarlos, obligándonos así a tomar partido por ellos? ¿Hay, realmente, burgueses de una absurdidad tan completa, violenta y continua?… ¿Los hay, de esta imposible perfección, tan llenos de estupidez humana y del mismo tedio que el libro produce en los lectores, este libro sin gracia, sin talento, sin ninguna observación original, hecho con personajes gastados, exhaustos, agotados?… Este libro, en fin, ilegible e insoportable que el autor no supo cómo concluir, quién sabe si paralizado y estrangulado por el aburrimiento que le causaba a él mismo, un libro que el lector tampoco podrá acabar, sin duda, sino que abandonará, con toda seguridad, mucho antes de haber llegado a la escalofriante cantidad de cuatrocientas páginas11 a que llega el autor… Fue precisamente este terrible Bouvard y Pécuchet, cuyo propósito era acabar con la burguesía, el libro que, de hecho, se vengó del propio autor. Este implacable e indómito Flaubert, este maníaco que tuvo siempre a un burgués a horcajadas en la punta de la nariz del mismo modo que Michelet tenía a un jesuita, este hombre de temperamento sanguíneo y romántico, que llevaba incubando la guerra contra el burgués desde 1830, murió porque el burgués se le bajó de la nariz a la barriga. Consideraba al burgués como una lepra imparable… y esta cólera contra el burgués ha acabado liquidándolo. Es una lástima que, de paso, no haya liquidado también a Bouvard y Pécuchet, su libro, que ha quedado ahí y que deberíamos clavar encima de su tumba, como una cruz12.
No todas las opiniones de los críticos en torno a este libro de Flaubert coinciden con las de Barbey d’Aurevilly, por lo que remitimos al lector a estudios más equilibrados, algunos incluso entusiastas —crecientes con el paso del tiempo—, como los de Raymond Queneau, Lionel Trilling, Jean-Paul Sartre, Jorge Luis Borges, Roland Barthes o Geneviève Bollème, por no citar más que algunos entre los más importantes.
Como se indicó en páginas anteriores, el nihilista Unamuno, que demostró poseer por ciertos sectores de la humanidad un desprecio parecido al de Nietzsche, escribió en el libro Contra esto y aquello lo siguiente: «Ese libro de las simplezas y las decepciones de Bouvard y Pécuchet es un libro doloroso. Hasta su manera de estar escrito, seca, cortada, a saltos, con feroces sarcasmos de vez en cuando, es dolorosa. Y hay en estos dos pobres mentecatos —no tan mentecatos, sin embargo, como a primera vista parece— algo de Don Quijote, que era uno de los héroes y de las admiraciones de Flaubert, algo de Flaubert mismo. Y como Don Quijote y Sancho, Bouvard y Pécuchet —inspirados en parte, no me cabe duda, por aquellos—, no son cómicos sino a primera vista, y sobre todo a los ojos de los tontos, cuyo número es, según Salomón, infinito, siendo en el fondo trágicos, profundamente trágicos»13.
También Emilio Alarcos Llorach mostró un enorme interés por la novela de Flaubert, en especial por lo que respecta a las relaciones entre esta y nuestro Quijote:
Cervantes, junto con Rabelais, Shakespeare y Goethe, fue una admiración constante de Flaubert desde los años de su infancia, cuando su vecino «le père Mignot» le contaba la historia y las aventuras de Don Quijote. Testimonio de ello son las frases que en su correspondencia dedica a menudo a la novela cervantina. Varios pasajes demuestran que el libro español fue esencial en la formación literaria, y tal vez vital, del novelista francés. Escribiendo a su madre, decía: «Les premières impressions ne s’effacent pas, tu le sais. Nous portons en nous notre passé; pendant toute notre vie, nous sentons de la nourrice. Quand je m’analyse, je trouve en moi encore fraiches et avec toutes leurs influences (modifiées, il est vrai, par les combinaisons de leur rencontre) la place du père Langlois, celle du père Mignot, celle de Don Quichotte… Je retrouve toutes mes origines dans le livre que je savais par coeur avant de savoir lire, Don Quichotte». Llegó, además, Flaubert a penetrar el sentido profundo de la historia del caballero de la Mancha; sus observaciones en este sentido son significativas: releyendo el Quijote, dice, «j’en suis ébloui, j’ai la maladie de l’Espagne. Quel livre! Quel livre! Comme cette poésie-là est gaiement mélancolique!». Y hablando de Rabelais y del Quijote, exclama: «Quels écrasants livres! Ils grandissent à mesure qu’on les contemple, comme les pyramides, et on finit presque par avoir peur… Ce qu’il y a de prodigieux chez Don Quichotte, c’est l’absence d’art et la perpétuelle fusion de l’illusion et de la réalité, qui fait de lui un livre si comique et si poétique. Qu’ils sont nains tous les autres à côté de lui! Comme on se sent petit, mon Dieu! Comme on se sent petit!» [carta de Flaubert a Louise Colet, 1852]. Y, finalmente: «Ce qui distingue les grands génies, c’est la généralisation et la création; ils résument un type de personnalités éparses et apportent à la conscience du genre humain des personnages nouveaux; est-ce qu’on ne croit pas à l’existence de Don Quichotte comme à celle de César?». Sobre todo, hay que retener la afirmación de Flaubert de que en el Quijote «encuentra todos sus orígenes». ¿Quiere esto decir que toda su obra literaria se halla como en germen en la novela de Cervantes? ¿O más bien que sus procedimientos literarios y su manera de concebir la novela y la vida proceden del Quijote? Nos inclinamos hacia esta última hipótesis. En primer lugar, lo que admira Flaubert en el libro español es la «alegría melancólica» y aquella «fusión perpetua de la ilusión y la realidad». En efecto, el realismo de la obra de Cervantes, tan sumergido en idealismo como estos dos elementos están fundidos en la vida, se compadecía bien con el carácter de Flaubert, con su temperamento, en el que los críticos han señalado repetidamente una combinación, más que una mezcla, una corriente alterna de naturalismo y romanticismo… La intención satírica de los dos autores es patente. Aunque luego señalemos el sentido subterráneo de las dos tragicomedias, conviene ahora notar la identidad del procedimiento utilizado por ambos para su crítica, el procedimiento «homoterápico»: Cervantes se propone desterrar las caballerías, y contra ellas nos envía un caballero; Flaubert intenta satirizar a la burguesía [en Bouvard y Pécuchet], y para ello lanza al mundo dos burgueses14.
En su «Vindicación de Bouvard et Pécuchet», Jorge Luis Borges, por su parte, escribió en 1932:
Seis años de su vida, los últimos, dedicó Flaubert a la consideración y a la ejecución de ese libro, que al fin quedó inconcluso, y que Gosse, tan devoto de Madame Bovary, juzgaría una aberración, y Remy de Gourmont la obra capital de la literatura francesa, y casi de la literatura… Flaubert declaró que uno de sus propósitos era la revisión de todas las ideas modernas; sus detractores argumentan que el hecho de que la revisión esté a cargo de dos imbéciles basta, en buena ley, para invalidarla. Inferir de los percances de estos payasos la vanidad de las religiones, de las ciencias y de las artes, no es otra cosa que un sofisma insolente o que una falacia grosera… Una justificación más profunda cabe entrever. Flaubert era devoto de Spencer; en los First Principles del maestro se lee que el universo es inconocible, por la suficiente y clara razón de que explicar un hecho es referirlo a otro más general y de que ese proceso no tiene fin y nos conduce a una verdad ya tan general que no podemos referirla a otra alguna; es decir, explicarla. La ciencia es una esfera finita que crece en el espacio infinito; cada nueva expansión le hace comprender una zona mayor de lo desconocido, pero lo desconocido es inagotable. Escribe Flaubert: «Aún no sabemos casi nada y querríamos adivinar esa última palabra que no nos será revelada nunca. El frenesí de llegar a una conclusión es la más funesta y estéril de las manías». El arte opera necesariamente con símbolos; la mayor esfera es un punto en el infinito; dos absurdos copistas pueden representar a Flaubert y también a Schopenhauer o a Newton… Las negligencias o desdenes o libertades del último Flaubert han desconcertado a los críticos; yo creo ver en ellas un símbolo. El hombre que con Madame Bovary forjó la novela realista fue también el primero en romperla. Chesterton, apenas ayer, escribía: «La novela bien puede morir con nosotros». El instinto de Flaubert presintió esa muerte, que ya está aconteciendo —¿no es el Ulises, con sus planos y horarios y precisiones, la espléndida agonía de un género?—, y en el quinto capítulo de la obra condenó las novelas «estadísticas o etnográficas» de Balzac, y, por extensión, las de Zola. Por eso, el tiempo de Bouvard et Pécuchet se inclina a la eternidad; por eso, los protagonistas no mueren y seguirán copiando, cerca de Caen, su anacrónico Sottisier [aquí, Estupidario, parte del segundo volumen], tan ignorantes de 1914 [primera guerra mundial] como de 1870 [guerra franco-prusiana]; por eso, la obra mira, hacia atrás, a las parábolas de Voltaire y de Swift y de los orientales y, hacia delante, a las de Kafka15.
Podemos estar o no de acuerdo con Borges y con muchos otros críticos acerca de si Bouvard et Pécuchet es la última de las novelas «realistas» posibles o su liquidación; se pondrán unos del lado de la crítica indignada de Barbey d’Aurevilly, otros del lado de Remy de Gourmont, que consideró este libro como el más grande que había dado la novela europea16; pero, por el momento, ante las circunstancias históricas de los primeros años del siglo XXI, sigue siendo cierto que mientras haya burguesía en el mundo, estulticia, o ambas cosas juntas, habrá lectores que sacarán provecho y enseñanzas de este libro, que, como pocos más en la historia de la literatura, no solo se presenta como un libro interminable, sino también como tierra abonada para una exégesis literaria que, posiblemente, jamás alcanzará un punto final.
Jordi Llovet
1. No hay que olvidar que muchas biografías de hombres célebres, desde la Antigüedad hasta El hombre sin atributos, de Robert Musil, pasando, por ejemplo, por Poesía y verdad, de Goethe, comenzaban con una especie de encuadramiento de la acción narrativa en un marco astronómico o meteorológico: otro de los guiños de Flaubert a una tradición literaria que conocía a la perfección.
2. Caroline, la sobrina de Flaubert, Commanville de casada, también era pintora.
3. Alberto Cento, Commentaire de «Bouvard et Pécuchet», publicado por Lea Caminiti Pennarola, Liguori-Nápoles, 1973.
4. Véase Oeuvres Complètes de Gustave Flaubert. Bouvard et Pécuchet. Texte établi et présenté par René Dumesnil, 2 vols., París, Société Les Belles Lettres, 1945, vol. I, pp. LXXXIX y ss.
5. Respecto a la crisis de la burguesía durante la segunda mitad del siglo XIX en Francia, así como respecto a la idea contemporánea de progreso, remito al lector a la bibliografía sucinta que se encuentra en la nota 4 de la página 767 de este volumen.
6. Recuérdese que Guizot, ministro de Napoleón III, difundió, como una de las máximas de la Segunda República, la frase «¡Enriqueceos!», que el propio emperador adoptó luego como gran divisa del Imperio.
7. En este sentido, aparte de las referencias bibliográficas que se ofrecen en el apartado de notas, al final del volumen, es oportuno recordar a los lectores algunas de las más notables aportaciones a la crítica elogiosa y filosófica de Bouvard y Pécuchet; entre ellas el extraordinario artículo de Vidal Peña, un hito en la aportación española a la discusión en torno a este libro: «De literatura y filosofía: Bouvard y Pécuchet», en Cuadernos del Norte, año I, n.º 1, abril-mayo de 1980; Jorge Luis Borges, «Vindicación de Bouvard et Pécuchet», en Discusión [1932], Obras completas, Barcelona, Emecé, 1989, pp. 259-262; Jonathan Culler, The Uses of Uncertainty, Ithaca y Londres, Cornell University Press, 1974; Emilio Alarcos Llorach, «La interpretación de Bouvard et Pécuchet, de Flaubert, y su quijotismo», en Ensayos y estudios literarios, Gijón, Júcar, 1976, pp. 61-98; Dominique Gilbert-Laporte (ed.), Bouvard & Pécuchet centenaires, París, Lyse-Ornicar, 1981; Michel Mort, Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert, París, Gallimard, 1998; Jean-Paul Santerre, Leçon littéraire sur Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert, París, PUF, 1999; Stéphanie Dord-Crouslé, Bouvard et Pécuchet de Flaubert. Une Encyclopédie critique en farce, París, Belin, 2000.
8. Piénsese en el relato de Edgar Allan Poe «El hombre de la multitud», y la repercusión que tuvo este autor en la obra y en la concepción de las masas en la obra de Baudelaire.
9. Jean-Paul Sartre, L’Idiot de la famille. Gustave Flaubert de 1821 à 1857, 3 vols., París, Gallimard, 1971-1972.
10. Una excelente antología de la crítica de la segunda mitad del siglo XIX y primer cuarto del siglo XX de Bouvard y Pécuchet y del resto de la obra de Flaubert se encuentra en el libro de Didier Philippot, Gustave Flaubert. Mémoire de la critique, París, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2006, con artículos que van de 1857 (sobre Madame Bovary) hasta 1920 («Lettre à M. Marcel Proust», a cargo de Albert Thibaudet). Desfilan en esta antología artículos y críticas, entre otros, de Sainte-Beuve, Barbey d’Aurevilly, Baudelaire, los hermanos Goncourt, Théophile Gautier, George Sand, Hyppolite Taine, Zola, Villiers de l’Isle-Adam, Ferdinand Brunetière, Henry Céard, Paul Bourget, Théodore de Banville, Guy de Maupassant, Émile Hennequin, Marcel Schwob, Henry James, Remy de Gourmont y Marcel Proust.
11. Barbey d’Aurevilly, como es lógico, solo conoció el primer volumen del libro, es decir, la parte narrativa; no se sabe qué habría escrito si hubiera leído una edición completa que hubiera llevado, además, todo el material disperso, heterogéneo y abrumador de la segunda parte, La copia.
12. Véase Jules Barbey d’Aurevilly, «Bouvard et Pécuchet» [Le Constitutionnel, 1881], en el libro ya citado de Didier Philippot, Gustave Flaubert. Mémoire de la critique, pp. 525-531.
13. Miguel de Unamuno, «Leyendo a Flaubert», en Contra esto y aquello, Madrid, Renacimiento, 2.ª ed., 1928, pp. 21-30.
14. Véase Emilio Alarcos Llorach, «La interpretación de Bouvard y Pécuchet, de Flaubert, y su quijotismo», en Ensayos y estudios literarios, Madrid, Júcar, 1976, pp. 61-98.
15. Jorge Luis Borges, «Vindicación de Bouvard et Pécuchet





























