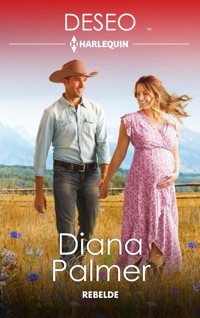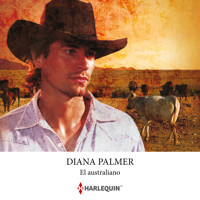4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mira
- Sprache: Spanisch
El irascible ranchero Powell Long había robado, hacía algún tiempo, el corazón a Antonia Hayes. Pero las mentiras del pequeño pueblo en el que vivían destrozaron el amor que los unía, obligando a Antonia a huir de allí. Años más tarde, regresaría para descubrir que Powell estaba criando solo a una niña. La paternidad no había atemperado su lado salvaje, ni el deseo que sentía por la única mujer que había amado en toda su vida: Antonia. Ella no podía hacer caso omiso a los lazos que la unían a él, y la posibilidad de formar una familia con Powell era, sencillamente, demasiado tentadora para resistirse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1995 Diana Palmer. Todos los derechos reservados.
CAMINO DEL ALTAR, Nº 86 - septiembre 2012
Título original: Maggie’s Dad.
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Publicada en español en 1996.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Harlequin Grandes Autoras son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0829-4
Editor responsable: Luis Pugni
IMAGEN de cubierta: TALLTREVOR/DREAMSTIME.COM
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Prólogo
La lluvia caía sobre el tejado de la pequeña casa donde vivían los padres de Antonia Hayes. Era una lluvia fría. Antonia se alegró de que fuera verano, porque a principios de otoño empezarían a descargar verdaderas tormentas de agua o nieve. Bighorn, una localidad del noroeste de Wyoming, no era un lugar donde resultara fácil la vida cuando la cubría el hielo. Se trataba de un simple pueblo y, a pesar de contar con tres mil habitantes, resultaba demasiado pequeño como para gozar de los medios de transporte de un lugar más grande. No había ningún aeropuerto; sólo una estación de autobuses y el ferrocarril, pero los trenes pasaban muy de vez en cuando, y a Antonia no le servían de nada.
Estaba a punto de empezar su segundo año en la universidad de Tucson, Arizona, un lugar donde la nieve no hacía acto de presencia ni siquiera en invierno, salvo en las cumbres de las montañas. Sufrían tormentas de arena, pero no tan aparatosas como para resultar molestas. Además, su primer año de estudios había estado demasiado ocupada intentando aprobar los exámenes y curar su corazón herido como para preocuparse por el clima. Sin embargo, aquel día el calor le parecía sofocante, y se alegró de que contaran con una aparato de aire acondicionado.
En aquel instante, sonó el reloj. Antonia se dio la vuelta, de manera que su corto y rubio cabello se meció en el aire. Sus ojos grises estaban llenos de tristeza por tener que marcharse, pero el curso empezaría al cabo de menos de una semana, y tenía que regresar a la residencia donde vivía para ir preparando algunas cosas. Al menos, le alegraba saber que Barrie Bell, la hija de George Rutherford, sería su compañera de habitación. Se llevaban muy bien.
–Ha sido maravilloso tenerte aquí durante una semana –dijo con suavidad Jessica, su madre–. Ojalá hubieras podido quedarte todo el verano.
Su voz se quebró. Tanto ella como Ben, su marido, y la propia Antonia, conocían muy bien la razón por la que no podía quedarse demasiado tiempo. Había sido motivo de gran tristeza para todos ellos, aunque no habían hablado al respecto. Aún dolía demasiado, y las murmuraciones apenas empezaban a acallarse, casi un año después de lo sucedido. El súbito viaje a Francia de George Rutherford, apenas unos meses después de que Antonia se marchara, había apaciguado las habladurías.
A pesar de lo sucedido, George seguía siendo un buen amigo de Antonia y su familia. Su educación universitaria era un regalo que costeaba él. Aunque ella pretendiera devolverle todo el dinero, por el momento no podía hacerlo. Sus padres tenían una posición digna en la comunidad, pero carecían de los recursos económicos suficientes para proporcionarle estudios en un país en que la universidad pública era prácticamente inexistente. George había decidido a ayudarla, y su amabilidad había tenido un alto precio para todos.
Tanto su hijo Dawson como su hija Barrie habían salido inmediatamente en su defensa, para protegerla de las habladurías.
La tranquilizaba saber que los hijos de George, las dos personas que más lo querían, no habían creido ni por un momento que fuera la amante de su padre. Dawson y Powell Long eran rivales; ambos querían hacerse con el control sobre una propiedad que separaba sus respectivos ranchos en Bighorn. George había vivido en la localidad hasta que estalló el escándalo. Luego se trasladó a la casa familiar que compartía con su hijo en Sheridan. Esperaba que de ese modo cesaran las murmuraciones, pero no consiguió nada. Al final, se había marchado a Francia, incrementando la enemistad entre Dawson y Powell Long. Enemistad que permanecía inalterable.
Y, sin embargo, a pesar de que George se encontraba fuera del país, y a pesar del apoyo de sus amigos y de su familia, Sally Long había hecho tanto daño a la reputación de Antonia que ésta estaba segura de que no podría regresar jamás a su hogar.
Intentó dejar de pensar en ello y concentrarse en lo que estaba diciendo su madre. Ausente, murmuró:
–Ya sabéis que este verano tuve varias clases. Lo siento mucho, pero pensé que sería mejor así. Además, estaban algunos de mis mejores amigos. En realidad, resultó bastante divertido, aunque por supuesto habría preferido quedarme en casa. Creo que os voy a echar mucho de menos.
Su madre la abrazó con calidez.
–Y nosotros a ti.
–Esa estúpida de Sally Long –murmuró su padre, que también la abrazó–. Ha estado difundiendo todo tipo de mentiras sobre ti para alejarte de Powell. Aún no consigo entender que el muy cretino las creyera, ni que se casara con ella. Por no hablar del bebé. Nació sólo siete meses después de la boda.
Antonia palideció, pero sonrió de todas formas.
–Olvídalo, papá. Todo eso pertenece al pasado –aseguró, intentando animarlo–. Se han casado y ahora tienen una hija. Espero que sea feliz.
–¿Feliz? ¿Después de la forma en que te ha tratado?
Antonia cerró los ojos. El recuerdo aún resultaba doloroso. Powell había sido el centro de su vida. Jamás hubiera creído que fuera posible amar tanto a alguien. Él no le había declarado su amor, pero estaba segura de que sus sentimientos eran recíprocos. Sin embargo, cuando pensaba en ello, se daba cuenta de que no la había amado nunca. Sólo la deseaba, por eso siempre había querido posponer cualquier compromiso.
La espera había resultado bastante adecuada, teniendo en cuenta lo sucedido.
Ella lo había amado con todo su corazón, pero consiguió recuperarse. Transcurrido un año, aún podía ver sus ojos negros, su pelo oscuro y su fina boca. La imagen permanecía en su memoria a pesar de que él había cancelado la boda tan sólo veinticuatro horas antes de la fecha fijada para su celebración. Varias personas no recibieron a tiempo la noticia y estuvieron esperando un buen rato en la iglesia. Al recordar la humillación, se estremeció.
Su padre, Ben, aún estaba haciendo todo tipo de comentarios ofensivos sobre Sally. Su madre le puso una mano en el brazo para tranquilizarlo.
–Ya basta, Ben. Es agua pasada –dijo con firmeza.
Su voz sonó tan tranquila que resultaba difícil creer que el escándalo hubiera afectado a su corazón. Se estaba recobrando bastante bien, y Antonia había hecho todo lo posible por soslayar el tema para evitar que se entristeciera.
–No creo que Powell sea feliz –continuó Ben, mirando a su hija–. No está nunca en casa, y nunca se le ve en público con su esposa. De hecho, casi nunca vemos a Sally. Si es feliz, no lo demuestra. Llamó a casa poco antes de Semana Santa, para pedirnos tu dirección. ¿Te escribió?
–Sí.
–¿Y bien? –preguntó, con curiosidad.
–Le devolví la carta sin abrirla –contestó, cada vez más pálida–. En fin, tal y como ha dicho mamá, es agua pasada.
–Puede que quisiera disculparse –intervino su madre.
Antonia suspiró.
–Hay ciertas cosas que las disculpas no pueden arreglar. Yo quería a Powell, ¿sabes? Pero él no sentía lo mismo por mí. Nunca dijo que me quisiera en todo el tiempo que estuvimos juntos. Creyó las mentiras de Sally. Anuló la boda, dijo lo que pensaba de mí y me abandonó. Tenía que marcharme. Fue demasiado doloroso.
Aún recordaba su ancha espalda mientras se alejaba de ella. El dolor había resultado insoportable. Y seguía siéndolo.
–Como si George fuera ese tipo de hombre –dijo Jessica–. Es encantador, y te adora.
–Es cierto. No es el tipo de hombre que se dedica a jugar con jovencitas –comentó Ben–. Los que crean algo así de él son unos idiotas. Sé de sobra que se marchó a Francia con la única intención de detener las murmuraciones.
–Bueno, teniendo en cuenta que los dos nos hemos marchado, no creo que la gente siga hablando –sonrió Antonia–. Estoy estudiando mucho. Quiero que George esté orgulloso de mí.
–Lo estará. Nosotros lo estamos –dijo su madre.
–Supongo que para Powell Long es castigo suficiente estar atado a esa bruja egoísta –insistió Ben, irritado–. Cree que se va a hacer rico con ese rancho de ganado, pero sólo es un soñador. Su padre era un jugador y su madre, una pobre mujer. No creo que sea capaz de hacer dinero con ese negocio.
–Parece que lo está consiguiendo –lo contradijo su esposa–. Acaba de comprarse una camioneta nueva, y un par de ranchos de Montana han firmado un contrato con él para que les proporcione sementales. Si tienes buena memoria, recordarás que uno de sus toros ganó un premio nacional.
–Un toro no hace un imperio –espetó.
Antonia sintió una profunda angustia. Powell había compartido sus sueños con ella. Habían planeado levantar aquel rancho juntos y contar con las mejores reses del estado.
–¿Podríamos cambiar de conversación, por favor? –preguntó Antonia con una sonrisa forzada–. Aún me duele.
–Por supuesto. Lo sentimos mucho –se excusó su madre, con voz dulce–. ¿Volverás a casa en navidades?
–Lo intentaré. De verdad.
Sólo tenía una maleta pequeña. La llevó al coche y abrazó a su madre una vez más antes de subir al vehículo. Su padre iba a llevarla a la estación de autobuses.
Aún era temprano, pero hacía bastante calor. Cuando llegaron a su destino, Antonia bajó del automóvil, agarró su maleta y esperó en la calle mientras su padre se dirigía a la taquilla, que se encontraba en el interior del pequeño supermercado. Había cola para comprar los billetes. Entonces miró hacia la calle y se quedó helada al contemplar a un hombre que se aproximaba. Un frío y tranquilo fantasma del pasado.
Era tan imponente como recordaba. Llevaba un traje más caro que los que usaba cuando estaban juntos, y parecía más delgado. Pero seguía siendo el mismo Powell Long.
Por su culpa lo había perdido todo, salvo el orgullo. Al ver que se acercaba por la acera, con su lenta y elegante manera de caminar, hizo un esfuerzo para mirarlo directamente a los ojos. No estaba dispuesta a permitir que notase el profundo dolor que le había causado.
La expresión de Powell no denotaba emoción alguna. Cuando llegó a su altura se detuvo y miró la maleta.
–Vaya, vaya –comentó, observándola–. Había oído que estabas aquí. Supongo que el pollito a vuelto a casa para asarse, ¿verdad?
–No pienso quedarme –contestó con frialdad–. He venido a visitar a mis padres y regreso a la universidad, a Arizona.
–¿En autobús? –preguntó–. ¿Tu amante no puede pagar un billete de avión? ¿O es que te dejó en la estacada cuando se marchó a Francia?
Antonia le pegó una fuerte patada en la espinilla. No fue algo premeditado, y la sorpresa de Powell fue tan grande como la suya cuando se inclinó para frotarse la pierna.
–Ojalá llevara unas botas militares con puntera de acero como algunas de las chicas con las que estoy en la universidad –espetó–. Si vuelves a hablarme así, la próxima vez te romperé una pierna.
Entonces se alejó de él.
Su padre acababa de comprar el billete de autobús. Había presenciado la escena y estaba dispuesto a salir para arreglar las cuentas con Powell, pero Antonia entró y se lo impidió.
–Esperaremos aquí al autobús, papá –dijo con el rostro enrojecido por la furia.
Su padre miró con frialdad a Powell, que se alejaba.
–Bueno, al menos parece que empieza a controlar su mal genio. El año pasado no se habría marchado –comentó su padre–. Espero que le hayas hecho daño.
Antonia sonrió.
–No lo creo. No se puede hacer daño a alguien que no tiene sensibilidad. Espero que Sally le pregunte por lo sucedido.
Su ex novio desapareció de la vista, calle abajo.
–Creo que mi autobús ha llegado.
Su padre la acompañó al exterior. Por fortuna, ni el expendedor de billetes ni las personas que se encontraban en la cola parecían haber prestado atención a la escena que se había desarrollado en la calle. La gente no habría necesitado mucho más para resucitar las habladurías.
Antonia abrazó a su padre antes de subir al autocar. Quería mirar hacia la calle para ver si Powell aún se encontraba cerca, pero no quería arriesgarse a que la viera, a pesar de que las oscuras ventanillas probablemente lo habrían impedido.
Segundos más tarde, el autocar salió de la terminal. Antonia cerró los ojos y pasó el resto del viaje intentando olvidar el dolor que le había causado ver a Powell de nuevo.
Uno
–Muy bien, Martin, pero creo que has olvidado algo, ¿no te parece? El arma secreta que los griegos usaban en las batallas.
Antonia habló con suavidad, sonriendo. Martin era muy tímido, incluso para tener nueve años de edad, y no quería avergonzarlo delante de los otros chicos de la clase.
–Un arma secreta –murmuró el niño, cuyos ojos se iluminaron al caer en la cuenta–. ¡Las formaciones militares!
–En efecto. Muy bien.
Martin miró muy orgulloso hacia el pupitre donde se encontraba su peor enemigo, en la segunda fila. Éste esperaba que no pudiera contestar a la pregunta, y parecía haberse llevado una desilusión.
Antonia miró el reloj. Faltaba poco para que terminara la última hora de clase, y, con ella, la semana laboral. Le pareció extraño que el reloj de pulsera bailara en su muñeca.
–Bueno, vamos a recoger –informó a sus alumnos–. Jack, ¿podrías borrar la pizarra, por favor? Ah, Mary, cierra las persianas cuando puedas.
Los dos niños obedecieron con rapidez, porque la señorita Hayes les caía muy bien. Mary la miró y sonrió. Antonia Hayes no era tan atractiva como la señorita Bell; por lo general, llevaba trajes serios, no minifaldas ni camisas atrevidas; tenía un largo cabello rubio que resultaba muy hermoso cuando no se ponía aquel horrible moño, y sus ojos eran grises como un cielo invernal. Faltaba poco para Navidad, y sólo una semana para las vacaciones. Mary se preguntó qué haría entonces la señorita Hayes. Nunca iba a ningún sitio interesante a pasar las vacaciones, ni hablaba sobre su familia. Pensó que tal vez no tenía a nadie.
En aquel momento, sonó el timbre. Antonia sonrió y se despidió de sus alumnos mientras salían de la clase cargados con sus carteras. Después arregló un poco el escritorio y se preguntó si su padre iría a visitarla aquel año, por Navidad. Ambos estaban muy solos desde que su madre había muerto el año anterior. La pérdida había resultado terrible, como terrible fue tener que ir al entierro y ver que Powell se encontraba allí, con su hija. Al recordar el gesto de su duro rostro se estremeció. Su expresión no se suavizó en ningún momento, ni siquiera cuando finalmente dieron sepultura a su madre. Habían transcurrido nueve años y aún la odiaba. Antonia apenas se fijó en la niña de pelo oscuro que iba con él; era como un cuchillo que estuviera clavado en su corazón, el recuerdo de que Powell había estado acostándose con Sally cuando aún estaban comprometidos, como demostraba el hecho de que su primogénita hubiera nacido siete meses después de la boda.
Le dolía tanto que sólo miró hacia el lugar donde se encontraban en una ocasión. Y le sostuvo la mirada a Powell.
Resultaba increíble que todavía la odiara, después de haberse casado y de tener una hija, cuando, seguramente, habría oído la verdad por boca de diferentes personas a lo largo de los años. Ahora era rico. Tenía dinero, poder y una hermosa mansión. Su esposa había muerto tres años después de la boda, y no se había casado de nuevo. Supuso que echaría de menos a Sally. A diferencia de ella. Odiaba la idea de recordar a la mujer que había sido su mejor amiga. Las mentiras de Sally le habían costado un precio demasiado alto, hasta el punto de que había tenido que abandonar su hogar. Y lo peor de todo era que Powell la había creído.
Sin embargo, habían transcurrido nueve años. Tiempo más que suficiente para que pudiera pensar en él sin sentir demasiado dolor.
En aquel instante, alguien llamó a la puerta, devolviéndola a la realidad. Era Barrie Bell, una buena amiga suya, la profesora de matemáticas que siempre llevaba minifalda. Barrie era una mujer muy atractiva; delgada, de preciosas piernas y con el pelo largo y casi negro. Sus ojos verdes brillaban con cierta ironía, y era de sonrisa fácil.
–Podrías quedarte conmigo en Navidad –dijo su amiga.
–¿En Sheridan? –preguntó extrañada.
Aquél era el lugar donde vivía su padre. El lugar donde habían vivido George Rutherford y su última esposa, Dawson y Barrie antes de que ésta se marchara y empezara a dar clases con Antonia en Tucson.
–No –contestó, sonriendo–. En mi piso de Tucson. Tengo cuatro novios, de modo que podemos dividirlos. Dos para ti y dos para mí. Podemos jugar un poco.
Antonia sonrió.
–Tengo veintisiete años y soy un poco mayor para algunos jueguecitos. Además, es posible que mi padre venga a verme. Pero gracias de todas formas.
–Sinceramente, Annie, eres bastante joven aunque te empeñes en disimularlo con esos trajes de institutriz antigua –declaró su amiga–. Mírate. Y ese moño horroroso con el que te recoges el pelo... Pareces una postal victoriana. Deberías dejarte el pelo suelto, ponerte una minifalda, maquillarte un poco y buscar un hombre antes de que te hagas demasiado vieja. Y no te vendría mal comer un poco. Estás tan delgada que se te empiezan a notar los huesos.
Antonia sabía que tenía razón. Había perdido cinco kilos en el último mes; estaba tan preocupada que había llamado al médico para pedir hora. Suponía que no sería nada importante, pero quería asegurarse de todas formas. Intentó convencerse de que, probablemente, sólo andaba un poco baja de hierro.
–Es cierto –continuó Barrie–, has tenido un año muy duro. Primero con la muerte de tu madre y luego con esa herida que te hizo aquel alumno que trajo la pistola de su padre a clase y nos mantuvo retenidos durante una hora el mes pasado.
–La enseñanza está empezando a ser una profesión peligrosa –sonrió con tristeza–. Tal vez deberíamos hacer hincapié en ese aspecto para que más personas se animaran a dar clase.
–Es una buena idea. «¿Quiere vivir una aventura?¡Dé clases!». Casi puedo ver el eslogan.
–Me voy a casa –interrumpió Antonia.
–Bueno, supongo que yo también. Tengo una cita esta noche.
–¿Con quién?
–Con Bob. Es encantador, y nos llevamos bien. Pero a veces pienso que no estoy hecha para tener una relación con un hombre tan convencional. Necesito un artista, o un compositor, o un piloto.
Antoniarió.
–Espero que encuentres uno.
–Si así fuera, probablemente tendría dos esposas escondidas en otro país, o algo así. No tengo mucha suerte con los hombres.
–Es por tu aspecto. Eres imponente y agresiva, y eso asusta a la mayor parte de los hombres.
–Tonterías. Si fueran lo suficientemente seguros, correrían a mi puerta –la informó–. Estoy segura de que en alguna parte hay un hombre para mí, esperándome.
–No me cabeduda.
Ni siquiera comentó que pensaba que aquel hombre existía, y que la estaba esperando en Sheridan.
Bajo la imagen agresiva de Barrie se escondía una mujer triste y bastante sola. No era en absoluto lo que parecía. En realidad, tenía miedo de los hombres y, en especial, de Dawson. Ambos eran hermanastros, de padres diferentes. Dawson era hijo de George, el anciano encantador que había sido víctima de las mentiras de Sally Long. Mentiras que no habían afectado al hermanastro de Barrie, puesto que era demasiado inteligente, además de ser el hombre más frío e intimidatorio con las mujeres que Antonia había conocido en toda su vida. Barrie no lo mencionaba nunca; no hablaba nunca de él. Si alguna vez salía a relucir su nombre, cambiaba rápidamente de conversación. Todo el mundo sabía que no se llevaban bien. Pero en secreto sospechaba que había algo en su pasado, algo de lo que su amiga no hablaba nunca.
George había muerto tiempo atrás y su hijo se había hecho cargo de sus negocios. Y los dos hermanastros tenían sus diferencias, porque Barrie había heredado un porcentaje importante de la industria ganadera de su padrastro.
–Tengo que llamar a mi padre para ver qué planes tiene –murmuró Antonia, regresando a la realidad.
–Si no puede venir, ¿irás a tu casa en Navidad?
–No.
–¿Por qué? –preguntó–. Ah, sí, tiendo a olvidarlo a veces, porque nunca hablas de él. Lo siento. Sin embargo, ya han pasado nueve años. No creo que después de tanto tiempo te siga guardando rencor. A fin de cuentas, fue él quien canceló la boda y se casó con tu mejor amiga un mes más tarde. Y fue ella la causante de todo el escándalo.
–Lo sé.
–Debía estar muy enamorada de él para arriesgarse de ese modo, aunque supongo que él ya habrá averiguado la verdad –continuó su amiga, echándose hacia atrás el pelo.
Antonia suspiró.
–¿Tú crees? Sí, imagino que alguien se lo habrá dicho. Aunque, seguramente, no lo habrá creído. Piensa que soy una canalla.
–Pero te amaba.
–No, sólo me deseaba –dijo con amargura–. Al menos eso fue lo que dijo. No me hacía ilusiones sobre las razones que tenía para querer casarse conmigo. Mi padre tenía una buena posición en el pueblo, aunque no sea rico, y a Powell le resultaba muy conveniente. El amor que yo sentía por él no era correspondido. Tuvo una hija y se hizo rico, aunque tampoco amaba a su esposa. Pobre Sally –añadió con una risa amarga–. Tantas mentiras y, cuando consiguió lo que quería, no fue feliz.
–Se lo merecía –espetó–. Destrozó tu reputación y la de tus padres.
–Y la de tu padrastro –le recordó–. Quería mucho a mi madre.
Barrie sonrió con dulzura.
–Es cierto. Fue una suerte que se llevara tan bien con tu padre, y que fueran amigos. Cuando tus padres se casaron, mi padrastro lo aceptó bastante bien, aunque seguía queriéndola. Por eso te ayudó tanto.
–Hasta el punto de pagar mis estudios. Fue eso, precisamente, lo que le causó tantos problemas. Powell no tragaba a George. Su padre había perdido muchas tierras por él. De hecho, Dawson y Powell aún mantienen una disputa sobre ellas. Puede que viva en Sheridan, pero su rancho tiene cientos de hectáreas y linda con el de Powell. Según dice mi padre, le hace la vida imposible siempre que puede.
–Dawson no ha olvidado ni perdonado las mentiras que Sally dijo sobre George. Habló con ella, ¿lo sabías? Le dijo todo lo que pensaba, estando presente Powell.
–No me lo habías contado.
–No sabía cómo hacerlo. Sé que no te gusta que se mencione a tu ex novio.
–Supongo que Powell saldría en defensa de su esposa.
–No creas. Incluso él tiene cuidado con Dawson –le recordó–. Además, ¿qué podía decir? Sally mintió y descubrieron sus mentiras. Aunque demasiado tarde, porque ya se habían casado.
–¿Quieres decir que Powell ha sabido la verdad todos estos años? –preguntó, atónita.
–Yo no he dicho que creyera a mi hermanastro –le recordó, evitando su mirada.
–Ah, claro. Bueno...
Antonia pensó que era ridículo suponer que Powell hubiera creído la palabra de su mayor enemigo. Nunca se habían llevado bien.
–¿Cómo iba a creerlo? Mi padrastro le ganó todas las tierras al padre de Powell en una partida de póquer, cuando eran jóvenes. Por si fuera poco, ambos tienen ranchos colindantes, y los dos se han hecho ricos con el negocio del ganado. Cada vez que se presenta una oportunidad, luchan entre sí para conseguir el contrato. De hecho, ahora se están peleando por ese pedazo de tierra que separa sus propiedades. La que pertenece a la viuda de Holton.
–Podría decirse que entre ambos poseen medio mundo –observó Antonia.
–Sí, y quieren aumentar sus propiedades –rió Barrie–. En fin, no es asunto nuestro. Por lo menos, no ahora. Cuanto menos vea a mi hermanastro, mucho mejor.
Antonia sólo los había visto juntos en una ocasión, y estaba de acuerdo con ella. Cuando Dawson estaba cerca, Barrie se convertía en otra persona, mucho más tensa, e incluso patosa hasta extremos cómicos.
–Si cambias de opinión con respecto a las vacaciones, sólo tienes que decírmelo –le recordó su amiga.
Antonia sonriócon calidez.
–Lo recordaré. Si mi padre no puede venir, podrías ir a casa conmigo.
–No, gracias –se estremeció–. Bighorn está demasiado cerca de la casa de Dawson para mi gusto.
–Pero él vive en Sheridan.
–No está allí siempre.De vez en cuando se queda en el rancho de Bighorn. De hecho, últimamente pasa mucho tiempo allí, por el asunto de la viuda de Holton. Su difunto marido tenía muchas tierras, y ella aún no ha decidido a quién vendérselas.
Una viuda con tierras. Barrie había comentado que Powell también quería conseguirlas. O tal vez sus miras estuvieran centradas en la propia viuda. No en vano él también había enviudado y estaba solo. Tan solo que casi se entristecía al pensar en ello.
–Tienes que comer más –le recordó Barrie, preocupada por su aspecto–. Estás demasiado delgada, Annie, aunque eso acentúe la delicadeza de tus rasgos. Tienes un cuerpo precioso, piel suave y pómulos muy marcados.
–Heredé los pómulos de una de mis abuelas, que era una india cheyenne.
Recordó con tristeza que Powell la llamaba Cheyenne de manera cariñosa, aunque en realidad se debía a la similitud tonal de la palabra con la expresión «shy Ann», la tímida Ann. No en vano se había comportado con cierta timidez en su primera cita.
–Llevas buena sangre –bromeó Barrie–. Entre mis antepasados, hay un español de la Armada Invencible, que llegó a Irlanda cuando su barco se hundió en una tormenta. La leyenda dice que era un noble que se casó con la hermana de un caballero irlandés.
–Vaya historia.
–Sí, ¿verdad? Creo que algún día dejaré las clases de matemáticas y me dedicaré a la ficción histórica –bromeó, mirando el reloj–. Dios mío, voy a llegar tarde a mi cita con Bob. Tengo que marcharme corriendo. ¡Te veré el lunes!
–Que te diviertas.
–Siempre me divierto. Y ojalá lo hicieras tú también, de vez en cuando.
Barrie se despidió desde la puerta, dejando un suave olor a perfume en la habitación.
Antonia alcanzó su maletín, donde llevaba los exámenes que tenía que corregir y las lecciones de la semana siguiente. Cuando terminó de recoger todo lo que había encima de la mesa miró a su alrededor y salió del aula.
Dos
El pequeño apartamento tenía vistas a la enorme A de la montaña de Tucson, letra gigante que simbolizaba a la universidad de Arizona y que todos los años pintaban de nuevo los alumnos. La localidad era de casas bajas; sólo en el centro había unos cuantos edificios altos que le daban cierto aspecto de ciudad. Se extendía en todas direcciones, con calles anchas, mucha arena y un calor sofocante. No tenía nada que ver con Bighorn, en Wyoming, el lugar donde la familia de Antonia había vivido durante muchas generaciones.
Recordó la muerte de su madre, un año atrás. Había tenido que regresar a Bighorn para asistir al funeral, y la casa se llenaba de vecinos que se presentaban para dar el pésame o para llevar comida. Su madre había sido una mujer muy querida en la comunidad, y sus amigos enviaron muchos ramos de flores.
El día del funeral resultó ser soleado y brillante, de manera que la nieve brillaba con reflejos plateados. Recordó haber pensado que a su madre le encantaba la primavera. Pero ya no vería ninguna otra. Su corazón, siempre frágil, no había podido resistir por más tiempo; pero al menos había sido una muerte rápida. Había muerto en la cocina, cuando estaba metiendo una tarta en el horno.
El servicio fue breve, pero doloroso. Después, Antonia y su padre regresaron a la casa, que estaba vacía. Dawson Rutherford se presentó para dar el pésame en nombre de George; estaba demasiado enfermo como para hacer el viaje desde Francia para asistir al funeral.De hecho, murió dos semanas más tarde.
Dawson se prestó voluntario para llevar a Barrie al aeropuerto, de manera que pudiera tomar el avión que debía llevarla a Arizona. Y Antonia notó claramente lo mucho que a ésta le afectaba la presencia de su hermanastro. Incluso un simple trayecto de pocos minutos ponía muy nerviosa a su amiga.
Tenía aquel día grabado en la memoria. Recordó que, poco después, su padre tuvo que salir y que ella se quedó guardando la ropa de su madre. Entonces se presentó la señora Harper, la vecina de al lado, que estaba ayudándolos. Y le anunció que Powell Long estaba en la puerta y que deseaba verla.
Había pasado los tres peores días de su existencia, y no se sentía con fuerzas para enfrentarse a él.
–Dile que no tengo nada que hablar con él –declaró con orgullo.
–Supongo que sabe muy bien lo que significa perder a alguien tan querido. Perdió a Sally hace pocos años –le recordó.
Antonia sabía que Sally había muerto. Pero no había enviado ningún ramo de flores ni se había puesto en contacto con él para darle el pésame, porque la defunción había ocurrido tres años después de que se marchara de Bighorn. Un tiempo demasiado corto como para olvidar la amargura de lo sucedido.
–Estoy segura de que comprenderá la situación –insistió Antonia.
La señora Harper se marchó y ella continuó con lo que estaba haciendo hasta que la vecina regresó cinco minutos más tarde con una tarjeta.
–Me ha pedido que te la dé –murmuró–, y que te diga que lo llames si necesitas su ayuda.