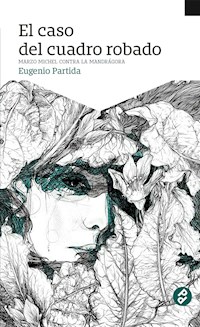Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Typotaller Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Campos de fresas para siempre reúne siete relatos y una novela corta. La novela que da título al libro, relata la vida de una joven tapatía de clase alta, desde su infancia, hasta entrar a la madurez, en un ciclo de aprendizaje que la lleva a buscar una casa propia donde iniciar una verdadera vida adulta y para sí misma, en soledad. Los relatos exploran temas como la amistad, el amor, la infidelidad, los sueños de juventud, la enfermedad; breves retratos íntimos de las relaciones humanas que se convierten en ilusiones perdidas, descritas como luces y sombras. Relatos que muestran la maestría del autor de La ballesta de Dios, La otra orilla, Viaje, entre otros libros, que lo distinguen como uno de los más sobre-salientes narradores mexicanos de la actualidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Campos de fresas para siempre
@Eugenio Partida Gómez
Primera edición, noviembre de 2023
isbn 978-607-8827-61-9
D.R. © Typotaller Ediciones
Barra de Navidad 76
Vallarta Poniente
CP 44110, Guadalajara, Jalisco, México
ilustración de portada
© Armando Ordóñez
editado en méxico
Queda prohibida su reproducción por cualquier medio, todo o en parte, sin la autorización escrita del titular de esta edición.
Esto se desprende de
la naturaleza y la ocasión
de la fe animal.
GEORGE SANTAYANA
las plumas de un ave exótica
Hiram Ruvalcaba
Conocí a Eugenio Partida cerca del año 2008, cuando acudió a Zapotlán para dar un taller de cuento. De aquel primer encuentro, recuerdo un individuo grande, de pocas palabras, pero con un discurso lúcido y lleno de conocimientos técnicos sobre el arte de narrar que, para el joven Hiram, resultaron sin duda en estrategias para la construcción correcta de un buen cuento. Desconozco si Eugenio lo recuerda, pero en aquel primer encuentro platicamos acerca de los principales narradores que influyeron en Latinoamérica; de ellos, los norteamericanos William Faulkner y Raymond Carver fueron agentes protagónicos. De Faulkner y su influencia en la literatura jalisciense cabría hablar en éste y muchos textos más; sin embargo, es el segundo autor el que ahora ha vuelto a resonar conmigo cuando terminé de leer Campos de fresas para siempre.
Hace cuarenta años, en septiembre de 1983, Raymond Carver publicó Catedral, uno de los libros de cuento más influyentes del siglo xx. El primero de estos cuentos, «Plumas», narra la historia de una joven pareja que visita a unos amigos en su casa-rancho en una zona semirural de Estados Unidos. Aquella visita amistosa, se tensa de pronto por la aparición de un pavo real llamado Joey. El ave, que en muchos lugares —Jalisco incluido, diría yo— se considera un símbolo de jerarquía social, poderío económico y gallardía, es reducido por Carver a una mera caricatura de un encuentro turbio y lleno de incomodidad entre dos parejas: «Entonces, algo tan grande como un buitre bajó de un árbol dando fuertes aletazos y aterrizó justo delante de nosotros. Se agitó. Torció su largo cuello hacia el coche, alzó la cabeza y nos miró», dice Carver en la primera mitad del cuento y, a partir de entonces el ave se vuelve constante amenaza para la joven pareja que, desde esa visita perturbadora, volverá a casa para construirse un futuro familiar.
Carver logra en este cuento algo extraordinario: mostrar, en una sola secuencia, el paisaje sentimental de las familias norteamericanas de los años ochenta. En apenas unas páginas, pasamos revista de las preocupaciones, las aspiraciones y hasta los sueños de toda una sociedad representados por Jack, Fran, Bud, Olla y el pequeño Harold. Y en medio de todas estas emociones, el canto desafinado de Joey. En «Los sueños», el texto que abre este volumen de cuentos, hay también un ave exótica: en este caso, Martina, el personaje principal, se encuentra con un faisán entristecido, único vestigio de una casa que ha sido profanada por el crimen organizado. El ave de Partida, a diferencia de la de Carver, no perturba al lector por su presencia amenazante; todo lo contrario, es precisamente su indefensión, su carácter moribundo, su muerte inminente lo que me conmovió y me hizo pensar que, al igual que Joey, el ave de Eugenio es un reflejo bien elaborado de la sociedad mexicana contemporánea: como si nosotros fuéramos también un animal enjaulado en la fiesta de las balas. El ave rescatada por Martina sobreviviría apenas unos días hasta morir de tristeza en el patio de su casa. «Luego, el faisán se secó, pasó de transmitir un olor a rancio y podredumbre, a ser una cosa seca y liviana; pero los colores de sus plumas quedaron intactos. Martina lo conservó en una vitrina junto a otras cosas, entre pequeñas esculturas y fotografías».
No es éste el único aspecto que, en mi opinión, emparenta los cuentos del jalisciense con los del hombre de Oregon. En los relatos de ambos encontramos personajes desencantados, hombres y mujeres que llegaron tarde a vivir «la vida de ensueño», y se tienen que conformar con el dolor de realidades incompletas, palabras no dichas, o relaciones que nunca terminan de hacerse sólidas. La incapacidad de comunicarse, la frustración ante lo que se tiene en contraposición con lo que se desea, la añoranza de una posibilidad siempre nunca alcanzada son la constante que nos mantiene atentos a lo largo de estos siete relatos —y su novela tapatía. Campos de fresas para siempre podría leerse como una apología de la resignación, la contundente advertencia de que toda felicidad es, sino ilusoria, sí efímera.
El autor se toma muy en serio aquel aspecto que, decía Piglia, concede a los cuentos la capacidad de contar dos historias. A la anécdota principal, como un fantasma, la sigue una historia subterránea que surge aquí y allá en momentos, para recordarnos que los personajes son seres con volumen, con conflictos morales y espirituales que, si bien no siempre detonan la conclusión de la anécdota, siguen revoloteando en la imaginación durante varios días. Esto me parece un requisito indispensable para una buena narración, que no acabe en el punto final, sino que siga viva en la memoria de sus lectores.
Desde el punto de vista lingüístico, Partida es un artesano. El empleo de la palabra exacta, de la frase introspectiva pero cargada de elementos poéticos, de las descripciones precisas y emotivas; cada uno de estos elementos conforman un horizonte emocional que contagia a los lectores y favorece la empatía con los personajes. «La música estallaba con su repetitivo pum-pum-pum, como los tambores de una tribu rodeada de anuncios, marcas, logos, como seres primitivos cuyos genes se habían refinado y su ideal era la androginia», dice el autor en «Party animals» para describir la noche interminable de un antro europeo; «Las ventanas del apartamento de la prestamista habían sido clausuradas y solo entraba luz por una claraboya de la cocina, por lo que dentro del lugar era como si fuese de noche. Los ruidos se filtraban por las delgadas paredes, el mundo aparte de la usurera escondida en la oscuridad era ofendido por la narración de un partido de futbol en la televisión del vecino», anuncia el narrador en «Guadalajara»; cada descripción se concentra no solo en el detalle visible, sino también en la emoción del personaje. Es ahí, me parece, donde reside la maestría de estos cuentos: en el ambiente que tensa la anécdota sin dejarla estallar.
Hace más o menos dos décadas que soy lector de la obra de Eugenio Partida. Por eso, leo ahora con gusto este nuevo volumen presentado por Typotaller y percibo los elementos que siempre me han impresionado de su obra: su compromiso con la lengua, con la anécdota y con la complejidad de las emociones humanas. Advierto al lector, con toda confianza, que quien se adentra en la obra de Partida —y quizás esta frase sea aplicable para toda la literatura memorable— no puede salir indemne. Que estos cuentos y esta novela tapatía y estos personajes sean el plumaje colorido de un ave exótica, llenando de nostalgias y asombros nuestras bibliotecas personales.
Siete
relatos
los sueños
—Hay pocas cosas buenas que me gustan del matrimonio, pero creo que son suficientes.
—¿De veras? Dime alguna.
—Cuando uno está enfermo, por ejemplo. Tienes a alguien que te ayude, te reconforte...
—No me parece la gran cosa. Ahí están los amigos también, ¿no?
—No es lo mismo. Te diré algo. Eres joven, quieres casarte, luego viene lo terrible, tienes la sensación de que ya no eres libre, de que los demás lo están pasando bien y tú no. La vida de los otros te parece mejor que la tuya, sobre todo la de los solteros. Descubres otros hombres que quizás hubieran estado mejor, y no me refiero al sexo ni nada de eso, sino a otro tipo de vida. Y es que son tantas las posibilidades. Pero finalmente uno se resigna. Son tres años de aprendizaje con aún algo de emoción, luego vienen tres años de duda y luego tres de insoportable inercia. Nueve años. Ahí es la gran prueba, cuando crees que todo fue un error. Luego suceden cosas, cosas que te unen más que nunca, de pronto te sientes afortunado, créeme. Es mi vida y mi familia, y es para toda la vida. Una vez que decidí eso, me acostumbré y finalmente lo acepté. ¿Te resume eso mi matrimonio?
—Sí, pero aún no has dicho que lo amas.
—¿A él?
—¿A quién más?
—Pues sí, lo amo. Sobre todo por cómo se comporta con los niños, ¿sabes? Es un gran padre. Lo creo capaz de todo por sus hijos.
—¿Y por ti?
—… hummm.
—Ahí está, dudaste…
—No dudo que lo haría todo por mí… dudé porque estaba pensando que la siguiente pregunta de tu parte sería: ¿y tú? ¿Tú harías todo por él?
—¿Lo harías?
—No. No lo haría todo por él, no lo haría por nadie excepto por mi hijo y mi hija. Tú no tienes hijos, por eso no sabes lo que es eso. Envidio tu libertad, ¿sabes? Esa libertad que tienes es lo único por lo que te cambiaría. Pero hay un problema al respecto.
—¿Cuál?
—Que no sé si seas libre de verdad. Hay poca gente libre de verdad. Y de esa gente, todavía menos, saben ser libres de manera consciente, provocada. Algunos creen que lo son solo porque no tienen las obligaciones que otros tienen, pero eso no te hace libre porque sí. Al menos así lo veo yo. Ser libre requiere un esfuerzo, oponerte a la inercia de los otros, ¿no lo crees? Eso es. Muchos de esos que creemos libres quisieran otra vida. Oh, sí, ahí está todo lo que la gente dice del matrimonio, la monotonía de esa clase de vida, el aburrimiento, las peleas, sí, pero también está la solidaridad, el amor, todo ese amor… en fin… no creo que sea tan malo. Deja que te diga algo más: contesto todas tus preguntas porque me sirven para ordenar mis propios pensamientos.
Sus bocas se encontraron. Cuando hacían el amor ella gemía y se abandonaba. Y cuando terminaba parecía necesitar unos segundos para saber dónde estaba, y con quién, como si se perdiera lejos, en las llanuras de su intimidad. No podía dejar de ver a su amante; era más joven que ella, se había convertido en una compulsión: le contaba todo. Sentía que era el hombre de su vida, como si hubiera llegado unos años antes, o él unos años después; daba lo mismo, no habían llegado en el momento justo. Pensaba que él era una de esas personas que llegan a todos sus encuentros en la vida demasiado tarde o demasiado temprano, que nunca encuentran a la persona justa en el momento justo. Pero lo envidiaba porque pensaba que era libre de una forma que ella hubiera querido serlo; a solas imaginaba las cosas que haría si fuera libre como él.
—¿Tú nunca vas a casarte?
—No —contestaba él, lacónico—, ¿para qué?
Tenía 37 años. No era guapo, pero atraía a las mujeres. Hablaba con cierta fatiga, sabía una sola cosa y era suficiente: que todo era inútil. No quería lograr nada personal ya, eso había pasado muy pronto. Solo sentía curiosidad por las cosas de la vida. Y guardaba un secreto: quería tener un hijo. Había decidido que viajaría, aprendería idiomas, conocería mujeres, y un día, poco antes de entrar a su madurez, tendría un hijo. Algo así como un león viejo con su cachorro. Pero ahora que lo deseaba, no sucedía. No encontraba con quién hacer eso. Tenía amantes —ella sabía que tenía otras amantes y él sabía que parte del juego de ella era la competencia con esas otras amantes—, pero las mujeres jóvenes con las que se veía, propicias para embarazarse, o le parecían banales, o posesivas, o celosas, o simplemente no se encariñaba lo suficiente con ellas para entablar algo tan especial como tener un hijo. Se daba cuenta de su distancia y a veces frialdad, del excesivo análisis en que caía, del papel que actuaba y que, al mismo tiempo, cierta clase de mujeres, del tipo que le gustaban, se sentían atraídas precisamente por su desapego. ¿Era incapaz de amar?, se preguntaba. No podía dejar de pasar más de tres días sin ver a alguna de ellas, si lo hacía se sentía perdido en el mundo, si una de ellas lo dejaba, buscaba inmediatamente y con desesperación a otra que la reemplazara, y últimamente tendía a beber de más. Desde que conoció a Martina se veían una vez por semana en el departamento de él, cuando ella llevaba a los niños a la escuela. Tenía que ser por la mañana, mientras el esposo de Martina estaba en el trabajo. Ella hacía la broma que por la mañana los moteles se llenaban de camionetas tipo suburban con bolsas de mandado.
—Así es, querido, las señoras de esta ciudad se ven con sus amantes por la mañana, para estar a mediodía listas para comer con el respetable marido y los hijos. Cualquier movimiento nocturno levantaría sospechas.
Hablar de eso la divertía, como si lo suyo no fuera un engaño.
Estaba acurrucada, de espaldas, él la abrazaba; conversaban, esperando volver a sentir deseo. Era una de esas mujeres atractivas, muchos se intimidaban con solo verla, parecía misteriosa y distante, pero en la cama se relajaba y hablaba sin parar, contaba sus opiniones sobre la vida. Gozaba los momentos de comunión entre amantes. Después de hacerlo otra vez, se despedía rápidamente, como si fuera el cumplimiento de un contrato y ya no hubiera más que hacer.
Tenían amigos en común. Así se habían conocido. Pero esos amigos eran también amigos del esposo, por lo que tenían que ocultarse. Él la llevaba al lugar donde dejaba el auto, a pocas cuadras, en una calle discreta, sombreada. Se bajaba rápidamente, como si quisiera dejar atrás todo y no volver a verlo.
Pero solo lo parecía, no tenía ninguna culpa ni sentimientos de traición. Solo temor de que alguien los viera juntos y tener que dar explicaciones y mentir.
Subió al coche y se despidió una vez más con un movimiento de la mano.
Primero recogió a la niña en el colegio, iba vestida con mallas y diadema. Condujo unas cuadras más para recoger a su hijo que asistía a otra escuela. El auto se llenó de la hiperactividad de los niños, su mundo de preguntas excitadas y absurdas y de las respuestas lógicas del adulto. Camino a casa hablaron sin parar, estaba nuevamente absorta en su vida, olvidada de lo anterior, como si nada hubiera pasado fuera de su rutina.
El esposo llegó las ocho de la noche, el fulgor de los faros iluminaron la estancia de la casa, era un fraccionamiento en las afueras, en el sur de la ciudad, llamado «Residencial Los Sueños». Al principio fue un gran proyecto, casas «razonablemente caras», según dijo el esposo, a quien ella llamaba Toms, haciendo una broma de su nombre, deformándolo. Estaban endeudados con una hipoteca a veinte años. Tomaron posesión cuando aún no terminaba de construirse el resto de las casas de la cuadra. Vivían en lo que se denominaba la primera sección. Al principio hubo cuatro entradas, con porteros y plumas, como una aduana internacional, jardines, áreas de juegos, alberca; se veía limpio y agradable, con áreas verdes y fuentes.
Pero poco a poco todo vino a menos. Ahora era un fraccionamiento fantasma.
Por todas partes en el país se diseminaba esa especie de nuevo poder. El poder del mal. Llegó ese hombre con su ímpetu. Era una energía que iba y venía seguido de una cauda de camionetas, como un jeque árabe. Dijeron que era un «jefe de plaza» del narcotráfico. Construyó una gran casa dentro del fraccionamiento, en un estilo ostentoso y de mal gusto, con vidrios polarizados y detalles dorados, con reminiscencias griegas, columnas y una gran alberca.
Al principio pensaron que si nadie se metía con esa gente no les pasaría nada.
Pero luego fueron llegando más, como moscardones de una plaga bíblica. Compraban casas que remodelaban con el mismo mal gusto; hacían fiestas a cualquier hora sin respetar el reglamento; generaban una sensación de agresividad y peligro. La gente comenzó a irse. Se veían casas con anuncio de renta o venta, y también casas cerradas.
Entonces sucedió eso: asesinaron al jefe en su propia residencia. Un grupo de sicarios saltaron por una de las bardas exteriores del fraccionamiento. Hubo enfrentamientos durante una hora. Ejecutaron al capo frente a su familia.
Todos los que llegaron con él se fueron, dejando las casas abandonadas. Ni los guardias quisieron seguir trabajando ahí, las plumas de las casetas de seguridad quedaron levantadas.
Días después del asesinato del capo, luego de las investigaciones de la policía, primero tímidamente, después de forma abierta, los vecinos entraron para ver por dentro la mansión de la que se decían tantas cosas y se exageraban sus lujos. Alguien encontró un ave exótica en una jaula, estaba echada, enferma. Era hermosa a pesar de estar triste. Las plumas colgaban en tonalidades de azul y verde. Una especie de faisán.
La vecina se la mostró a Martina.
—Tenía su pareja, pero ya no está, alguien se la llevó —le explicó—, dicen que se mueren si están solos.
—No debieron hacerlo —dijo Martina—, pobrecita.
Martina sintió que el ave se agarró de los dedos de la mano con sus patitas, que eran delgadas y nudosas, como ramitas secas. La vecina le dijo que se la llevara si quería, que de todos modos iba a morir. Martina la puso en una caja e intentó darle de comer. El ave comía un poco y se echaba nuevamente. A los pocos días murió. Sin saber por qué, Martina se entristeció y no quiso tirarla.
La caja con el faisán olió mal durante un tiempo. Martina la llevó al traspatio. Luego, el faisán se desecó, pasó de transmitir un olor a rancio y podredumbre, a ser una cosa seca y liviana; pero los colores de sus plumas quedaron intactos. Martina lo conservó en una vitrina junto a otras cosas, entre pequeñas esculturas y fotografías. Le gustaba imaginar que los objetos que estaban en esa vitrina las había traído de viajes a sitios exóticos, Estambul o Marrakech, lugares a los que le hubiera gustado ir. Querían viajar y no podían hacerlo. Pagaban una hipoteca cara de un fraccionamiento que había perdido su valor. Querían irse de ahí, pero no podían. Nadie les compraría la casa. No tenían escapatoria por el momento, estaban atrapados y pretendía que a ella no le importaba. Su secreta victoria contra todo eso era su joven amante, gastar más de lo que podían permitirse, colegios caros para los niños, buenos vinos, cosas de arte y objetos bellos que acomodaba en la vitrina.
Pero el esposo también tenía un secreto, se veía con una de las secretarias del despacho donde trabajaba. Era una joven soltera impresionable. Prematuramente acabado debido al constante estrés en que vivía, había perdido el cabello, aún conservaba cierto atractivo que la muchacha amante apreciaba; ella sabía que solo era sexo y no le importaba gran cosa; tenía novio, además. Pero para él era terrible. Sentía una culpa angustiosa, aunque tampoco podía dejar de hacerlo. Y ahí estaba, enternecido con sus hijos y su mujer a la que admiraba y consideraba bellísima y que no podía darle lo que merecía.
—¿Vas a querer más vino? —le preguntó su mujer.
En su época cuando adolescente, Martina soñó con ser bailarina profesional. Luego su sueño pasó. Conservaba su cuello alto y su cuerpo esbelto, juncal, y sus pasos elegantes. En su casa familiar, comparada con sus hermanas, era la más bella, a cambio las otras tenían maridos ricos, comerciantes bobos y aburridos, un odontólogo que había hecho fortuna con una cadena de consultorios y un ingeniero industrial que vendía suelas. Las hermanas resentían su belleza y su interesante matrimonio con el arquitecto diseñador de barcos —alguna vez él había colaborado en el diseño de un barco, un velero de esbelta soltura y piso de duela fina, con una cola rauda, ella insistía como si su marido hubiera seguido diseñando barcos y fuera su profesión, pero en realidad era empleado de medio nivel en una constructora, cosa de la que él renegaba, pero no tenía opciones por el momento—; las hermanas le echaban en cara el lugar donde vivían, aduciendo que no era un buen sitio para los niños, insistían en que gastaba más de lo que debía, y ella se vengaba a su vez presumiendo asistir a conciertos, sus buenas lecturas, la biblioteca que poseían y la vitrina a la que se había sumado el cadáver seco del faisán que perteneció al capo asesinado; todo sucedía en esa casa que por las noches parecía un barco encallado con sus luces encendidas en medio del oscuro fraccionamiento. Esa casa donde sus niños crecían y su perro ladraba a las sombras de la calle.
Era la primera noche del verano, comenzaba el calor, por lo que abrieron el ventanal del patio.
La niña se colgó de su padre, cariñosa, al terminar de cenar, lo que significaba que quería jugar. Él sonrió travieso, aceptando. El niño se les unió, aunque era más tranquilo y tímido que ella. Las velas de la mesa estaban encendidas, el mantel con bordados finos tenía gotas de vino, rojas como sangre.
cáncer
Hizo un gesto frente a su pecho. Un gesto lánguido con la mano. Grandes ojos verdes, naricilla fina, una boca pequeña, carnosa, largos cabellos castaños.
—A mí no me gusta engañar a los pacientes, prefiero decirles lo que sucede para que tomen decisiones.
Pensó que de algún modo se notaba que la doctora no tenía mucha experiencia con hombres, y que, por su edad, tampoco debía tener mucha experiencia médica, aunque actuaba segura de sí. Pensó en la frase de León Tolstói: «Es curioso ver cómo asociamos la belleza con la bondad».
Semanas atrás, en una reunión, mientras bromeaban, un amigo doctor se fijó en su cuello:
—Si yo fuera tú, me habría hecho ver eso…
—Es un quiste de grasa —le restó importancia.
Con ese pretexto evitó revisarse por un tiempo; la pequeña saliente, como una esfera que pugnaba por salir en la piel del cuello, solo era visible cuando hacía cierto movimiento con la cabeza. Pero había crecido, y luego apareció otra. Su amigo le aconsejó que se hiciera unos estudios clínicos que anotó en una servilleta y le dijo que visitara a esa doctora amiga suya del instituto de especialidades. La doctora observó los resultados de los estudios arrugando los labios al leer. Le pidió que se quitara la camisa. Cuando lo auscultaba, señaló cosas a los pasantes, palabras extrañas. Y luego volviendo a ver el papel con los resultados le dio su diagnóstico:
—Para mí, está invadido —le hizo un gesto con la mano que abarcaba su pecho.
Se dirigió a los jóvenes pasantes que la seguían a todas partes:
—Linfoma de Hodgkin… puede intentar quimioterapia —le dijo, con tono que daba por terminada la consulta—, pero creo que será inútil, para mí ya hay metástasis. Tendrá que arreglar sus cosas y tomar decisiones.
Salió sin saber cómo, caminó por las calles del barrio del hospital público construido en forma de pirámide, al norte de la ciudad, con enfermos merodeando en busca de ayuda gratuita; un barrio con diminutas tiendas de abarrotes y puestos de comida callejera invadiendo las calles.
Un hombre se acercó a pedirle una moneda, estaba borracho, iba vestido con un saco de lino arrugado y una camisa blanca salpicada de sangre en el cuello. Tenía un corte en la mejilla, de los que se hacen los borrachos temblorosos al intentar rasurarse; el pelo quebrado, castaño; era el rostro de un hombre distinguido, nariz recta, ojos azules, tez bronceada; había algo intimidante en él, algo nato, como la gente que crece mimada o ha visto mucho. Traía una juerga de días.
—¿Tienes unas monedas, amigo? Acabo de mandar al diablo todo y tomarme siete tequilas, ¡siete!
Era una determinación furiosa la de ese hombre, dispuesto a seguir bebiendo hasta morir.
Deseó ser ese hombre, era capaz de destruirse, escoger su muerte, desafiarla. A él en cambio la muerte lo estaba escogiendo, y lo intimidaba. El hombre miró alrededor.
—¿Me vas a dar algo sí o no? —demandó y al no obtener respuesta se fue.
Lo vio marcharse, quizás podía llamarlo, ir y emborracharse con él, olvidar todo eso por un rato. Quizás ese hombre le contaría cosas extraordinarias, cosas que le harían resignarse, enfrentar la muerte con valor. Quizás cuando despertara de su borrachera todo se aclararía y nada sería cierto. La doctora era joven, bonita, inexperta, se había equivocado. O en los laboratorios de análisis, en la tomografía, se habían equivocado. Pero sus dedos fueron al cuello, se tocó la protuberancia y seguía ahí.
Condujo por la avenida observándolo todo con extrañeza. La calle fue destruida para ampliarla, se veían casas cercenadas por mitad, trozos de bardas de adobe, el sol amarillento de la mañana pegaba y hacía sombras caprichosas en las bardas en ruinas. Palomas volaron del techo de una iglesia cercana. Todo era de pronto tan vívido. Sintió el vértigo del tiempo, los recuerdos, algo abriéndose en el alma. Había creído siempre que vivir exigía algo heroico, también sueños de fama, y también alguna cosa humilde, como aliviar el dolor de alguien, aliviar el dolor de un animal que sufre. Y también, detenido en el semáforo, con el conductor de al lado sonando el claxon, pensó en todo lo desperdiciado, todo eso que la vida cotidiana gasta en su ansiedad, como las palabras, las pequeñas envidias, las horas muertas.
«Ya no hay nada que hacer, arregle sus cosas», le había dicho la doctora, y era una mujer joven y bella y presumía de dura y eso era todo. Le hubiera gustado que se lo dijera un hombre, un tipo burdo, sin modales, feo como la muerte. Quizás esa joven doctora dispuesta a decirle a la gente lo que tenía, era ambiciosa en su profesión, como su exmujer. Resonaba en su mente la frase que había leído en alguna parte: «La vida solo hace vivir, hace crecer, hace soñar, aquello que va a matar».
Lo sabía. Durante todo ese tiempo se había tocado la protuberancia en el cuello y, por puro instinto, lo sabía, pero se negaba a pensar en eso. Intentaba batir su propio récord nadando con furia en la alberca olímpica, como si creyera que al estar en buena condición física nada de aquello pudiera ser cierto, ninguna enfermedad podría tocarlo.
«Mañana, en una semana, un par de meses, un año, comenzarán los síntomas, ese es mi diagnóstico, puede consultar otra opinión si quiere», le dijo la doctora.