
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: El libro de bolsillo - Literatura
- Sprache: Spanisch
Las cartas de John Keats (1795-1821) son en buena medida el relato impremeditado, casual y espontáneo del descubrimiento de la poesía por parte de un joven que iba para médico y que renunció a serlo por una causa mayor que se le impuso como una revelación: la Poesía misma. Pero también estas cartas hablan de sus precariedades económicas, de su vitalismo amenazado por sus fragilidades psicológicas, de sus amistades expuestas a las decepciones y a los desencuentros, de la vulgar y mediocre vida literaria londinense, del amor absoluto por Fanny Brawne, su vecina en Hamsptead. Y ofrecen, por último, la ocasión para asistir a la forja de una sensibilidad extrema abierta a experimentar la Belleza en todas sus expresiones como camino recto para el descubrimiento de la Verdad vital, y dan fe del pensamiento deslumbrante de Keats sobre múltiples cosas, la felicidad, el camino propio, la naturaleza, la sencillez, la amistad, el amor, los escritores de su tiempo (Wordsworth, Coleridge, Shelley, Byron), pero muy especialmente sobre su oficio de poeta y sobre la poesía misma.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 683
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
John Keats
Cartas
Antología
Selección, traducción, introducción y notas de Ángel Rupérez
Índice
Introducción. Cartas que son mundos
Agradecimientos
Nota sobre esta edición
Bibliografía
Los corresponsales de Keats
Cartas
1817
J. H. Reynolds, 17, 18 de abril
Leigh Hunt, 10 de mayo
B. R. Haydon, 10, 11 de mayo
Taylor y Hassey, 16 de mayo
Taylor y Hassey, 10 de junio
Jane y Mariane Reynolds, 4 de septiembre
Fanny Keats, 10 de septiembre
B. R. Haydon, 28 de septiembre
Benjamin Bailey, 8 de octubre
Benjamin Bailey, 28-30 de octubre
Benjamin Bailey, 22 de noviembre
George y Tom Keats, 21, 27 (¿?) de diciembre
1818
George y Tom Keats, 5 de enero
George y Tom Keats, 13, 19 de enero
B. R. Haydon, 23 de enero
John Taylor, 23 de enero
Benjamin Bailey, 23 de enero
George y Tom Keats, 23, 24 de enero
J. H. Reynolds, 3 de febrero
J. H. Reynolds, 19 de febrero
George y Tom Keats, 21 de febrero
John Taylor, 27 de febrero
Benjamin Bailey, 13 de marzo
B. R. Haydon, 8 de abril
J. H. Reynolds, 9 de abril
J. H. Reynolds, 17 de abril
John Taylor, 24 de abril
J. H. Reynolds, 3 de mayo
Benjamin Bailey, 21, 25 de mayo
Benjamin Bailey, 10 de junio
Tom Keats, 25-27 de junio
J. H. Reynolds, 22 (¿?) de septiembre
J. A. Hessey, 8 de octubre
Fanny Keats, 26 de octubre
Richard Woodhouse, 27 de octubre
George y Georgiana Keats, 14, 16, 21, 24, 31 de octubre
B. R. Haydon, 22 de diciembre
1819
B. R. Haydon, 10 (¿?) de enero
Fanny Keats, 11 de febrero
Fanny Keats, 27 de febrero
B. R. Haydon, 8 de marzo
Fanny Keats, 13 de marzo
Joseph Severn, 29 de marzo
Fanny Keats, 12 de abril
B. R. Haydon, 13 de abril
Fanny Keats, 1 de mayo (¿?)
George y Georgiana Keats, 14, 19 de febrero, 3(¿?), 12, 13, 17, 19 de marzo, 15, 16, 21, 30 de abril, 3, 4 de mayo
Señorita Jeffery, 31 de mayo
Señorita Jeffery, 9 de junio
Fanny Brawne, 1 de julio
Fanny Brawne, 8 de julio
J. H. Reynolds , 11 de julio
Fanny Brawne, 15 (¿?) de julio
Fanny Brawne, 25 de julio
C. W. Dilke (con Charles Brown), 31 de julio
Benjamin Bailey, 14 de agosto
Fanny Brawne, 16 de agosto
John Taylor, 23 de agosto
J. H. Reynolds, 24 de agosto
Fanny Keats, 28 de agosto
Fanny Brawne, 13 de septiembre
J. H. Reynolds, 21 de septiembre
Richard Woodhouse, 21, 22 de septiembre
Charles Brown, 22 de septiembre
C. W. Dilke, 22 de septiembre
Charles Brown, 23 de septiembre
George y Georgina Keats, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27 de septiembre
Fanny Brawne, 11 de octubre
Fanny Brawne, 13 de octubre
Fanny Brawne, 19 de octubre
Fanny Keats, 26 (¿?) de octubre
John Taylor, 17 de noviembre
Fanny Keats, 20 de diciembre
1820
Fanny Keats, 6 de febrero
Fanny Keats, 8 de febrero
Fanny Brawne, 10 (¿?) de febrero
Fanny Brawne, febrero (¿?)
James Rice, 14, 16 de febrero
Fanny Brawne, febrero (¿?)
Fanny Brawne, febrero (¿?)
Fanny Brawne, 24 (¿?) de febrero
Fanny Brawne, marzo (¿?)
Fanny Brawne, marzo (¿?)
Fanny Brawne, marzo (¿?)
Fanny Brawne, marzo (¿?)
Fanny Brawne, marzo (¿?)
Fanny Brawne, mayo (¿?)
Fanny Brawne, junio (¿?)
Charles Brown, hacia el 21 de junio
Fanny Keats, 23 de junio
Fanny Brawne, 4 de julio (¿?)
Fanny Brawne, 5 de julio (¿?)
John Keats (de Percy Bysshe Shelley), 27 de julio
Fanny Brawne, agosto (¿?)
Fanny Keats, 13 de agosto
John Taylor, 13 de agosto
John Taylor, 14 de agosto
Charles Brown, 14 de agosto
Percy Bysshe Shelley, 16 de agosto
Fanny Keats, 23 de agosto
Fanny Keats, 11 de septiembre
Charles Brown, 30 de septiembre
William Haslam (de Joseph Severn), 22 de octubre
Samuel Brawne, 24 (¿?) de octubre
Charles Brown, 1, 2 de noviembre
William Haslam (de Joseph Severn), 1, 2 de noviembre
¿? (de James Clark), 27 de noviembre
Charles Brown, 30 de noviembre
Charles Brown (de Joseph Severn), 14, 17 de diciembre
John Taylor (de Joseph Severn), 24 de diciembre
1821
¿? (de James Clark), 3 de enero
Samuel Brawne (de Joseph Severn), 11 de enero
William Haslam (de Joseph Severn), 15 de enero
John Taylor (de Joseph Severn), 25 de enero
William Haslam (de Joseph Severn), 22 de febrero
John Taylor (de Joseph Severn), 6 de marzo
William Haslam (de Charles Brown), 18 de marzo
William Haslam (de Joseph Severn), 5 de mayo
Créditos
Introducción
Cartas que son mundos
Vivo en el ojo
John Keats
1. El amor editado
John Keats escribió numerosas cartas a distintos corresponsales entre los años 1816 y 1820, es decir, entre sus veintiuno y sus veinticinco años. Han sobrevivido un buen manojo de ellas –algo más de 240, asegura Robert Gittings, uno de sus máximos conocedores–, unas del puño y letra del propio Keats y otras copiadas o impresas por otros a partir del original desaparecido. Entre los corresponsales se encontraban sus amigos, sus editores, P. B. Shelley –poeta y rival–, sus tres hermanos George, Tom y Fanny y su gran amor, Fanny Brawne, además de la madre de esta, Samuel Brawne. Dejó de escribir cartas cuando la enfermedad le empezó a destruir a pasos agigantados y, ya instalado en Roma, sin ninguna esperanza de recuperación, era incapaz no solo de redactarlas sino de leer las que recibía de Inglaterra.
Esas cartas escritas durante esos cuatro años han sobrevivido gracias a los buenos oficios de sus destinatarios, que las conservaron como oro en paño, hicieron copias y se las pasaron unos a otros a sabiendas de que no eran unas simples misivas, como igualmente sabían que su escritor tampoco era un poeta de tantos. Fueron reunidas, transcritas y editadas por Harry Buxton Forman en 1883, en general con suma pericia en la exactitud de la transcripción pero con errores considerables en los detalles complementarios que elucidaban las partes más oscuras de las cartas. El mismo Forman, a modo de anticipo, había publicado en 1878 las cartas que Keats dirigió a Fanny Brawne, un auténtico aldabonazo que removió conciencias victorianas, prácticamente escandalizadas ante ese Keats imperioso, abrasado por el amor, lleno de dudas y zozobras, a veces cáustico, a veces tiránico, apasionado siempre, con la muerte pisándole los talones y la angustia llevándoselo por delante.
Maurice Buxton Forman, hijo del anterior, siguió editándolas hasta completar en 1952 una cuarta y última edición. A continuación, el profesor de HarvardHyder Edward Rollins las publicó en dos tomos en 1958, obra que sigue siendo de referencia, a pesar de algunas corteses y delicadas objeciones que le plantea otro magnífico especialista, el citado Robert Gittings. Este hizo una utilísima y más accesible edición para Oxford en 1970, seleccionando lo más granado de las cartas, haciendo sus propias anotaciones y correcciones, teniendo en cuenta que los transcriptores de las misivas perdidas pudieron tomarse libertades que Gittings corrige, incluso sin avisar (es el caso de los groseros gazapos perpetrados por John Jeffrey al copiar las cartas. Jeffrey era el segundo marido de Georgiana, viuda de George, el hermano mediano de Keats que había emigrado con su mujer a América).
Una vez editadas y puestas a disposición del público, a pocos les cupo la duda de que se trataba de uno de los documentos literarios más fascinantes de la literatura inglesa reciente, entre otras cosas porque permitía asomarse a la vida real de Keats tal cual había sido y había tenido lugar, en unos ambientes que poco tenían que ver con los que aparecen en sus poemas. La vida real de un poeta muy joven, podríamos decir, sin ningún afán por disimularla, encubrirla, modificarla o transmutarla en otra cosa. O sea, la autobiografía que todos anhelamos tener de muchos de los creadores que admiramos. ¿Cómo fue? ¿Cómo vivió? ¿Cómo era? De hecho, al leer las cartas, nos sorprende esa cercanía vital con el joven que escribía esos poemas tan elaborados, elegantes, envolventes, profundos y misteriosos, alojados en un tiempo ajeno casi siempre a la realidad que las misivas reflejan. Es ese contraste parte del atractivo de las cartas porque en estas vemos al hombre real que en los poemas apenas podemos intuir. El poeta exquisito y profundo tiene problemas económicos agobiantes, disfruta del vino, adora el buen tiempo, detesta la lluvia y el frío, juega a las cartas con sus amigos, participa en veladas musicales caseras donde cada concurrente simula un instrumento, asiste al teatro, incluso al de mala muerte, va a escuchar conferencias, viaja a Escocia con unas pintas horrorosas con su amigo Brown, pasa por muchas casas como inquilino o como invitado, anda siempre escatimando dinero porque no lo tiene, pide préstamos por la misma razón, acude a espectáculos boxísticos...
Pero además de esta voz a ras de tierra que habla con desenfado y que maneja registros varios para relatar la vida tal cual es, sin aditivos que la adulteren ni la encubran –y de ahí su fascinación a raudales–, las cartas de Keats también contribuyen a sostener la aureola de grandeza encendida por sus poemas porque late en ellas, en su apariencia multifacética, una dimensión estética que sobrepasa la estricta funcionalidad con que fueron escritas –y este hecho es también causa primordial de su enorme fascinación–. Cualquiera que las lea cae pronto en la cuenta de que esa prosa está iluminada por ráfagas constantes de vuelo que produce chispas de todo tipo, ya sean estrictamente descriptivas, con deslumbrantes pasajes, o introspectivas, donde refulge una intimidad reveladora de maquinaciones insólitas, referidas a cualquier dominio de la existencia. Sea cual sea el motivo, la prosa cumple con su finalidad de comunicar asuntos varios, pero siempre lo hace con una eficacia que no está reñida con ese brillo que no tiene nada que ver con el que aparece en su poesía sino con uno más directo y natural, procedente del ámbito de la conversación, la reflexión y la introspección, los tres mezclados y los tres capaces de sacar punta a los motivos que se fijan muchas veces como gemas insólitas, sin pretender serlo en absoluto. Diríamos que surgen porque sí, al hilo de la estricta espontaneidad, con una naturalidad semejante a la que el mismo poeta dice que poseen las flores del campo (no las de invernadero).
Por otro lado, en las cartas se establece un atractivo intercambio entre la prosa epistolar y la poesía misma, por muchas razones, pero una de ellas, la que ahora quiero recalcar, es que Keats avisa a sus interlocutores constantemente de la poesía que está escribiendo en ese momento, y tanto es así que con frecuencia inserta en su correspondencia los poemas a los que hace referencia y que más adelante pasaron a formar parte de algunas de sus joyas más indiscutibles como la «Oda al otoño», «La belle dame sans merci», la «Oda a Psique» o fragmentos fabulosos de Hiperión... O sea, fueron esos interlocutores los primeros que tuvieron conocimiento de esos poemas y a veces les traslada noticias preciosas sobre cómo y por qué los escribió. Insuperable en esto es lo que cuenta sobre el trasfondo, estrictamente biográfico, de la «Oda al otoño». De la experiencia sensitiva más inmediata a la poesía que transmuta todo ese material biográfico en una obra de arte.Así de sencillo, con esa naturalidad pero también, sin duda, con esa complejidad que se desprende de la lectura del poema en sí, que sin duda remite al proceso de creación como tal, toda una asombrosa e insólita transformación de lo relatado con sencillez a su interlocutor (un otoño en el campo, un paseo celestial, unas sensaciones pletóricas, unos rastrojos sublimes, un aire acariciante...).
2. Visto por sí mismo
Uno de los atractivos más indiscutibles que atesoran estas cartas es ese ir y venir de unos asuntos a otros que hay en ellas, sin solución de continuidad, por medio de bruscos bandazos que sugieren un curioso teatro mental, sujeto a las improvisaciones constantes, dentro de un clima diarístico confesional y caótico en el que también puede detectarse un orden argumental subyacente, según los casos. Se ha dicho muchas veces y es verdad: en medio del relato de circunstancias referidas a la vida del día a día –algunos le llaman a eso trivialidad, yo no–, donde –como he dicho– caben menudencias viajeras, situaciones domésticas varias, encuentros con amigos en Londres, visitas al teatro o juegos populares entonces, de pronto asoma una reflexión insólita referida también a los más variados asuntos, desde la poesía hasta la teoría de la misma, o desde el teatro como ambición, con Shakespeare en la cima absoluta, hasta la felicidad como objetivo máximo del existir, o desde el sentido o sinsentido de la existencia hasta la muerte como razón de ser última del fracaso absoluto, o desde el amor como dificultad presentida hasta el amor como eclosión absoluta, a partir del encuentro con Fanny Brawne, o desde la soberanía arrebatadora y exaltante que esconde el hecho de escribir hasta las míseras dependencias que rodean a un escritor jovencísimo en el escenario, ya caníbal, de un Londres donde se están produciendo impresionantes transformaciones en el ámbito cultural, como analizó maravillosamente bien el impagable y ejemplar Raymond Williams1.
Pues bien, en medio de esa diversidad asombrosa y esencialmente enriquecedora y muchas veces divertida –especialmente cuando asoma el sentido del humor, incluso escatológico en ocasiones–, surge también lo que podríamos llamar un autorretrato del propio Keats. El hombre que asoma en estas páginas es algo más que un poeta, y como tal le conocemos, y por esa razón le admiramos también, por recordarnos lo que tiene en común con todos nosotros, los que le leemos y admiramos. Podría incluso decirse que, más que acudir a biografías para intentar comprender la personalidad entera de Keats, lo que habría que hacer en primera instancia, y antes que nada, sería leer con mucha atención, bolígrafo o lápiz en mano, estas portentosas cartas y espigar desde ellas la compleja personalidad de este poeta superdotado.
El hecho de que fuera huérfano de padre a temprana edad –nueve años– se revela como un acontecimiento trascendente, pero mucho más lo es el hecho de que su madre, Frances Jennings, después de casarse de nuevo y fracasar, abandonara el hogar familiar y estuviera ausente durante años hasta que decidió regresar a casa de su madre, donde los niños –los cuatro infantes Keats– se habían criado en su ausencia. El acontecimiento fue un terremoto enorme que dejó en Keats –que por entonces tenía trece años– una huella imborrable por el reencuentro en sí, después de tantos años, pero, sobre todo, por un acontecimiento trágico que ocurrió enseguida: su madre enfermó de tuberculosis –la enfermedad que se los llevaría a él y antes a su hermano Tom– y murió al año de reaparecer. Keats se había entregado a ella en cuerpo y alma, la había cuidado hasta la exasperación, y vio cómo fallecía casi en sus brazos, cuando apenas tenía quince años.
Ese trasfondo de orfandad absoluta es completamente decisivo para comprender la personalidad entera de Keats y es evidente también que traspasa toda su creación poética, por más que en ella no haya ni rastro explícito de semejante hecatombe personal. En las cartas tampoco hay alusiones expresas a ese telón de fondo traumático: pero sí las hay de forma indirecta, especialmente cuando Keats alude a la extrema dificultad con que ha tenido que afrontar su existencia entera: «Soy un poco dado a presagiar enfermedades, como los cuervos. Es mi desgracia, no mi culpa; su origen es el curso que han tomado las circunstancias de mi vida, convirtiendo en sospechoso cada acontecimiento.»
La idea de la zozobra, de la falta de anclajes, del ir de aquí para allá, de la mente errabunda y un tanto caótica, de la nerviosidad casi patológica, de las preocupaciones incesantes, de las ansiedades incurables, de la melancolía siempre al acecho revela una trastienda extremadamente dolorida, con su orfandad de fondo evidente, con la ausencia traumática de su madre durante los años cruciales de la infancia, con su reaparición no menos traumática y con su repentina muerte para añadir más tragedia a la tragedia. De ahí que diera la impresión de que Keats estuviera permanentemente viviendo las consecuencias de un terremoto, entre ellas la necesidad de amparo, que solo pudo encontrar entre sus amigos, especialmente en Charles Brown, su amigo más íntimo, y luego en Fanny Brawne –en el mes y medio que vivió en su casa– y, durante su viaje de la muerte, en el fiel Joseph Severn (Brown le falló absolutamente en ese propósito, como luego veremos). Y de ahí también su prematura inclinación a no querer saber nada de ataduras sentimentales pues, sin duda, el inconsciente siempre le hablaba de la madre que puede abandonarte sin más explicaciones. ¿Volver a vivir de nuevo un drama semejante, o solo su posibilidad?
Pero si él estuvo buscando cobijo y amparo en un sitio y en otro, quiso que sus hermanos encontraran abrigo en él, si no siempre físico, sí siempre espiritual, por decirlo así. Es otra de las evidentes consecuencias de la tragedia familiar que vivió de niño y de adolescente. Pasó a convertirse un poco en el padre y la madre de sus hermanos, especialmente de los dos más pequeños, Tom y Fanny, a los que protegió hasta el final como pudo y no siempre como hubiera querido (fue el caso de Fanny, al abrigo de un tutor arbitrario, ceñudo y nada condescendiente). A Tom le cuidó hasta su muerte a los dieciocho años –impresionante esa dedicación– y a Fanny le escribió cartas enternecedoras, absolutamente paternofialiales, con los detalles más cariñosos y dulces, pero nunca empalagosos, registro que –por suerte– le estaba negado a Keats. A George y a su cuñada Georgiana les escribió igualmente cartas llenas de apoyo y cuidado, cuando ya estaban en América, a donde habían llegado huyendo de la precariedad en la Inglaterra de la época. Es ese tono persistente y casi angustiado del cuidado el que revela esa responsabilidad que asumió, con un calor y una integridad dignos de una personalidad generosa, como, sin ninguna duda, fue la suya.
La tragedia familiar afectó a su vida entera y la tiñó de una especie de fragilidad y de inestabilidad, de las que dan cuenta sus constantes ires y venires y también el claroscuro que rodea toda su existencia (luminoso hacia fuera y tenebroso hacia dentro, feliz unas veces, deprimido otras, con fe en sí mismo en ocasiones, con dudas corrosivas en otras...). Las cartas revelan a las claras sus tormentos incesantes, su personalidad aficionada a la ansiedad y la preocupación sin fin, en todos los órdenes, también en el literario. Pero, a pesar de todo, su capacidad de vivir la vida se revela en ocasiones como portentosa, especialmente cuando diseña ámbitos sencillos de placer hedonista, en los que parecía maestro. Su elogio al vino, a la lectura, al buen tiempo, a los paisajes bellos, a las buenas compañías, a las conversaciones fructíferas, a la naturaleza es arrebatador porque procede de una sensibilidad exacerbada, de una exquisitez y profundidad de fondo sin igual. «Atibórrate de la miel de la vida», le dice a su amigo Reynolds, y también se lo dice a sí mismo. Y, repito, es verdad que encontramos exultaciones vitales de todo tipo por estas cartas, desde las más acendradamente espirituales hasta las más sencillamente materiales. Sin embargo, también es verdad que la impresión que se obtiene es que esos momentos –esenciales, cierto– están al albur de corrientes de fondo más severas, oscuras e inestables, de las que tienen mucho que decir sin duda sus poemas, que también asisten a los dos flancos: el éxtasis y el derrumbe, sin solución posible en esa antítesis desgarradora.
Por eso cuando se refiere a la felicidad como un asunto decisivo en la existencia humana hay una pugna que también define en buena medida su personalidad. La felicidad parece posible pero también, radicalmente, es imposible. ¿Cuándo es posible la felicidad? Cuando las sensaciones incorporan una determinada plenitud al vivir, procedan de donde procedan, como si las provoca el trasiego del vino por una garganta llena de sed, agostada como un secarral. Si repetimos esas sensaciones agradables de una manera consciente, puede que afiancemos en nosotros mismos una cierta costumbre de la felicidad: «De aquí en adelante debemos disfrutar de nosotros mismos tomando posesión de lo que llamamos felicidad en la Tierra y haciéndolo una y otra vez en un tono en cada ocasión más refinado». Para lograrlo, las sensaciones son de vital importancia: «Esa suerte (la de la felicidad) solo puede recaer sobre aquellos que disfrutan de las sensaciones más de lo que lo hacen los que como tú van tras la verdad», le dice a su amigo Benjamin Bailey. El alumbramiento de la felicidad sensorial predispone al resurgimiento de esa misma felicidad, a poco que se den parecidas circunstancias, donde el presente desencadene una emoción del pasado que, a su vez, retumba sobre la del presente con toda su carga bienhechora. Pura filosofía de la felicidad de altos vuelos, que refrendarían sin rubor Spinoza, Nietzsche o William James, por citar solo a tres maestros que se ocuparon –cada uno a su manera– de estos temas.
La felicidad solo puede tener lugar en el instante, y nada más: «No la busco si no es en el aquí y ahora. Solo el instante es capaz de sobresaltarme. El sol poniente siempre me restaurará, o si un gorrión llega hasta mi ventana, formo parte de su existencia y picoteo en la gravilla». Esta maravilla imborrable, tantas veces citada y que tanto ha asombrado a unos y a otros, expresa esa filosofía del instante, cuando una determinada belleza fugitiva tiene lugar. Allí la existencia alcanza una cumbre indiscutible donde la felicidad instantánea tiene su asiento. Sin embargo, tal como se ve en «Oda a un ruiseñor», esos instantes privilegiados son de corta duración y, en cierto modo, engañosos porque carecen de solidez y permanencia, que es a lo que aspiramos cuando nos enfrentamos a la realidad del tiempo en nuestras vidas.
Imaginemos –dice Keats– que las enseñanzas de personajes tan insólitos como Sócrates nos facilitaran el camino hacia la felicidad. ¿En qué acabaría todo? ¡En la muerte! ¿Quién puede ser plenamente feliz con esa conciencia? ¿Quién se sentaría a recibirla de mil amores? La conciencia de la muerte lo estropea todo –según ese razonamiento que he parafraseado–, y pone el ejemplo de la rosa, en una carta a George y Georgiana, ya en América (febrero-mayo de 1819): «Por ejemplo, supongamos que una rosa tuviera sensaciones; resplandece en una mañana maravillosa, disfruta de sí misma. Pero llega un viento frío, un ardiente sol; no puede escapar, no puede poner fin a esas contrariedades...». O sea, como las rosas, estamos abocados a ese tránsito de la gloria a su negación, a través de los vientos fríos y helados que pueden destruirlo todo.
Como ocurre con muchos de los grandes creadores, la contradicción anida en el corazón de Keats. Lo acabamos de ver: la felicidad es posible pero también es imposible. Lo mismo ocurre con la poesía. La poesía lo es todo para él –luego lo veremos con más detalle– pero, a la vez, hay ráfagas de escepticismo que parece que la colocan en un lugar frágil, quizás el mismo que ya ocupaba en su época. «A veces soy tan escéptico que pienso que la poesía es un mero fuego fatuo para entretener a cualquiera que pueda tener la oportunidad de verse impresionado por su esplendor.» El público y la popularidad le estomagaban: «Nunca he escrito una sola línea de poesía con la más mínima sombra de lo que pueda estar pensando el público». O también: «Odio la popularidad empalagosa. No puedo estar sometido a ella». Pero, al mismo tiempo, necesita al público, al menos al público que pueda asistir al teatro cuando sueña con hacerse rico con el teatro (lo veremos).
Declara no haber esperado nunca conseguir nada con sus libros, e incluso llega a decir que desea no publicar: «Nunca espero conseguir nada con mis libros y, además, deseo no publicar». Sin embargo, llegado el caso, sueña con poder conseguir excelentes contratos con sus libros de poemas, siempre y cuando le saliera bien la jugada del teatro con la que soñaba. O sea, solo un cierto reconocimiento público podría abrirle un camino que, por otro lado, según lo visto antes, podía detestar con todas las de la ley y con razón además. Es tajante en cuanto al desprecio de los honores, pero ¿soñaba con ellos al desear que su teatro «triunfara»? ¿Somos injustos con él si pensamos eso? «Los honores con que unos hombres recompensan a otros son nimiedades en comparación con el beneficio que las grandes obras proporcionan al espíritu y al pulso del bien...» Aplaudimos esta contundencia y nos parece magistralmente reveladora y ejemplar, pero no es menos cierto que esa otra tensión –la del reconocimiento– existió en él y con ella mantuvo una sorda y obsesiva pugna, como se ve en sus sueños hacerse un hueco triunfal en el teatro para huir de la quema de su insignificancia en el mundo de la poesía, que, como es sabido, le recibió a palos.
Estaba seguro de que, una vez muerto, estaría entre los poetas ingleses pero, al mismo tiempo, también tuvo severas dudas al respecto, aunque es cierto que las albergó sobre todo a raíz de su enfermedad, durante la cual se hizo fuerte la debilidad que arrasó con esa confianza. A veces se sentía con mucho ímpetu a la hora de escribir, pero otras sentía que sus fuerzas le abandonaban. La soledad era una tentación absoluta, siempre benefactora, pero su vida social no era en absoluto despreciable. Amaba a Wordsworth pero le rechazaba a la vez, sobre todo cuando pensaba en su tendencia a convertir su subjetividad en un patrón de elevada majestad (el sublime egotista), por no hablar de su estiramiento en las reuniones sociales o de su penoso y decepcionante conservadurismo (Keats era un joven de izquierdas, diríamos hoy). Amaba Inglaterra pero desaprobaba el trato que había dado en vida a muchos de sus mejores escritores, «arrinconados en las vías secundarias de la vida». Amaba la naturalidad y era esencialmente sencillo –«La sencillez es la máxima de las fortalezas»–, pero su poesía se engalana con frecuencia, aunque siempre con la verdad tras ella. Detestaba la fama pero con Endimión esperaba tenerla. Amaba la belleza con todas sus fuerzas pero «la muerte es más intensa –la muerte es la miel más elevada de la vida». Le preocupaba el éxito pero también sospechaba de él; temía el fracaso pero lo combatía con la búsqueda de la verdad por encima de todo, cobijándose «bajo las alas de los grandes poetas».
Se veía a sí mismo cobarde, especialmente en su relación con Fanny Brawne, porque temía «no saber afrontar el dolor de ser feliz», pero no por ello renunciaba a la tenacidad y a esa extraña lucha por el amor que en ocasiones recuerda a las lacerantes sinuosidades de Kafka con Felice Bauer. La grandeza la prefería en la sombra antes que a la luz del día, como si sospechara radicalmente del éxito, con el que mantuvo –como acabo de decir– una endiablada pugna. Fue radicalmente amigo de sus amigos, a pesar de las decepciones que tuvo que sufrir, y lamentó profundamente las reyertas que acabaron con viejas relaciones amistosas que él intentó remediar, sin lograrlo. Brown, quizás con complejo de culpa por no acompañarle a Roma en el que sería el terrible viaje de su muerte –ni siquiera contestó a la petición que le hizo Keats en ese sentido–, llegó a afirmar que era radicalmente bueno e intachable, y creo que esa es la impresión que se desprende de su trato con los demás, de su generosidad, de su limpieza y de su entrega absoluta a una misión: la del arte, pero sin participar de ninguna de las miserias que le rodean, entonces y ahora.
Keats era afable y sumamente sociable, pero también tenía un ramalazo solitario evidente, que él vinculaba con la tarea primordial de escribir poesía y también con el afán de evitar las miserias frecuentes entre los artistas, muchas veces chismosos, envidiosos y enzarzados en las interminables luchas de la rivalidad y la vanidad. Amaba a las mujeres pero también tenía un lado misógino, que aparece en ciertos momentos aquí y allá, y muy especialmente en el fragmento de Anatomía de la melancolía, de Richard Burton, que intercala en una carta a su hermano y su cuñada, ya residentes en América. ¿Qué pensaría su cuñada de él después de que le diera a conocer semejante denigrante y horroroso retrato de una amante, teniendo en cuenta que ella era una de las destinatarias de la carta? También a Fanny Brawne le endosa comentarios que revelan ese lado oscuro en que el amor declarado se entrelaza con desdenes que quizás remitieran a su relación con su madre, a fin de cuentas la primera mujer importante en su vida –además de su abuela– y la que más le hizo sufrir.
Había también en Keats una personalidad propensa a los prontos coléricos, especialmente si los cercanos eran objetos de injusticias, como cuando su hermano Tom fue víctima de una broma cruel. Su enfado entonces es descomunal y parece recuperar su follonera condición juvenil, tal como la relatan algunos compañeros de clase. Por eso la visión beatífica y casi heroica que se ha querido difundir de él no casa con este hecho, como tampoco lo hacen sus visitas a los prostíbulos, en los que contrajo una enfermedad venérea que le acompañó de por vida y que le obligó a tomar mercurio, medicina que, en su opinión, se convirtió en uno de los desencadenantes de su tuberculosis. Igualmente, su pretendida fragilidad es incompatible con su condición combativa, de la que dio sobradas muestras, entre otras sacando adelante una obra muy por encima de los agasajos que nunca recibió. Nunca se hundió, aunque se deprimiera muchas veces. Su misión como poeta estaba muy por encima de las recompensas porque estaba convencido de su supervivencia literaria: «Sé que, después de muerto, estaré entre los poetas ingleses», le escribe a su hermano George. Esa convicción le guio y le hizo fuerte frente a la adversidad.
«El ser yo mismo que sé que soy», como decía de sí mismo, movilizaba su vida en una dirección que no podía alejarse mucho del afán de la creación en sí, de la necesidad de hacer el bien y de la sed inagotable de conocimiento. Los tres incentivos están entrelazados y los tres apuntan a la misma meta, que no es otra que una verdad conquistada (verdad existencial, verdad poética, verdad ética). La creación penetra en la belleza y la entroniza en su altar de luces celestiales para, entre otras cosas, «aliviar el peso del misterio», expresión wordsworthiana que a Keats le encantaba hacer suya; el ejercicio del bien contrarresta los efectos nocivos de la sociedad desigual y proyecta luz ética sobre la existencia y el conocimiento permite desentrañar enigmas para así poder descansar en medio de la oscuridad, lo cual es una palpable esperanza. «El ser yo mismo que yo sé que soy» recuerda a Nietzsche: llegar a esa cima para sentir cierta plenitud, aunque esquiva y frágil. Hay un poder excepcional en esa conquista: «Seamos más bien como flores con sus pétalos abiertos... echando brotes pacientemente... y aceptando consejos de cada noble insecto que nos hace el favor de visitarnos».
3. Orígenes de la poesía
Después de estudiar unos cuantos años medicina y fundir en ese empeño buena parte de su herencia, un buen día la poesía se le apareció a Keats como en una revelación. Hay que tener en cuenta que Keats no había sido un niño especialmente interesado en el mundo de los libros, sino, más bien, en el de las peleas. Sin embargo, la muerte de su madre, en plena adolescencia, produjo en él un profundo boquete existencial que, entre otras cosas, le abrió los ojos al mundo de los libros, que empezó a devorar. No obstante, hubo que esperar al fogonazo deslumbrante en que se le reveló la poesía para que decidiera dejar drásticamente la medicina y se entregara en adelante, en cuerpo y alma, a escribir, se encontrara como se encontrara, estuviera donde estuviera, viajara adonde viajara. Las cartas que escribió a sus corresponsales son un fiel testimonio de esa obsesión. «Encuentro que no puedo existir sin la poesía, sin la eterna poesía», le dice muy tempranamente a su amigo Leigh Hunt. O también: «Fui a la isla de Wight, pensé tanto en la poesía y durante tanto tiempo que no pude dormir». O igualmente, pero ya más adelante: «Tengo que escoger, por decirlo así, entre dos venenos (aunque no debiera llamarlos venenos): uno es estar viajando entre Inglaterra e India durante algunos años; el otro es llevar una vida febril a solas con la poesía». Por supuesto, escogió el segundo de los venenos y, hasta cierto punto, la metáfora es correcta: su amigo Severn llega a afirmar que las obsesiones que incubaron en su espíritu, también las literarias, fueron las primeras causantes de su desdicha existencial y, en último término, de su enfermedad y –también– de su extrema debilidad para hacerle frente.
Sin embargo, los lectores apreciamos esa incondicionalidad venenosa, quizás porque vemos en el arte –y en la poesía en particular– una religión que debe vivirse con exclusividad radical hasta sus últimas consecuencias, es decir, hasta el envenenamiento. Sabemos que Keats sufrió sobremanera –ya he advertido de las circunstancias desgraciadas que le acompañaron desde niño–, pero también sabemos que su dedicación al arte –como acabamos de ver– fue exclusiva, concienzuda, infinitamente exitosa como logro artístico y, además, sembrada de reflexiones que proceden directamente del conocimiento de la propia creación y, por tanto, con el crédito añadido que otorga ese privilegiado vínculo. La autoridad de lo que proclama Keats sobre la creación en sí es directamente proporcional a la elevación de los poemas que llegó a escribir. Lo que dicen los poetas altos (creadores altos en general) sobre su oficio merece un crédito especial, al que nos acercamos con reverencia, a sabiendas de que en sus declaraciones hay una verdad que no vamos a encontrar en ninguna otra parte, ni siquiera en el más excelso y fiable de los críticos. George Steiner –que es uno de ellos– lo explicó ejemplarmente y para siempre en su libro Presencias reales2.
Keats pretende que la poesía sea natural, grande y discreta como las flores silvestres, y de ahí su rechazo de la artificiosidad, que acaba identificando con Milton. Admiraba profundamente El Paraíso perdido pero, a la vez, veía en él un exceso de retórica autosuficiente y casi sin más finalidad que ella misma, hasta el punto de que acaba viendo claro que ese no es su camino, que de ninguna manera puede serlo, e invoca, en pasaje inolvidable que cito abajo, la verdadera voz del sentimiento como fuente de su propia poesía (y responsable de la hondura de su estilo seductor, pues no se olvide que Keats era un perfecto virtuoso de la forma pletórica, seductora e hipnotizadora, pero, a la vez, él mismo se daba cuenta de que todo ese aparato debía tener un fundamento existencial, sin el cual carecía absolutamente de sentido). De ahí que pueda decir, con tanta belleza y contundencia: «Que si la poesía no llega tan naturalmente como las hojas a un árbol es mejor que no llegue nunca». O que también afirme:
La poesía debiera ser grande y discreta, algo que penetra en nuestra alma...¡Qué maravillosas son las flores solitarias! ¡Qué pronto perderían su belleza si se agolpasen en el camino gritando, ¡admiradme, soy una violeta! ¡Adoradme, soy una prímula!
En la misma línea, en su particular lucha con Milton para desembarazarse de él y encontrar su propia voz, dice a su amigo Reynolds:
He dejado a un lado Hiperión [se refiere al poema con ese nombre que estaba escribiendo]. Había demasiados rasgos de Milton en él. Los versos miltonianos solo pueden escribirse con un humor ingenioso o, mejor dicho, artificioso. Yo quiero hacer mías otras sensaciones... Puede ser interesante para ti que selecciones algunos versos de Hiperión y marques con una X los que se deben a una falsa belleza originada en el arte y te fijes en uno que se deba a la verdadera voz del sentimiento.
Se trata, por tanto, de encontrar una voz propia, cuyo impulso solo puede ser un profundo e indesmayable deseo de independencia, que encuentra su crédito, o su verdad, en el sentimiento verdadero, considerado –desde Wordsworth, a quien Keats admiraba profundamente, a pesar de sus críticas a su personaje y a su desaforado egocentrismo– el motor de toda poesía.
Ese afán por ser independiente constituye un rasgo decisivo de la personalidad de Keats como poeta. Lo acabamos de ver con Milton, pero podríamos verlo también con Wordsworth –«No quiero tener nada de Words worth»–, o con el mismo Shelley –«Me negué a visitar a Shelley para poder escribir sin la sombra de nadie»– y con los mismísimos orígenes de su actividad como poeta, cuando empezó a escribir Endimión. Ya entonces reconoce su valentía al escribir un poema no guiado por ningún juicio previo, ni ningún aval acreditado que le sirviera de parapeto o guía, sino impulsado únicamente por «el genio de la poesía», encargado de elaborar por sí solo cualquier salvación en términos de logro de un estilo propio, aun sin saber en absoluto cómo conseguirlo, pues –como he dicho– no hay juicio previo que ayude a salir bien parado de semejante empresa:
Escribiré desde la independencia. He escrito desde la independencia... Lo que es creativo debe crear por sí mismo. En Endimión me tiré de cabeza al mar, y de ese modo me he acabado familiarizando con los sonidos, la arena y las rocas, mucho más que si hubiera permanecido en la verde orilla, hubiera tocado un estúpido caramillo y hubiera tomado el té y hubiera recibido confortables consejos. Nunca he tenido miedo al fracaso; pues antes preferiría fracasar que no estar entre los más grandes.
El poeta que dice estas palabras, en una carta a su editor Hessey de octubre de 1818, tiene la asombrosa edad de 23 años y posee una deslumbrante seguridad en sí mismo y una lúcida comprensión de que un escritor o es independiente o no es nada. Podría parecer soberbia pero no lo es en absoluto. Nada más ajeno ese infame vicio a la personalidad de Keats, quien aspiraba a la sencillez y a la humildad en todo («Aunque pueda parecer paradójico, las más grandes elevaciones del alma me hace ser cada vez más humilde»). Sin embargo, no por ese anhelo grandioso –ética pura en el corazón de la estética– carecía de esa confianza –sujeta a altibajos, cierto– que le permitía darse cuenta de que para escribir su libro más ambicioso hasta el momento –Endimión– tenía que aventurarse en la soledad de la independencia y en los peligros que esta acarrea. Pero, como se dice, él lo tenía claro: todo su empeño fue buscar su propia voz, al coste que fuera –palos por díscolo, incomprensión por valiente, navajazos por singular– y no hay la más mínima duda de que ganó con creces su particular batalla contra la terrible tentación de ser un borrego y de recibir así por ello aplausos miserables.
¿Y el fracaso? Si te aventuras solo, y te lanzas al mar de la escritura solitaria, puedes fracasar, cierto, pero antes que ese miedo está otro más grande: no asumir los riesgos necesarios para poderse codear con los más grandes.
Todo lo que espero –escribe a Richard Woodhouse el 27 de octubre de 1818– es que no pierda el interés por los asuntos humanos, que la solitaria indiferencia que siento por los aplausos, incluso los de los más finos espíritus, no embote la penetrante visión que pueda tener. No creo que ocurra. Tengo la seguridad de que escribiré por el mero anhelo y amor por la belleza, incluso en el caso de que los trabajos de mis noches fueran quemados todas las mañanas y ningún ojo pudiera jamás brillar por ellos. Pero incluso ahora puede que no esté hablando de mí mismo sino de algún personaje en cuya alma esté viviendo.
¿De dónde surge esa seguridad? Mi hipótesis siempre es la misma: puesto que el arte es un aventura complicada y sumamente exigente, los que arrostran esa determinación –que les viene dada, que les escoge a ellos y no al revés– oyen una voz nada mística sino esencialmente caritativa y cuidadosa, y que es la siguiente: si te atreves a tanto, eres un artista de verdad, un poeta auténtico, sin ninguna duda. Pase lo que pase, eres. A Keats le machacaron los idiotas e ignorantes críticos de su época cuando publicó Endimión pero, a pesar de que él tuvo clavado ese rejón envenenado toda su vida –el también idiota y malvado Byron llegó a decir que esas críticas fueron la causa de su muerte–, él siempre supo que era un elegido y que había sido elegido por la misma poesía a la que se entregó con pasión.
Ahora bien, ¿es fácil escribir a pesar de esa conciencia? ¡En absoluto! Por el contrario, como hemos visto arriba, escribir es un trabajo extenuante: «Estuve día tras día con mi poema durante un mes, al final, al final del cual el otro día encontré mi cerebro tan sobreexcitado que ya no hallaba en él ni razones ni rimas, con lo cual me vi obligado a parar durante unos días». Los esfuerzos continuados pueden desembocar en la pura sensación de la incapacidad: «He estado escribiendo muy esforzadamente en los últimos tiempos hasta que me sobrevino una total incapacidad, que ahora mismo siento en mi cabeza».
A veces aprieta una especie de «fastidiosa agonía», que no es otra cosa que la experiencia de la pura y dura dificultad a la hora de escribir:
Últimamente he estado escribiendo de vez en cuando... Después de un día o dos de melancolía, aunque le doy muchas vueltas a mi propia insuficiencia, veo poco a poco lo que me queda por hacer y cómo debiera hacerlo, si alguna vez me viera capaz de hacerlo. Debiera haber en mi alma alguna recompensa para esta «fastidiosa agonía».
Ciertamente lo intenta, siempre lo hace, porque también le persiguen la determinación y el sentimiento de la fuerza creativa, pero esta se puede venir abajo en cualquier momento, como les cuenta a sus hermanos al referirles el proceso que le llevó a escribir el soneto sobre El rey Lear: «Lo estoy consiguiendo», sí, pero acto seguido: «Aunque ahora, en verdad, no lo siento así». La sola sospecha de que le abandonen sus dotes poéticas, de que no estén a la altura de lo esperado o de que, sencillamente, se vengan abajo «es lo único que siempre personalmente puede afectarme».
En todos los casos, la soledad está garantizada, y a ella aspira sin cesar, a pesar de sus costes: «¡De qué manera una vida solitaria engendra orgullo y egotismo! Cierto. Sé que es así, pero este orgullo y egotismo, más que cualquier otro factor, me permitirán escribir las cosas más bellas». La soledad es la condición sine qua non para poder «ver grandes cosas» en ella, lo cual vale infinitamente más que cualquier otra compensa, fama incluida (incluso «la fama de un profeta», dice con ironía despectiva). El trabajo extenuante que es escribir es necesariamente solitario pero, además, la soledad no es solo un refugio sino una condición necesaria poder hacer frente a la mentira que rodea al arte convertido en publicidad y comercio, ya entonces, en aquellos albores de la sociedad industrial y de la conversión de las actividades artísticas en monedas de cambio a las que se les otorga un valor en función, entre otras cosas, de las ventas de los libros3 (Keats se asombra cuando se entera de lo mucho que vende Byron). En esa tesitura, llega a decir que prefiere «existir sin molestar a los demonios de la imprenta o sin recurrir a la admiración de los hombres y mujeres; en esa gran soledad espero que Dios me dé fuerza...».
Hemos dicho que la poesía cuesta y es trabajosa, y extenuante en ocasiones, y torturadora, y crea altibajos que ponen contra las cuerdas al que los padece, pues le hacen sentir –en la marea baja– que no está capacitado para la empresa que se ha propuesto hacer. Y para un poeta que ha entregado toda la vida –aunque fuera corta vida– a esa empresa, con pasión febril, el descubrimiento de la esterilidad y el derrumbamiento de la confianza se convierten, por necesidad, en torturas absolutas. Todo eso es cierto, pero, como he dicho, Keats era esencialmente contradictorio, y al tiempo que sostenía una cosa, podía también podía sostener la contraria (detestaba al público, pero lo necesitaba, detestaba la fama, pero la buscaba, odiaba al mundo literario, pero se codeaba con él...). Por esa razón la poesía es también un alivio al dolor de existir y padecer sufrimientos sin cuento. «La vida ha de ser sobrellevada, y yo ciertamente obtengo un consuelo al pensar que, antes de que todo esto cese, puedo escribir uno o dos poemas». O bien:
... la voz y el tipo de una mujer me han atrapado estos días en un momento en el que el alivio, el fervoroso alivio de la poesía parece mucho menos delito. Esta mañana la poesía ha vencido. He recaído en esas abstracciones que son enteramente mi vida. Siento que he escapado de un nuevo, extraño y amenazante dolor, y estoy agradecido por ello. Hay un horrible calor en mi corazón como una carga de inmortalidad.
O también: «¡Ponerme a escribir! El alivio más grande».
Por esa razón –por sus con frecuencia insólitas y abrumadoras ideas sobre la poesía y la psicología de los poetas– Keats es capaz de imaginar el proceso creativo como algo esencialmente laberíntico. Dice Keats, hablando de los cuadros de su amigo Haydon:
Siempre he sido demasiado consciente del laberíntico sendero que lleva a la eminencia del arte (juzgo desde la poesía) como para pensar que he comprendido la fuerza de la pintura, las innumerables composiciones y descomposiciones que tienen lugar entre el intelecto y sus miles de materiales hasta que accede a esta temblorosa, delicada y lenta percepción de la belleza.
La creación es laberíntica, asegura Keats, lo cual significa que en sus entresijos invisibles hay innumerables pasadizos entrecruzados que dificultan en grado sumo el acceso a la obra buscada. No era una atractiva metáfora para la galería propia de alguien esencialmente falso e ingenioso y por ello impostor –la verdad secuestrada por vistosas apariencias–, sino la exacta descripción de cómo él vivía la creación desde dentro («juzgo desde la poesía»). De ahora en adelante, cuando leamos cualquiera de sus grandes logros poéticos, tenemos que saber que, por un lado, son naturales pero que, por otro, ocultan laberintos. ¿Contradicción extrema? Cierto, lo es, y, como he dicho en repetidas ocasiones, no es extraño en Keats, ni mucho menos. Por un lado la naturalidad perfecta pero, por otro, la dificultad extrema para llegar a ella, como si a la tierra también le costara extremadamente llegar a la perfección de las flores sencillas y solitarias. Pero ¿no es verosímil que haya sido exactamente así?
4. Camaleones, gorriones y Shakespeare
La idea básica es que los poetas son como era Shakespeare porque poseen lo que Keats llamó «capacidad negativa», una idea que deslizó casi al tuntún en una carta que escribió a sus hermanos George y Tom y que recogía una conversación que había tenido al respecto con su amigo Dilke. La carta es de diciembre del 17 y, por tanto, apenas contaba con veintidós años, y les resume esa conversación:
... Me llamaron de inmediato la atención las cualidades que poseen los hombres que consiguen cosas importantes, especialmente en la literatura, y que Shakespeare poseía en grado sumo –me refiero a la capacidad negativa, que tiene lugar cuando un hombre es capaz de convivir con la incertidumbre, el misterio, las dudas, sin estar irritable ni sentir la necesidad de echar manos ni de la razón ni de los hechos.
Lo curioso es que pronto abandona la disquisición ante la envergadura de la misma –se necesitarían muchos volúmenes para desentrañarla, asegura– y pasa, también sin más puentes, a otros de sus motivos máximos, la belleza como máximo trofeo sensitivo de los poetas.
Según esa idea, los creadores no necesitan certidumbres, ni razón esclarecedora, ni seguridad conceptual, ni dudas despejadas y desterradas, sino exactamente todo lo contrario. Lo desconocido, lo inexplicable, lo dubitativo, lo enterrado, lo misterioso: esos son los territorios que necesita el creador para poder sumergirse en sus búsquedas, necesariamente laberínticas, como decíamos antes. Si el máximo representante de esa capacidad negativa es Shakespeare, se concluye que es el teatro el ámbito literario donde mejor se pone de manifiesto esa cualidad. Cojamos cualquier obra de Shakespeare, ídolo absoluto de Keats, con cuyas obras viajaba siempre:¿qué claridad hay en ellas?, ¿qué transparencia?, ¿qué racionalidad?, ¿qué certidumbre? Shakespeare no necesitaba ninguno de esos agarraderos y, sin ellos, la creación fluye libremente por territorios desconocidos a los que no llega nunca la luz de la razón analítica y lógica, que es la única capaz de producir esas certidumbres que reducen la capacidad creadora a una plana dimensión, sin interés para el arte. Gracias a esa psicología de la incertidumbre absoluta con la que convive con naturalidad el creador puede aparecer ese territorio misterioso del arte, donde nunca sabemos con exactitud –¡no lo necesitamos!– qué dimensión de lo humano está en juego, qué razón hay o puede haber para que ocurra lo que ocurra y que explicación hay en último término para que esos hechos tengan lugar. Capacidad negativa, es decir, no saber, desconocer, ignorar y no sufrir por ello porque ese es el territorio del hombre que quiere ahondar en el misterioso territorio del hombre.
¿Qué sabe un poeta de sí mismo cuando escribe? ¿Qué sabía Shakespeare? ¿Qué sabía Keats? La creación arranca de lo desconocido y puede desembocar en lo desconocido, y el poeta, de por medio, no tiene ninguna claridad con respecto al proceso en sí, ni en sus orígenes ni en sus resultados. ¿Es eso un problema? No necesariamente y, desde luego, para Keats, discípulo de Shakespeare, no lo era en absoluto. Una permanente zona de sombra acompaña al creador, y en ella y gracias a ella desarrolla y despliega toda su capacidad y el resultado no es esclarecedor sino, en sí mismo, misterioso. ¿Cómo ha sido posible esa obra mayúscula, pongamos «Oda a un ruiseñor» u «Oda al otoño»? Difícil responder en este caso y en la mayoría de los casos, y más difícil aún saber el origen de esos vuelos imaginativos, perfectamente impremeditados, ajenos en lo esencial al cálculo de la voluntad y condicionados esencialmente por lo inaccesible del mismo creador, que goza de la más absoluta oscuridad sin preocuparse en absoluto por ello.
Además de todo lo anterior, y quizás por ello mismo, según Keats los poetas carecen de identidad, son camaleónicos, son las más antipoéticas criaturas de todas las que existen... Dice exactamente Keats:
En cuanto al carácter poético (me refiero a ese grupo del que yo soy miembro –en el caso de que yo sea algo...), no es un sí mismo –no tiene yo–, es todo y nada –no tiene carácter–, disfruta de la luz y de la sombra; vive con entusiasmo, se equivoque o acierte, sea alto o bajo, rico o pobre, mezquino o elevado... Lo que escandaliza al virtuoso filósofo deleita al poeta camaleón... Un poeta es la cosa más antipoética que existe porque no tiene identidad... El sol, la luna, el mar y los hombres y las mujeres... son poéticos y tienen en torno a ellos un atributo inmodificable. El poeta no tiene ninguno, ni siquiera identidad. Es ciertamente la más antipoética de todas las criaturas de Dios... Es una desgracia confesarlo pero es un hecho que ni una sola palabra que yo pronuncie debe darse por supuesto que sea una opinión surgida de mi naturaleza inmutable...
Esa es la afirmación que hace a su amigo Woodhouse en octubre de 1818, cuando acababa de cumplir exactamente veintitrés años, corroborada por esta otra:
Cuando estoy en una habitación con gente, si me siento libre de especular sobre las creaciones de mi propio cerebro, entonces no soy yo quien regresa al hogar de mí mismo sino que la identidad de todos los que se encuentran en la habitación comienza a presionarme hasta que en poco tiempo soy aniquilado. No solo me pasa entre los hombres; me pasaría igual en una habitación llena de niños.
Al ser capaz de esa proliferación creativa de identidades múltiples, parece que ese yo creador ya no es nadie y lo es todo: es el nadie de la falta de identidad fija e inmutable y es el todo de la totalidad de la creación poética, donde surgen mundos precisamente de la nada.
En cualquiera que sea el género, la literatura procede de lo desconocido enterrado en el psiquismo profundo y, en cierto modo, sin dueño, por más que pueda parecerlo debido al hábito que tenemos de las identidades estables. Además, existe otro proceso, frecuente en la poesía, y más en la poesía que contribuyó a afianzar el propio Keats, que apela también a esa disolución de la identidad en aras de una fusión con lo que existe por medio de un proceso que podríamos llamar contemplativo. La identificación con el motivo de la visión es tan profunda que la identidad se disuelve precisamente en lo que ve y siente y, por tanto, deja de ser quien es habitualmente y pasa a ser otra cosa completamente distinta, una especie de nada encarnada en un nuevo ser. El gorrión que se acerca a la ventana del poeta pasa a ser un ente multiplicado por la inserción en su naturaleza de la identidad disuelta del poeta, que ya no es quien es sino el gorrión mismo. ¿Esas son las nadas y los todos de los poetas fulgurantes? Sea lo que sea, la fascinación queda ahí, patente en estas aventuras intelectuales que –lo repito una vez más– tienen el crédito asombroso de la naturalidad con que fueron formulados sin el más mínimo atisbo de pedantería o presunción en ninguno de sus términos.
Dicho lo cual, sorprende que Keats busque la identidad de su dios literario en el corazón de sus creaciones. De hecho, rastrea al hombre Shakespeare en su personaje Hamlet y llega a afirmar que Shakespeare sería en su mediana edad como lo era Hamlet:
Cuando Shakespeare era un hombre de mediana edad, los nubarrones se cernían sobre él: sus días no eran más felices que los de Hamlet, quien quizás era mucho más parecido a Shakespeare en su vida común y corriente que cualquier otro de sus personajes.
Por tanto, el hombre que vive su vida corriente sería la antesala del personaje de ficción inventado por ese propio hombre. Es más, en un giro prodigioso –muy alejado por tanto de la identidad aniquilada–, Keats se pregunta por la forma como Shakespeare escribió materialmente esa obra: ¿En qué posición estaba sentado cuando la escribió? «Sería un gran placer poder observar... de qué modo estaba sentado Shakespeare cuando empezó a escribir “Ser o no ser”», les escribe a su hermano George y a su cuñada Georgiana, ya en América ambos. En consecuencia, la búsqueda del hombre real en sus creaciones parece incompatible con esa idea del poeta sin identidad que acabaron de ver pero ¿es eso un problema? No lo es; solo es la expresión de una contradicción en un joven que se estaba buscando a sí mismo y que daba bandazos, como ya hemos visto en páginas anteriores. Los poetas son camaleónicos pero al mismo tiempo, no pueden dejar de lado su experiencia vital, sea la que sea, aunque, a la hora de la verdad creativa, todo eso puede desaparecer en una nueva realidad sin nombre, de la que surge un magma prodigioso que llamamos obra, que es como la encarnación de lo absoluto desconocido. ¿Y es eso un problema?
5. La santidad de los afectos del corazón
Keats era muy joven y aún se estaba buscando a sí mismo, y las ideas que ponía sobre el tapete, aunque brillantes e insólitas, todavía no eran convicciones sometidas a un proceso de maduración que hubiera podido aquilatarlas y aun contrastarlas y limarlas para evitar las contradicciones en las que incurre. De ahí que la condición camaleónica de los poetas o su capacidad de ser «todo o nada» choquen con afirmaciones en las que sin duda reclama una identidad estable como garante de un sostén psicológico al que agarrarse, no solo para entenderse a sí mismo sino para guiar su vida en un sentido amplio, incluido el que podríamos llamar ético («Oh, he hecho todo el bien que he podido en este mundo...», le dice casi moribundo a Joseph Severn). De ahí también que acuda al autoconocimiento para reconocer en él experiencias que fundamentan la creación poética y de las que era perfectamente consciente, como demuestra el hecho de que persiguiera en sus escritos una veracidad acorde con su creencia de que la poesía se origina en el sentimiento –«la verdadera voz del sentimiento»– o en «la santidad de los afectos del corazón» o en las fulgurantes y determinantes sensaciones que abarcan un dominio estrictamente perceptivo pero también uno que podríamos llamar intelectual o filosófico, si no ético: la belleza es la verdad y la verdad es belleza. ¿Por qué? Porque en la percepción sensitiva de la belleza se encuentra el acceso a un pensamiento crucial: la belleza –puede ser el canto de un pájaro, sin más– es una verdad absoluta según la cual merece la pena ser vivida porque proporciona el acceso a esa clase de verdades milagrosas. ¿Hay algo más asombroso que convenga conocer sobre la tierra?
Cosas de esta clase de rotundidad asombrosaexigen un determinado grado de identidad que se reconoce a sí misma y que utiliza el lenguaje del reconocimiento y la posesión de las experiencias para explicarse y concebirse como origen de algo que la trasciende (la creación misma). No se trata de experiencias abstractas sino de experiencias propias, que le han ocurrido a él y a nadie más que a él. De hecho, cuando prefiere a Wordsworth antes que a Milton, su preferencia se basa en que la poesía del primero revela experiencias propias teñidas de una emotividad muy intensa relacionada con las cosas y los seres humanos. Y al revelarlas, arrastra con ellas al propio Keats, que, en cuanto lector, se ve inmerso en un universo que le explica puesto que sabe algo de eso (por experiencia propia). Por eso Keats, a pesar del deslumbramiento que –como ya he comentado– le produjo siempre El Paraíso perdido de Milton, se queda con los poemas de Words worth, por esa humanidad y universalidad que despliegan y, en el fondo, por el conocimiento que arrojan sobre la condición humana en la que también él se ve reflejado.
Keats no es nada original en esto y lo que hace es recalcar y hacer suyo lo que Wordsworth ya había dicho veinte años antes. Sin embargo, en la práctica, la poesía de Keats y la de Wordsworth no se parecen en nada porque mientras que en la del último hay mucha identidad autobiográfica, en la del primero hay pantallas engañosas que diluyen esa identidad en personajes y atmósferas. Sin embargo, Keats insiste: «Solo estoy seguro de la santidad de los afectos del corazón y de la verdad de la imaginación. Lo que la imaginación entiende por belleza debe ser verdad –existiera antes o no...». La santidad es la extrema virtud de algo o alguien, de lo que se deduce que los afectos del corazón son altamente virtuosos y, por tanto, creadores de verdades éticas, algo que ya también dijo magistralmente Wordsworth4. La poesía arranca de ahí, y ese corazón tiene dueño y es alguien (o sea, nada que ver con la negación de la identidad que hemos visto antes). Y, además, Keats afirma que está absolutamente seguro de eso, y de nada más. Keats suele ser extremo en sus convicciones y nada le impide proclamarlas de la manera sencilla en que lo hace, sin ínfulas desagradables, peanas mayestáticas ni amaneramientos repelentes. ¿Y quién da esa seguridad? Una especie de confianza revelada desde dentro, y en ese dentro el arte nunca falla cuando susurra algo al oído de sus elegidos.
La imaginación transforma esos santos afectos del corazón en busca de una verdad que no parece autobiográfica y, sin embargo, la vida está ahí siempre, detrás, empujando, aunque no lo parezca, dando sentido a todo lo que la imaginación elabora y realza. Por eso la poesía de Keats, aunque es muy imaginativa –escenarios a veces suntuosos, elegancias vaporosas, riquezas hechizantes, aventuras ajenas a la realidad inglesa de comienzos del XIX–, también arrastra consigo ese temblor de la emoción encubierta, esa verdadera voz del sentimiento de la que ya he hablado. De ahí esa tragedia viva que se respira en sus poemas, sumamente shakespeariana, cierto, pero también suya, propia, con descubrimientos reveladores que siempre apuntan a la debilidad de la existencia pero también a su grandeza.
Un perfecto ejemplo de esto mismo es la magistral «Oda al otoño», que Keats reprodujo en este epistolario para que la leyera su amigo el pintor J. H. Reynolds. Después de contarle un paseo por el campo en un domingo de septiembre de 1819 y de describirle las bellezas otoñales –«qué maravillosa estación, qué aire tan fino», qué deslumbrantes rastrojos–, reproduce en la carta el poema fabuloso que había escrito después de ese paseo. El resultado es una demostración del ejercicio de la imaginación arrastrada por los afectos del corazón (una vez más, la verdadera voz del sentimiento). La recreación otoñal es exquisita y rica, podríamos decir sensorialmente muy compleja y seductora, pero el impulso afectivo es demoledor, y se concreta en los versos finales, cuando se revela el amor, el máximo y más prodigioso afecto al alcance del hombre. Keats le dice al otoño: No te fijes en la primavera, que tú tienes tu música. Exactamente: «¿Dónde están los cantos de la Primavera? Ay, ¿dónde? / No pienses en ellos, que tú tienes tu música»5. O sea, no se trata solo de una recreación sensual de lo que han visto y sentido los ojos («vivo en el ojo», dijo el propio Keats, o algo muy parecido hubiera dicho Paul Klee) y de lo que han percibido los oídos (como lo hubiera dicho Messiaen, por ejemplo, y sus divinos pájaros), sino de una proyección valorativa que contiene el amor dentro: la primavera puede ser más vistosa pero el otoño, amado así, tiene una música tanto o más poderosa que la de la primavera. Y, sobre todo: yo (el poeta, el de la identidad tachada o aniquilada de la que hablábamos antes) amo esta música más que la de la primavera o la amo sin más, y eso es más que suficiente para que quede encumbrada para siempre.
6. Las sensaciones y el conocimiento
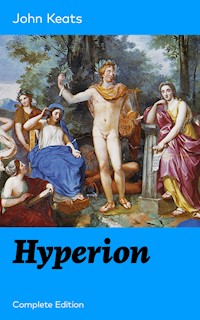
![Poesía [Antología bilingüe] - John Keats - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ddcd6ce1b1baea47e734cadfc41b0081/w200_u90.jpg)



























