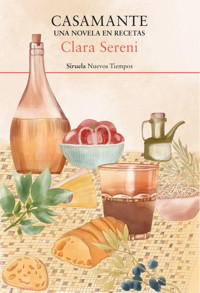
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
Un delicioso clásico contemporáneo firmado por una de la escritoras más relevantes de la Italia del siglo XX. «La novela de Clara Sereni es auténtica, fotografía con sinceridad toda una época». La Repubblica Esta novela en recetas —que recuerda a Natalia Ginzburg y su Léxico familiar y conecta con las mujeres de su generación— nos presenta, con sabor único e inconfundible, un texto sabiamente elaborado, en el que los reconfortantes platos caseros se entremezclan con los más íntimos recuerdos e historias, todo salpimentado con un fino humor y, cuando lo requiere la ocasión, con los elementos dramáticos justos para conferirle robustez al guiso. En Casamante (1987) —convertido de inmediato en un gran éxito y referencia inexcusable de la literatura italiana del siglo XX—, como en otros libros que combinan la creación literaria y la gastronómica, la comida y el rito de su elaboración son al mismo tiempo una metáfora nutricia del viaje de autodescubrimiento de la narradora —nacida en una prominente familia judía dominada por personalidades fuertes y llenas de color— y la piedra angular de su vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: junio de 2023
Quest’opera è stata tradotta con il contributo del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura italiano.
Esta obra ha sido traducida con la ayuda del Centro del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura italiano (CEPELL).
Título original: Casalinghitudine
En cubierta: ilustración © Marta Amigo Castro
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© 2015 Giunti Editore S. p. A., Florencia-Milán
www.giunti.it
© De la traducción, Natalia Zarco
© Ediciones Siruela, S. A., 2023
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19553-93-5
Conversión a formato digital: María Belloso
978-84-19744-68-5
Índice
Un embarazo de riesgo
CASAMANTE
Para un niño
Aperitivos
Primeros platos
Segundos platos
Huevos
Verduras
Dulzuras
Un embarazo de riesgo
Los libros tienen una concepción y un embarazo. Incluidas las náuseas, la somnolencia y la ansiedad por aquel o aquella que vendrá al mundo. Incluida también la incertidumbre por cómo el mundo recibirá —o no recibirá— a la nueva criatura.
El embarazo de Casamante fue, mientras se pudo, clandestino. Como con todo hijo o hija de la culpa, antes que nada, hice como si tampoco yo fuera consciente de estar concibiendo algo. Habían pasado más de diez años desde que viera la luz mi primer libro, Sigma Epsilon: un hijo nacido sietemesino en 1974, con muchas pretensiones y demasiados defectos, que tuvo una vida breve y desafortunada. Llevé luto junto con la primera sensación de no entender cómo funcionaba eso que se llamaba «industria cultural». Un luto que, aunque se fue desvaneciendo con los años porque hace ya tiempo que soy consciente de los augurados valores y defectos, nunca desapareció del todo: haber nacido prematuro significaba también que anticipaba la capacidad y la intención de escribir sobre una misma, algo que, a partir de ahí y en poquísimo tiempo, caracterizaría mucha de la literatura femenina y feminista.
No fue porque estuviera teniendo problemas por lo que pasó tanto tiempo hasta que volví a escribir. Fue porque yo no era precisamente hábil con la vida, y en aquella docena de años el trabajo de aprender fue gravoso y absorbente. Estaba construyendo una relación de pareja y después vino un hijo verdadero y propio, que nació en 1978. No había abandonado del todo el trabajo con las palabras (traducía, trabajaba en una editorial donde sobre todo escribía los textos de la contraportada), pero la capacidad de darle forma a una idea del todo propia estaba muy por encima de mis posibilidades. Por otra parte, mi hijo civil no dormía nunca y nunca me dejaba dormir, por lo que mi obsesión predominante era la cama, no en el sentido erótico sino solo como lecho.
El embarazo fue clandestino porque yo no tenía coraje. Quitarle tiempo y energía al niño que me había tocado en suerte: una culpa. De que esa criatura camino de la concepción existía se dio cuenta Matteo, mi hijo de carne y hueso, antes que yo: una vez me rompió las gafas y no fue sin querer, puesto que el hecho se repitió después, durante muchos años, cada vez que estaba a punto de acometer la escritura de un libro. Eran celos por esa parte de mí que le robaba (como también celoso estaba su padre que, no obstante, utilizaba maneras más sutiles de manifestarlo).
Empecé con las recetas, escribiéndolas ordenadamente a máquina en cuartillas de distintos colores agrupadas por distintas variables en una carpeta juvenil-infantil, con un dibujo por fuera y dos anillas para juntar las páginas. Mientras, releía El libro de cocina de Alice B. Toklas, donde descubrí que el recuerdo que tenía de él era ya como de otro libro, de otra cosa. Y empecé a escribir el texto, pero siempre en aquellas cuartillas móviles y aparentemente ligeras. Conseguía un poco de tiempo y de calma después de las comidas de Matteo, cuando por fin se estaba quieto un rato: la comida lo distraía de lo que le faltaba, y yo podía tener la sensación de que no todos mis gestos, los cuidados, el ser su madre, eran inútiles.
Cuando finalmente me dije que estaba escribiendo un libro, iba en el autobús, en Roma, agarrada a la barra. El trayecto era exactamente alrededor del Ministerio de Educación, por entonces Pública. Yo solita me sugestioné por la coincidencia. Para tranquilizarme me dije que esa vez no tenía tantas pretensiones, empezaría desde el lugar menos literario de toda casa: la cocina… Y de alguna forma funcionó y seguí adelante con el trabajo.
Cuando después me vino a la cabeza que también Proust partió de la comida y de esos territorios, las contracciones entre el estómago y el vientre fueron casi un aborto. Devastada por el miedo, con un sentimiento de culpa enorme, decidí contárselo a Stefano, mi compañero, por ver si podía consolarme un poco. Aunque es cierto que todos mis borradores precedentes habían encontrado en él un juez más que severo.
Gracias a un complicado plan de organización conseguimos salir a cenar los dos; era la única manera de encontrarnos porque en casa toda la atención la acaparaba Matteo. El restaurante era el mismo en el que le anuncié el embarazo físico, ese de la tripa que crece. Y pese a la buena comida, tenía una piedra en el estómago.
Con el café delante le conté lo que había pensado, sin darle demasiadas vueltas: no he sido nunca capaz de explicar lo que iba escribiendo. No arremetió. Únicamente, de acuerdo con el que era su modo de trabajar, me hizo una lista de libros que tenía que leer, sobre todo ensayos. Algo debía de haber madurado entre nosotros porque, a diferencia de lo dicho en otras etapas de nuestra relación, conseguí expresar que aquel era mi libro, probablemente más del vientre que de la cabeza, y que no tenía intención de recurrir a abrumadoras investigaciones bibliográficas (en realidad, unos en el momento y sobre todo después, acabé leyendo aquellos libros y alguno más, pero evitando en todo lo posible sentirme condicionada).
Una vez me saqué la piedra del estómago y reparé las gafas, la gestación continuó, no sin espasmos y contracciones, en los ratos mínimos que recortaba de las exigencias familiares, por tanto interrumpidos por el cansancio y por los compromisos acechando continuamente. Pero llegó un momento en que las cuartillas pasaron a ser folios: aquello ya era un libro. Mi compañero lo leyó, hizo poquísimos comentarios (muy útiles y acertados), y no solo lo aprobó sino que se entusiasmó, lo que me supuso una responsabilidad considerable.
Ahora había que encontrar un editor. Hicimos fotocopias para enviar: mi compañero me dijo que la chica de la copistería mientras trabajaba le echaba un ojo, muy intrigada. ¿Sería eso un buen augurio?
Nos dirigimos a Goffredo Fofi que de entrada no rechazó el libro, cosa que para nada dábamos por descontado, y después lo propuso a una pequeña editorial. La mujer que la dirigía me llamó con aire aburrido, diciéndome que sí, que podía aceptarlo, pero con la ayuda como mínimo de un glosario, porque ella, por ejemplo, eso de la berza no sabía qué era.
No era la interlocutora adecuada. Fofi siguió buscando. Pasó un tiempo, entre el montón de trabajo y de obstáculos de vez en cuando me acordaba pero no precisamente con optimismo. Creo que él tampoco, bastante hacía con seguir intentándolo; pero cuando le preguntaba, bajaba la cabeza y decía que se lo había mandado a Fulano o a Mengano (nombres para mí del todo desconocidos), sin noticia de los resultados. Cuando dijo que estaba probando con alguien de Einaudi me lo tomé a broma: aquella era la Einaudi de sus mejores tiempos, para mí un mito absoluto muy por encima de mis expectativas.
Llegó un verano muy lluvioso. Mi compañero tenía un encargo realmente importante para su carrera, así que la mayor parte de los quehaceres relacionados con Matteo me tocaba a mí. Por las mañanas, Stefano lo llevaba al campamento de verano de Villa Pamphili, y por la tarde yo iba a recogerlo. En teoría: porque como era un espacio abierto, a cada aguacero había que acudir corriendo, fuera la hora que fuera. Allá que iba, y después me ponía a inventar maneras de pasar las horas hasta la tarde. Horas a menudo dramáticas con Matteo, que empezaba a atravesar su fase más oscura.
En una de aquellas tardes desesperantes, mientras cambiaba a Matteo empapado, esperando que me dejase hacer lo mismo con mis ropas, sonó el teléfono. Cogí el auricular entre el cuello y el hombro mientras le ponía a Matteo unos pantalones secos. «Buenas tardes, soy Ernesto Ferrero de la editorial Einaudi. ¿Podría hablar con Clara Sereni?». Comprendí que estaban interesados en el libro, solo me acuerdo de que el corazón me iba a mil por hora, nada más. Seguramente terminé de vestir a Matteo de mucho mejor talante.
Con un vino cualquiera, el único que había en casa, mi compañero y yo hicimos un pequeño brindis una vez se durmió Matteo, aunque solo conseguimos cruzar dos o tres palabras antes de que se despertara de nuevo. Entre nosotros quedó una pregunta: después de tantos años difíciles, de batallas a todos los niveles que habíamos afrontado unidos, ¿seríamos capaces, ahora, de afrontar el éxito, el suyo y el mío?
La noche fue idéntica a tantas otras anteriores y sucesivas, durante años.
Tenía que hacerle una revisión al libro, y los de Einaudi estuvieron de acuerdo en que la entrega fuera a finales de septiembre. El verano continuó, durísimo, primero en Roma y después en la casa de campo de mis suegros, una huida desesperada, sin escapatoria, aunque a solo a ochenta kilómetros de Roma. Stefano se quedó, tenía que entregar el proyecto en agosto. Hice como si el envío del borrador definitivo no me preocupase. Me sentí muy muy sola.
Con la revisión no hubo problemas concretos: ahora que Stefano tenía bastante más tiempo, conseguí incluso trabajar con cierta continuidad en la casa, cómoda y deshabitada, de un amigo, sin que Matteo llamase a la puerta cada dos por tres.
Quien se ocupó del desarrollo del libro en Einaudi fue Natalia Ginzburg, que a mis ojos residía en el Olimpo de los escritores. Estaba muy cohibida la primera vez que fui a su casa. Conociéndola de cerca, sin embargo, me pareció más cercana, tanto que incluso me atreví a invitarla a cenar: Matteo a esas horas dormía, y Natalia pareció no reparar en el feísimo sofá, con rozaduras en los reposabrazos, que no teníamos dinero para cambiar. Cocinar, eso sí que sabía hacerlo: a Natalia le encantó.
El único problema que surgió fue el del título: a Natalia Casalinghitudine1 no le gustaba. Yo, dispuesta a todo, empecé a estrujarme los sesos, pero todo lo que salía era extravagante. Cuando fui a ver a Natalia para contarle mis propuestas me cortó en seco, diciendo que su hijo (Carlo, creo) le había comentado que no entendía la duda y que aquel era un título perfecto. Un suspiro de alivio por esa palabra, que después entraría en el diccionario de la lengua italiana.
Esperaba las galeradas con toda la emoción que se puede imaginar: me parecía que en cualquier momento se lo podían repensar, necesitaba tener el libro en la mano. En el largo tiempo de espera, una vez comenté con mi compañero: «¿Y si ponen las recetas en una tipografía diferente a la del texto?». «No, hombre, no —dijo él—, estamos hablando de Einaudi».
Por fin llegaron las galeradas, y las recetas tenían una tipografía distinta. «Así queda todo más claro», me dijeron. Hizo falta Dios y ayuda para convencerlos de que formaban parte del texto. No lo dije entonces, pero lo pienso desde hace mucho, que la comida es un idioma que todos y todas utilizamos (¿quién no le ha dado alguna vez un caramelo a un niño o un bombón a una señora mayor?). Un idioma para que nos acepten, para hacernos querer… Pero también un idioma para la dejadez y el alejamiento, cuando la pasta está pasada o la carne insípida. Un lenguaje extraverbal —como la ropa, el maquillaje, los muebles— que las mujeres, antaño excluidas del discurso masculino, utilizan con una sabiduría particular.
El libro salió con una tirada justificadamente corta: era un libro extraño, incluso yo me preguntaba qué destino tendría.
El destino lo decidieron las mujeres: la primera reimpresión llegó al poco tiempo, porque las mujeres se lo regalaban entre ellas: sé de muchas cenas en las que en vez de flores o dulces a la anfitriona de la casa le llevaban Casamante de regalo. Mujeres de distintas generaciones, y también algunos hombres, algunos de los cuales, sin embargo, cuando me veían me soltaban: «Lógicamente las recetas no las he leído», y yo sufría. Ahora que este libro se ha convertido en un pequeño clásico, quizá las recetas las lean también los hombres. ¿O no?
La primera presentación del libro se hizo en Arezzo, en la biblioteca. Y para después, las mujeres habían preparado una cena con mis recetas. Que aquellos platos ya no eran solamente míos tuve que aceptarlo con cierto estupor y pesar: porque los ingredientes cambian según el lugar, porque cambia el agua, el aceite, y porque la cocina no es una ciencia exacta, cada uno la interpreta como quiere y como puede. Quizá lo más importante de la comida es el cuidado, el afecto que se pone: en primer lugar para uno mismo y después posiblemente para los demás.
Con los años, de vez en cuando me han dicho que el libro estaba a medio camino entre el salón y la cocina, adornado con alguna huella de aceite o con salpicaduras de tomate. Muy bien, ese es el destino que más me gusta para él: un pequeño manual de cocina que tiene que ver precisamente, también, quizá, con ciertas sugerencias para afrontar la vida. Con la tapa y las páginas manoseadas, manchadas, porque vivir, lo sabemos, es un gran pastel. Y, como con el soufflé, no basta con los ingredientes necesarios porque puede pasar que al meterlo en el horno se te desinfle, y quede más feo a la vista pero igualmente comestible.
Desde que Casamante salió por primera vez, libros de cocina que no solo son de recetas han aparecido unos cuantos, escritos sobre todo por mujeres, atentas como siempre a lo cotidiano y a la nutrición, mientras que los hombres se arriesgan a menudo con comidas tan sofisticadas como abstrusas. Para muchos de ellos, tanto en los libros como en la vida, la comida representa, en mi opinión, una pequeña o gran cuestión de poder; poder que disfrutan, sin duda y en todos los ámbitos, también las mujeres, pero haciéndose notar menos. Por eso Casamante, que claramente nació hembra, habla de pequeños gestos para sobrevivir, no para ejercer abusos.
Me falta hacer una especie de confesión. Estoy segura de que este libro le debe muchísimo a los movimientos de las mujeres de los años sesenta y setenta. No he profesado nunca el feminismo (me limitaba a leer, algunas veces metía la nariz aquí o allá), pero es como si hubiera habido algo en el aire preparado para ser recogido. El término que utilizo para definir mis sensaciones es plagio, no acto de humildad, porque para atrapar el espíritu de un tiempo hace falta algo de talento, aunque solo sea para reconocer que si tantas mujeres se han identificado con estas páginas es porque yo me identifico con muchas de ellas y se lo debo. Por lo demás, sobre todo hasta hace poco, los libros de cocina estaban escritos en su mayor parte por hombres, de Apicio a Artusi y a Carnacina, y a los manuales de cocina judía, para los que hace falta un enorme conocimiento de los rituales físicos y espirituales, porque la comida también es una oración. Pero son las mujeres las que alimentan. Por eso en los cuadernos, en los montones de folios dispersos, en los apuntes que toman las mujeres y que a veces se hacen públicos, siempre hay alguna indicación que nos pone en el buen camino: «la tarta de la tía Rosina», el «flan de Giovanna…». Una forma de reconocer y de reconocerse, atentas como estamos a no desperdiciar, a no cortar nunca del todo nuestras raíces. En especial las que obtienen de las mujeres alimento y saber.
Perugia, septiembre de 2015
1Casalinghi equivaldría a «casero», «hogareño», términos relacionados con el cuidado y el amor. Así, casalinghitudine sería algo así como «caseridad», «hogaridad». En castellano, la traductora ha optado por crear la palabra «casamante», «amor a la casa, al hogar». (N. de los E.).
CASAMANTE
Para un niño
HARINA TOSTADA
Harina integral de al menos tres cereales distintos
Echo harina en la sartén hasta llenarla casi a la mitad; con el fuego medio la dejo que se vaya dorando, moviéndola con una cuchara de madera hasta que se tueste pero sin quemarse. Cuando está lista, por toda la casa se extiende un aroma de almendras tostadas. La conservo en un tarro de vidrio, no más de una semana, y la voy usando en distintas preparaciones.
PAPILLA DE LECHE Y QUESO
Disuelvo las harinas en un poco de leche y lo caliento rápidamente en el fogón, y añado parmesano rallado en abundancia.
PAPILLA DE FRUTA
200 gramos de zanahorias
200 gramos de fruta de temporada bien madura
Hay que pelar la fruta porque en la piel hay casi más compuestos químicos que vitaminas; la trituro junto a las zanahorias peladas y lavadas. En el líquido obtenido disuelvo la harina. Para endulzarlo, a veces añado un poco de miel.
PAPILLA DE VERDURA
200 gramos de zanahorias
200 gramos de verdura de temporada cruda
1 cucharadita de parmesano
De la verdura selecciono las partes más verdes, no importa si son las más duras: atención a las espinacas porque son muy amargas y a las hojas de berza porque manchan muchísimo de verde incluso el vidrio. Disuelvo la harina en el líquido, caliento rápidamente y añado el parmesano y un chorrito de aceite de oliva.
PAPILLA DE CARNE
30 gramos de entraña de caballo triturada
1 cucharadita de parmesano
Pongo la carne al baño maría durante una media hora, la desmigo, y para el niño utilizo solo el jugo (la carne se puede utilizar luego, por ejemplo, para albóndigas). Disuelvo en él la harina, templo al fuego y condimento con parmesano.
Tommaso lloraba siempre. En su informe clínico ponía: «llanto quejumbroso». Recién salido del hospital lloraba, las amigas expertas decían: «Ya verás, son los primeros cuarenta días, a todos les pasa y después se estabilizan». Pasaron los cuarenta días, las amigas expertas decían: «Ya verás como con las primeras papillas…».
No teníamos dinero, al recién nacido le traían de regalo ropita preciosa, pero los más sensatos traían, sin hacer ostentación, una caja o dos de leche en polvo; tuve que empezar a trabajar desesperada, descontenta incluso con las cosas que me gustaban. Las amigas que buscaban su primer empleo me decían: «Te vendrá bien, de lo contrario te implicas demasiado». Massimo hacía de madre y no por gusto, yo volvía del periódico cargada de angustia y de pañales.
Llegaron las primeras papillas —homogeneizadas, caldo vegetal, fideos con gluten— y Tommaso lloraba siempre: los biberones grandes de manzanilla y tila lo consolaban unos minutos, después empezaba otra vez a llorar y no dormía. Se calmaba solo en el baño (qué trajín de estufas y toallas calientes, el codo para probar la temperatura del agua cuando se rompió el termómetro), luego, en cuanto salía de la bañera, otra vez a llorar.
El pediatra, de formación católica, hablaba de cólicos, nos acusaba de darle de comer demasiado, la voracidad de Tommaso como un vicio que había que combatir cuanto antes con una dieta férrea, sin caer en compasiones inútiles y cargadas de riesgos para el futuro. Durante toda la visita, Tommaso gritaba y se retorcía —la voz del pediatra se sobreponía al llanto con su diagnóstico—, cuando lo estaba vistiendo tenía la piel encendida hasta el ombligo, y yo estaba sudorosa y exhausta.
Las amigas expertas empezaron a sugerir el uso de antihistamínicos, otras me aconsejaban que lo dejase llorar «para no malacostumbrarlo». Todas hablaban de caprichos, los niños como monstruitos siempre alerta para averiguar cómo pueden fastidiarnos: empezamos a sentirnos aislados, hacíamos turnos para quedarnos despiertos con Tommaso y casi nos daba vergüenza contarlo; la acusación de ser demasiado protectores no ayudaba a nuestras noches de café y llanto desesperado.
A los cuatro meses, Tommaso tenía muchos rizos, el pelo blanco, los ojos azulísimos siempre hinchados, un aire furibundo, y apenas dormía: como máximo una media hora después de infinitas nanas fatigadas y ansiosas. El desacuerdo crecía a nuestro alrededor.
Una parte de la capacidad para sobrevivir pasaba por el hecho de disponer de algunos dioses tutelares: dos o tres, cada uno con su campo de acción, que en los momentos cruciales y sin emitir juicios, te daban atención y operatividad. Podía fiarme, incluso seguir sus consejos. Mi rendimiento mental aumentó gracias al numen que me propuso una visita al homeópata, algo que hasta a aquel momento no había entrado en mis planes.
Afrontamos la visita con cierta resignación, ya habíamos intentado demasiadas cosas y Tommaso lloraba cada vez que veía una bata blanca.
El homeópata llevaba zapatillas de casa y chaqueta de terciopelo; jugó con Tommaso, lo hizo reír, lo examinó y palpó sin que el niño protestara; sentenció que estaba hambriento, el hambre le mordía el estómago y el corazón.
Salimos de la consulta perplejos, con una prescripción que incluía harina integral tostada, triturados de fruta y verdura en dosis enormes, carne de caballo: si no hubiéramos estado tan desesperados quizá no lo habríamos ni intentado.
En tres o cuatro días Tommaso empezó a calmarse: dejaron de ser necesarias las maniobras acrobáticas entre el biberón y el chupete para impedir que se ahogara con la leche, incluso dormía un poco más. Una parte de su vacío se había colmado.
Pero no dejó de llorar por la noche, con su llanto profundo y terrible de niño que ha perdido algo.





























