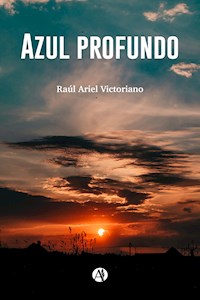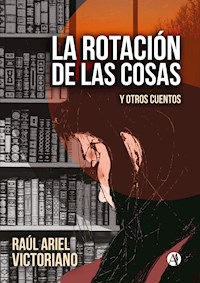3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Los frágiles personajes de estas disímiles historias se meten debajo de nuestra piel y nos ofrecen el espejo inevitable en el cual se miran nuestras emociones. Son inocentes que atrapan luces en el cielo estrellado y mujeres que sueñan, seres impotentes atrapados en la pobreza, almas lastimadas por odios insensatos, pero también enamorados que engañan a la ausencia, inválidos de amor bendecidos por la ternura y alegorías que toman la palabra de la tragedia. Estos textos de ficción ofrecen, además, la libertad de tentar al pensamiento crítico, ya que la voz de los diferentes narradores habla con las herramientas de la contemplación y la reflexión acerca de la circunstancia humana.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Victoriano, Raúl Ariel
Cielo rojo / Raúl Ariel Victoriano. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2019.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: online
ISBN 978-987-87-0116-5
1. Cuentos. 2. Narrativa Argentina Contemporánea. I. Título.
CDD A863
Editorial Autores de Argentina
www.autoresdeargentina.com
Mail: [email protected]
Ilustración de portada: Edgardo Rosales
Correccion: Claudia Mosovich
Raúl Ariel Victoriano
Buenos Aires, Argentina.
http://hastaqueelesplendorsemarchite.blogspot.com.ar/
Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723
Impreso en Argentina – Printed in Argentina
A Liliana.
Por la sabiduría para desnudar las capasque se esconden detrás de las palabras.
LA FRAGILIDADDE LA DUDA
Termino de despertarme, meto la cabeza en el lavatorio y dejo correr el chorro de agua fría a lo largo de la nuca.
Tuve un sueño.
De la historia completa recuerdo solo la orilla adherida como una etiqueta de miedo en mi memoria frágil. Trato de rescatar lo más importante entre la hecatombe de imágenes que se forma y se deforma en mi cielo misterioso estrellado de neuronas.
La mañana se entorpece agitada en una serie de trámites burocráticos y por la tarde, después de muchos años, vengo a visitar mi casa natal, hoy abandonada. La extraña vivienda resiste el paso del tiempo en un descampado de calles de tierra, entre casuchas diseminadas por el mosaico de baldíos y alambrados del suburbio sur de Buenos Aires. El barrio donde transcurrió mi infancia es una balsa quieta y flota en la llanura que se extiende horizontal, como un mar verde, hasta donde llega la vista.
Vine con mi amigo Oleg.
Él se encuentra por primera vez en medio de esta pradera chata. Me dice que siente vértigo horizontal y yo protesto ante lo que considero una contradicción. Él me mira con asombro y cancela el diálogo. Lo entiendo. Es un gesto habitual al cual recurre para evitarse las explicaciones complicadas.
Llegamos después del crepúsculo, al comienzo de la noche. La luna enorme, redonda, adherida al cielo, derrama su luz amarillenta sobre los pastos, los zanjones, el campito de tunas y los plantines de hinojo. La punta gótica que corona el techo de la casa se recorta nítida sobre el círculo astral, semejante a una imagen sacada de un libro de cuentos de terror.
Venir con Oleg fue lo más adecuado porque él tiene la inclinación a ver el cosmos de un modo diferente al mío. En su bolso trae, según me dijo, una copia de un famoso libro islandés de magia, un grimorio rúnico con instrucciones sobre el uso de conjuros nórdicos.
Él nació en Rusia, pero vivió mucho tiempo en Islandia y en los países cercanos al mar Báltico. Luego se embarcó en un carguero noruego y, cuando llegó al puerto de Buenos Aires, se enamoró de una costurera del Bajo y no se fue más. Ella lo dejó al poco tiempo, tal vez cansada de su desmesurada virilidad, ya que la requería para el amor con demasiada frecuencia. Él la dejó ir porque, según me confesó, ya había perdido interés por el espíritu fogoso y el acento musical de las vocales amplias de la colombiana.
El Ruso —así le digo a Oleg— se quedó apegado a la humedad del río. Se encariñó con esta ciudad fluvial de barcos oxidados.
Nos conocimos en una sumatoria de pequeñas charlas en los bares de Paseo Colón, saturados ambos de cerveza, antes del desamparo de la angustia ante la inminente aparición del fulgor matinal en el cielo del este.
Nos juntábamos solo por escapar del mal humor, o del suicidio, en esa hora incierta en la cual yo me aventuraba en la filosofía barata y él se obstinaba en una alegría absurda —que nunca llegué a entender— para superar la melancolía de la expulsión inevitable del utópico templo de las prostitutas.
Durante muchos años a los dos nos sedujo la lujuria de la noche porteña. Nos atraían la desnudez y el aroma de las rameras. Con el apremio del deseo proyectado sobre los cuerpos jóvenes, arrugábamos las sábanas de los hoteles y nos dejábamos seducir por el perfume y la voz de alguna mujer gimiendo en la penumbra. Hasta que el hartazgo, la desazón y el hastío nos llevaron hacia otros lugares. Sin embargo, nuestra amistad siguió intacta, entre él, trashumante de países y culturas extrañas, y yo, permanente habitante de este lugar del globo terráqueo.
La habilidad del Ruso para tirar las runas vikingas le valió el prestigio de oráculo celta en el circuito de los clubes nocturnos, y debido a esa particular cualidad me animé a pedirle que me acompañe en esta aventura que vengo a consumar en mi barrio. Le expliqué mis razones y las aceptó con naturalidad.
Nos detenemos acá, en la esquina, para observar con esmero. Lo primero que le llama la atención es la parte superior de la vivienda. Saca un cigarro de la bolsa, lo enciende y mira la construcción con detenimiento.
—Nunca me hablaste del aspecto de tu casa —declara en tono de crítica—, es extraño ver algo así por este lado del mundo —continúa sorprendido—, parece que tuviera un pináculo gótico traído de Normandía.
Termina su cigarro y me pregunta si podemos entrar.
Nos acercamos.
Saco las llaves y abro el candado de la puerta enclenque.
Lo hago con facilidad porque el cielo está despejado y la luminosidad de los astros me lo permite sin necesidad de utilizar la linterna.
Atravesamos la descuidada huerta delantera plagada de ortigas y nos dirigimos hacia la vivienda, al fondo del terreno. Es extraño que nunca, ni aun borracho, le haya mencionado a Oleg el sitio extravagante donde viví de chico.
—Por dentro es más rara todavía —le advierto—, pero no te traje hasta acá para que me des una clase de arquitectura, sino para que me expliques otra cosa.
—¿Qué cosa?
—Subamos al altillo y te digo.
El aspecto de la casa es insólito y el barrio desamparado realza el misterio que aún conserva para mí este lugar mítico. Ante mis ojos se manifiesta con la misma veracidad que en mi infancia, cuando mi mente tan abierta a la fantasía percibió con certeza que aquí estaba el centro de gravedad del universo.
Asumí, entonces, que más allá del difuso límite en el cual se extinguían las extremidades de las calles polvorientas, comenzaba un campo infinito, un reino fantástico, único, donde dormía un enorme espejo de agua, una laguna rodeada de pajonales, a la cual todos los chicos denominábamos La Posática. Las aventuras que viví en este feudo soportaron todos los embates del olvido con la misma fidelidad con la que los planetas rotan alrededor de su estrella.
Son tan fuertes estos recuerdos que mis pensamientos se disparan hacia el pasado y, aunque lo intentan, no pueden descubrir ningún cambio.
Es cierto que la pintura de la casa está descascarada y las maderas vencidas, pero el contexto está intacto. Si hasta me parece ver el rostro taciturno de mi madre congelado en la ventana. Tanto es así que el corazón se me acelera mientras lo pienso.
Sin embargo, no descuido el propósito que me trajo hasta acá y me doy vuelta para asegurarme que Oleg me sigue.
—Aquí afuera no hace falta, pero adentro —me adelanto en avisarle— vamos a tener que usar la linterna. La trajiste, ¿no? —le pregunto por las dudas.
—Sí —me contesta, mientras tantea el bolso.
—¿Qué había en esta parte del terreno? —me interroga con curiosidad mientras caminamos sobre las baldosas del sendero angosto cuarteadas por el paso del tiempo.
—La huerta.
—Y este árbol... ¿siempre estuvo acá?
—Sí. Cuando yo nací tenía el mismo tamaño que ahora, parece mentira.
Recuerdo el fastidio de mi padre a la hora de explicar a los parientes o a las visitas la historia de este engendro parecido a un árbol, con el tronco gordo como una cuba, con ramas descomunales bajo las cuales anidan las urracas.
—¿Y qué es?
—¡Una palmera!, Ruso..., una palmera.
Le pido la linterna y la enciendo.
Ya estamos adentro del comedor de la casa, alumbro las paredes y los rincones. Hay telarañas por todos lados.
—Esa es la sala, esa es la puerta del dormitorio y esa es la escalera que lleva al altillo —le explico, señalando con el foco cada cosa que enumero. Me adelanto y comienzo a subir por los escalones estrechos. Bajo la cabeza y esquivo una rata que me pasa entre las piernas.
Lo veo a Oleg parado, quieto.
—Hay algo raro aquí —murmura serio.
—¿Cómo raro?
Se calla, parece asustado.
Pone la misma cara que las vecinas cuando aseveraban la existencia de fantasmas en la pequeña habitación de la planta alta, la que corona la vivienda en forma de bonete. Recuerdo que esa certidumbre extravió mis razonamientos infantiles.
Los temporales azotaban con saña los potreros y, junto con el estrépito del agua, me parecía oír un rechinar de puertas desvencijadas y acepté esos ruidos como evidencia de las cuestiones de ultratumba. Pero pronto descubrí que se trataba de los chillidos de los murciélagos y los arañazos de las hojas de la palmera agitadas por el viento contra las chapas.
Hace muy poco le conté al Ruso que mi madre perdió el juicio cuando yo tenía dos años. Ella entró, de un día para otro, en el agujero insondable de la insania. Se refugió en su inalcanzable trama psíquica y nunca más salió a la calle. Regresaba al interior de la casa no bien llegaba a la puerta de alambre. Esa era su frontera, su límite.
Las vecinas asociaban la locura de mi madre con supuestos fantasmas que habitaban la construcción extraña.
Conservo este recuerdo con una pesadumbre difícil de describir y por eso lo rechazo con cierto rencor.
—¡Dale, Ruso! —le grito para que me siga.
—¡Voy! —responde.
Yo noto, aunque él no me lo diga, que hace un esfuerzo para que la voz le salga clara y firme. Está asustado, no tengo duda.
—Ya estoy arriba, Oleg —le aviso—, bajá la cabeza al subir. Hay un travesaño de madera. Yo te ilumino el camino.
—Alumbrá para abajo porque me estás encandilando y no puedo ver nada —protesta.
Y tiene razón, porque me distraigo cuando me pierdo en los recuerdos.
Los años me empujan a la tristeza, al desgarro interno. El hecho irreparable de no haber podido comprender la realidad de mi madre aún hoy me provoca una inmensa amargura. Ella permanecía siempre en silencio, no hablaba, pero por momentos una palabra incierta se le escapaba en un susurro. Yo alentaba la ilusión infantil de que aguzando el oído podría atrapar alguna frase reveladora. Pero no. Nunca sucedió eso. La oscuridad de su intimidad estaba lejos de mi alcance. Sus sentimientos eran solo un hueco de ausencia.
—¡Vamos!, Ruso, que ya estás llegando.
—Siento una carga muy pesada acá —dice en tono de queja.
De las murmuraciones del vecindario aprendí de forma brutal que mi madre se había convertido en la Loca del lugar. Para los demás era una persona distinta con un estigma imperdonable y eso la rebajaba aún más que la pobreza. Encima de pobre, loca. Porque mi familia, además de habitar la vivienda más extraña de los alrededores, era la más humilde del barrio.
Siempre rechacé, con los argumentos de la razón, la posibilidad de un nexo entre el aspecto misterioso de mi casa y la locura de mi madre: no hay causa y efecto entre un objeto sin conciencia con forma de vivienda y el desorden del juicio de una persona. Pero a pesar de eso siempre acepté que entre la certeza y la ignorancia hay un precioso yacimiento para la duda. De ahí que haya tomado la decisión de entregarme a otra concepción del conocimiento.
Por eso hoy vengo a asomarme a otro modo de existir en la humana mirada de Oleg.
—Vení, Ruso, acá, al lado mío. No hay mucho espacio para hacer firuletes —le digo, tomándolo de un brazo, y siento que está temblando como una hoja.
—Dejame apoyar esto —me dice.
Abre su pequeña bolsa de arpillera y saca las runas, unas tabletas de madera con antiguos símbolos alfabéticos tallados a golpes de gubia. Las vuelca y las esparce sobre el piso sucio como si tirara los dados sobre el paño verde de la mesa de un casino. Y esos trocitos, esos susurros, se desparraman.
El Ruso sabe interpretar el cifrado de acuerdo al orden que han adoptado las runas.
Yo le pregunto qué ve.
—Una enorme pena —me contesta.
Me inquieta la respuesta y le consulto si no puede indagar algo sobre mi mamá.
—No... —me dice—, esto sirve para la adivinación y la sanación siempre que las piezas se expresen por ellas mismas, yo solo las leo. Lo que te digo —agrega— es que no puedo evitar sentir muchísima tristeza.
Tengo un rapto de enojo y levanto la voz:
—¡Y esa pena qué tiene que ver con la locura, Ruso!
—A tu mamá le hicieron un hechizo —responde.
Me impacta la palabra, pero a mí no me alcanza, no me quiero ir de aquí con las manos vacías. Lo presiono, pero lo único que logro es apurar su decisión de bajar rápido y dejar esta pequeña habitación llena de polvo e interrogantes.
—Salgamos de acá —dice, recogiendo con dificultad las runas—, estoy mareado, vamos afuera —sugiere con urgencia mientras me toma de un brazo.
Seguro que necesita la claridad, por eso se acerca a mí, soy yo quien lleva la linterna.
Salimos.
Nos sentamos sobre una pila de piedras que alguien acomodó en la vereda de tierra, al otro lado de la calle.
Pasa un rato hasta que el Ruso se tranquiliza.
Luego, de repente, me golpea con el codo, lo hace con premura, pero también con entusiasmo porque su enorme sonrisa le ilumina el rostro.
El índice de Oleg señala un pedazo de cielo por encima de la punta del altillo de mi casa y me pregunta si veo a la bruja. No sé por qué no me espanta oír esa palabra. Miro con avidez, me quito los lentes, me los vuelvo a poner y después de un rato, ya sin dudas, le digo que no, que no veo nada.
—Pero fijate bien... ¡Allá! —insiste.
Yo le quiero creer.
Es más, me empeño en entregarme con inocencia a la convicción del Ruso.
Me da detalles, intenta convencerme de la evidencia con su modo ampuloso de gesticular, moviendo los codos, agitando los bíceps.
Me dice que observe cómo la bruja pasa volando.
Y yo la quiero imaginar montada en una escoba con un gorro alto de ala ancha, por eso me esmero y estiro el cuello para ver mejor. Hay una mancha en el seno de la luna parecido a una falda larga con el volado ondeando como una serpiente.
Tal vez sea eso.
Me saco los lentes de nuevo y me refriego los párpados con el dorso de la mano. Vuelvo a colocarme los anteojos y empujo la montura de carey para mejorar la visión. Me dejo llevar por el entusiasmo de Oleg porque él dice que la ve girar en revoluciones elípticas —así dice— alrededor del chapitel, inmersa toda su figura como si estuviera navegando sobre la claridad de la esfera de la luna. Y me abraza cuando me lo cuenta.
—¡Está deshaciendo el hechizo! —exclama con vehemencia.
Lo escucho, pero no lo miro. Sigo sondeando la bóveda celeste como un desesperado en la búsqueda de los pormenores que él me señala.
—Y el vuelo de la bruja ¿qué significa? —pregunto por preguntar.
—En cada giro le quita un dolor.
—¿A quién?
—A tu mamá —murmura y me mira extrañado.
Y ahora sí, dejo de mirar hacia el cielo, me doy vuelta y observo el rostro cándido del Ruso, la expresión de entusiasmo inexplicable de Oleg, la fe desmesurada de Oleg, el orgullo magnífico de mi amigo Oleg.
Mis músculos se aflojan y se me hace un nudo en la garganta. Me siento un tonto. No sé si lo que se agolpa en mi esófago es un brote de felicidad que no quiero que se note o es el resultado de la impotencia por la fe que a mí me falta y al Ruso le sobra.
Para no caerme me acomodo mejor sobre las piedras donde estoy sentado, inclino hacia abajo el cuerpo con las manos detrás de la cabeza y la escondo entre mis rodillas.
Quiero detener el tiempo en este instante para que no se me escape este momento de dicha a pesar de que me distancie un poco de la cordura.
Porque es muy lindo escuchar lo que me dice Oleg, lo que me grita al oído, el modo en que me abraza, cómo me golpea con el codo para que yo deje de mirar el piso y comparta la alegría desplegada en el cielo.
Y aunque no le hago caso porque no quiero que vea cómo se humedecen mis ojos, me esmero en un esfuerzo infinito para pensar que todo esto puede ser cierto, que no se trata de un sueño tan ingenuo como el que recordé esta misma mañana, después de despertarme, cuando metí la cabeza en el lavatorio y dejé correr el chorro de agua fría a lo largo de la nuca, como si el agua fuese capaz de sacarme de la cabeza todas las tonterías de mi cielo misterioso estrellado de neuronas.
ESTATUAS DE SAL
Julián llega en bicicleta a la vivienda restaurada por él entre las ruinas de este pueblo: veinte manzanas de vestigios en desorden testigos del cataclismo, hormigones quebrados, huecos en paredes donde hubo ventanas, soledad y silencio.
Deja la bolsa sobre la mesa. Ha comprado en la ciudad vecina una hogaza de pan y dos botellas de vino. Se acerca a la ventana y mira hacia la laguna de Epecuén. Es más salada que el mar. Las olas de la orilla babean espuma y la playa es un manto infinito de granos de sal.
Recuerda cuando tuvo que deshabitar la casa, antes de la inundación que cubrió todo y le arrancó la vida de Helena, su mujer.
Hace nueve años, el agua se retiró y los restos retorcidos del caserío emergieron por completo desnudando la calamidad. Julián volvió y es el único habitante de esta villa maldita que ya no existe.
En las noches de luna llena, cuando la superficie del lago es un espejo de mercurio, baja a la playa a modelar la estatua de sal con la figura de su mujer y termina su labor antes de que los primeros resplandores del sol disparen las saetas rojas del amanecer, hacia la parte más alta del cielo.
Hace la tarea de rodillas. Tiene los pantalones roídos porque los cristales blancos lastiman como astillas filosas. De vez en cuando los remienda con cueros para evitar los tajos sobre la piel.
Las tormentas que se desatan sobre Epecuén destruyen la estatua, a veces la quiebran. Por eso, cuando el viento sudeste encrespa la superficie del lago, él vigila desde su casa la escultura de Helena.
Si la figura se disgrega, espera que amaine el temporal y baja a la playa para hacer otra, apurado quizás por rescatar el amor que se tuvieron: puro, melifluo, inmaculado.
Fabricar estatuas le cuartea las manos, pero no le importa porque siente que vuelve a acariciar las mejillas de Helena al borde de la laguna.
Los hombres como Julián se resisten al olvido fabricando ilusiones como esta, para poder seguir viviendo y no caer en la locura.
TOBÍAS
–Siéntese un momento, por favor —le dijo el Dr. Kaufmann, señalando la silla vacía de la estrecha habitación, mientras repasaba en actitud rutinaria las hojas del expediente clínico que tenía delante de él, sobre la mesa de la oficina del tercer piso del sanatorio: «Ingreso por guardia. Disminución movilidad mano izquierda. Se ordena internación para estudio».
En realidad, ya lo había leído, solo corroboraba datos. Al tipo le habían realizado los análisis de rigor y otros más sofisticados. Padecía de una atrofia progresiva muy extraña, en estado avanzado, la cual le disminuía la irrigación sanguínea.
El proceso había comenzado por las extremidades y atacaría el organismo entero. No existía ninguna solución. Se entumecería de a poco. Comenzaba a ser un árbol enfermo al cual se le secan primero las ramas y luego el tronco completo. La única salida era la amputación de los miembros con venas y arterias obstruidas. Es decir, la muerte daba su dictamen, y el jefe de piso, él precisamente, se lo debía comunicar.
Cerró la carpeta, levantó la vista del expediente y miró a los ojos del hombre —obrero de la construcción, soltero, cincuenta años, sin descendencia e hijo único de padres ya fallecidos— vestido con el camisolín blanco de rigor, la cofia y las sandalias que exigían en terapia intermedia.
El paciente estaba sentado frente a él con los brazos a ambos lados de los muslos y la espalda erguida. Sostenía su mirada como un procesado ante el juez esperando el diagnóstico. No se había apoyado en el escritorio porque le pareció mal invadir un espacio sin haber solicitado permiso y aguardaba con impaciencia la palabra del médico.
El Dr. Kaufmann —traumatólogo— apoyó las palmas sobre la cubierta de la historia clínica sin tapar la carátula que decía con grandes letras de imprenta: «Tobías A. Gómez». Arqueó las cejas y con la frente apenas fruncida dijo imperturbable.
—Señor Gómez, se trata de una afección muy poco usual, anula las funciones del sistema circulatorio, por eso tiene dificultades para mover su mano.
—¿Y cómo es el tratamiento, doctor? —dijo Tobías no bien Kaufmann terminó la frase.
—Lamento decirle esto, señor Gómez, pero no tiene tratamiento —aseguró el médico en tono pausado, sin dejar de mirarlo.
—No entiendo, doctor.
—El primer paso es amputar el miembro afectado... después iremos viendo cómo avanza... y de ser necesario seguiremos con el protocolo...
Kaufmann parecía hacer un esfuerzo inusitado para continuar. Tobías lo notó perfectamente, aunque no era una persona con la habilidad de percibir las emociones de los demás. Las palabras del traumatólogo eran lapidarias y poseían el filo de un bisturí. Lo asaltó el temor y preguntó apresurado.
—¿A qué procedimiento se refiere?... ¿Seguir amputando?... —preguntó.
Y las últimas palabras salieron de Tobías con un temblor en los labios que hubiese querido disimular. Vio la confirmación de sus dudas en el rostro adusto del médico y se le tensaron súbitamente los músculos de la espalda.
—Así es, señor Gómez... y debo decirle algo más, este proceso por lo general es muy rápido...
—¿Qué me quiere decir?
El médico hubiera preferido comunicárselo a algún familiar, pero el hombre no tenía a nadie. Lo mejor era no alargar la espera.
—Le quedan pocas horas de vida... un día... a lo sumo dos, no es exacto. Lo siento mucho.
En eso consistió la conversación. Tobías a partir de ese momento enmudeció. Al principio le pareció que le hubiesen alivianado los huesos, pero de inmediato sintió que su cuerpo pesaba doscientos kilos y en silencio volvió a la habitación.
No bien la puerta se cerró, el jefe de piso se quitó los lentes, se recostó sobre el respaldo de la silla, y con las yemas del pulgar y el índice apretó la parte superior del tabique nasal, donde la nariz se une con la frente. Entornó los párpados, eran las dos de la mañana y aparentaba sentir un gran cansancio, aunque recién había empezado el turno de guardia.
En la habitación, Tobías se levantaba y se acostaba inquieto. El mundo se venía abajo. Por primera vez experimentaba una emoción de esa magnitud, había escuchado la sentencia de su propia muerte. Pensó en su pasado. Su existencia gris, sin sucesos importantes, tenía el origen en su voluntad anestesiada. Pronto llegaría su fin sin que él lo dispusiera y habría de aceptar el mandato de su desafortunado destino.
Su madre había fallecido cuando él cursaba la escuela primaria y terminó sus estudios a los empujones, iba al colegio sin ganas. Después se terminaron las clases del último año y su padre, una persona hosca y sombría, de quien nunca recibió un gesto de ternura, le dijo: «Nada de secundaria, a trabajar, ya sos grande y no puedo mantenerte». Y fue, también su padre, quien le consiguió el trabajo en la constructora.
Las principales decisiones siempre las habían tomado los demás. Su iniciación sexual la definió la barra de su barrio, lo llevaron los amigos un día que fueron al Dock Sud. Con Mariela había pasado algo similar, ella insistió en que se pusieran de novios y también fue ella quien lo dejó.
Miró su mano. L