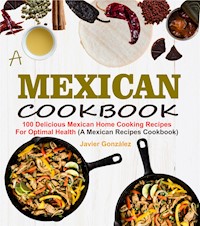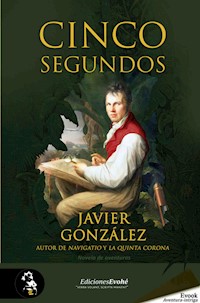
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Evohé
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Invierno de 1845. Los integrantes de la Real Expedición Manterola-Guillemard se internan en la inexplorada Caldera de San Carlos, un gigantesco cráter volcánico apagado en la isla de Fernando Poo. Lo hacen en cumplimiento de la inquietante y extraña "Instrucción Reservada nº14", firmada por la reina. Otoño de 1622. El jesuita Páez, evangelizador en el legendario reino del Preste Juan, la actual Etiopía, redacta en su lecho de muerte una carta secreta para el general de la orden. En ella le desvela la increíble historia del Elá Abá Okiri, un niño que fue raptado por mercaderes de esclavos del Reino de Saba en una lejana isla del golfo de Guinea. Verano de 1986. Jorge Salvatierra prepara su último examen de la carrera en el edificio del antiguo Casino Militar de Madrid. Allí conocerá al pintoresco coronel Monistrol, su preparador, y al resto de los extraños habitantes del Casino, un destartalado grupo de septuagenarios que solo tienen un sueño: "Volver a Guinea". Únicamente Jorge, acompañado de Claire, será capaz de juntar todas las piezas del enigma, vencer todas las dificultades y de descubrir el secreto que desde hace siglos se esconde en las entrañas de un volcán apagado. No solo vas a leer una novela, vas a formar parte de una aventura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 646
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CINCO SEGUNDOS
Javier González
Para Alodia, para mis hijos, para mi familia, para mis amigos.
Y creo que no me dejo a nadie realmente importante.
Agradecimientos
En la fase de documentación deCinco Segundossentí la curiosidad y necesidad de conocer a alguien que hubiera vivido en Guinea en la época de la colonia. Mis amigos Montse y Quino me consiguieron una entrevista con Mercedes Montero Carvajal y María Ángeles Sandoval Montero,Pitina, madre e hija, antiguas colonas.
Tengo un recuerdo imborrable y gratísimo de aquella tarde que pasé con ellas hablando de Guinea. Me parecieron dos mujeres llenas de vida y con visiones contrapuestas de la antigua colonia (hay personas que se «enamoran de la vida» y otras que «pasan por la vida». Doña Mercedes y su hija Pitina pertenecían claramente al primer grupo).
Doña Mercedes, la madre, llegó a Guinea recién casada, siguiendo el destino de su marido. Tengo la impresión de que el corazón de doña Mercedes quedó para siempre atrapado allí, en «su paraíso». No he podido escuchar a nadie hablar con más emoción y cariño de Guinea, donde cualquier dificultad, y fueron muchas, formaba parte de la aventura y del estilo de vida que había elegido.
Pitina, su hija, otro arrebato de vitalidad y fuerza, había nacido en la colonia, pero en discrepancia natural con su madre, a la que se notaba demasiado que adoraba, solo tenía un anhelo: volver a la metrópoli.
Si en estas páginas he sabido recoger, mínimamente, el espíritu de Guinea no es mi mérito, es de ellas.
Por desgracia no podré entregarles personalmente este libro, como era mi deseo; las dos fallecieron en un brevísimo espacio de tiempo robándome esa oportunidad.
Vaya para las dos mi agradecimiento y mi cariño por aquella tarde que me regalaron una auténtica tertulia viva y luminosa, una tarde «guineana».
Si quieres saber cómo se ríe Dios,
cuéntale tus planes.
Proverbio árabe
PREFACIO
La vida pasa en unos segundos
Junio de 2052
El día era hermoso. Lleno de sol, de calor y de vida. La luz se tamizaba entre las ramas y las hojas de los árboles de aquel viejo y frondoso jardín. Fogonazos de claridad acariciaban los gruesos y nudosos troncos de los castaños, olmos y acacias, algunos casi centenarios, hiriendo con un verde luminoso la extensa pradera de hierba.
El aire estaba embebido en matices de aromas gracias a los jazmines y a la inmensa buganvilla que trepaba por las columnas del porche de la casa. La mansión era una réplica de la del Gobernador. Ahora ya tan lejos, como si hubiera sido un sueño.
—¿Estás preparado? —jadeó el hombre mayor, que sudaba copiosamente, mientras acariciaba con la planta desnuda de su pie derecho la superficie del balón de fútbol—. Ahora la voy a meter por la escuadra.
—¡Papá, ven al porche! —le gritó una atractiva joven, que leía un libro desde el sombreado y fresco refugio de la galería—. ¡Acabará por darte una insolación!
—¡Oh, vamos, cariño!, no te preocupes por él. Es tan solo un chiquillo de setenta y dos años —contestó con sorna la madre de la muchacha, que preparaba a su lado unos esquejes de rosales.
La joven la miró casi con impotencia. «Solo he conocido un belga irónico en mi vida: tu madre. Por eso me casé con ella, a pesar de nuestra diferencia de sexos».
—¡El último gol, nena! —gritó el anciano, que todavía jugaba al fútbol. Y compuso una de aquellas sonrisas que a la madre de la joven siempre le habían parecido irresistibles.
Su hija movió la cabeza con gesto de derrota.
—¡Tira ya, abuelo! ¡Esta te la voy a parar! —gritó el diminuto portero de once años, mientras palmeaba sus manoplas recién estrenadas, tal y como se había fijado que hacían los profesionales.
El anciano dejó de acariciar la pelota, se separó unos pasos de ella y, con una agilidad impropia de su edad, realizó una corta carrera y chutó el balón utilizando su empeine, metiéndolo por debajo del esférico.
La pelota trazó una parábola perfecta que hizo inútil el salto de su nieto.
El balón sacudió por dentro las redes de nailon de la pequeña portería.
Se había colado por la escuadra.
—¡Por la escuadra! —le gritó feliz y retador, como el niño que había sido, mientras señalaba con el índice y el brazo enhiesto el ángulo de madera pintado de blanco de la portería.
—Sin barrera estachupao—rezongó el nieto, levantándose malhumorado del césped.
—Vamos, no pongas excusas de mal perdedor. —El abuelo seguía conservando un oído magnífico. Y le gustaban los malos perdedores, sabía que eran los más luchadores—. Te toca servirme una limonada, esa era la apuesta.
El niño agachó la cabeza, dando un tinte teatral a su derrota y se giró hacia el porche.
—Eh, ven aquí a darle un abrazo a tu abuelo.
Esteban corrió hacia él y lo abrazó.
—Vas a ser un gran tipo, ¿lo sabías? —le dijo, mientras le estrujaba con sus grandes y todavía fuertes brazos.
—¿Voy a ser un gran portero, abuelo?
—Los grandes tipos suelen ser grandes porteros —lo tranquilizó.
El muchacho le devolvió una franca sonrisa.
Antes de que se le escapara de la presa de sus brazos, le susurró al oído:
—Dile a tu abuela que me ponga un chorrito de medicina en la limonada, ¿de acuerdo? —formuló, mientras le guiñaba un ojo. La medicina era una generosa dosis de Hendrick´s, su ginebra favorita y «probablemente el único motivo razonable por el que Dios había puesto ingleses en el mundo», como solía decirle a su mujer.
El muchacho se alejó corriendo hacia la sombreada galería.
El hombre mayor se puso las manos en las caderas, mientras intentaba recuperar el resuello.
Contempló la fachada de la enorme mansión, de la que se sentía íntimamente orgulloso. La casa del Gobernador. De una planta majestuosa, con aquellas grandes columnas cuajadas de buganvilla. «Solo crecen en África». «Crecerán en nuestra casa, tú y yo somos parte de África». Detuvo la mirada en su mujer, Claire, un regalo anticipado del cielo, en su hija pequeña y en su tercer nieto. Todo está bien, pensó satisfecho.
Todo estaba magníficamente bien.
Entonces sintió una punzada en el corazón, fría y lacerante como la hoja de un cuchillo.
Se llevó instintivamente la mano al pecho.
El segundo golpe de dolor fue aún más brutal, se mareó y cayó de rodillas al suelo, para a continuación rodar sobre sí mismo en la hierba.
Quedó mirando al cielo, y le maravilló el color azul que tenía, muy azul, de un azul luminoso y líquido.
Volvió pesadamente la cabeza hacia el porche. Su nieto volvía corriendo hacia él. Su hija había derribado la silla de lona y teca, el libro que leía había caído al césped y sus páginas se movían como un armonioso abanico. Ella también se apresuraba hacia él, para quien, sin embargo, todo se movía lentamente, sin ruidos.
Su mujer le miraba desde la galería, de pie, con unos esquejes de rosal en su guante de jardinero. Claire no corría hacia él; sabía lo que pasaba. Podía sentir la serenidad de su mirada, la calma de sus ojos azules que no parecían envejecer nunca, siempre hermosos. Y eso lo reconfortó.
Entonces apareció el rostro de su nieto. El había sido el más rápido. Eso estaba bien. El niño abría la boca y gesticulaba, pero no podía oírle, había terror en sus ojos. Eso no estaba bien. Solo los niños y los perros huelen a la Muerte.
Otra vez llegó la puñalada, la Vieja se estaba ensañando con él, de tantas veces como se le había escapado. Se llevó la mano de nuevo al corazón, y las yemas de sus dedos rozaron el bordado de las iniciales de su camisa, «J.S.», Jorge Salvatierra. Hasta tu propio nombre se te hace extraño cuando te estás quedando a solas con tu Ella.
Súbitamente todo se hizo blanco. Un blanco brillante.
Dicen que cuando vas a morir toda tu vida pasa ante tus ojos en unos segundos.
Sonrió.
Se dispuso a ver su vida. Porque su vida era de esas que merecía la pena revivir.
UN SEGUNDO
Capítulo 1. – El edificio
Agosto de 2002
Se sintió flotar en una calma cálida y absoluta, donde la oscuridad no daba miedo.
Podía oír su propio corazón, pero no, era el corazón de su madre. Le hubiera gustado quedarse ahí y que ese momento, esa evocación que no recordaba, hubiera sido eterno.
Sintió que su cabeza se sumergía en un líquido tibio y jabonoso con un golpe suave, sordo y metálico, que reverberaba en el agua de la tina. Se había escurrido de las manos de la mujer que lo bañaba. Como volver otra vez a la placenta, pero no era su tiempo.
Un destello de luz hiriente que se teñía de azul; el Paseo de la Concha de San Sebastián era azul, tras una lámina de plástico coloreada de un gorrito infantil de mimbre.
El rebuzno de un burrito encerrado en una cuadra con techo de planchas acanaladas y paredes de adobe. El burrito llamando a su madre. Su primera noción de memoria.
La pedrada en la frente, con un golpe seco, la textura del canto rodado y la sangre caliente y gruesa, resbalándole por la nariz, cayendo en un cuajarón en los labios, sintiéndola en la lengua.
La pelea en el patio, «me rindo», para luego aplastarle la cabeza contra el suelo, «yo no me rindo nunca, hijoputa».
El primer beso, en aquella terraza del Club Náutico, con los labios sudorosos; los besos eran salados entonces.
El vuelco en el coche, el cielo arriba y abajo, los terrones de tierra saltando, las ramas entrando por las ventanillas, como unos dedos huesudos, largos, oscuros y furiosos. Pero no era su tiempo. Sí fue el de Agustín, Luis y Teo, pero no era el suyo.
El campo de hierba verde y luminosa, tres asistencias de gol y un gol, el partido perfecto. La camiseta oficial, deslumbrante con sus rayas blancas y rojas. Aquel giro cerca del defensa para cubrir el balón y dar tiempo al desmarque del compañero; los tacos que se hunden en un hueco de arcilla untuosa, donde antes había césped. La pierna rígida, la rodilla que no puede girar, clavada a la pierna, que acaba girando. El dolor, el dolor absoluto. Y las lágrimas, gordas y calientes de rabia. Ya no habría más fútbol.
El tiempo corre en la película de su vida, próximos a ese agosto de 2002. El hemiciclo del Aula Magna de la facultad de derecho, las bancadas de madera, el último examen de la carrera. Civiliv, el examen perfecto para matrícula de honor en la convocatoria de junio. El ruido de los folios al doblarse antes de desaparecer en el bolsillo trasero del vaquero. «¿No entrega usted el examen, Salvatierra?» «No me ha salido bien», sin mirarle a la cara.
Entonces apareció en un fogonazo la fachada blanca e imponente del edificio.
Y la película pareció detenerse.
El edificio le miraba a él, y él miraba al edificio. Allí estaban los dos, como retándose y evaluándose. Jorge Salvatierra se sacó la arrugada tarjeta que llevaba en el bolsillo de su camisa con la dirección de su cita apuntada. Lo hizo más que nada por ganar tiempo, porque en algún momento sintió que el edificio estaba ganándole.
«Casino Militar. Gran Vía 13. 10 a.m. Col. Monistrol», la cuidada caligrafía de su padre, de internado inglés. «Tú y tus hermanos sois unos blandos, como vuestra madre. En Oxford os tenía que haber dejado, en la puerta de un internado inglés con ocho años y haberos recogido con dieciocho, como hizo conmigo vuestra abuela». La abuela dejó un niño con ocho años en Inglaterra para recoger, diez años más tarde, un alevín de tiburón de los negocios.
Le había escrito la dirección, la hora de la cita y el nombre del contacto en una de sus tarjetas personales. Debajo de su nombre, «Jorge Salvatierra de Cuevas, Consejero Delegado» en letras con relieve, de esas que hacen cosquillas en las yemas de los dedos y te dicen que el tipo que da la tarjeta es importante y tiene poder y dinero, y que lo único que te va a dar gusto al conocerle va a ser ese hormigueo en los dedos, porque si puede te va a arrancar un brazo. O los dos brazos. O lo que haga falta, con tal de seguir acumulando poder y dinero.
Jorge miró de nuevo aquellas palabras escritas por su padre. Debía ser lo único que le había escrito en los últimos veintidós años, los que Jorge tenía exactamente.
Levantó por fin la vista de la tarjeta con un gesto de seguridad para que lo percibiera el edificio. Había heredado la mirada verde de su madre y su sonrisa perfecta y dulce. Pero tenía los gestos duros y afilados de la cara de su padre. Un coctel genético que le proporcionaba unos altísimos rendimientos con el sexo opuesto. La dicotomía ángel o demonio parecía atraerlas como un imán.
Levantó la barbilla componiendo un gesto desafiante.
El Casino seguía mirándole hierático desde su imponente fachada principal, la que daba a la Gran Vía, en otro tiempo la más importante y más elegante arteria de la vida social madrileña.
Aunque eso debió de ser mucho tiempo atrás porque, a pesar del dinero invertido por el Ayuntamiento en el remozamiento de sus principales edificios, lo que otrora fuera continente de glamour y abolengo ahora era ribera de turistas, trileros, buscavidas, putas y gentes de todos los colores. O lo sería más tarde, cuando comenzara a caer la «fresca» y la poblaran de nuevo sus habitantes, que volverían a la calle cuando el sol ya no pudiera identificarlos.
Jorge interpretó el reflejo de una ventana del Casino como un «sí».
Sin quererlo tragó saliva y volvió a admirarse de la serena majestuosidad del edificio de estilo modernista, con sus grandes ventanales y balcones de barandas forjadas con formas imposibles, sus extrañas gárgolas y sus enormes toldos, dispuestos como velas a punto de cazar viento para que dejase de ser un gran barco varado en la Gran Vía.
«Voy a entrar», pensó, retándose a sí mismo. O quizá no lo meditó y lo dijo en voz alta para que el edificio lo oyera. Miró el templete de hierro y cristal que cubría como una inmensa visera el portal principal, se acomodó la mochila con los apuntes en el hombro y entró.
El interior del portal, con forma de media luna, era inmenso. Con el tiempo iría descubriendo que todo el Casino parecía estar afectado de gigantismo.
«Aquí debía caber un coche de caballos», se dijo el estudiante de derecho con acierto, porque esa fue la primitiva función para la que fue diseñado el enorme zaguán.
Jorge sintió cómo la gran puerta enrejada se cerraba a sus espaldas y una corriente de aire parecía envolverle el cuerpo. Una vaharada como de aliento vivo y eléctrico que hizo que el vello de sus brazos adquiriera vida.
Sus ojos recorrieron la estancia hasta detenerse en un grupo de cartones arrinconados en una de las esquinas del portal, junto a un gran macetero de terracota y un frondoso ficus. Encima de los cartones parecía dormitar un hombre, un mendigo.
Con cuidado de no despertarle, subió los cinco amplios escalones de mármol que le separaban de la entrada principal y abrió con suavidad una de las grandes puertas de madera con cristales coloreados y emplomados, que daban acceso al vestíbulo del edificio.
A Jorge, el Casino comenzó a antojársele como una de esas muñecas rusas que siempre esconden una más pequeña en su interior. Aunque él debía estar haciendo el recorrido a la inversa, porque cada nueva estancia que descubría era mayor que su predecesora. Detrás de un inmenso mostrador de madera oscura descubrió la segunda presencia de vida humana dentro del edificio.
Era una mujer de edad indefinida. Jorge pensó que bien podría haber estado ocupando aquel puesto detrás del mostrador desde 1916, año en que fue inaugurada la edificación. La mujer le miraba fijamente por encima de sus gruesas gafas de pasta de concha. Lucía un peinado imposible de color violeta desvaído; su cara, pequeña y delicada, parecía blanqueada con polvos de arroz. Un suave colorete remarcaba sus angulosos pómulos y un rouge de labios, que ya lo hubiera querido Marilyn para seducir a Kennedy, terminaban por definir un rostro inolvidable. En sus manos descansaba, ahora paralizada, una labor de ganchillo. La recepcionista estaba escoltada por dos enormes bustos de bronce. Uno del rey Alfonso XIII, que le miraba con una mezcla de altivez, desprecio y chulería. El artista había sabido plasmar el carácter del Borbón. Y el otro del soldado Eloy Gonzalo, héroe de la Guerra de Cuba. Un buen mílite que había estado a punto de incinerarse en la isla caribeña cuando se ofreció voluntario para volar un bohío infestado de insurgentes que atosigaban su posición en Cascorro. Eloy Gonzalo se hizo atar una cuerda a la cintura para que sus compañeros pudieran rescatar su cuerpo si algo salía mal y se unía a la barbacoa de patriotas cubanos. Eloy le miraba desde sus ojos vacíos de bronce con cierta tristeza; de lo de Cascorro salvó el pellejo, los cubanos que ocupaban la posición enemiga salieron mucho peor parados, pero en posteriores combates los mambises le metieron tanto plomo en el cuerpo que al final no salió vivo de Cuba. Un héroe fugaz, Eloy Gonzalo.
A espaldas de la recepcionista descansaba una enorme águila imperial disecada. El ave rapaz extendía sus alas como protegiendo a la mujer y enmarcándola como principal punto de referencia en aquel escenario irreal.
Un enorme reloj de pared marcaba minuciosamente el paso del tiempo con ecos de muelle y caja de madera.
—Buenos días —rompió el fuego Salvatierra ante la esfinge.
—Buenos días. —La buena educación siempre abre las latas más difíciles—. ¿Se ha perdido, joven? —le respondió la esfinge, cobrando vida.
Era como si hubiera leído su alma. Pero ¿quién no se encontraba perdido con veintidós años en ese crucial momento en el que tienes que decidir qué hacer con tu vida?
—No señora —le contestó, impostando una falsa seguridad—. Estoy citado con el coronel Monistrol.
La peculiar cancerbera del edificio le miró de arriba abajo. Luego bajó los ojos y pareció consultar una ficha de bibliotecario que había junto a la pelota de ganchillo.
—¿Su nombre? —No quiso dar pistas.
—Jorge Salvatierra.
El cruce de esfinge y geisha hizo un interminable silencio.
—Sí —dijo por fin, después de comprobar meticulosamente que las dos palabras recién articuladas por el visitante coincidían con el nombre y apellido que estaban escritos en la ficha—. El coronel le está esperando en su despacho de la Biblioteca, en la tercera planta. ¿Conoce usted el edificio, joven?
—No señora. —Miró de reojo hacia el nacimiento de la señorial escalera de mármol que debía conectar todas las plantas del inmueble, y hacia la jaula, de un elaborado enrejado modernista, que contenía la cabina del ascensor, en cuyo interior parpadeaba una luz mortecina.
—O por la escalera o por el ascensor. —La recepcionista pareció adivinar sus pensamientos—. Por el ascensor, si no tiene urgencia, porque suele estropearse e Ismael tardará un par de horas en sacarlo.
—Subiré por la escalera para no hacer esperar al coronel —convino el visitante—. Muchas gracias, señora... —A Jorge le gustaba conocer el nombre de las personas con las que hablaba, un tic heredado de su padre.
—… Violeta, como el pelo —le aclaró ella—. Y soy señorita —apostilló, con un deje de fastidio preñado de coquetería.
—Muchas gracias, señorita Violeta —le contestó Jorge, con una sonrisa en absoluto forzada.
—Tiene usted una sonrisa muy bonita, señor Salvatierra, a las mujeres nos gustan las sonrisas así.
Jorge sintió que se ruborizaba. ¿Estaba intentando flirtear con él?
—Bueno, usted también tiene un..., una... —No iba a dejarla sin una galantería.
—Sí, yo tengo un águila imperial preciosa —le contestó de nuevo con fastidio, mientras con una de las agujas de ganchillo señalaba a la rapaz que le guardaba las espaldas. El estridente timbre de un teléfono rompió el encanto de la escena.
—Sí. —La señorita Violeta cogió el auricular de baquelita negra, uno de los primeros modelos de Graham Bell, pensó Jorge—. Sí, el señor Salvatierra acaba de llegar, ahora mismo iba a subir a la Biblioteca.
Tapó el auricular con una de sus manos.
—Suba, está impaciente por conocerle —le dijo, con un guiño cómplice.
Jorge le sonrió de nuevo; por alguna razón la señorita Violeta le había producido una inmediata empatía. Se dio media vuelta y se dirigió hacia el nacimiento de la palaciega escalera.
Comenzó la ascensión admirando la arquitectura interior del edificio, que podría haber sido diseñada por Gaudí, y se detuvo en el rellano de la primera planta para contemplar un magnífico mural de bronce.
La plancha escultórica reproducía en relieve la silueta de un barco de guerra que parecía surcar orgulloso un mar embravecido. Las crestas de las olas metálicas que rompían contra su quilla relucían con reflejos dorados, debido al desgaste de años de pulido y abrillantado. Se acercó al mural para poder leer la leyenda de su placa informativa, grabada en el bronce en letras diminutas. No hizo falta.
—La cañoneraTifón—le explicó una grave voz masculina, como salida de ninguna parte, a sus espaldas—. Una donación del Casino para nuestros camaradas de la Guerra de Cuba.
Jorge se volvió intentando disimular su sobresalto. El propietario de la explicación era un hombre mayor, pero todavía de aspecto imponente, alto y fuerte. Lucía un vistoso bigote negro de guías erizadas y una melena del mismo color, aceitada y recogida en una gruesa coleta. Por fuerza debía teñirse el pelo, aunque el gesto coqueto no rebajaba un ápice su aspecto inquietante. Sus ojos oscuros, sus pobladas cejas, su barbilla partida y sus marcadas mandíbulas componían un gesto masculino, leonino y fiero. Era uno de esos tipos con los que automáticamente deseas llevarte bien. Además, su atuendo le daba un plus intranquilizador a todo su aspecto. Iba vestido como para practicar esgrima.
—LaTifóntuvo que volver a Cádiz a mitad de travesía. —El hombre vestido de esgrima continuaba su explicación mirando con un gesto misturado de añoranza y contrariedad el mural de bronce—. O nosotros tardamos mucho en fletar el barco, o los americanos tardaron muy poco en terminar la guerra.
—Una historia curiosa —reconoció Jorge.
El espadachín apartó la mirada de la plancha de bronce y la clavó en el visitante.
—Este edificio está lleno de historias curiosas, muchacho. Si se queda el tiempo suficiente, irá conociendo alguna de ellas —le contestó, ensayando una media sonrisa, gesto que tranquilizó en gran manera a Jorge.
—Le agradezco la explicación, señor...
—Soy el capitán de fragata Aquiles Nerea Urquijo. —Le tendió una mano fuerte y nudosa, que Jorge estrechó de inmediato—. Dos cosas debe saber usted sobre mí por si acabamos intimando y quiere conservar el aspecto lozano que luce ahora.
Salvatierra abrió desmesuradamente los ojos, pero por fortuna al señor Aquiles aquel gesto le debió parecer más de atención que de sorpresa, y prosiguió con su discurso sin más incidentes.
—Nunca, repito, nunca y bajo ningún concepto —prosiguió el espadachín—, me llame usted Nerea. —Sus mejillas se encendieron y sus ojos adquirieron un extraño brillo—. Lo de Nerea fue una ocurrencia de mi madre, que siempre quiso tener una niña, y ya ve, yo vine al mundo con cabo. Y la segunda es que no se le ocurra escribir mi nombre con «k». Yo soy Urquijo con «q». Lo de escribir los apellidos vizcaínos con «k» en lugar de con «q» y «tx» en vez de «ch» debe de ser una nueva moda del otro lado de la ría. Y a mí de modernidades, las justas. ¿Le han quedado claras estas dos cositas, joven, o se las repito?
—Meridianamente claras, mi capitán de fragata —le aseguró Salvatierra.
—Chico listo —dijo el marino, después de escrutarle varios segundos—. Como habrá advertido por mi indumentaria soy el maestro de armas del Casino, esgrima antigua, nada de mariconadas italianas —le aclaró—. ¿De qué arma es usted, joven?
—Me llamo Jorge Salvatierra, soy civil, estudiante de derecho —le contestó.
—Mal estudiante de derecho debe de ser usted para estar en agosto en Madrid —le espetó, sin miramientos y con cierto tono de reproche.
—Me queda una para terminar la carrera —se defendió, casi incómodo—. He venido para preparar el examen de septiembre, por invitación del coronel Monistrol.
—Pues estudie, joven, y hágase un hombre de provecho —le salmodió el maestro de esgrima volviendo a cruzar sus brazos fuertes detrás de sus anchas espaldas—. ¿Practica usted la esgrima?
—No señor —reconoció Salvatierra.
—Pues venga a verme cuando quiera, no parece en muy mala forma —observó con mirada profesional los todavía vigorosos muslos que ceñían sus vaqueros—. Recuerde siempre que nunca se es un caballero completo si no se sabe sostener un sable en una mano y un güisqui en la otra. —Y sin más explicaciones, se giró sobre sus talones con cierta elegancia carente de toda afectación y dirigió sus pasos hacia el piso superior.
Jorge, sin saber por qué, sonrió al hueco vacío de la escalera y se volvió de nuevo hacia el mural de bronce.
Sin quererlo sintió lástima por aquel barco que nunca llegó a su guerra, y pensó que la vida podía llegar a ser muy cruel y que, a veces, no había segundas oportunidades.
Capítulo 2. – El coronel Monistrol
En la placa de metal abombada y esmaltada podía leerse «Biblioteca», en letras azul marino sobre fondo blanco.
El estudiante de derecho abrió una de las hojas de la puerta de madera y cristales de colores.
La vista de la sala principal de la biblioteca le impresionó. El suelo era de tarima de castaño, tan antigua como el mismo edificio. Grandes armarios repletos de libros nacían desde el suelo y se interrumpían en la balaustrada de forjados del segundo piso, para volver a trepar hasta el techo, decorado en escayola y policromados frescos llenos de ángeles, querubines y sabios de la antigua Grecia. Todos parecían flotar entre nubes y cielos azules, como custodiando desde las alturas aquel inmenso templo del saber. Los lomos encuadernados en piel de miles de volúmenes se mostraban orgullosos en los estantes, perfectamente alineados y compactos. Los puestos de los lectores se ordenaban a los lados de una interminable mesa de caoba de un tablero pulido y brillante que recorría longitudinalmente la sala. Todos disponían de un atril de la misma madera y una tulipa individual de cristal verde.
La luz inundaba con suaves contrastes la inmensa estancia, filtrada por los toldos de los grandes ventanales que daban a la calle Clavel. Cada ventana formaba un haz de claridad que rompía la penumbra y quietud del salón. En aquellos focos de luz se reflejaban en suspensión minúsculos filamentos de polvo y pelusas.
Jorge pensó que en cada una de aquellas partículas suspendidas en el aire debía de haber fragmentos de historias salidas de algún libro. Limaduras de relatos.
También pensó que aquel podría ser un gran lugar para estudiar.
Si tuviese la necesidad o la voluntad de hacerlo.
Distinguió a un solitario lector casi en el extremo de la mesa, rompiendo el orden de sillas vacías.
En el centro de una de las paredes laterales del salón se apreciaba una especie de tribuna, elevada sobre la perspectiva de los puestos de los lectores. Aquel púlpito debía de ser el estrado del lector principal, y estaba ocupado por una sombra que lo miraba. La sombra pareció cobrar vida repentinamente, bajó de la plataforma, y se dirigió hacia él.
La silueta oscura se bañó de luz en el último ventanal y Jorge descubrió a un hombre mayor, menudo y nervioso, con un fino bigote cano, unos ojos vivarachos y un gesto hosco.
—Comandante Nebrija, soy el encargado de la biblioteca —le dijo, presentándose como en una descarga de fusilería.
—Encan...
—El señor Salvatierra, supongo —le cortó—. El coronel Monistrol le está esperando en su despacho, acompáñeme.
Jorge cruzó la gran sala de lectura, siguiendo a Nebrija como Livingstone hubiera seguido a su explorador nativo buscando el nacimiento del Nilo. Se cruzaron por la espalda con el solitario lector, un caballero de aspecto venerable con un traje claro de estambrilla, que parecía enfrascado en la lectura de un periódico de época. Probablemente un investigador, pensó Jorge.
Salieron del salón a una gran sala semicircular en cuyas paredes colgaban decenas de cuadros con cartografías en relieve de escayola.
—Espéreme aquí. —Por el tono, no hizo falta que Nebrija añadiese «es una orden».
El comandante jubilado se escabulló entre las hojas de la puerta del despacho del «Presidente del Casino», como rezaba la correspondiente placa de latón abombado, esmaltada en blanco brillante y con letras azules.
Jorge se quedó solo en la sala de media luna. Siempre le habían fascinado los mapas en relieve, y se acercó para observar con más detenimiento los cuadros de yeso policromado. Todos parecían reproducir cartografías de los escenarios donde se habían producido grandes batallas. Allí estaba la bahía de Santiago de Cuba, con las maquetas diminutas de los barcos españoles y las trayectorias punteadas de sus derrotas sobre un mar congelado por una capa de esmalte. Con cruces negras se habían señalado los lugares donde nuestras naves habían sido hundidas en desigual combate contra los modernos acorazados y cruceros yanquis. Los nombres delInfanta María Teresa,Vizcaya,Cristóbal Colón,Almirante Oquendo,FuroryPlutónparecían flotar sobre las aguas paralizadas. Otro cuadro representaba la toma de Manila, la capital de Filipinas, con el cerco de los barcos americanos otra vez, las líneas de avance de su infantería, los últimos baluartes españoles...; épica en escayola pintada.
Le llamó la atención un tercer cuadro en mitad de aquella colección cartográfica de heroicas derrotas. Parecía reproducir un volcán apagado. «Caldera de San Carlos. Fernando Poo».
—Ya puede pasar. —La voz de ordenanza de Nebrija le sacó de sus observaciones—. La mochila —le pidió, como quien exige un arma.
Disciplinadamente, Salvatierra le entregó la mochila con sus apuntes y se introdujo en el Sancta Sanctórum del coronel Monistrol. Sus ojos tuvieron que acostumbrarse a la penumbra del despacho. El inquilino pareció darse cuenta de que su visitante necesitaría de un bastón blanco para llegar hasta su mesa.
—Disculpe —le dijo una voz profunda y algo rota, desde un punto indefinido de las tinieblas—. Una manía esto de trabajar a oscuras.
El propietario de la voz aguardentosa debió desplazarse en silencio para correr las pesadas cortinas que ocultaban dos grandes ojos de buey. La luz del día le descubrió a Salvatierra un lujoso camarote de barco, enteramente forrado en preciosas y brillantes maderas oscuras. Decenas de instrumentos de navegación en latón dorado colgaban de las paredes, junto a metopas de buques y lejanos puertos ultramarinos.
El hombre que había hecho la luz en la estancia se dirigió hacia él con la mano derecha extendida. Vestía una anticuada, pero impecable, levita negra. Debía de tener cerca de setenta años, pero lucía un aspecto saludable. Tenía el cabello blanco todavía abundante y pulcramente peinado y aplastado sobre el cráneo. Unas pobladas y largas patillas albinas, un rostro ligeramente bronceado, y unos ojos de un azul acerado que todavía desprendían vitalidad y determinación. La estampa perfecta de un viejo lobo de mar salido de un relato de aventuras de Kipling.
—Le agradezco la amabilidad que ha tenido al recibirme, coronel Monistrol. —Le estrechó la mano con una sincera sonrisa.
—Vamos, vamos, es una satisfacción para mí tenerle aquí. No acostumbro a desatender llamadas de un ministro. —Este comentario incomodó ligeramente a Jorge. No sabía hasta dónde su padre había movido los hilos para encontrarle un lugar donde estudiar en agosto en Madrid, «con todas las garantías»—. Pero siéntese, por favor —continuó el coronel—, hablaremos más cómodamente.
Cada uno ocupó su asiento en el lugar correspondiente a cada lado de la mesa.
—Tiene usted un despacho precioso —reconoció, sin falsa adulación, el estudiante de derecho.
—Es una reproducción exacta del camarote del comandante de nuestro buque escuela, elJuan Sebastián Elcano—le informó, sin disimular su orgullo—. Toda la madera es caoba de Cuba, como el original. Un capricho de nuestro fundador, el almirante Alfonso de Manterola —añadió—. El almirante siempre quiso comandar el buque escuela. No le dejaron, cosas de la política, así que se trajo elElcanoal Casino.
—Una historia curiosa —le reconoció el estudiante. «Este edificio está lleno de historias curiosas». Jorge se sintió inmediatamente atraído por el cuadro que presidía el despacho, a espaldas del coronel. Era el retrato de cuerpo entero de un hombre joven y apuesto. Vestía uniforme de explorador tropical. Salacot blanco, tres cuartos y pantalones azul claro, botas altas con lengüetas que le cubrían las rodillas, cinturón ancho del que colgaban un sable y una gran pistola en su funda de cuero, galones militares en las hombreras. Su mano derecha descansaba sobre la empuñadura del sable. En su izquierda sostenía un libro: «Apuntes de zoología y botánica», pudo leer en la parte de la portada que no estaba cubierta por la bocamanga del uniforme. Componía la imagen perfecta de un «militar ilustrado» de la época. Al cruzar la suya con la acerada mirada del retrato pudo sentir toda la decisión y empuje de aquel hombre. El explorador parecía rodeado de una espesa vegetación, como a punto de ser absorbido por el bosque que le rodeaba. Una selva ominosa, amenazadora e infinita. La jungla se recortaba contra un cielo azul intenso. Y en una esquina del cuadro pudo distinguir la silueta de un volcán apagado que, sin quererlo, le resultó vagamente familiar.
—¿Sirvió en Cuba el Almirante? —aventuró Jorge, todavía mirando el retrato.
—Oh, no. El personaje del cuadro no es nuestro fundador —le aclaró—. Es un retrato del capitán Nicolás de Manterola, un tío del almirante por el que sentía verdadera devoción. Y no le faltaban motivos para ello —pareció reflexionar—. En cuanto vemos a un militar español del sigloxixcon salacot, pensamos en Cuba o Filipinas —prosiguió, con un poso de reproche—. El capitán Manterola sirvió en Guinea Ecuatorial, nuestro paraíso perdido... —Hubo un incómodo silencio, como si el coronel hubiera distraído su atención en algún recuerdo olvidado—. Pero bueno, esa es otra historia. Usted ha venido aquí a estudiar, ¿no es así, joven? —recuperó la iniciativa.
—Sí —reconoció secamente Jorge—. Me queda una asignatura para acabar la carrera, Civil de quinto.
—Pues vamos a empezar a estudiar ahora mismo. No es cosa de desairar al ministro, ni de darle un disgusto a su padre.
El coronel sacó de un cajón de su mesa un grueso tomo encuadernado en piel. Abrió el libro al azar.
—Artículo cuarenta y siete del Código Civil —le preguntó a bocajarro, mientras se ajustaba en el puente de la nariz unos quevedos de montura dorada.
Jorge recitó el artículo de memoria. Monistrol pasó unas cuantas hojas.
—Artículo ochenta y dos.
Jorge recitó el artículo ochenta y dos del Código Civil con la absoluta seguridad que le daba su portentosa memoria.
El presidente del Casino levantó la vista con una amplia sonrisa de satisfacción.
—Bueno, hoy nos ha cundido el día —dijo, cerrando el libro, quitándose los quevedos y volviendo a guardar el grueso tomo en el cajón de donde había salido. Le miró fijamente a los ojos sin dejar de sonreír.
—Ahora voy a hacerle una pregunta, joven Salvatierra. No es una pregunta de barato, y además debe responderme a la misma con absoluta sinceridad. Será un sí o un no que cambiará su vida para siempre.
Jorge le miraba atónito sin poder imaginar, en aquel instante, cuánto de verdad había en la última frase del coronel.
—¿Le gusta a usted África?
Capítulo 3. - La Real Expedición Botánica y Zoológica a Guinea Ecuatorial
Jorge le había contestado que sí, que le gustaba África.
Fue una sensación extraña, un cierto vértigo, una especie dedéjà vu.
Pero tenía que decirle que sí. Por un momento pensó que si le hubiera dicho que no, el coronel Monistrol se habría volatilizado ante sus ojos, y con él, todo aquel edificio encantado. Y eso era lo último que deseaba en aquellos instantes.
Sin saber por qué, tuvo la impresión de que con aquel sí sellaba una especie de pacto, cuyas consecuencias todavía no alcanzaba a comprender.
Jorge comenzó a conocer a don Gonzalo Monistrol aquella mañana de agosto. Y le pareció un personaje fuera de su tiempo histórico e incluso biológico. Con el paso de los días comprobaría que el coronel mantenía intacta toda la ilusión y la fuerza para perseguir sus sueños con la determinación de un hombre mucho más joven que la edad que aparentaba. Monistrol seguía fascinado por África y, concretamente, por Guinea Ecuatorial, su «paraíso perdido», como él decía. Para él, Guinea era su verdadera patria, «porque la patria de un hombre es aquella donde sus sueños se hacen realidad, Salvatierra». La Guinea española había sido el primer destino del coronel Monistrol, entonces joven teniente recién salido de la Academia Militar de Zaragoza.
En África había pasado los mejores años de su vida, «una época en la que todos éramos aventureros, exploradores y viajeros», hasta que abruptamente, en octubre de 1968, tuvo que abandonar la provincia. A él no le gustaba llamarla colonia, «como si le hubiéramos regalado Cáceres a Portugal; aquello fue un absoluto despropósito, Salvatierra».
Jorge descubrió pronto que Monistrol solo tenía un anhelo desde que salió de allí: volver, «yo allí me dejé al alma», le había dicho.
Así que llevaba años pergeñando una quimérica «Real Expedición Botánica y Zoológica a Guinea Ecuatorial». Años intentándolo, con resultados absolutamente frustrantes. Frustrantes para cualquiera que no fuese el coronel jubilado Monistrol.
—Ahora el gobierno está mandando jóvenes biólogos y universitarios a Guinea, gente sin experiencia, que no ha pisado África en su vida —le dijo el Coronel, en tono de reproche—. ¿Sabe cuántas veces he mandado mi proyecto al Ministerio, muchacho? —preguntó, golpeando con la palma de la mano una gruesa carpeta de cartón sellada con dos cintas de tela granate.
—No tengo ni idea, mi coronel.
—Diez veces en los últimos años. Y siempre me lo rechazan —su rostro se ensombreció de repente.
—Bueno, ya sabe usted cómo es la administración... —intentó quitarle hierro al asunto.
—¿Sabe una cosa, Salvatierra? He tenido una premonición cuando ha entrado usted por esa puerta.
—¿Una premonición?
—Sí. —Parecía totalmente seguro de ello, fuese cual fuese su premonición—. Creo que con usted cerraremos el equipo. Es la pieza que nos faltaba y por la que he estado esperando tantos años.
—Me temo que yo he venido aquí para estudiar, coronel.
—Y por supuesto que estudiará —le cortó—. Y aprobará en septiembre, ya ha visto el rendimiento que le sacamos a nuestras clases. Después de los exámenes estará listo para viajar.
—Perdone, pero creo que no acabo de…
Monistrol se inclinó repentinamente hacia él, casi tumbándose sobre la mesa.
—Ya ha conocido al bibliotecario mayor, el comandante Nebrija, ¿verdad? —le dijo, adoptando un tono confidencial.
—Sí, señor —Una respuesta escueta a una pregunta trampa.
—Pues es lo que parece, una verdadera acémila —le concretó lo que el estudiante ya sospechaba—. Pero ha sido mi ayudante desde los tiempos de Guinea, un hombre de una lealtad inquebrantable hacia mi persona, y un soldado valiente donde los haya. Por eso sigue aquí conmigo. Pero como bibliotecario deja mucho que desear, para qué vamos a engañarnos. —Se reincorporó de nuevo en su silla de capitán deElcano—. Y aquí es donde entra usted, Salvatierra.
—¿Yo? —su escepticismo viajaba a la incredulidad con parada en la sorpresa.
—Usted es casi abogado, Salvatierra —le aseguró el coronel, como si el estudiante estuviera vestido con una toga—. Debe de estar acostumbrado a leer, buscar doctrina, sentencias, a descubrir cosas en los libros que los demás no encuentran...
—Me falta una asignatura —intentó de nuevo una desesperada escapatoria.
—No vuelva a repetírmelo —sonó como una orden—. Cuando termine de estudiar conmigo estará preparado para recoger su matrícula de honor en Civil —le cerró la fuga definitivamente.
Jorge no pudo evitar un suspiro, mientras se recostaba en el respaldo de su silla.
—¿Qué es lo que espera usted de mí, coronel? —le preguntó, realmente intrigado.
—Que me ayude a encontrar unos documentos que se encuentran perdidos en este edificio —le contestó abriendo desmesuradamente los ojos—-. Unos documentos que, de salir a la luz, harán imprescindible la puesta en marcha de nuestra hasta ahora postergada «Real Expedición Botánica y Zoológica a Guinea Ecuatorial».
Los dos se quedaron en silencio un instante sin tiempo.
—Ya —dijo finalmente el estudiante—. ¿Y podría darme alguna pista de lo que debo buscar exactamente?
—¿Conoce usted la historia de la «Expedición Manterola-Guillemard»?
Llovía sobre la bahía de Cádiz, aquel 26 de Julio de 1845. Era un aguacero pesado y frío, propio de una tormenta del Atlántico. Los gaditanos probablemente agradecerían la lluvia que les aliviaría de los calores de aquel tórrido verano aunque fuera por unas pocas horas. El capitán don Nicolás de Manterola y el comisario regio don Adolfo Guillemard no eran de la misma opinión.
Aquella tormenta veraniega era una vicisitud más dentro de la larga carrera de obstáculos que estaba suponiendo su expedición a Guinea. Meses atrás, Guillemard había solicitado al gobierno «una misión con los recursos suficientes para asentar definitivamente la soberanía española en sus territorios de Guinea Ecuatorial y alejar del ánimo de cualquier otra potencia europea el deseo o la intención de arrebatárnosla».
Armero, el ministro de marina, le había felicitado por la brillante exposición de su proyecto y le había asegurado que la reina lo apoyaba con fervor. «Hágame un listado de sus necesidades, lo que usted considere oportuno para la consolidación de los objetivos de esta magna empresa, que a buen seguro redundará en beneficio de la Corona y de la Patria. España necesita hombres como usted, Guillemard». Este no estaba seguro de si España necesitaba hombres como él, pero en poco tiempo supo que lo que no necesitaba España eran hombres como Armero.
Guillemard había elevado un pormenorizado informe de las necesidades más perentorias para afianzar la soberanía de aquellos territorios:
«No menos de una fuerza de mil hombres, infantes de marina para la pacificación de los territorios y acabar con las factorías extranjeras —puestos de comercio de esclavos que recibían ese eufemístico término industrial.
»Quinientos colonos con oficios y sus mujeres, para evitar la consanguinidad con nativos y repoblar la colonia. Las herramientas de construcción y los materiales necesarios para levantar una gran ciudad que compita en belleza e importancia con los núcleos urbanos que están construyendo otras potencias europeas en África. Veinte capellanes para cristianar a los salvajes. Siete buques de guerra para el transporte del cuerpo expedicionario y su carga. Estos siete navíos quedarán más tarde operativos en las aguas del Golfo para asegurar nuestra soberanía y el tráfico de mercaderías. Estimando el coste para el asentamiento de la expedición y sus primeros gastos en un millón de reales en metálico».
Esas fueron sus razonables peticiones para la empresa del calado e importancia que pretendía el desavisado Guillemard.
Cuatro meses después de un insondable silencio ministerial, Armero daba cuenta a sus peticiones en un escueto oficio.
«Estando reconocidas sin la menor duda ni contestación aquellas islas como pertenecientes a los dominios de España, es innecesario todo aparato de fuerza que induzca a manifestar recelos de oposición o resistencia por parte de los naturales u otra nación extraña. Por estas razones, aplazamos temporalmente el plantear definitivamente el sistema de colonización proyectado».
El proyecto expedicionario de Guillemard quedó reducido a una asignación de veinte mil reales, y una carga de espejuelos, abalorios y aguardiente para comerciar con los jefes nativos. Doscientas tiendas de campaña serían el germen de la gran ciudad colonial soñada por Guillemard. Como fuerza de disuasión se embarcarían ciento cincuenta infantes de marina, que pudieran desdoblarse en «soldados-obreros si así lo requerían las necesidades del servicio», y dos capellanes para el auxilio espiritual de los esforzados expedicionarios y la catequización de los territorios. La corbeta Venus, al mando del joven pero experimentado capitán Don Nicolás de Manterola, les serviría de transporte.
Un mal chiste.
Pero aquella España del sigloxixestaba llena de malos chistes, malos gobernantes y peores reyes.
Guillemard y Manterola se cayeron bien al instante, con esa empatía tan natural que se suele producir entre los condenados a muerte. Porque a ambos no les cabía ninguna duda de que su expedición estaba condenada al más absoluto de los fracasos en aquellas condiciones.
Por eso, aquella lluviosa mañana de julio los dos esperaban fumando calmosamente sendos cigarros cubanos bajo el entoldado de la corbeta la llegada del subsecretario del Ministerio de Marina con las últimas instrucciones antes de su partida.
El estridente silbato de ordenanza rompió el rítmico repiqueteo de las gruesas gotas de lluvia en la lona que había sobre sus cabezas para anunciar la llegada del funcionario. El hombre, calado hasta los huesos, les saludó atribulado.
—Vaya tiempecito para el mes de julio —quiso romper el hielo el subsecretario.
—Así mañana zarparemos más frescos —le contestó Manterola, que a todo acostumbraba a sacarle punta.
—Deberíamos pasar al camarote del capitán, allí estaremos más cómodos —dijo en un tono más seco Guillemard, que estaba deseando acabar con aquella entrevista y con todo lo que oliera a burocracia y administración.
El subsecretario le agradeció con una tímida sonrisa la invitación.
Se sentaron alrededor de la mesa del capitán. Manterola ofreció café y ron. El aterido Povedilla, que así se llamaba el subsecretario, pidió café con leche, «bien calentito, gracias». Manterola pidió su consabido ron y Guillemard le acompañó por mimetismo. Povedilla, después de colgar su empapada levita en un perchero, comenzó a manipular la cartera de piel que traía consigo y a sacar documentos.
—Esto es el certificado de embarque de hombres y mercancías en la corbeta Venus, que ustedes deben firmar veinticuatro horas antes de su partida. Si son tan amables, firmen donde he puesto las aspas a carboncillo —dijo, poniendo un folio lleno de lacres y sellos encima de la mesa.
—¿No va a revisar la carga, señor subsecretario? —le preguntó el capitán mientras mojaba la punta de su pluma en el tintero.
—Supongo que está todo en orden, es un puro formalismo. —El funcionario no parecía muy inclinado a alargar su estancia en el buque más allá de lo estrictamente necesario.
—Este es el recibo de los veinte mil reales que salen del Tesoro para los gastos de expedición, y que con su firma aseguran que se encuentran a día de hoy en la caja fuerte del buque.
—¿Quiere ver la caja? —le preguntó Manterola, mientras leía los términos en los que estaba redactado el recibo.
—Con sus firmas será suficiente —declinó de nuevo el funcionario. Solo le faltó añadir aquello de «total, si desfalcan, los que se van a ver rezando un padre nuestro contra un paredón van a ser ustedes», que lo pensó pero no lo dijo.
Un marinero, después de tocar con sus nudillos en la puerta de la camareta del capitán, y esperar el preceptivo «entre», sirvió el café con leche y dos generosas raciones de ron en sendos vasos de cristal tallados.
—¿Le dejo la botella, mi capitán?
—Sí, cabo, yo me hago cargo.
Guillemard terminó de firmar el recibo y se lo entregó al funcionario.
—Bueno, pues con esto parece que hemos terminado las formalidades... —dijo, mientras devolvía la pluma al capitán.
—En realidad, no —contestó Povedilla. Y construyó un enigmático silencio mientras tomaba el tazón de café con leche con las dos manos sin dejar de mirarles—. Todavía debo hacerles entrega de dos documentos por expreso deseo de Su Majestad la reina y del ministro de la Armada. —Sacó dos grandes sobres lacrados de su amplia cartera de piel y los puso ceremoniosamente sobre la mesa.
—¿Qué contienen, el borrador de la constitución de Guinea? —le preguntó Manterola, mientras se escanciaba un segundo vaso de ron.
Povedilla hizo caso omiso de la sorna con tintes revolucionarios del capitán, mientras daba un par de sorbos de su humeante café con leche.
—Uno de los sobres contiene las «Instrucciones Reservadas» para la expedición. El ministro me ha hecho especial hincapié en que observen con absoluto celo la «Instrucción Reservada nº l4».
La segunda mención del ministro produjo en el estómago de Guillemard un golpe de acidez.
—Ya —casi le escupió el comisario—. ¿Y el segundo sobre?
—Una copia de lasCrónicas Etíopesdel Padre Páez, un jesuita que evangelizó en Etiopía en el sigloxvi—le contestó impertérrito el subsecretario.
—No acostumbro a hacer lecturas pías, señor subsecretario —dijo el capitán, mientras apuraba su vaso de ron.
—Entenderán el porqué de la instrucción número catorce cuando finalicen la lectura de lasCrónicas Etíopes. —Povedilla parecía un funcionario fogueado en todo tipo de impertinencias, algo habitual cuando representabas a una administración que pagaba mal y rara vez cumplía sus compromisos—. Les recomiendo ese orden de lectura en los documentos para la correcta comprensión de la misión que ahora se les encomienda. Y ahora sí que hemos terminado —dijo, dibujando una amplia sonrisa en su rostro de funcionario, porque Povedilla, como su apellido, tenía rostro de funcionario—. Antes de irme, estaría muy agradecido si me obsequiaran con uno de esos magníficos cigarros que fumaban en el puente —añadió, sin atisbo de vergüenza, mientras cerraba su portafolios.
Muy a su pesar el subsecretario le cayó bien a Manterola, y le regaló dos cigarros.
—¿Se perdieron las «Instrucciones Reservadas» y lasCrónicas Etíopes? —preguntó extrañado Salvatierra.
—Los documentos volvieron a España en la corbeta Venus, una vez terminada la expedición. Los papeles les fueron entregados a los padres de Manterola con el resto de sus pertenencias personales.
—¿Manterola murió en Guinea? —le interrumpió Jorge.
—Esa es otra historia, y no vuelva a hacer eso porque se me va el hilo, ¿qué le estaba diciendo?
—Que los documentos llegaron a manos de los padres del capitán.
—Sí. Ya sabe cómo son en la Marina; cuando palmas, meten todo lo que encuentran en tus armarios en un petate y se lo entregan a los familiares. Hay que dejar hueco para el siguiente, en los barcos no hay mucho espacio. —Chasqueó la lengua como queriendo apartar de su mente un recuerdo lejano—. Muchos años más tarde, en 1980, la familia hizo entrega a la biblioteca del Casino de los dos documentos, y de un baúl con algunas de sus pertenencias personales, para guardar memoria de la expedición Manterola-Guillemard.
—Y se perdieron —concluyó Jorge.
—Ni rastro de ellos, pero yo sé que están aquí. En algún lugar.
—¿No había ninguna copia de los documentos en los archivos del Ministerio de Marina?
—Por supuesto, los originales fueron pasando de archivo militar en archivo militar, hasta que los quemaron los soldados de Casado en el treinta y nueve.
Jorge compuso un gesto de ignorancia.
—Sí hombre, el general Casado, el que entregó Madrid a Franco en 1939. Cuando uno pierde una guerra, trata de dejar el menor rastro detrás, hay una especie de fiebre en los ejércitos derrotados por quemar documentos comprometedores. A los hombres de Casado se les fue la mano.
—¿Y quemaron las «Instrucciones Reservadas» y lasCrónicas Etíopes? —preguntó, todavía incrédulo, Salvatierra.
—Bah —le contestó, con una mezcla de desdén y tristeza, el coronel—; esos desgraciados habrían quemado la Biblia de Gutenberg si la hubieran encontrado en una estantería. Pero eso no debe preocuparnos, un juego de copias originales se encuentran en algún lugar de este edificio. Y debemos encontrarlas, para así recuperar la memoria de una de las expediciones más fascinantes de las emprendidas por el ser humano. Manterola, Guillemard y sus hombres fueron unos auténticos héroes. —Los ojos del coronel tenían un brillo extraño y excitado—. Y de la patria a la que sirvieron solo recibieron ingratitud, desdén y olvido. —Monistrol guardó silencio, como perdido en sus recuerdos.
De repente, el presidente del Casino levantó el auricular de un teléfono de baquelita negra gemelo del de la señorita Violeta, e hizo girar el disco marcando dos números.
—Nebrija, acuda a mi despacho —dijo, con voz de mando.
El bibliotecario se personó al instante.
—A las órdenes de Usía, mi coronel. —Casi se cuadró ante el Presidente.
El Casino respiraba milicia por los cuatro costados, a pesar de ser una institución civil y privada absolutamente independiente del Ministerio de Defensa, tal y como le había explicado a Jorge su padre, «¿estudiar con militares?, no jodas, papá».
—Nebrija, el señor Salvatierra ha aceptado mi oferta para colaborar con nosotros en la labor de documentación necesaria para los preparativos de nuestra expedición a Guinea. —Aun teniéndole a sus espaldas, Jorge pudo sentir la mirada inquisitiva y de reojo que Nebrija le clavaba en el cogote—. El señor Salvatierra se presentará todos los días en el Casino a las nueve de la mañana. —Monistrol recitaba el futuro disciplinario de Jorge con las manos cruzadas a la altura de la barbilla, y mirando a un punto indeterminado del techo—. Desayunará en el bar de oficiales, ¿le gusta el chocolate con churros? —le preguntó, sin dejar de mirar al techo.
—Mucho, mi coronel —improvisó Jorge.
—Con un zumito de naranja, Nebrija, que la vitamina C siempre ayuda mucho al estudiante. Luego lo acompaña usted hasta mi despacho donde estudiará y le tomaré la lección. El resto del día lo pasará investigando en los fondos de la biblioteca. Ni que decir tiene que el señor Salvatierra tendrá libre acceso a todos los volúmenes y documentos bibliotecarios, y podrá moverse por todas las dependencias del Casino. Almorzará con nosotros todos los días que así lo desee en el comedor de Oficiales, por supuesto. No le vendrá mal —pensó en voz alta el coronel—. Siendo estudiante y además suspenso, andará usted de dinero peor que de rodillas.
—No me vendrá mal —reconoció Jorge, sonriendo.
—Pues ya está todo dicho, Nebrija. —Y dejó de mirar al techo para observarlo fijamente—. El señor Salvatierra es, a partir de este momento, uno de los nuestros.
Capítulo 4. – Un poco de Historia
El comandante Nebrija le entregó un voluminoso libro: elCatálogo General de la biblioteca.
—¿Tienen ustedes algún ordenador con conexión a Internet? —le preguntó el estudiante.
—Tenemos uno, pero está estropeado —le aclaró el bibliotecario—. Además lo que busca no está en Internet. —Y sin más explicación se dio media vuelta, dirigiéndose hacia su atalaya de madera.
Jorge pensó en ese momento que Monistrol le había encargado una tarea imposible y que Nebrija le iba a ayudar muy poco. Se daría por satisfecho si el bibliotecario no se convertía en un insalvable obstáculo.
Comenzó a leer el catálogo para familiarizarse con la estructura de los fondos que había en la biblioteca.
Según los datos de aquel inventario, en el Casino estaban depositados algo más de veintiséis mil volúmenes, básicamente repartidos en tres secciones: General, Militar y Libros Raros, que incluían varios incunables. En su primer «barrido», como era de esperar, no encontró ningún título relacionado con la expedición «Manterola-Guillemard», ni sus «Instrucciones Reservadas» ni las enigmáticasCrónicas Etíopesdel padre Páez.
Refugiándose en su pragmatismo, realizó un listado de ocho títulos que tenían que ver con Guinea Ecuatorial —al menos se iría familiarizando con el teatro de operaciones— y se lo entregó a Nebrija. Veinte minutos más tarde tenía encima de la mesa cuatro de los ocho títulos solicitados. De las otras cuatro peticiones de Salvatierra obtuvo una escueta respuesta de dos palabras del bibliotecario mayor: «no están».
A Salvatierra no le extrañó que Monistrol llevase años buscando los documentos perdidos. El comandante Nebrija, que no dejaba de leer elMarcaen su elevado pupitre, hubiera sido capaz de perder el original de la Declaración de Independencia Americana si alguien lo hubiera puesto en sus manos. De los cuatro títulos supervivientes se decidió finalmente por la «Historia General de Guinea Ecuatorial» de Javier Martínez Alcázar, una edición revisada y publicada en el año 2001. La lectura de su índice le tranquilizó. La obra, bien estructurada, recogía en una de sus secciones «Las grandes expediciones españolas a Guinea». Allí estaban todas reseñadas.
La primera, a Fernando Poo para tomar posesión de la nueva colonia, era la de Conde de Argelejo y Primo de Rivera en 1778. Le seguía la expedición de Lerena que supuso la ocupación de la parte continental de Guinea en 1843. También aparecía la «suya», la de Manterola-Guillemard en 1845. La de Chacón en 1848. La de La Gándara un año más tarde. Le seguirían las de Pellón en 1856 y las dos expediciones del aventurero vasco Iradier en 1874 y 1884. Los descubrimientos de este arrojado vizcaíno tuvieron un valor incalculable para la metrópoli. Lo poco que conservó España de los territorios guineanos por el tratado de París de 1900 se debió a la denodada labor de Iradier para fijar zonas en beneficio de una Patria que le pagó con un desdén infinito.
Cerraba el ciclo de las grandes expediciones decimonónicas las de Montes de Oca y Ossorio en 1885.
Una rápida ojeada al capítulo de la expedición de Manterola-Guillemard le llenó de cierta desazón. Su aventura solo ocupaba tres páginas del grueso compendio. Lejos de desanimarse, prefirió tener una mirada cenital sobre la historia moderna de Guinea de la que tenía un absoluto desconocimiento. No le vendría mal comenzar a conocer el escenario en el que se desenvolvería su investigación.
Fueron navegantes portugueses los primeros europeos que exploraron las aguas del Golfo de Guinea en 1471. Los marineros lusitanos buscaban una ruta más corta para llegar a la India y monopolizar el mercado de especias.
Fernando Poo descubrió ese año la isla que hoy es Bioko y quiso bautizarla con el nombre de Fermosa, cautivado por la belleza natural de sus parajes. Sin embargo, la isla fue conocida durante siglos por el nombre del navegante que la descubrió. En 1472, otra flota comercial portuguesa arribó el día de Año Nuevo a la isla que sus nativos conocían como Pagalú. Los marinos europeos, en atención a la fecha de su descubrimiento, la rebautizaron como Annobón, Año Nuevo, topónimo que hoy en día conserva. Sin embargo los portugueses se mostrarían perezosos en reclamar para sí la soberanía de los nuevos territorios descubiertos. No sería hasta 1493 cuando el rey Juaniide Portugal declaró Guinea bajo la administración de su corona.