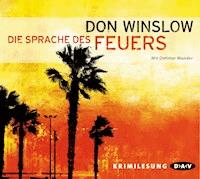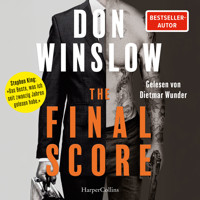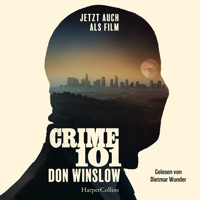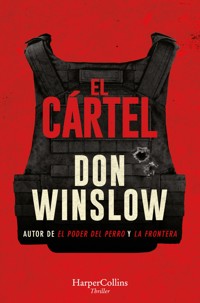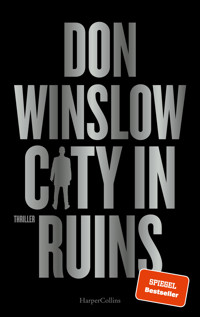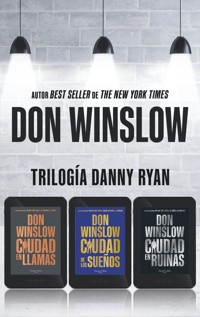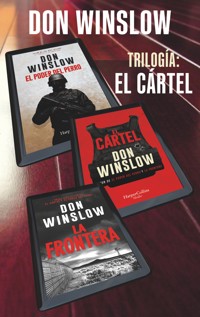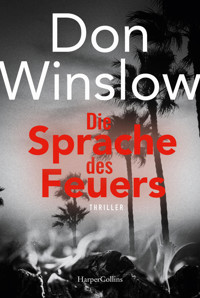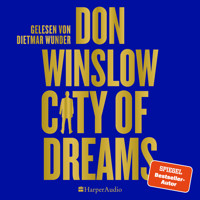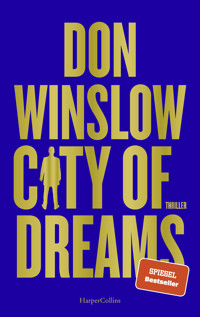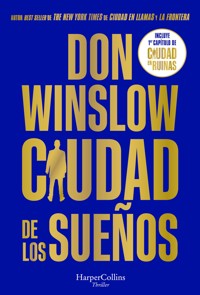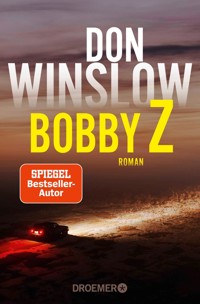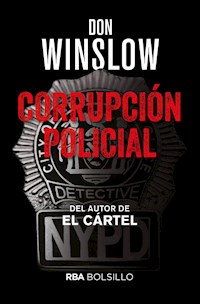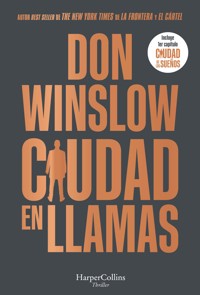
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Serie: Don Winslow
- Sprache: Spanisch
"Don Winslow primer ganador extranjero del premio José Luis Sampedro" Al final de Ciudad en llamas podréis encontrar un adelanto Ciudad de los sueños, el segundo libro de esta trilogía de Don Winslow. La nueva trilogía del prestigioso escritor y superventas internacional Don Winslow, autor de la trilogía de El cártel: El poder del perro, El cártel y La frontera, además de Corrupción policial y Rotos. Ciudad en llamas es la primera novela de una nueva y épica saga. 1986, Providence, estado de Rhode Island. Danny Ryan es un estibador muy trabajador, un marido enamorado, un amigo leal y, ocasionalmente, "músculo" para el sindicato del crimen irlandés que supervisa gran parte de la ciudad. Anhela algo más y, sobre todo, sueña con empezar de nuevo en algún lugar. Pero cuando una moderna Helena de Troya desencadena una guerra entre facciones rivales de la Mafia, Danny se ve envuelto en un conflicto del que no puede escapar. Ahora depende de él aprovechar el vacío para proteger a su familia, a aquellos amigos que le son más cercanos que sus mismos hermanos y al único hogar que ha conocido. Ciudad en llamas explora los temas clásicos de la lealtad, la traición, el honor y la corrupción desde ambos lados de la ley, convirtiéndose en una Ilíada contemporánea de manos del maestro Don Winslow. "Probablemente el mejor escritor vivo de novela negra del mundo" Berna González Harbour, El País. «Tan bueno que querrías quedártelo para ti solo». IAN RANKIN «Solo una palabra para describir este libro: SOBERBIO». STEPHEN KING «Lo que hace falta en una novela es que uno sienta el impulso físico de ir internándose en lo desconocido, que escuche una voz poderosa y a la vez una multitud de otras voces; que quiera llegar al final para saberlo todo y quiera también que la novela no termine. Antes de tener uso de razón, yo me hice adicto a las novelas porque me daban todo eso. Me lo vuelven a dar con generosidad desbordada estas novelas de Don Winslow». ANTONIO MUÑOZ MOLINA, BABELIA, SOBRE LA FRONTERA «La pericia de Winslow no solo reside en conseguir que un libro de casi 1.000 páginas se haga corto. El secreto de su éxito radica en la creación de un mosaico compuesto por varios hilos narrativos, cada uno de ellos centrado en un personaje diferente». MARTA MARNE, EL PERIÓDICO, SOBRE LA FRONTERA «No se puede pedir un entretenimiento más emocionante». STEPHEN KING, SOBRE ROTOS
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
Ciudad en llamas
Título original: City on Fire
© 2021 by Samburu, Inc.
© 2021, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Publicado por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
© De traducción del inglés Victoria Horrillo Ledesma
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Gregg Kulick
Imagen de cubierta: © Magdalena Russocka/Trevillion Images
Imagen portadilla: Shutterstock
I.S.B.N.: 978-84-9139-688-8
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
PRIMERA PARTE: Barbacoa de Pasco Ferri
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
SEGUNDA PARTE: Ciudad en llamas
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
TERCERA PARTE: Los últimos días de Dogtown
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Agradecimientos
Ciudad de los sueños
A los fallecidos por la pandemia
Requiescat in pace
Y vi al fin toda Ilión, envuelta entera la ciudad en llamas.
Virgilio, Eneida, Libro II
PRIMERA PARTE Barbacoa de Pasco Ferri
Goshen Beach, Rhode Island
Agosto de 1986
Ahora, comed. Hemos de prepararnos para la batalla.
Homero
Ilíada
Canto II
1
Danny Ryan ve salir a la mujer del agua como una visión surgida del mar de sus sueños.
Salvo que es real y va a traer problemas.
Las mujeres así de bellas suelen traerlos.
Danny lo sabe; lo que no sabe es hasta qué punto va a trastornarlo todo. Si lo supiera, si supiera lo que va a suceder, se metería en el agua y le hundiría la cabeza hasta que dejara de patalear.
Pero no lo sabe.
Por eso se queda sentado en la arena, con el sol radiante dándole en la cara, delante de la casa de Pasco en la playa, y la mira a hurtadillas desde detrás de las gafas de sol. Pelo rubio, ojos de un azul profundo y un cuerpo que el bikini negro, más que ocultar, realza. Tiene el vientre terso y plano; las piernas, esbeltas y musculosas. No la ves dentro de quince años con las caderas anchas y el culo gordo de tanto comer patatas y carne en salsa de tomate.
Al salir del agua, su piel reluce de salitre y sol.
Terri Ryan da un codazo en el costado a su marido.
—¿Qué? —pregunta Danny haciéndose el inocente.
—La estás mirando, te veo —dice ella.
La están mirando todos: él, Pat y Jimmy, y también las mujeres: Sheila, Angie y Terri.
—Aunque no me extraña. Vaya par de melones —añade Terri.
—Muy bonito, decir eso.
—Ya, ¿y tú qué estás pensando?
—Yo, nada.
—Conque nada, ¿eh? Ya me conozco yo ese nada. —Terri mueve la mano derecha arriba y abajo. Luego se incorpora en la toalla para ver mejor a la mujer—. Si yo tuviera esas tetas, también me pondría bikini.
Terri lleva un bañador negro. Danny opina que le sienta bien.
—A mí me gustan tus tetas —dice.
—Respuesta acertada.
Danny observa a la hermosa mujer, que ha recogido su toalla del suelo y se está secando. Debe de pasar muchas horas en el gimnasio, piensa. Se nota que se cuida. Seguro que trabaja en ventas. Vendiendo algo caro: coches de lujo, o puede que casas, o productos financieros. ¿Quién es el guapo que va a decirle que no, a regatear con ella para que le haga una rebaja, a quedar como un cutre delante de una mujer así? No, ni hablar.
Danny la mira alejarse.
Como un sueño del que te despiertas y es tan dulce que no quieres despertarte.
Aunque él anoche casi no pegó ojo, y está cansado. Dieron un palo a un camión de trajes de Armani, él, Pat y Jimmy MacNeese, en un sitio a tomar por culo, al oeste de Massachusetts. Pan comido, un soplo que les dio Peter Moretti. El conductor estaba avisado, todo el mundo hizo su parte y nadie salió herido, pero aun así el viaje fue largo y cuando volvieron a la costa ya estaba saliendo el sol.
—No pasa nada —dice Terri al volver a tumbarse en la toalla—. Déjala que te ponga cachondo para mí.
Terri sabe que su marido la quiere y, además, Danny Ryan es fiel como un perro. No va a ponerle los cuernos: no lo lleva en la sangre. A ella no le importa que mire a otras con tal de que se lleve a casa, con ella, ese deseo. Muchos tíos casados necesitan a una extraña de vez en cuando, pero Danny no.
Y aunque la necesitara, le vencería la culpa.
Hasta han bromeado con eso.
—Se lo confesarías al cura —le ha dicho Terri alguna vez—, me lo confesarías a mí y hasta pondrías un anuncio en el periódico para confesarlo.
Tiene razón, piensa Danny mientras acerca la mano y le acaricia el muslo con el dorso del dedo índice, lo que significa que Terri también tiene razón en otra cosa, y es que está excitado y es hora de volver al bungaló. Terri le aparta la mano pero con poca convicción. También ella está cachonda: siente el sol, la arena tibia en la piel y la energía sexual que ha traído consigo la desconocida.
Está en el aire, los dos lo notan.
Pero también hay otra cosa en el aire.
¿Inquietud? ¿Descontento?, se pregunta Danny.
Como si, de pronto, tras salir del mar esa mujer voluptuosa, ya no estuvieran satisfechos con su vida.
Yo no lo estoy, piensa Danny.
En agosto, todos los años, bajan de Dogtown a Goshen Beach porque es lo que hacían sus padres y no saben hacer otra cosa. Danny y Terri, Jimmy y Angie Mac, Pat y Sheila Murphy, Liam Murphy y su novia de turno. Alquilan pequeños bungalós en la playa, nada más cruzar la carretera, tan pegados unos con otros que se oye roncar al vecino y puedes asomarte por la ventana y pedirle lo que te haga falta en la cocina. Pero eso es lo divertido, la cercanía.
Ninguno de ellos sabría qué hacer con la soledad. Se criaron en el mismo barrio de Providence que sus padres, fueron allí al colegio y allí siguen, viéndose casi a diario y veraneando juntos en Goshen.
«Dogtown junto al mar», lo llaman.
Danny siempre piensa que el océano tendría que estar al este, aunque sabe que la playa mira al sur y describe un arco suave hacia el oeste, más o menos a kilómetro y medio de Mashanuck Point, donde algunas casonas se mantienen en precario equilibrio sobre un promontorio, por encima de las rocas. Al sur, a veintidós kilómetros de la costa, se alza Block Island, visible los días despejados. Durante la temporada de verano, salen ferris a lo largo de todo el día y parte de la noche desde los muelles de Gilead, el pueblo pesquero del otro lado del canal.
Danny antes iba a menudo a Block Island, aunque no en el ferri. Eso fue mucho antes de casarse, cuando salía a faenar en los barcos de pesca. A veces, si Dick Sousa estaba de buenas, atracaban en New Harbor y tomaban una cerveza antes de volver a casa.
Fueron buenos tiempos, cuando salía a la captura del pez espada en el barco de Dick, y Danny los echa de menos. Echa de menos la casita que tenía alquilada detrás del chiringuito Aunt Bettie, aunque en invierno era fría de cojones y estaba atravesada de corrientes. Echa de menos darse un paseo hasta el bar del Harbor Inn, tomarse una copa con los pescadores y escuchar sus anécdotas, aprender de su sabiduría. Echa de menos el trabajo físico que le hacía sentirse fuerte y limpio. Tenía entonces diecinueve años y era fuerte y limpio, y ahora no es ni una cosa ni otra, le ha salido una capa de grasa alrededor de la cintura y ya no sabe si podría lanzar el arpón o izar una red.
Ahora, a sus casi treinta años y con un metro ochenta y dos de estatura, parece más bajo porque tiene los hombros muy anchos, y el pelo abundante y castaño, tirando a rojo, le estrecha la frente y hace que parezca también menos listo de lo que es en realidad.
Sentado en la arena, mira el mar con añoranza. Ahora, como mucho, se mete en el agua a darse un chapuzón o a surfear a cuerpo cuando hay olas, lo que es raro en agosto a no ser que se esté formando un huracán.
Danny añora el mar cuando no está aquí.
Se te mete en la sangre, como si te corriera agua salada por las venas. Los pescadores que conoce aman el mar y al mismo tiempo lo odian; dicen que es como una mujer cruel que te hace daño una y otra vez y con la que aun así sigues volviendo.
A veces piensa que quizá debería volver a faenar. Pero eso no da dinero.
Ya no, por lo menos, con tanta normativa estatal y los buques factoría japoneses y rusos que fondean a veinte kilómetros de la costa y arramblan con todo el bacalao, el atún y el lenguado, y el Gobierno no mueve un dedo para impedirlo; al contrario, se ensaña con los pescadores locales.
Porque puede.
Así que ahora Danny solo baja de Providence en agosto con el resto de la pandilla.
Por las mañanas se levantan tarde, desayunan cada cual en su bungaló y luego cruzan la carretera y pasan el día juntos en la playa, delante de la casa de Pasco, una de las doce casas de madera de chilla levantadas sobre pilotes de cemento que hay cerca del espigón, en el extremo este de Goshen Beach.
Sacan tumbonas o se echan en las toallas, y las mujeres beben vino con refrescos y leen revistas y charlan mientras los hombres toman cerveza o prueban a lanzar el sedal. Siempre se junta una buena panda: están Pasco y su mujer, y sus chicos y nietos, y todo el clan de los Moretti: Peter y Paul Moretti, Sal Antonucci, Tony Romano, Chris Palumbo y sus respectivas mujeres e hijos.
Siempre hay un montón de gente que se pasa por allí, que viene y va y se lo pasa bien.
Los días de lluvia se quedan en casa y hacen puzles o juegan a las cartas, se echan la siesta, pegan la hebra y escuchan a los comentaristas de los Sox, que hablan por los codos mientras esperan a que empiece el partido si la lluvia lo permite. O puede que vayan al pueblo, a tres kilómetros tierra adentro, a ver una película, a tomar un helado o hacer la compra.
Por las noches hacen barbacoas en las franjas de césped entre los bungalós, casi siempre juntando lo que cada uno tiene, hamburguesas y perritos calientes que hacen a la parrilla. O, si por la mañana alguno de los chicos se ha acercado al puerto a ver qué pescado había, esa noche hacen atún o anjova a la brasa, o cuecen unas langostas.
Otras noches se acercan dando un paseo al Dave's Dock y se sientan en una mesa de la gran terraza con vistas a Gilead, al otro lado de la estrecha bahía. Como Dave no tiene licencia para vender alcohol, se llevan unas botellas de vino y cerveza, y a Danny le encanta sentarse allí a mirar los barcos de pesca y los langosteros, y a ver llegar el transbordador de Block Island mientras comen caldereta, fritura con patatas y buñuelos de almejas bien grasientos. Es precioso aquello, y muy tranquilo, además, cuando cae el sol y refulge el agua al atardecer.
Algunas noches vuelven a casa andando después de cenar y se reúnen en alguno de los bungalós a jugar a las cartas y charlar, y otras se acercan en coche a Mashanuck Point, donde hay un bar, el Spindrift. Se sientan a tomar unas copas y a escuchar a alguna banda de la zona, y a lo mejor bailan un rato o a lo mejor no, pero normalmente toda la pandilla acaba allí y se ríen de lo lindo hasta que llega la hora de cerrar.
Cuando se sienten con más ímpetu, se meten en los coches y van a Gilead —cincuenta metros por mar, veinte kilómetros por carretera—, donde hay algunos bares más grandes que casi pueden pasar por clubes nocturnos y donde los Moretti nunca esperan que les cobren la cuenta ni, en efecto, se la cobran. Luego vuelven a casa y Danny y Terri se quedan dormidos de inmediato, o retozan un rato y luego se duermen, y se despiertan tarde y vuelven a retozar.
—Necesito más crema —dice ella ahora, y le pasa el bote.
Danny se incorpora, se echa un pegote de crema bronceadora en la mano y lo extiende por los hombros pecosos de su mujer. Terri se quema fácilmente, con esa piel irlandesa que tiene. Pelo negro, ojos violetas y el cutis como una tacita de porcelana.
Los Ryan son más morenos, y el padre de Danny, Marty, dice que es porque tienen sangre española. «De cuando esa Armada se hundió allí. Algunos marineros españoles llegaron a la costa y la liaron».
El caso es que son todos morenos, gente del norte, como la mayoría de los irlandeses que recalaron en Providence. Hombres curtidos por el suelo pedregoso y la perpetua derrota de Donegal. Aunque a los Murphy ahora les va de fábula, se dice Danny, y luego se siente culpable por haberlo pensado, porque Pat Murphy es amigo suyo desde que llevaban pañales. Y encima son cuñados.
Sheila Murphy levanta los brazos, bosteza y dice:
—Me voy a casa a ducharme, a hacerme las uñas y esas cosas de chicas. —Se levanta de la esterilla y se sacude la arena de las piernas.
Angie también se levanta. Igual que Pat es quien manda entre los hombres, Sheila es la jefa entre las mujeres, que hacen lo que ella hace.
Mira a Pat y pregunta:
—¿Te vienes?
Danny le lanza una mirada a Pat y los dos sonríen: van a volver todos a casa a echar un polvo y nadie se molesta siquiera en disimularlo. Esta tarde va a haber marcha en los bungalós.
A Danny le entristece que el verano se esté acabando. Siempre le pasa. El final del verano significa el fin de los largos días de pereza, de los atardeceres interminables, de los bungalós alquilados, de las cervezas, el pasarlo bien, las risas y las mariscadas en la playa.
Significa volver a Providence, a los muelles, al trabajo.
A su apartamentito de la ciudad, en la última planta de un edificio de tres pisos, uno de los millares de bloques de vecinos que se construyeron por toda Nueva Inglaterra en la época de apogeo de los talleres y las fábricas, cuando hubo que procurar viviendas asequibles a los obreros italianos, judíos e irlandeses. Ahora ya casi no quedan talleres ni fábricas, pero los bloques de tres plantas han sobrevivido y aún conservan ese tufillo a clase obrera.
El piso de Danny y Terri tiene una salita de estar, una cocina, un cuarto de baño, un dormitorio con un pequeño porche en la parte de atrás y ventanas por todos lados, lo que es una suerte. No es que sea gran cosa —Danny confía en poder comprarse una casa de verdad algún día—, pero por ahora les basta y no está mal del todo. La señora Costigan, la del piso de abajo, es una abuela que no da ningún ruido, y el propietario, el señor Riley, vive en el bajo y lo tiene todo limpio y aseado.
Aun así, Danny piensa a veces en salir de allí, incluso en marcharse de Providence.
—A lo mejor podríamos mudarnos a un sitio donde siempre sea verano —le dijo a Terri justo anoche.
—¿Adónde, por ejemplo?
—A California, quizá.
Ella se rio.
—¿A California? No tenemos familia en California.
—Yo tengo un primo segundo o algo así en San Diego.
—Eso no es familia ni es nada —contestó Terri.
Sí, pero quizá eso sea lo bueno, piensa Danny ahora. Quizá estaría bien irse a algún sitio donde no tuvieran tantos compromisos: las fiestas de cumpleaños, las comuniones, las inevitables cenas de los domingos… Sabe, de todos modos, que eso es imposible: Terri está demasiado apegada a su familia, y a él su padre lo necesita.
De Dogtown no se marcha nadie nunca.
O, si se marchan, regresan.
Incluso él regresó.
Ahora quiere volver al bungaló.
Tiene ganas de follar y de dormir luego la siesta.
Le vendrá bien echar una cabezadita, para estar fresco cuando llegue la hora de la barbacoa de Pasco Ferri en la playa.
2
Terri no está para preliminares.
Entra en el pequeño dormitorio, echa las cortinas y retira la colcha. Luego se quita el bañador y lo tira al suelo. Normalmente se ducha cuando vuelve de la playa para que la cama no se manche de arena y sal. Normalmente hace ducharse también a Danny, pero hoy eso no le preocupa.
Engancha los pulgares en la cinturilla del bañador de su marido, sonríe y dice:
—Sí, esa putita de la playa te ha puesto a tono.
—Igual que a ti.
—A lo mejor soy bi —bromea ella—. Mmm, parece que te gusta que lo diga, mira cómo te has puesto.
—¿Y tú qué?
—Yo quiero que me la metas.
Terri se corre enseguida, como casi siempre. Antes le daba vergüenza; pensaba que eso la convertía en una puta, pero luego habló con Sheila y Angie y ellas le dijeron que tenía mucha suerte. Ahora mueve las caderas, se emplea a fondo para que Danny se corra y dice:
—No pienses en ella.
—No. No pienso en ella.
—Avísame cuando vayas a correrte.
Es un ritual: cada vez, desde la primera vez que follaron, Terri quiere saber cuándo va a correrse, y ahora, cuando siente que está a punto, él se lo dice y ella pregunta, como siempre:
—¿Te gusta? ¿Te gusta?
—Me encanta.
Ella lo abraza con fuerza hasta que cesa de empujar, luego deja las manos posadas en su espalda y Danny nota el instante en que su cuerpo se relaja, soñoliento, y entonces se aparta. Duerme solo unos minutos y después, al despertar, se queda tendido a su lado.
La quiere a morir.
Y no, como piensan algunos, porque sea la hija de John Murphy.
John Murphy es un rey entre los irlandeses, igual que los O'Neill eran los reyes de Irlanda. Preside su corte desde el salón de atrás del pub Glocca Morra como si fuese la colina de Tara. Es él quien manda en Dogtown desde que Marty, el padre de Danny, se dio a la bebida y los Murphy ocuparon el lugar de los Ryan.
Sí, piensa Danny, yo podría haber sido Pat o Liam, pero no lo soy.
En vez de un príncipe, es una especie de duque de segunda fila, nada más. Le escogen siempre para trabajar a jornal sin tener que untar a los encargados del muelle, y Pat procura que de vez en cuando le lleguen también trabajos de otro tipo.
Los estibadores piden prestado a los Murphy para sobornar a los encargados y luego no pueden devolver el dinero, o se gastan la paga apostando a un partido de baloncesto que al final no sale como esperaban. Entonces Danny, que es «un chicarrón», en palabras de John Murphy, les hace una visita. Procura que sea mientras están en el bar o en la calle, para no avergonzarlos delante de su familia, para que la parienta no se lleve un disgusto y los niños no se asusten, pero hay veces que tiene que ir a casa de los morosos y eso lo detesta.
Por lo general basta con darles un aviso para que se comprometan a ir pagando a plazos, pero algunos son unos vagos y unos borrachines que se beben el sueldo y el dinero del alquiler, y entonces Danny tiene que darles un escarmiento. Pero él no es un rompepiernas, que conste. Y de todos modos esas cosas no pasan casi nunca, porque si tienes una pierna rota no puedes currar y, si no puedes currar, no puedes pagar de ninguna manera, ni los intereses ni mucho menos el capital. Así que Danny los zurra un poco, pero sin pasarse.
Así se saca un dinerillo extra, y luego están las mercancías que ayuda a sacar del puerto a escondidas, y los camiones que Pat, Jimmy Mac y él atracan a veces en la carretera entre Boston y Providence, siempre de noche.
Esos trabajitos los hacen con los hermanos Moretti, que les dan el soplo y luz verde; luego, ellos atracan el camión de turno, el tabaco libre de impuestos acaba en las máquinas expendedoras de los Moretti y el alcohol va a parar a los locales que están bajo su protección o al Gloc y a otros bares de Dogtown. Los trajes como los que se llevaron ayer los venden en Dogtown, en la calle, directamente sacados del maletero del coche, y luego les dan su parte a los Moretti. Todo el mundo sale ganando, menos las aseguradoras, y a esas que las jodan, que de todos modos te cobran un huevo y encima, si tienes un accidente, te suben la cuota.
Total, que Danny se gana bien la vida, pero no como los Murphy, que cobran de los encargados del muelle por puestos de trabajo en el puerto que solo ocupan nominalmente, por los préstamos, las apuestas, las mordidas y comisiones del distrito 10, que incluye el barrio de Dogtown. A Danny le caen algunas migajas de todo eso, pero no se sienta a la gran mesa de la sala del fondo, con los Murphy.
Es humillante.
Hasta Peter Moretti le ha hecho algún comentario.
El otro día iban dando un paseo por la playa cuando le dijo:
—No te ofendas, Danny, te lo digo como amigo, pero la verdad es que me sorprende.
—¿Qué es lo que te sorprende, Peter?
—Que no te hayan dado un empujoncito, tú ya me entiendes. Es lo que pensábamos todos. Como estás casado con la hija y eso…
Danny sintió que se le encendía la cara. Se imaginó a los Moretti sentados en su oficina de la empresa de máquinas expendedoras, en Federal Hill, jugando a las cartas, bebiendo café y hablando de esto y aquello, y no le hizo ni pizca de gracia que su nombre hubiera salido a relucir, y menos aún por ese tema.
No supo qué decir. La verdad es que él también creía que iban a darle un empujoncito, pero no, no ha sido así. Esperaba que su suegro lo llevara a la sala de atrás del Gloc para «charlar un rato», que le pasara el brazo por los hombros y le asignara una zona del barrio, una partida de cartas, un sitio a la mesa, algo.
—No me gusta presionar —dijo por fin.
Peter asintió con la cabeza y miró más allá de Danny, hacia el horizonte, donde Block Island parecía flotar como una nube baja.
—No me malinterpretes, quiero a Pat como a un hermano, pero… No sé, a veces creo que los Murphy… Bueno, ya sabes, como antes eran los Ryan los que mandaban, ¿no? A lo mejor les da miedo ascenderte, por si se te pasa por la cabeza restaurar la antigua dinastía. Y si Terri y tú tenéis un chaval… ¿Un Murphy y, además, un Ryan? ¡Venga ya!
—Yo solo quiero ganarme la vida.
—Como todos. —Peter se rio y lo dejó correr.
Danny sabía que estaba metiendo cizaña. Le caía bien Peter, lo consideraba un amigo, pero tenía esas cosas. Y además Danny debía reconocer que había parte de razón en lo que decía. Él también lo había pensado alguna vez: que Murphy padre le estaba dando de lado porque temía el apellido Ryan.
Lo de Pat no le molesta tanto, porque es un buen tipo y un currante que lleva los muelles como la seda y no trata a nadie con prepotencia. Pat es un líder nato, mientras que él… Él, para qué va a engañarse a sí mismo, es un segundón nato. No ambiciona ser el mandamás de la familia ni ocupar el puesto de su padre. Quiere a Pat y lo seguiría hasta el mismísimo infierno sin más armas que una pistola de agua para defenderse del fuego eterno.
Se criaron en Dogtown, llevan toda la vida juntos, Pat, Jimmy y él. Fueron juntos al colegio St. Brendan y luego al instituto. Cuando jugaban al hockey, los chavales francocanadienses del Mount St. Charles les daban una paliza; cuando jugaban al baloncesto, los negros de Southie los masacraban. Pero a ellos les daba igual: jugaban con todas sus ganas y no se achantaban ante nadie. Cenaban juntos casi todas las noches, algunos días en casa de Jimmy, casi siempre en la de Pat.
Catherine, la madre de Pat, los llamaba a la mesa como si fueran uno solo: «¡Patdannyjimyyyy!» se la oía gritar calle abajo, entre los jardincitos traseros de las casas. «¡Patdannyjimmyyyy! ¡A cenaaaar!». Cuando no había comida en casa porque Marty estaba tan borracho que no podía ni tenerse en pie, Danny se sentaba a la gran mesa de los Murphy y cenaba estofado de ternera con patatas cocidas, espaguetis con albóndigas y, los viernes, sin falta, pescado rebozado con patatas fritas, incluso después de que el papa diera permiso para comer carne ese día.
Como apenas tenía familia —porque Danny era eso tan raro: un irlandés hijo único—, le encantaba el bullicio que había siempre en casa de los Murphy. Estaban Pat y Liam, Cassie, y, cómo no, Terri, que lo acogían como si fuera de la familia.
No era huérfano, exactamente, pero como si lo fuese. Su madre se había largado cuando él era un bebé y su padre procuraba ignorarle porque le recordaba demasiado a ella.
A medida que Marty Ryan se hundía en la amargura y la botella y se desentendía de él, Danny encontró refugio cada vez con más frecuencia en las calles, con Pat y Jimmy, y en casa de los Murphy, donde siempre había risas y buen humor y rara vez se oían gritos, salvo cuando las hermanas se peleaban por el cuarto de baño.
Catherine Murphy pensaba siempre que Danny era un niño solitario. Un niño solitario y triste, pero ¿a quién podía extrañarle? Así que, si iba por casa un poco más de lo normal, a ella no le costaba ningún trabajo dedicarle una sonrisa y darle un abrazo de madre, unas galletas o un sándwich de mantequilla de cacahuete. Y cuando creció y su interés por Terri se hizo evidente… Bueno, Danny Ryan era un buen chico, era del barrio, y Terri podía haber elegido a alguien mucho peor.
John Murphy no estaba tan convencido.
—Tiene esa sangre.
—¿Qué sangre? —preguntó su mujer, aunque lo sabía de sobra.
—La de los Ryan. Está maldita.
—No digas tonterías —dijo Catherine—. Cuando Marty estaba bien…
No acabó la frase porque, cuando Marty estaba bien, era él y no John quien mandaba en Dogtown, y a su marido no le agradaba pensar que debía su ascenso a la caída de Martin Ryan.
Por eso John no se disgustó mucho cuando Danny, al acabar el instituto, se mudó a South County para dedicarse a la pesca, nada menos, valiente idiotez. Pero si eso era lo que quería el chico, no había más que hablar, aunque él no entendiera lo difícil que era que te dieran trabajo en la flota pesquera, ni supiera que solo consiguió un hueco en el espadero porque el patrón calculó que los Celtics no podían perder en casa contra los Lakers y se equivocó. Y, si quería conservar su barco, tendría que llevar a bordo a aquel chaval.
Claro que eso no tenía por qué saberlo Danny. ¿Para qué quitarle la ilusión al chico?
Pat tampoco entendió que Danny quisiera marcharse.
—¿Por qué lo haces? —le preguntó.
—No sé —contestó Danny—. Quiero probar algo distinto. Trabajar al aire libre.
—¿Los muelles no están al aire libre?
Sí que lo estaban, pensó Danny, pero no eran el mar y, además, lo decía en serio: quería algo distinto a Dogtown. Sabía muy bien la vida que le esperaba allí: afiliarse al sindicato, trabajar en el puerto y ganar algo de calderilla currando de matón para los Murphy. Los viernes por la noche, partido de hockey de los P-Bruins; la noche del sábado, el Gloc; y los domingos, cena en casa de John. Él quería algo más o, al menos, algo distinto. Quería abrirse camino en el mundo por sus propios medios. Hacer un trabajo honrado, ganarse el sueldo con el sudor de su frente, tener una casa propia y no deberle nada a nadie. Echaría de menos a Pat y Jimmy, claro, pero Gilead estaba a media hora o tres cuartos en coche y, además, siempre iban allí en agosto de vacaciones.
Así que consiguió trabajo en el espadero.
Al principio era torpe de cojones, no tenía ni idea de lo que hacía y Dick se quedaba ronco de tanto gritarle lo que tenía que hacer y lo que no, a ver si así aprendía. Durante un año entero le llamó de todo. «Hay que joderse», decía cada vez que se dirigía a él, y Danny casi llegó a convencerse de que ese era su nombre de pila.
Pero aprendió.
Llegó a ser un pescador decente y se ganó el respeto de sus compañeros más veteranos, que pensaban que nadie que no viniera de al menos tres generaciones de pescadores podía dedicarse a faenar. Danny estaba encantado, además. Tenía aquella casita atravesada de corrientes, había aprendido a cocinar —al menos, huevos con panceta, sopa de almejas y chili—, se ganaba el sueldo y bebía con sus compañeros.
En verano se dedicaba a la captura del pez espada y en invierno se enrolaba en los barcos que salían a pescar al volantín: bacalao, eglefino, lenguado, cualquier pez de fondo que enmallaran, lo que el Gobierno les permitiera pescar y lo que los rusos o los japoneses no se hubieran llevado ya.
Los veranos eran una gozada; los inviernos, un asco.
El cielo gris, el océano negro, y Gilead… Gilead en invierno era un sitio lúgubre, no había otra forma de describirlo. El viento se paseaba por el bungaló como si estuviera en su casa, y por las noches Danny tenía que meterse en la cama con una sudadera gruesa y la capucha puesta. Los días de invierno que podía salirse a faenar, el mar hacía todo lo posible por acabar contigo y, cuando no se podía salir, era el tedio lo que te mataba. No había nada que hacer, como no fuera beber y ver cómo te engordaba la panza y te adelgazaba la cartera. Mirar la niebla por la ventana, como si vivieras dentro de un frasco de aspirinas. Ver un poco la tele, quizá, y volverte a la cama o ponerte el gorro, meter las manos en los bolsillos de la trenca y bajar al puerto a mirar tu barco atracado junto al muelle, tan triste como tú. Ir al bar y sentarte a renegar con los demás, y el domingo, por si no estabas ya bastante deprimido, tocaba partido de los Patriots.
Además, los días que se podía salir a faenar hacía un frío de la hostia, un frío que cortaba el cutis, y eso que te ponías tantas capas de ropa encima que parecías el puto muñeco de Michelin. Calzoncillos largos, camiseta de manga larga, calcetines de lana gordos, jersey de lana, sudadera, un plumas y guantes gruesos, y aun así te helabas. En el muelle, a las cuatro de la mañana, Danny tenía que ponerse a picar el hielo de los cabos y las pastecas mientras Dick, Chip Whaley o Ben Browning, o el patrón para el que estuviera trabajando, intentaba arrancar el motor.
Luego cruzaban el canal y el puerto de abrigo, con su escollera salpicada de olas de espuma blanca, y salían a mar abierto por la bocana este o por la oeste, dependiendo de dónde hubiera pesca. A veces pasaban fuera tres o cuatro días seguidos y a veces una semana, si había suerte, y Danny, como todos los demás, dormía tres o cuatro horas entre guardia y guardia, o entre que largaban las redes y las recogían y echaban las capturas a la bodega. Bajaba al comedor a por una taza de café amargo bien caliente que sujetaba entre las manos temblorosas, o a engullir a toda prisa un plato de chili o de caldereta. Por la mañana había siempre huevos con panceta y tostadas, y podías comer hasta hartarte porque los patrones nunca racaneaban con la comida: un hombre que trabaja tan duro tiene que comer.
Era una sensación maravillosa cuando en una salida tenían la suerte de completar su cuota de capturas y el patrón les decía que volvían a puerto: saber que habías cumplido, que ibas a recibir tu recompensa y que habría un buen cheque esperándote por tu parte del total de las capturas. Esas veces, los hombres volvían con su novia o su esposa orgullosos de poder llevar comida a la mesa y salir a cenar y a ver una película.
Otras veces, en cambio, cuando venían mal dadas, recogían las redes vacías o casi y daba la impresión de que no había ni un solo pez en toda la oscura inmensidad del Atlántico, y el barco arribaba sigiloso a puerto y un sentimiento de bochorno invadía a todos los tripulantes, como si hubiesen hecho algo malo, como si no dieran la talla, y las novias y esposas sabían que en esas ocasiones debían andarse con pies de plomo porque sus hombres se enfurecían y se avergonzaban y sentían mermada su hombría, y la hipoteca y el alquiler a lo mejor no se pagaban, y las reparaciones que necesitaba el coche tendrían que dejarse para más adelante.
Y eso sucedía cada vez con más frecuencia.
Los veranos, en cambio…
Los veranos eran maravillosos.
Los veranos, Danny salía en el espadero, ligero y veloz, entre el azul del mar, abajo, y el azul del cielo, arriba, a la captura del pez espada, y su puesto estaba en el botalón de proa porque era un buen arponero. Dick avistaba los peces como si fuera uno de ellos, el tío era toda una leyenda en aquel puerto. A veces también hacían salidas de pesca deportiva con clientes, gente con mucha pasta que podía permitirse alquilar un barco con su tripulación. Pescaban pez espada y atún al curricán, y esas veces el trabajo de Danny consistía más que nada en cortar la carnada y asegurarse de que los clientes tuvieran siempre cerveza fría. Habían llevado en el barco a gente bastante famosa, pero Danny nunca olvidaría la vez en que Ted Williams —Ted Williams, el jugador de béisbol, nada menos— fue a pescar con ellos y, además de portarse como un señor, le dio un billete de cien de propina cuando acabaron.
Otras veces salían a la captura del pez espada para venderlo en la lonja y entonces era todo faena y nada más. Danny se colocaba en el botalón y, cuando encontraban un banco, lanzaba el arpón, que iba atado a una boya muy pesada que lastraba al animal hasta dejarlo exhausto, y a veces amarraban cinco o seis peces antes de volver atrás para izarlos a bordo con mucho esfuerzo, y esos eran días maravillosos porque llegaban a puerto al anochecer y lo celebraban bebiendo y yéndose de juerga, y Danny caía de bruces en la cama cuando volvía a casa, agotado pero feliz, y al día siguiente se levantaba para volver a empezar.
Eran buenos tiempos.
Uno de esos veranos, uno de esos meses de agosto, Danny se juntó en la playa con la pandilla de Dogtown para beber algo y comer perritos calientes y hamburguesas, y se dio cuenta de que Terri ya no era solo la hermana pequeña de Pat, sino otra cosa.
Tenía el pelo negro como el mar en invierno y unos ojos que no eran azules, sino violeta, o eso juraba Danny, y su cuerpecillo se había afinado en algunos sitios y se había redondeado en otros. Como en aquel entonces no tenía dinero para perfume y de todos modos su madre no le dejaba usarlo, se ponía esencia de vainilla detrás de las orejas, y ahora Danny dice en broma que todavía se empalma con solo oler una galleta.
Recuerda bien la primera vez que se tocaron, abrazándose con ansia detrás de unas dunas de arena. Besos ardientes y húmedos; la lengua de ella, una sorpresa danzarina que entraba y salía de su boca, y qué feliz fue cuando dejó que le desabrochara dos botones de la camisa blanca y, deslizando la mano dentro, pudo birlar una caricia.
Un par de semanas después, una de aquellas noches tórridas y bochornosas de agosto, dentro del coche aparcado en la playa Danny le desabrochó los vaqueros y ella volvió a sorprenderlo levantando las caderas para que metiera la mano más adentro. La tocó por debajo de las sencillas bragas de algodón blanco y la lengua de ella se aceleró al juguetear con la suya, lo abrazó más fuerte y dijo: «Sigue así, sigue así». Otra noche, mientras la tocaba, se puso tensa y gimió y él se dio cuenta de que se había corrido. Estaba tan excitado que le dolía, y entonces notó que la manita de Terri le bajaba la cremallera y hurgaba dentro, indecisa y torpe. Luego, le agarró con firmeza y comenzó a acariciarlo y él se corrió dentro de los calzoncillos y tuvo que dejarse la camisa suelta encima de los vaqueros para esconder la mancha oscura cuando volvieron con los demás, que estaban sentados al fresco delante del bungaló.
Danny estaba enamorado.
Pero Terri no quería ser la novia ni la esposa de un pescador.
—No puedo vivir aquí, tan lejos —le dijo.
—Solo está a media hora.
—A cuarenta y cinco minutos.
Estaba demasiado apegada a su familia, a sus amigos, a su peluquería, a su iglesia, su bloque y su barrio. Era una chica de Dogtown y siempre lo sería, y Goshen estaba bien para pasar unas semanas de veraneo, pero ella no podía vivir allí, ni pensarlo, y menos aún si Danny estaba fuera varias noches seguidas, con la angustia, además, de no saber si volvería o no. Y era cierto, Danny lo sabía, que había veces que los novios y maridos morían en el mar: se escurrían de cubierta y caían al agua helada, o acababan con la cabeza reventada de un golpe cuando un aguilón de grúa giraba sin control empujado por el viento. O bebían hasta matarse cuando escaseaba la pesca.
Además, aquel oficio no daba dinero.
Por lo menos, para un marinero de cubierta.
Si eras dueño de un barco, podías hilar un par de temporadas buenas, pero hasta los que tenían un barco en propiedad las pasaban canutas, tal y como estaba el sector.
Terri, que se había criado entre algodones en casa de los Murphy, no se veía siendo una pobre «pescadora», como ella decía.
—Mi padre puede conseguirte el carné del sindicato —le dijo— para que trabajes en el puerto.
En el puerto de Providence, claro, no en el de Gilead.
En los muelles, manejando el gancho de estibador.
Un buen sueldo, un empleo sindicado y luego ¿quién sabe? Un ascenso gracias a los Murphy. Un puesto de oficina como empleado del sindicato, o algo por el estilo, y un bocado de los otros negocios de los Murphy. Lo que habría tenido de todos modos, si su padre no lo hubiera echado todo a rodar por culpa de la bebida, si no se hubiera emborrachado tan a menudo que se convirtió en un estorbo y los chicos fueron poco a poco apartándolo de la jefatura y, al final, lo pusieron de patitas en la calle. Ahora, por respeto a lo que había sido, le pasaban lo justo para vivir y nada más.
Hubo una época, sin embargo, cuando Danny era solo un crío, en que el nombre de Marty Ryan inspiraba temor. Ahora solo daba pena.
A Danny, de todas formas, aquello no le interesaba, no quería tener nada que ver con los chanchullos, la usura, el juego, los robos y el sindicato. El problema era que quería a Terri, porque era lista y divertida y lo escuchaba sin dejarse engañar por sus gilipolleces, pero no pensaba entregarse a él hasta que estuvieran, por lo menos, comprometidos, y el sueldo que ganaba Danny faenando no daba para comprar un diamante, y mucho menos para casarse.
Así que Danny aceptó el carné y volvió a Dogtown.
Pat fue la primera persona a la que le dijo que iba a pedirle a Terri que se casara con él.
—¿Vas a regalarle un anillo? —preguntó Pat.
—Cuando tenga dinero para comprarle uno decente.
—Ve a ver a Solly Weiss.
Weiss tenía una joyería en el centro de Providence.
—Tenía pensado ir a Zales —contestó Danny.
—¿Para que te cobren un ojo de la cara, a precio de mercado? —dijo Pat—. Ve a ver a Solly, dile que eres de los nuestros, para quién es el anillo, y te hará un buen precio.
Por algo el lema oficioso del estado era «conozco a un tío que…».
—No quiero regalarle a Terri un diamante afanado en un camión —dijo Danny.
Pat se echo a reír.
—No son robados. Pero, hombre, ¿qué clase de hermano crees que soy? Nosotros cuidamos de Solly. ¿Has oído que le hayan robado alguna vez?
—No.
—¿Y por qué crees que es? —preguntó Pat—. Mira, si te da vergüenza, voy contigo.
Así que fueron a ver a Solly, y Solly le vendió un diamante de un quilate cortado en talla princesa, a precio de coste, pagadero en cómodos plazos y sin intereses.
—¿Qué te decía? —preguntó Pat cuando salieron de la tienda.
—Conque es así como funciona, ¿eh?
—Así es como funciona. Pero ahora tienes que ir a ver al viejo, y yo no pienso entrar contigo.
Danny encontró a John Murphy en el Gloc —¿dónde si no?— y le preguntó si podía atenderle un momento. John lo llevó a la parte de atrás, se sentó en su sitio de siempre y, como no pensaba facilitarle las cosas, se limitó a mirarlo fijamente.
—He venido a pedirle la mano de su hija —dijo Danny, sintiéndose como un idiota y cagado de miedo, además.
A John le apetecía tanto tener a Danny Ryan de yerno como que le salieran unas buenas almorranas, pero Catherine ya le había advertido de que era probable que aquello ocurriera y de que, si quería preservar la paz doméstica, lo mejor sería que diera su consentimiento.
—Yo le buscaré otro novio —le había dicho John.
—No quiere otro novio —contestó Catherine—. Y cuanto antes se casen, mejor, o tendrá que pasar por la vicaría vestida con un saco.
—¿No la habrá dejado preñada?
—Todavía no. Ni siquiera se acuestan, por lo que dice Terri, pero…
Así que John le siguió la corriente a Danny.
—¿Cómo piensas mantener a mi hija? —preguntó.
¿Cómo coño crees tú?, pensó él. Gracias a ti tengo el carné del sindicato, un empleo en el puerto y otras cosillas bajo cuerda.
—No me da miedo el trabajo —dijo—. Y quiero a su hija.
John le contestó que con eso no bastaba y le soltó la charla habitual, pero al final dio su permiso y esa noche Danny llevó a Terri a cenar al George's y ella se hizo la sorprendida cuando se puso de rodillas y le hizo la pregunta, a pesar de que era ella quien le había dicho a su hermano que procurara que Danny se enterara de dónde podía comprar un buen anillo sin endeudarse.
La boda fue aparatosa, como correspondía a una hija de John Murphy.
No tan aparatosa como una boda italiana —no llegaron a esos extremos—, aunque asistieron todos los italianos, llevando su sobre correspondiente: Pasco Ferri y su mujer, los hermanos Moretti, Sal Antonucci y su esposa, y Chris Palumbo. También estuvieron presentes todos los irlandeses que pintaban algo en Dogtown. Hasta Marty estuvo en la misa en la iglesia de St. Mary y en el banquete de bodas, en el Biltmore. John lo costeó todo menos la luna de miel, así que los novios se conformaron con cruzar el puente Blackstone para pasar en Newport un fin de semana largo.
Pat fue quien más se alegró cuando se casaron.
—Siempre hemos sido como hermanos —dijo en la cena de ensayo, la víspera del banquete—. Ahora ya es oficial.
Sí, y, como ya era oficial, Terri cedió por fin.
Con entusiasmo y energía, de eso Danny no tenía queja. Y ahora sigue siendo igual. Llevan cinco años casados y siguen follando como el primer día. Lo malo es que aún no se ha quedado embarazada y a todo el mundo le parece normal preguntarle constantemente por ese tema, y Danny sabe que a ella le duele.
Él no tiene prisa por tener hijos, ni siquiera sabe si quiere tenerlos.
—Eso es porque a ti te criaron los lobos —le dijo Terri una vez.
Pero no es verdad, piensa Danny.
Los lobos se quedan.
Ahora mira el pequeño despertador que hay encima de la cómoda desvencijada y ve que es hora de reunirse con los demás en el Spindrift, antes de la fiesta de Pasco.
Todos los años, el sábado del puente del Día del Trabajo, Pasco Ferri organiza una barbacoa de marisco a la que invita a todo el mundo. Te cruzas con él en la playa, delante de su casa, y te quedas mirando el hoyo que está abriendo en la arena, y te invita, no le importa. Se pasa el día entero cavando el hoyo y echando el carbón, y luego se va a recoger las almejas y las chochas para que estén recién salidas del agua.
Danny a veces va con él, se mete hasta los tobillos en el barro tibio de las lagunas que forma la marea y lo remueve con el rastrillo de mariscar. Es una tarea pesada: levantar el rastrillo del fondo, hurgar con los dedos en el barro atascado entre sus dientes para sacar los moluscos y echarlos al cubo, que flota sobre una cámara de neumático inflada que Pasco se ata al cinto con un trozo de cuerda de tender viejo y deshilachado. Pasco trabaja a ritmo constante, como una máquina: desnudo de cintura para arriba, con la piel mediterránea tostada por el sol, a sus sesenta y tantos años sigue teniendo los músculos duros y fibrosos, aunque los pectorales estén empezando a colgarle un poco. Manda en todo el sur de Nueva Inglaterra, pero se lo pasa en grande al sol, metido en el barro, afanándose como un viejo paisano.
Sí, pero ¿a cuántos tíos ha mandado liquidar este paisano?, se pregunta Danny a veces mientras lo ve trabajar, tan apacible y satisfecho. ¿Y a cuántos se ha cargado él mismo? Cuentan por ahí que él en persona mató a Joey Bonham, a Remy LaChance y a los hermanos McMahon de Boston. Y Peter y Paul le han contado en voz baja, alguna noche que se han quedado bebiendo whisky hasta las tantas, que a Pasco no le van las pistolas, que prefiere el alambre o la navaja, las distancias cortas, poder oler el sudor de sus víctimas.
Algunos días, Pasco y Danny iban a Almacs a comprar muslos de pollos y luego se acercaban en coche al río Narrow, donde Pasco ataba los muslos con un cordel largo, los lanzaba al agua y los iba recogiendo muy despacio. Ocurría entonces que una jaiba enganchaba la carne con sus pinzas y no la soltaba hasta que Pasco la metía en la red que sujetaba Danny.
—Aplícate el cuento —le dijo Pasco una vez mientras observaba cómo una jaiba forcejaba en el cubo, intentando escapar. Luego ató otro muslo de pollo y repitió la operación hasta que tuvieron el cubo lleno de jaibas que cocer esa noche.
Y el cuento era este: no te aferres a nada que te lleve a una trampa. Si vas a soltarte, suéltate cuanto antes.
O, mejor aún, no muerdas la carnada.
3
Danny y Liam suben al Camry de Pat para ir a Mashanuck Point, a cinco minutos en coche.
—Entonces, ¿para qué vamos a reunirnos? —le pregunta Pat a su hermano.
—Los Moretti le están cobrando impuestos al Spindrift —le recuerda Liam.
—Está en su territorio —contesta Pat.
—El Drift, no. Está exento.
Es cierto, piensa Danny mientras mira por la ventanilla. El resto de los locales de la costa son territorio de los italianos, pero el Spindrift es de los irlandeses desde tiempos de su padre. Conoce bien el sitio, solía emborracharse allí cuando trabajaba en la flota pesquera, y a veces, en verano, va a escuchar a las bandas de blues de la zona que tocan allí los fines de semana.
El dueño, Tim Carroll, es amigo suyo.
El coche avanza entre maizales, y a Danny siempre le sorprende que estos terrenos sigan sin urbanizar. Son propiedad de la misma familia desde hace trescientos años, y son gente muy terca estos labradores yanquis. Prefieren plantar maíz dulce a vender sus tierras y jubilarse con los bolsillos bien llenos, pero Danny se alegra de que así sea. Es tan bonito todo esto, con los sembrados hasta el borde mismo del mar…
—Bueno, ¿y qué? —le pregunta Pat a Liam—. ¿Tim ha acudido a ti?
Es un incumplimiento del protocolo. Si Tim tiene alguna queja, debe acudir a John, o a Pat, en todo caso. No a Liam, que es el hermano pequeño.
Liam se pone un poco a la defensiva.
—No es que haya acudido a mí. Fui a tomar una cerveza y nos pusimos a hablar.
Hay tantos cabos y marismas a lo largo del litoral, se dice Danny, que para llegar a cualquier sitio tienes que ir primero tierra adentro, seguir luego en paralelo a la costa y volver después hacia el mar. Se tardaría mucho menos si drenaran las marismas y construyeran carreteras, pero eso es lo que harían en Connecticut, no en Rhode Island.
En Rhode Island a la gente le gusta complicar las cosas, que sean difíciles de encontrar.
Es otro lema oficioso del estado: «Si tuvieras que saberlo, lo sabrías».
Así que se tarda unos minutos en llegar en coche al Spindrift. Podrían haber ido andando por la playa, pero van por carretera, dejando atrás los maizales y luego el pequeño supermercado, el puesto de perritos calientes, la lavandería y la heladería. Al doblar la curva que vuelve a la costa, hay un camping de caravanas a la izquierda y luego está el bar.
Aparcan delante.
Nada más cruzar la puerta, ya intuye uno que el bar no es lo que se dice una mina de oro. Es una vieja barraca de madera de chilla vapuleada por el salitre y los vientos invernales desde hace más de sesenta años. A saber cómo sigue en pie. Un ventarrón la echaría abajo, piensa Danny, y la temporada de huracanes está al caer.
Tim Carroll está detrás de la barra, poniéndole una cerveza a un turista.
Tim Carroll el flaco, piensa Danny. No engorda ni aunque lo ceben como a un pavo. Tiene, ¿cuántos? ¿Treinta y tres años? Y ya parece avejentado por la responsabilidad de llevar el bar desde que murió su padre. Se limpia las manos en el delantal y sale de detrás de la barra.
—Peter y Paul ya han llegado. —Señala la terraza con el mentón—. Chris Palumbo está con ellos.
—Bueno, ¿qué problema hay, Tim? —pregunta Pat.
—Que vienen aquí dándose aires. Se presentan todas las tardes, piden jarras de cerveza que no pagan, y bocadillos y hamburguesas… ¿Tú sabes lo que cuesta la carne últimamente? ¿Y el pan?
—Sí, vale.
—¿Y ahora, encima, quieren un sobre? —añade Tim—. Tengo diez semanas, once como mucho, para sacarle a esto algún beneficio en verano. El resto del año me muero de asco. Solo viene alguna gente del pueblo, y pescadores que se tiran dos horas con una cerveza. No te ofendas, Danny.
Danny sacude la cabeza: «Tranquilo, no me ofendo».
Cruzan la puerta corredera abierta y salen a la terraza, sostenida precariamente sobre unas rocas que puso el Gobierno del estado para que el chiringuito entero no se deslizara en el mar. Desde allí, Danny alcanza a ver toda la costa sur, desde el faro de Gilead hasta Watch Hill.
Es precioso.
Los hermanos Moretti están sentados a una mesa blanca de plástico junto a la barandilla, en la que Chris Palumbo tiene apoyados los pies.
Peter Moretti parece el típico mafioso: el pelo negro y espeso repeinado hacia atrás, la camisa negra arremangada para que se le vea el Rolex, vaqueros de marca y mocasines de charol.
Paulie Moretti es un macarrilla de metro setenta, como mucho, con la piel de color caramelo y el pelo castaño claro, teñido con mechas y muy rizado. Permanentado, piensa Danny con desdén. Es lo que está de moda, pero aun así no lo soporta. Paulie siempre ha tenido un poco pinta de puertorriqueño, se dice Danny, pero se lo calla, claro.
Chris Palumbo es otra cosa. Tiene el pelo rojo, como si fuera del mismo Galway, pero aparte de eso es tan italiano como la salsa boloñesa.
Danny recuerda lo que le dijo de él el carcamal de Bernie Hughes:
—Nunca te fíes de un espagueti pelirrojo. Son lo peor de su casta.
Peter es listo, sí, pero, por listo que sea, Chris es más listo que él. Peter no mueve un dedo sin consultarle antes y, si Peter da el gran paso y asciende a la jefatura, no hay duda de que Chris será su consigliere.
Los irlandeses arriman unas sillas cuando una camarera trae dos jarras grandes de cerveza y las deja en la mesa. Los hombres se sirven. Luego, Peter se vuelve hacia Tim.
—¿Has ido corriendo a los Murphy?
—No he ido «corriendo» a ningún sitio —contesta—. Solo le he dicho a Liam…
—Aquí todos somos amigos —dice Pat, que no quiere que se metan a discutir quién le ha ido con el cuento a quién.
—Somos todos amigos, pero el negocio es el negocio —replica Peter.
—Este sitio no paga impuestos —tercia Liam—. Nunca los ha pagado ni los pagará. El padre de Tim y mi padre…
—Su padre ha muerto —le corta Peter, y mira a Tim—. Descanse en paz, no te ofendas. Pero al morir él se acabó el acuerdo.
—Está exento —dice Pat.
—¿Y va a estar exento siempre porque hace treinta años algún destripaterrones irlandés coció aquí una patata? —pregunta Peter.
—Venga ya, Pete —contesta Pat.
Entonces interviene Chris:
—¿Quién crees que consiguió que Obras Públicas pusiera estas rocas para que este tugurio no acabara como la puta balsa de Huckleberry Finn? Son treinta o cuarenta mil pavos en material, eso por no hablar de la mano de obra.
Pat se ríe.
—¿Qué pasa? ¿Es que lo pagasteis vosotros?
—Lo organizamos nosotros —contesta Chris—. Y no oí que Tim se quejara entonces.
—Ya le compro la comida a vuestro proveedor —dice Tim—. Y me cobra un dineral por la carne. Me saldría mucho más barata en otro sitio.
Es cierto, piensa Danny. Los Moretti ya le sacan algo al Spindrift, entre las máquinas expendedoras y la comisión que cobran a los proveedores. Además de las consumiciones gratis.
—Ya, y la próxima vez que un inspector de sanidad inspeccione de verdad tu cocina será la primera —replica Chris.
—Joder, entonces, no os comáis mi comida, ¿vale?
Peter se inclina sobre la mesa, hacia Pat.
—Lo único que decimos es que últimamente este sitio nos ha dado algunos gastos y creemos que Tim tendría que contribuir un poco. Yo creo que es bastante razonable, ¿no?
—No puedo daros lo que no tengo —se queja Tim—. No tengo dinero, Peter.
Peter se encoge de hombros.
—Seguro que algo se nos ocurre.
Ah, conque es eso, piensa Danny. La exigencia del impuesto era solo un truco. Los Moretti saben que Tim no tiene dinero. Era solo una estratagema para plantear lo que de verdad les interesa.
—¿Tenéis algo en mente? —pregunta Pat.
—La semana pasada, uno de nuestros chicos —dice Peter— entró en el aseo a hacer una pequeña transacción y Tim se puso borde con él.
—Estaba vendiendo farlopa —dice Tim.
—Le pusiste las manos encima —replica Paulie—. Le echaste a la calle.
—Sí, y volvería a hacerlo, Paulie. Si mi viejo supiera que esas cosas pasan aquí…
Danny se acuerda de pronto de una discusión que tuvieron Pat y Liam sobre los viajes de Liam a Miami. Liam va allí de vez en cuando, «de fornicaciones», como él dice. Danny tiene sus sospechas sobre esas escapadas.
Igual que Pat.
Danny estaba presente cuando Pat arrinconó a su hermano y le dijo:
—Te juro por Dios, Liam, que si te traes de Florida algo que no sea un herpes…
Liam se rio.
—¿Como por ejemplo qué? ¿Coca?
—Sí, eso, coca.
—La coca da mucha pasta, hermano.
—Y también da un montón de años de cárcel —replicó Pat—. Y no queremos que los federales y la policía local vengan a husmear por aquí.
—Sí, padrino —dijo Liam, y añadió imitando a Brando—: Perderemos a nuestros jueces, a nuestros políticos…
—No estoy de broma, hermanito.
—Pues no te pongas histérico. Que no estoy moviendo coca, hombre.
—Más te vale.
—Joder, venga ya.
Ahora, al acordarse de esa conversación, Danny se pregunta de qué coño se está hablando de verdad aquí.
—Mira —interviene Peter—, quizá podamos darle a Tim un poco de cuartel con los pagos si hace la vista gorda con ese tema.