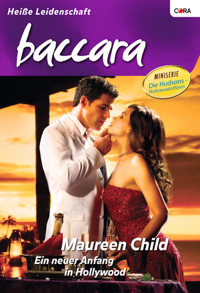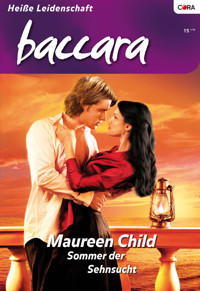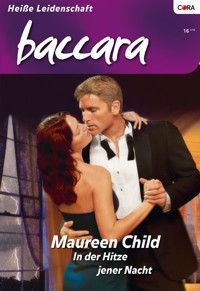4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Deseo
- Sprache: Spanisch
Conflicto amoroso Un huracán obligó a Karen Beckett a refugiarse en la diminuta habitación de un motel con el sargento Sam Paretti, el hombre al que no quería volver a ver. Hacía unos meses que Karen había cortado la relación con aquel marine tan guapo, pero los recuerdos agridulces del tiempo que habían pasado juntos no la abandonaban. Ahora la había rescatado de la tormenta y quería una recompensa a cambio. Sus ojos reflejaban un deseo tan fuerte como la pasión que desbordaba a Karen. Pero ceder ante aquella sed significaría tener que contarle su pasado y admitir el insondable amor que sentía por él. Pasión desnuda Cuando la ejecutiva Liney Reed, también conocida como la "dama dragón" contrató a Raven Doyle para hacer de modelo, como "hombre duro" en su revista Cooking Fantasies, no podía imaginarse hasta qué punto sus fantasías sobre el rudo caballero llegarían a estar al rojo vivo... Una situación comprometida Lyon Mackenzie no podía permitirse perder a la señorita Hammond. Pero su ayudante personal había dimitido para casarse. Cuando Liv se dio cuenta de que el bestia de su jefe estaba en apuros, accedió a continuar trabajando una semana más. Pero en ningún momento contó con que tendría que cuidar de su ahijado durante esa semana, ni fingir que era la esposa de Lyon después de que el cliente más importante de éste los sorprendiera en una situación de lo más comprometida...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
www.harlequiniberica.com
© 2025 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 570 - septiembre 2025
© 2000 Maureen Child
Conflicto amoroso
Título original: Marooned with a Marin
© 2000 Colleen Collins
Pasión desnuda
Título original: Rough and Rugged
© 2000 Salimah Kassam & Lenore Timm-Providence
Una situación comprometida
Título original: The Lyon’s Den
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2001
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
Sin limitar los derechos exclusivos del autor y del editor, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta edición para entrenar a tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 979-13-7000-840-6
Índice
Créditos
Conflicto amoroso
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Epílogo
Pasión desnuda
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Una situación comprometida
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
¿Qué más me puede pasar hoy?, se preguntó el sargento de artillería Sam Paretti mirando al cielo encapotado.
Estaba de pie sobre una plataforma de madera desde la que se dominaba el campo de tiro. Tendría que estar escuchando disparos por todas partes, debería estar viendo filas de reclutas arriba y abajo, disparando.
Pero no. En lugar de eso, estaba asegurándose de que no quedaba nadie, de que todos habían vuelto a sus barracones. Un día perfecto de prácticas de tiro desperdiciado por culpa de un huracán.
–¿No tienes nada mejor que hacer? –gritó en dirección al cielo. Una ráfaga de relámpago fue la única respuesta que obtuvo y Sam tradujo que la voluntad de Dios estaba por encima de la de un sargento de artillería del cuerpo de marines.
El viento lo azotó, moviendo la tela de la camisa y los pantalones. Se ajustó la visera de la gorra y bajó de la plataforma, aterrizando sobre el suelo embarrado.
Vio algo que brillaba en mitad del fango y se agachó a agarrarlo. Era un cartucho. Se lo metió en el bolsillo y se alejó en dirección a su habitación. Debía hacer la maleta para evacuar.
–Sargento de artillería Paretti –gritó alguien. Sam se paró, se dio la vuelta y vio al sargento del estado mayor Bill Cooper que iba corriendo hacia él.
–¿Qué ocurre, Cooper?
El sargento se paró delante de él y se cuadró.
–Descanse, marine –dijo Sam.
–¿Qué pasa? –preguntó ya con las manos a la espalda y más relajado. De repente, el fuerte viento le arrancó la gorra y tuvo que salir corriendo tras ella–. ¿Te vas ya?
Sam negó con la cabeza y se cruzó de brazos. Abrió las piernas y le plantó cara al viento.
–Aún no. Va a haber unos atascos impresionantes.
–Pues sí –dijo el más joven–, pero mi mujer se quiere ir ya. Es de California, ¿sabes? Están acostumbrados al tráfico y a los terremotos, pero no a los huracanes.
«California», recordó Sam. No habían pasado más que unos meses desde que había estado allí para la boda de su hermano mayor. También hacía un par de meses que una chica de California le había dejado a él.
Karen Beckett. Pensar en ella le produjo un escalofrío. Había irrumpido en su vida, la había descolocado y se había ido igual de rápido que había llegado, dejándolo más solo que nunca.
Se preguntó dónde estaría. Se preguntó si la habrían evacuado, si estaría asustada. Se rio. ¿Karen asustada?
–¿Quieres que haga algo más antes de irme?
–No –contestó Sam–. Voy a dar una última vuelta, pero tú puedes irte.
–Muy bien. Te veré cuando todo esto haya acabado.
–Aquí estaré –contestó pensando que, si por él fuera, se quedaría en la base para hacerle frente a la tormenta. Pero había recibido órdenes de evacuar y no había más. Si no evacuaba podrían juzgarle–. Dale recuerdos a Joanne.
–De acuerdo. Cúbrete las espaldas –sonrió el otro.
–Siempre –murmuró mientras el otro se alejaba a buen paso sujetándose el sombrero–. Bueno, casi siempre –dijo recordando aquella vez en la que no lo había hecho. Aquella vez había dejado que su corazón pesara más que su cabeza y Karen Beckett había aprovechado para darle fuerte y dejarle mal herido.
Maldición. Esperaba que estuviese bien.
Karen Beckett iba en su coche por la carretera de doble sentido, viendo cómo se estaba poniendo el tráfico y pensó que sería inútil irse en aquellos momentos. Lo único que conseguiría sería tragarse un buen embotellamiento. Una de las razones por las que se había mudado a Carolina del Sur había sido para evitar los atascos. Eso y que su abuela había muerto hacía dos años y le había dejado la vieja casona familiar. Era un lugar magnífico para huir cuando necesitaba alejarse de todo. Era como un escondite.
Se quedó pensando en aquello. No era el momento de ponerse a darle vueltas a antiguas relaciones que habían salido mal. El huracán estaba apunto de llegar aunque ella no estaba muy segura de que fuera a ser tan peligroso como habían anunciado. Otras veces, el gobierno había hecho evacuar a la población y un par de horas después había cambiado de opinión. La televisión llevaba tres días siguiendo la tormenta. Habían sido tres días de advertencias de posibles evacuaciones, de ver a amigos y vecinos comprar de todo, desde papel higiénico hasta galletas de chocolate.
Llevaba dos años en Carolina del Sur y todavía no le había tocado evacuar nunca. Ya se las había tenido que ver antes con lluvia y viento. El paso de El Niño por California no había sido un camino de rosas precisamente. Por no hablar de los terremotos. Karen pensó que si había sobrevivido a un 6,5 podría sobrevivir a un huracán.
–Sí –se animó a sí misma–. Esperaré un poco, unas cuantas horas más. Donde esté un buen terremoto… –dijo desenvolviendo un bombón.
Miró por la ventanilla. Al otro lado de la carretera, los enormes árboles no dejaban ver qué había detrás. Era como ir conduciendo dentro de un túnel verde. La lluvia caía a cascadas por las ventanillas y repiqueteaba en el techo del coche.
Se metió el dulce en la boca y comenzó a tararear una canción que estaba oyendo en la radio. En ese momento, pasó por delante de la entrada de la base de marines Parris Island. Intentó no mirar, pero no pudo. Se le aceleró el corazón y dejó de cantar.
Vio cientos de autobuses, llenos de marines. Les estaban evacuando. Parris Island era una base de entrenamiento para reclutas, así que sospechó que la evacuación habría sido bien acogida por ellos.
Pensó en otro marine. A pesar de que ya no salían juntos, no se podía quitar de la cabeza a Sam Paretti. Habían pasado dos meses, dos semanas y tres días desde la última vez que se habían visto. No era fácil olvidarse de él. Cuando menos se lo esperaba, veía su cara y se quedaba sin aliento. Recordaba sus caricias, su olor. Lo recordaba muy bien. Los meses que habían pasado juntos y la noche que lo habían dejado. Seguía soñando con aquellos ojos color ámbar, con los que la había aniquilado cuando le dijo que no quería volver a verlo.
Apartó la mirada de la base. Le latía el corazón con fuerza y le sudaban las manos. Tragó con dificultad y se metió en la boca dos bombones más.
Ni el chocolate podía apartar de su mente a Sam Paretti, aquel sargento de artillería cañón.
A pesar de lo que había sucedido entre ellos, esperó que estuviera bien.
Sam cerró el maletero con fuerza y se metió en el coche. Encendió el motor, escuchó el ruido y metió primera.
Dio las luces para ver la carretera a través de la cortina de lluvia. La base estaba prácticamente desierta. Era como una ciudad fantasma. Miles de marines huyendo de una maldita tormenta. No le parecía bien.
Entendía que los hombres casados se fueran porque tenían mujeres e hijos a los que poner a salvo.
Se dirigió a la puerta principal. Pensó que las fuerzas de la naturaleza, en forma de huracán, serían perfectas para un curso de entrenamiento de marines.
Encendió la radio y se incorporó a la carretera que habría de llevarle a la autopista y a tierra firme.
–Por lo menos, no hay tráfico –comentó con estelas de agua a ambos lados del coche.
Eran las tres y media de la madrugada y tenía la carretera prácticamente para él solo.
Sola.
Bien, perfecto.
Karen volvió a encender el contacto. Nada. Hacía media hora que no oía más que clic, clic, clic. El motor no arrancaba. Como había esperado a que no hubiera tráfico, estaba sola en una carretera oscura en mitad de la nada y con un huracán pisándole los talones.
No podía irle peor.
Se comió otro bombón. A su alrededor, todo era oscuridad y lluvia. El viento soplaba con fuerza y los árboles situados a ambos lados de la carretera se movían como animadoras fuera de sí. El viento sacudió el coche y Karen se agarró con fuerza al volante. Sintió que el miedo comenzaba a atenazarle el estómago.
¿Qué debía hacer? Había intentado llamar desde el teléfono móvil, pero no había conseguido hablar con nadie. Ninguno de los coches que habían pasado había parado. Solo podía quedarse allí sentada y rezar para que el coche arrancara. Pronto.
Se arrepintió de no haber escogido mecánica en vez de hogar en el colegio. No creía que saber preparar un guiso pudiera salvarle la vida.
Vio algo por el rabillo del ojo y miró por el retrovisor. Eran unos faros que se aproximaban deprisa. A lo mejor paraba. Si era así, tendría que cruzar los dedos para que no fuera un asesino en serie.
No tenía opción. El huracán Henry estaba a la vuelta de la esquina.
–Venga, vamos –susurró mirando aquellos faros–. Gracias a Dios –dijo al ver que se había parado tras ella.
Vio por el retrovisor al conductor que abría la puerta y se dio cuenta de que iba solo. Hubiera preferido que la hubiera rescatado una familia.
–No importa –se dijo–. Sea quien sea, es mi héroe.
Un segundo después, su héroe estaba dando con los nudillos en la ventana. Se apresuró a bajarla.
–Vaya, ¿por qué no me sorprende verte aquí? –preguntó una voz demasiado conocida.
–¿Sam? –preguntó Karen con el estómago en un puño.
–El mismo.
Allí estaba. Con la lluvia cayéndole por la cara. Le miró a los ojos y se dijo que Dios tenía mucho sentido del humor. ¿Cómo, si no, se explicaba que mandara a salvarla al único hombre que no quería volver a ver?
–¿Qué estás haciendo aquí?
–Pues nada, que como hace una noche tan estupenda, decidí aparcar aquí y admirarla un rato.
–Muy graciosa, Karen. Viene un huracán, por si no te has enterado.
–Bueno… –comentó tomando otro bombón–. ¿Tienes teléfono en el coche? He intentado llamar desde mi móvil, pero no funciona.
–Aunque funcionara, no podrías llamar a nadie. Si necesitas ayuda, yo te ayudaré. Vamos, agarra tus cosas y vente conmigo.
–¿A dónde?
–¿Importa eso a estas alturas? –dijo riéndose.
–Supongo que no –contestó sabiendo que no tenía elección.
Le pareció mejor irse con Sam Paretti que tener que afrontar sola un huracán.
–Dame las llaves. Voy a sacar las cosas del maletero.
Se las dio pensando que seguía siendo tan atento como siempre. Karen alcanzó el bolso, los termos y los bombones del asiento del copiloto. Subió la ventana, se puso la capucha y salió del coche.
El viento le quitó la capucha nada más salir y se vio con todo el pelo por la cara. El agua se le metió por el cuello de la camisa y le bajó por la columna vertebral. Sintió que se le habían pegado los vaqueros y que se le habían encharcado las zapatillas de deporte.
En las llanuras, el agua tardaría mucho en desaparecer. Las calles se convertirían en lagos; las autopistas, en ríos y los campos, en océanos.
Con esfuerzo llegó a la parte de atrás del coche.
–Mujeres. ¿Para qué necesitarán tantas cosas? –oyó murmurar a Sam.
–Perdón por no poder sobrevivir con una navaja y un cepo.
–No te vas de vacaciones –dijo agarrando las dos maletas–. Estamos evacuando.
–¿Y?
–Nada.
Sam metió el equipaje de Karen en su maletero. Karen lo siguió a la parte de atrás del enorme todoterreno y vio todo lo que se había llevado.
–¿Una tienda? –gritó para que la oyera por encima del viento–. ¿Piensas acampar?
–No creo –dijo cerrando el maletero–. ¿Qué llevas aquí?
–Comida. Cosas necesarias.
–¿Chocolate? –preguntó con una ceja levantada.
–El chocolate es muy necesario –contestó hurgando en la bolsa de papel.
–Muy bien. Vamos –le dijo agarrándola del codo para acompañarla hasta el asiento del copiloto. Le abrió la puerta y la acomodó dentro. Cerró la puerta. Karen se quedó aturdida ante la ausencia de lluvia y viento.
Sam se montó en el coche. Allí estaban, solos.
Sam se giró para mirarla y, cuando sus ojos se encontraron, Karen se preguntó qué sería más peligroso, el huracán o Sam Paretti.
Capítulo Dos
Estaba como una rata mojada.
Aun así, le seguía pareciendo la mujer más guapa que había visto jamás. Maldición.
Sam la observó durante un largo minuto, satisfaciendo aquel deseo que lo había perseguido durante dos meses. Vaya. Le pareció que habían transcurridos años desde la última vez que la había visto.
Se había acercado a aquel coche con las luces de emergencia puestas porque no había sido capaz de pasar de largo ante alguien que podría necesitar ayuda. Cuando reconoció el coche, en el último momento, supo que iba a pagar un precio muy alto por su caballerosidad.
El precio era que la podía mirar, pero no la podía tocar.
Aquello lo enfadó.
–¿Por qué demonios sigues aquí? Tendrías que haberte ido hace horas –dijo en un tono más cortante de lo deseado.
–Le dijo la sartén al cazo –contestó ella arqueando las cejas rubias.
–Muy graciosa –comentó Sam sabiendo que él también se debería de haber ido hacía horas–. Mi situación es diferente.
–¿De verdad? ¿Y eso? –preguntó comiéndose otro bombón.
–Muy sencillo. Porque mi coche funciona. Te dije hace tres meses que tu coche estaba en las últimas. Te advertí que no te fiaras de él –dijo moviendo la cabeza en señal de desaprobación.
Karen se arrellanó en el asiento, desenvolvió otro bombón y se lo metió en la boca. Se dio cuenta de que comía tantos bombones cuando estaba nerviosa o enfadada. O feliz. Sam recordaba el chocolate como una parte muy importante de la personalidad de Karen Beckett.
–Sí, ya lo sé, pero ha durado tres meses más de lo que tú creías, ¿no?
–Claro. Ha durado hasta que lo has necesitado realmente. En ese momento, ha decidido morirse.
–Mira, Sam…
Aquella mujer era la más testaruda que había conocido.
–Por amor de Dios, Karen –dijo molesto–. Si no hubiera aparecido, ¿qué habrías hecho? Te habrías quedado ahí, atrapada. En mitad de la nada y con un huracán acechando.
–Me las habría apañado –contestó con aquella expresión de «reina a plebeyo».
–Sí, claro –dijo recordando aquella irritación de meses atrás. Karen Beckett era especialista en sacarle de quicio–. Lo primero que pensé cuando me paré a socorrerte fue en lo bien que parecías estar.
Karen le dedicó una mirada asesina, agarró el bolso y los bombones.
–¿Sabes lo que te digo? Si que me lleves en coche me va a costar escuchar tus charlas, prefiero ir andando.
Abrió la puerta y, al instante, entró la lluvia. Sam se lanzó sobre el reposabrazos de la puerta de Karen y la cerró.
–¡No seas inconsciente!
–No soy inconsciente.
–No he dicho que lo fueras.
–Sí, sí lo has dicho. Lo acabas de decir –dijo empujándole para que retrocediera hasta su asiento.
–Mira, esto es de locos.
Karen suspiró, se cruzó de brazos y lo miró fijamente.
–No tenemos motivos para pelearnos, Karen. Ya no estamos juntos –dijo Sam sintiendo un inmediato pellizco de nostalgia.
–Es cierto.
Una ráfaga de viento dio en el coche y la lluvia comenzó a caer sobre el techo como si fueran bailarines irlandeses.
Sam intentó centrarse en lo que era realmente importante. No era que lo hubieran dejado ni que la siguiera queriendo sino la amenaza que les perseguía.
No estaba preocupado por sí mismo sino por Karen. Haría todo lo posible por que no le ocurriera nada.
Sam suspiró y la miró. Parecía preocupada. Se estaba mordiendo el labio inferior y tenía la mirada fija en la tormenta que se producía en el exterior. Supo que deseaba estar en cualquier otros sitio menos allí. Una parte de él le dio la razón, pero se alegraba de que estuviera con él. Por lo menos, sabía que estaba a salvo.
–¿Te parece bien que declaremos una tregua temporal? –preguntó Sam un poco alto para que le oyera a pesar de la tormenta.
–De acuerdo –asintió tras considerarlo un momento y le tendió la mano derecha para sellar el pacto con un apretón.
Al tocarle la mano, Sam sintió una descarga eléctrica que le recorrió el brazo y le llegó hasta el cerebro. Sam se la soltó rápidamente, pero no pudo evitar que el deseo le llegara al pecho y le aplastara el corazón.
Cuando vio que Karen se comía otro bombón, pensó que a ella le debía de haber pasado lo mismo. Le temblaron los dedos al desenvolverlo. Sam supo que lo que había habido entre ellos seguía vivo.
Pero eso no tenía importancia en aquellos momentos. Le había dejado claro hacía dos meses lo que sentía por él cuando se alejó de él casi sin mirarlo.
–Como sigas comiendo tanto chocolate no vas a llegar a los cuarenta con dientes –le dijo aclarándose la garganta para borrar aquellos recuerdos dolorosos.
–Habrá valido la pena –murmuró.
–¿Y cómo vas a comer chocolate cuando ya no tengas dientes?
–Lo derretiré y me lo tomaré con una pajita.
–Cabezota.
–Listillo.
Sam sonrió y vio que a ella también se le dibujaba el comienzo de una sonrisa en el rostro. Echaba de menos aquellas… conversaciones. Y otras cosas, también.
–Bueno, ¿qué te parece si encontramos un lugar donde resguardarnos de la tormenta?
–Buena idea.
A los veinte minutos sonó el móvil de Karen, que se alegró tanto de que funcionara de nuevo, que no se extrañó de que la llamaran a las tres de la madrugada.
–Hola, mamá –dijo mirando a Sam.
Él se rio sofocadamente, lo que hizo que a Karen le rechinaran los dientes.
–Karen, cariño… ¿Dónde estás? Espero que en algún sitio seguro.
–Claro –contestó. Físicamente, sí; emocionalmente, no lo tenía tan claro. Tener tan cerca de nuevo a Sam Paretti no era una buena idea. Los recuerdos de cuando estaban juntos estaban demasiado cercanos. Demasiado fuertes. Demasiado tentadores.
–¿Dónde estás? –dijo su madre sacándola de sus pensamientos.
–De camino.
–Pero si hace horas que tendrías que haberte ido.
–El tráfico estaba fatal –dijo para que se enteraran los dos: su madre y Sam.
–Martha… –dijo su padre desde otro auricular–. Ahora que sabemos que está bien, ¿por qué no colgamos y la dejamos seguir?
–Gracias, papá.
–Nada de esto habría ocurrido si no te hubieras ido –dijo su madre–. Estarías sana y salva, aquí, en California…
–Esperando, con todos nosotros, al superterremoto –apuntó su padre.
–Mamá, estoy perfectamente…
–Ahora –añadió Sam.
–¿Quién ha dicho eso? –preguntó su madre.
–Eh… –Karen cerró los ojos y se armó de paciencia–. Estoy con un amigo.
Sam se rio al oír el tono en el que había dicho «amigo».
Karen pensó que, efectivamente, no eran amigos, pero tampoco eran novios ya. ¿Qué eran, entonces? ¿Enemigos que se llevaban bien?
–¿Qué amigo?
–Martha…
–Diles hola de mi parte –dijo Sam.
Karen suspiró y se rindió ante lo inevitable.
–Sam os manda recuerdos.
–¿Sam? No me habías dicho que estuvierais juntos otra vez.
–No estamos juntos…
Sam se rió y a Karen le entraron ganas de llorar.
–Karen, ¿qué está pasando?
–Lo siento, pero tengo que colgar. Tengo que ayudar a Sam con la carretera.
–Muy bien, cariño. Tened cuidado los dos –dijo su padre.
–Exacto. Yo he vivido alguno de esos huracanes y sé lo que es. Por eso me fui de la Costa Este. Tienes que ir tierra adentro. Cuando llegues, me llamas. Seguramente, las líneas estarán cortadas y…
–Martha… –dijo la voz de Stuart Beckett un poco impaciente.
–De acuerdo, de acuerdo. Cariño, no os paréis hasta que no estéis a salvo.
–Claro. Te lo prometo –dijo sonriendo. Sus padres, como todos los padres, tenían la capacidad de sacarla de quicio, pero los adoraba. Lo único malo de haberse mudado era lo mucho que los echaba de menos–. Os llamaré en cuanto pueda.
Colgó y metió el móvil de nuevo en el bolso. Escuchó el chirriar de los neumáticos sobre el pavimento mojado y el repiquetear de las gotas en el coche.
–¿Por qué has hecho eso?
–¿Qué?
–Asegurarte de que mis padres se enteraran de que iba contigo.
–No sabía que debía esconderme –dijo encogiéndose de hombros.
–No es eso. Es que van a querer saber qué está pasando y…
–Y no quieres contarles nada, como a mí, ¿no?
–Sam, ya te dije que tenía mis razones para cortar contigo.
–Sí, ya lo sé. Por desgracia, decidiste no compartirlas conmigo.
–¿Y eso qué importa?
–¡Por supuesto que importa! –dijo casi gritando–. Mira, no quiero que vuelva a pasar –añadió bajando la voz.
–¿Y crees que yo sí?
–Supongo que no.
La tensión se mascaba en el interior del coche. A Karen le dolía el corazón. Hubo un tiempo en el que las cosas habían sido estupendas entre ellos.
–¿Qué tal están tus padres? –preguntó Sam cambiando de tema.
Karen pensó que era mejor guardar las formas. Después de todo, les iba a tocar estar juntos durante no sabía cuánto tiempo. No hacía falta ponerse de malas. No había necesidad de hacerse daño mutuamente.
–Bien –contestó mirándolo. Aquel perfil parecía esculpido en piedra, pero recordaba muy bien cómo su expresión rígida podía tornarse en sonrisa rápidamente. Se puso nerviosa de repente, así que alcanzó otro bombón y se lo comió.
–¿Tu madre sigue dándote la lata para que te vuelvas a California?
–No tanto. Ahora, ya solo de vez en cuando.
–Pensé que, tal vez, después de dejarlo conmigo, te volverías –comentó con la mirada fija en la carretera.
En los días que siguieron a su ruptura, Karen había deseado un lugar en el que poder esconderse, pero se negó a huir de nuevo. Ya lo había hecho cuando se había ido de California a Carolina del Sur y se había dado de bruces con lo mismo de lo que iba huyendo.
Esconderse no era la solución. Se quedó para afrontar la situación y olvidarse de lo que habían compartido. No le había salido bien.
–¿Cómo es que no te fuiste? –insistió Sam.
–Porque, ahora, esta es mi casa. Me gusta vivir en el sur. Me gusta la vida en una ciudad pequeña. Además, no creo que sea bueno dar marcha atrás.
–Yo tampoco –dijo mirándola.
–Bien –dijo pensando en que lo que había querido decir era que no tenía ningún interés en rememorar lo que habían vivido juntos–. Aunque tengamos que pasar un rato juntos, esto no cambia nada.
–De acuerdo.
–Veo que nos entendemos.
Sam agarró con mas fuerza el volante y tomó aire profundamente.
–Sí –dijo por fin–. Estate tranquila. No tengo la más mínima intención de que me vuelvas a romper el corazón.
A Karen aquello le cayó como una bofetada.
–Lo siento. No tenía que haber dicho eso.
–No pasa nada.
–Sí, sí pasa. Hiciste lo que debías hacer. Lo sé, aunque no lo entiendo.
La culpa le atenazó el estómago a Karen. Sabía que le había hecho daño, pero no tuvo más remedio que cortar con él antes de que se convirtiera en algo importante. Perderlo hubiera significado la muerte para ella.
Aquello le parecía una razón estúpida incluso a ella. Por eso nunca le había dado una explicación. Seguro que la habría convencido y seguro que algún día se habrían arrepentido.
Recorrieron muchos kilómetros. Sam no quitaba la vista de la carretera y no dejaba de darle vueltas al problema que tenían entre manos: encontrar refugio. Si hubiera estado solo, habría aparcado y habría montado la tienda de campaña.
Pero, como Karen estaba con él, todo cambiaba. Había que encontrar un motel. Un edificio que aguantara el viento, que cada vez soplaba con más fuerza. Los árboles situados a ambos lados de la carretera estaban doblados por la mitad y agitaban las ramas como si quisieran agarrar los coches.
Había pasado de largo ante unas cuantas salidas de la autopista porque todavía estaban demasiado cerca de la costa. Había que ir tierra adentro lo suficiente como para que Karen no estuviera en peligro. A juzgar por la fuerza del viento, se estaban quedando sin tiempo.
Entonces, lo vio. Un motel de ladrillo. Había una docena de coches en el aparcamiento, pero tenía puesto el cartel de libre.
–¿Posada La gota? –preguntó Karen viendo que Sam se metía con el coche.
–Suena acogedor, ¿no? –rió Sam.
–¿Acogedor? Pero si parece que tiene cien años.
–Exactamente lo que necesitamos.
–¿Eh?
Aparcó delante de la recepción y apagó el motor.
–Si es tan viejo, habrá sobrevivido a un montón de huracanes. Seguro que también aguantará este –dijo encogiéndose de hombros.
«Claro», pensó Karen, pero se preguntó si ella sobreviviría al huracán.
Capítulo Tres
Lo miró a través del parabrisas. Las cataratas de lluvia desdibujaban su silueta como si todo aquello fuera un sueño y, en realidad, estuvieran en casa, en la cama, con imágenes de Sam atormentándola.
Cuando vio al dueño del motel aparecer tras el mostrador rascándose el pecho peludo, supo que no era un sueño. Era un hombre mayor, tripudo y con el pelo cano. Sonrió a Sam y le entregó el libro de registro.
–Oh, este sitio es el Ritz –murmuró Karen cuando el dueño se quitó la porquería de los dientes con la uña del pulgar. Aquel hotel parecía sacado de una película de miedo de los años cincuenta. Paredes sucias, que nadie se había molestado en limpiar en años, un árbol solitario en mitad del aparcamiento y coches que parecían abandonados–. Bueno, no te pongas nerviosa. No pasa nada en este sitio que no pueda solucionar una buena bomba atómica –se dijo a sí misma.
Vio que Sam le daba la mano al otro hombre y que los dos se reían. Sam corrió hacia el coche, abrió la puerta, se metió dentro de un salto y se sacudió como un perro recién salido del mar.
–¡Vaya! –exclamó mientras Karen se quitaba las gotas de agua de la cara–. Esta tormenta es gorda.
–Ya me he dado cuenta –dijo agarrando la hoja de registro de las manos de Sam–. ¿Dónde están nuestras habitaciones?
–Bueno, ahí está la cosa –contestó Sam pasándose la mano por el pelo.
–¿Qué? –preguntó al tiempo que el cartel de neón de libre se apagaba y el dueño salía de la recepción.
–Jonás dice que ha sido una noche de mucha gente.
–¿Jonás?
–Sí, Jonás –respondió Sam encendiendo el motor. Pasaron junto a los demás coches y aparcaron en el último sitio libre.
–Solo queda una habitación –concluyó Sam.
–¿Una?
–Sí y, como estamos en una pequeña ciudad sureña, no me apetecía oír a Jonás y he…
–¿Qué?
–Mira la hoja de inscripción –contestó Sam encogiéndose de hombros.
Karen alzó el papel y lo leyó. Asombrada, lo volvió a leer.
–¿Has puesto señor y señora Paretti? –le dijo en tono acusador.
Sam pensó que no tenía por qué sentirse insultada. No había tenido intención de registrarse como marido y mujer, pero, al ver la expresión lasciva del dueño del motel, había cambiado de opinión. No iba a permitir que un tipo como Jonás dejara correr su enferma imaginación acerca de Karen.
¿Y qué había conseguido protegiéndola? Que se sintiera espantada ante la idea de tener que hacerse pasar por su esposa.
Perfecto.
–Tranquila, Karen. No te estoy pidiendo que me ames, me respetes y me obedezcas hasta la muerte.
–Lo sé, pero…
–No pasa nada, ¿de acuerdo? Es una mentirijilla para que las cosas resulten más fáciles.
–¿Para quién?
–¿Qué pasa con nuestra tregua? –preguntó molesto.
–De acuerdo, tienes razón. ¿Cuánto puede durar el estúpido huracán, después de todo? –dijo asintiendo tras un largo minuto de reflexión.
Mientras Karen agarraba los bombones y el bolso, Sam pensó por primera vez que iban a estar juntos… solos… durante tres días. Con sus noches.
Madre mía.
Tuvo la impresión de que las maniobras militares iban a ser una tontería comparadas con aquel huracán.
El interior de aquel lugar era exactamente como prometía el exterior.
Karen se quedó en la puerta, fascinada. Las paredes estaban pintadas de naranja clarito y la alfombra color óxido le iba de maravilla. Había dos lámparas atornilladas a las mesillas que había a ambos lados de la cama de matrimonio. Un vestidor sin puerta dejaba a la vista tres perchas de alambre que colgaban de una barra. Más allá, se veía el baño, de color verde mar.
Se sentó en la cama y oyó los muelles rechinar. Se preguntó asombrada de dónde habrían sacado todas aquellas cosas.
–Bueno –dijo Sam dejando las maletas en la habitación–. Está seco.
–Más o menos –contestó Karen señalando el techo, donde se había formado una gotera.
–Eso lo puedo arreglar.
«Por supuesto», pensó Karen. Así era él con todo. Si se rompía, Sam lo podía arreglar. Como había intentado hacer con lo que había pasado entre ellos, pero aquello nadie podía arreglarlo.
–De acuerdo. No es precisamente una casa con encanto, pero soportará el huracán y eso es lo que nos importa.
Ella lo miró. Se quedó observando aquella mandíbula fuerte y aquellos labios un poco curvados y supo que no era solo el huracán lo que debía preocuparla. Compartir una habitación diminuta, por no hablar de la cama, con un hombre que podía volverla loca con un simple roce le parecía igual de peligroso.
Sam la miró y fue como si le leyera el pensamiento. Karen vio una chispa de deseo en los ojos de él, que desapareció tras el muro de dolor que ella había construido hacía dos meses.
–Es temporal, Karen. Solos unos días juntos y luego volveremos a hacer vidas separadas, como tú quieres.
–¿Cómo que días?
–Antes, pasar unos días conmigo no te habría hecho poner esa cara, como si te hubieran condenado a veinte años de trabajos forzados –dijo riéndose.
Aquellas palabras le dieron de lleno en el corazón. Ella no había querido hacerle daño. ¿Acaso no sabía que ella también lo había pasado mal? ¿No se daba cuenta de lo difícil que le resultaba alejarse de él cuando, en realidad, lo que le salía era estar cerca de él, volver a sentir la magia que había conocido solo en sus brazos?
–Sam –dijo levantándose de la cama. Echó la cabeza hacia atrás y miró aquellos ojos de color castaño claro–. No es por ti. Es por…
–Lo sé –la interrumpió–. Es algo que no puedes explicar. Creo que recuerdo ese discurso y, si no te importa, prefiero no volverlo a oír.
Karen sintió un tremendo calor en las mejillas y supo que se había sonrojado. Maldición.
–De acuerdo. Lo siento.
–Voy a buscar las otras cosas –dijo asintiendo.
–¿Quieres que te ayude?
–No, gracias –contestó yendo hacia la puerta–. Puedo yo. ¿Por qué no llamas a tus padres antes de que corten el teléfono? Ahorra energías.
Lo vio salir y perderse entre la lluvia y la oscuridad. Cuando se quedó sola, se fue hacia el vestidor, se quitó la chaqueta y la colgó. En ese momento, se cayó la barra de madera y dio contra el suelo. Se quedó mirando la chaqueta, atrapada bajo la barra, suspiró y la dejó allí. Si aquello era una señal de lo que se le venía encima, prefería no pensarlo.
Pensó que las cosas no se podían poner mucho peor. Fue hacia el teléfono, lo descolgó y comenzó a marcar. Debía evitar que su madre hiciera cábalas sobre si habría vuelto con Sam.
Martha Beckett quería nietos desesperadamente y no dudaba en hacer que su única hija se sintiera culpable diciéndole que debería dárselos antes de que fuera demasiado mayor como para disfrutar de ellos.
Karen se giró para ver a Sam, que entraba en ese momento. Justo entonces, su madre descolgó el aparato al otro lado.
–¿Sí?
–Hola, mamá –dijo Karen mirando a un lugar más seguro, como la pared, por ejemplo–. Soy yo.
–Cariño. Me alegro de oírte. ¿Estás a salvo de la tormenta?
–Sí –contestó. A salvo de la tormenta, sí.
–Bien. Ahora cuéntame todo sobre Sam y tú. ¡No me habías dicho que habíais vuelto!
–No hemos vuelto, mamá –contestó sabiendo que aquello no le iba a servir de nada.
–¡Justo el otro día le estaba comentando a tu padre que sabía que acabaríais juntos otra vez!
Karen gimió y se tocó la frente al sentir una aguda punzada.
–Creo que lo mejor será que cada uno tenga una zona –dijo Sam mirando la habitación.
–¿Ah sí?
–Sí –contestó mirándola. Estaba sentada en la cama, apoyada en el cabecero y con las piernas cruzadas, aquellas piernas tan largas. Su pelo dorado brillaba aunque había poca luz. Lo estaba mirando con aquellos ojos azules y tenía en su rostro una media sonrisa que le recordaron otros tiempos. Tiempos más felices.
Se acordó de aquellas mañanas de domingo haciendo el vago en la cama. Despertarse con ella hecha un ovillo a su lado. Su respiración en el pecho, el olor a limón de su pelo, la magia de sus caricias.
–¿Sam? –dijo Karen en un tono que le hizo comprender a Sam que no era la primera vez que lo llamaba.
–¿Eh? Sí –dijo recordándose que aquellos días habían terminado. Karen había decidido ponerles fin y era mejor acordarse de ese hecho y olvidarse de todo lo demás.
O, al menos, intentarlo.
–Quédate tú con la cama y yo dormiré en el suelo –dijo Sam.
–De acuerdo.
–Demasiado rápido –apuntó Sam con una ceja levantada.
–Bueno, la feminista que hay en mí piensa que deberíamos turnarnos para dormir en el suelo, pero…
–¿Sí?
–La niña que hay en mí prefiere dormir en una cama, que es mucho más cómodo, porque odia los sacos de dormir.
–Ya lo sé. Lo de acampar no te hacía mucha gracia –dijo riéndose.
–Estaba lloviendo.
–Teníamos una tienda.
–Sí y todos los bichos del condado se metieron en la tienda con nosotros para resguardarse de la lluvia –dijo sonriendo. Por un momento, los problemas se disiparon y dejaron paso al recuerdo de aquel fin de semana juntos.
Se miraron durante un momento largo y lleno de tensión y Karen, de repente, se levantó en busca de sus maletas.
–¿Nos instalamos?
–Claro –contestó aparcando el deseo que sentía por ella en un rincón de su alma.
Media hora después, sus respectivos «campamentos» estaban montados. A los pies de la cama, Sam estudiaba la zona para que todo estuviera como debía estar. Había puesto contra la pared la comida, las botellas de agua, una radio a pilas y una linterna. Delante de sus provisiones, estaba el saco de dormir, abierto. Se arrodilló sobre él para desenrollar la manta.
–¿Qué estas haciendo? –preguntó Karen.
–Me estoy preparando para el huracán. No como otras… –contestó mirándola por encima del hombro.
–Yo también estoy preparada –protestó.
–Claro. Ya lo veo.
–Eh, que yo he terminado de deshacer el equipaje hacia veinte minutos –apunto Karen terminando de pintarse la última uña del pie.
–Lo único que has hecho ha sido sacar las cosas de la nevera.
–Tenía sed.
–Karen…
–Relájate, sargento. ¿Qué pasa? ¿No se puede hacer nada? ¿Solo esperar a que llegue el huracán?
–Sí, claro, se puede uno dedicar a pintarse las uñas de rosa.
–¿Quieres que te las pinte a ti también? –dijo Karen sonriendo con una ceja levantada.
–Muy graciosa.
–A lo mejor, el rosa os queda bien a los marines.
–Quizá debería decirle al comandante que nos pongan algo rosa en el uniforme.
–Seguro que sería más alegre que esas ropas de camuflaje tan feas que lleváis.
–Claro, pero un marine vestido de rosa es un blanco fácil en mitad de la selva y para evitar eso están, precisamente, las ropas de camuflaje –contestó levantándose con la manta y dirigiéndose a la ventana.
–¿Has estado muchas veces en la selva? –preguntó Karen tras un minuto de silencio.
–Hace mucho que no. ¿Por qué?
–No, por nada.
Sam sintió curiosidad, pero lo dejó pasar.
–¿Qué estás haciendo ahora? –preguntó Karen mientras Sam descorría las cortinas.
Sam miró por la ventana, pero, en vez de ver la lluvia cayendo, vio el reflejo de ella en el cristal. Se había puesto unos pantalones cortos blancos y una camiseta azul. Tenía las piernas descubiertas y algodones entre los dedos de los pies. El pelo rubio le caía sobre los hombros y, cuando se dio la vuelta para mirarla, Sam podría haber jurado que había paseado la mirada por su cuerpo.
–¿Sam?
Sam dejó de lado el reflejo de Karen y se concentró en el exterior, donde reinaba la oscuridad y la lluvia golpeaba el cristal por la fuerza del viento.
–Sí. Eh… –dijo Sam colocando la manta con chinchetas a lo largo del marco de la ventana–. Así, si la ventana se rompe, no resultaremos heridos –pensó en que sería ella la que resultaría herida por los cristales, ya que era ella la que iba a dormir en la cama, y quería evitarlo.
–Eres como McGuiver, ¿no? –dijo sonriendo, lo que hizo que él se lo tomara como un cumplido.
–Sí, exacto.
Maldición. Qué guapa estaba en aquella cama. No había nada que Sam deseara más que yacer con ella, abrazarla y besarla hasta que no se acordaran de nada, ni de sus nombres.
Pero aquello no iba a ocurrir…
–¿Tienes hambre? –preguntó Sam.
–Pues, sí, la verdad.
–Resulta que tengo la despensa llena –dijo frotándose las manos.
–¿De verdad? Bueno, yo tengo…
–No. La cena corre de mi cuenta.
–¿Qué has pensado?
–Ehh –dijo arrodillándose ante las provisiones y leyendo las etiquetas–. Pasta con atún, patatas con jamón –la miró y vio que, por la expresión de su cara, aquello no le apetecía mucho–. Uno de mis preferidos es macarrones con queso. ¿A ti qué te apetece?
–Una hamburguesa.
–Lo siento, no tengo.
–¿Te he dicho que tengo cosas para hacer sándwiches en la nevera? Salami, pastrami, jamón, carne asada y queso. Con pan francés.
–Suena estupendo, pero yo te estoy ofreciendo algo calentito.
–Ya. Te lo agradezco, pero paso de la pasta con atún –dijo levantándose de la cama en dirección a la nevera portátil.
–Haz lo que te dé la gana –murmuró Sam–. Como siempre.
–¿Qué has querido decir con eso? –preguntó Karen parándose en seco.
–¿Qué?
–Te he oído. Lo has dicho en bajito, pero tienes un tono de voz muy alto. ¿Qué has querido decir con eso de que hago lo que me da la gana?
–Nada –contestó pensando que no lo tendría que haber dicho. Se había arrepentido en cuanto las palabras habían salido de su boca. No había motivo para hablar del tema otra vez. Karen era una cabezota. Lo había dejado y no iba a cambiar de opinión. Así que la pregunta era: ¿quería pasarse los próximos días discutiendo con la única mujer que le había interesado de veras?
–Cobarde –respondió Karen.
Sam la miró y ella le aguantó la mirada. Parecía que lo único que iba a hacer con Karen aquellos días iba a ser pelearse.
Capítulo Cuatro
«Me parece que me he puesto un poco desagradable», pensó Karen mirando aquellos ojos color ámbar. A ningún hombre le gustaba que le llamaran cobarde y, menos aún, a un marine.
–¿Cobarde? –repitió Sam atónito–. ¿Me estás llamando cobarde? ¡Ja! Le dijo la sartén al cazo, como decías tú antes.
–Bueno, quizá no tendría que haberte llamado cobarde…
–¿Quizás?
–Bueno, no debería haberlo hecho –admitió–, pero eso no te da derecho a llamarme ciertas cosas.
–Yo no fui el que terminó con una cosa que estaba yendo bien, Karen –le recordó–. No fui yo el que tuvo miedo de seguir con una persona. No fui yo el que dijo «se acabó» y no se molestó en dar una explicación.
Era cierto, no le había dado ninguna explicación y se la debía. Intentar que lo comprendiera hubiera sido más doloroso que irse sin más.
–Tenía mis razones.
–Sí, pero te daba miedo compartirlas conmigo.
–No me daba miedo –dijo dando un paso sin acordarse de los algodones de los pies. Maldición. Fue hacia la pared y volvió. Aquella habitación era demasiado pequeña.
–Entonces, ¿por qué? –preguntó Sam–. ¿Por qué no me dijiste qué estaba ocurriendo?
Karen cruzó los brazos en señal de defensa. No quería volver a hablar de aquel tema. No había querido hablar de ello entonces y no quería hacerlo en esos momentos. No era el momento. Ni siquiera sabían cuánto tiempo iban a tener que pasar juntos.
–Es privado –contestó Karen con la esperanza de que la dejara en paz.
–¿Privado? –preguntó asombrado mirándola como si estuviera loca–. ¿Es tan privado como para no decírselo al hombre que ha explorado todos y cada uno de los rincones de tu cuerpo haciéndote el amor?
Karen sintió un escalofrío por la espalda al recordar aquellos momentos. Las manos de Sam en su espalda, el roce de sus piernas y su respiración moviéndole el pelo mientras la abrazaba durmiendo.
Maldición. Aquello no era justo. No podía utilizar los recuerdos para desarmarla.
–No –dijo luchando contra el nudo que se le había formado en la garganta. Quizás hubiera sido mejor enfrentarse al huracán. Al menos, así, solo habría estado en peligro su cuerpo, no su corazón ni su alma.
–¿No qué? –preguntó suavemente–. ¿Que no recuerde lo que compartimos? ¿O que no hable de ello?
–Las dos cosas –contestó moviendo la cabeza intentando hacer desaparecer los recuerdos–. Ninguna de las dos.
Sam se acercó a ella y Karen retrocedió. No lo temía. No. Nunca lo había temido, ni siquiera cuando habían discutido. En realidad, era todo lo contrario. Lo que temía era no poder controlar el deseo de abrazarlo si la tocaba. Maldición. Llevaban más de dos meses sin verse. ¿No era tiempo suficiente para controlar el deseo que la invadía?
No tendría que resultar tan difícil alejarse de él cuando sabía que era lo que debía hacer.
–Esto no es justo –murmuró Karen enfadada consigo misma por la reacción de su cuerpo ante la presencia de Sam. Por Dios, ya no era una adolescente loca por el capitán del equipo de fútbol.
–¿Justo? ¿Quieres justicia? Maldita sea, Karen, teníamos algo maravilloso y tú te lo cargaste –dijo asombrado.
–No fue tan fácil –contestó Karen intentando ignorar el dolor de la voz de Sam y la acusación implícita en sus palabras. ¿Cómo podía pensar que le había resultado fácil? Dos meses después, seguía echándole de menos, deseándolo. ¿Fácil? Había sido lo más difícil que había hecho en su vida.
–Yo creo que para ti, sí –dijo Sam alzando los brazos y dejándolos caer–. Fue como «aquí tienes tus maletas y no hagas ruido al salir, por favor».
«Tiene razón», pensó Karen. Era verdad. Se dirigió al baño. Salió corriendo y, con las prisas por acabar con todo aquello, no le había dado la más mínima explicación. No había tenido valor para exponer sus razones. No había querido darle la oportunidad de rebartírselas.
Se le había ocurrido la loca idea de que si cortaba por lo sano sería más fácil para ambos. Había sido una estupidez. Fue como creer que a alguien que le arrancan un brazo le va a importar menos porque haya sido de cuajo y no poco a poco.
Lo miró a los ojos, aquellos ojos de color whisky, llenos de dolor y rabia.
–Hice lo que tenía que hacer –afirmó. Intentó sonar segura de sí misma, pero las dudas estaban haciendo mella en su decisión.
–Eso dijiste –murmuró Sam bruscamente. Karen se estremeció. ¿Cuántas veces había oído ese tono ronco en mitad de la oscuridad de la noche?
Pensar en aquello no le ayudaba en absoluto.
–Mira, Sam –dijo agarrando la puerta del baño–, declaramos una tregua, ¿no? Fue idea tuya.
Sam la miró detenidamente y luego se pasó las manos por la cara.
–Muy bien. No nos pelearemos, pero vamos a hablar.
A Karen se le hizo un nudo en la boca del estómago. Estaba atrapada en aquella habitación con Sam. A decir por la expresión de su cara, las cosas iban a ir a peor entre ellos.
Sam golpeó el marco de la puerta con ambas manos.
–Estamos aquí atrapados, Karen. No podemos huir. No podemos escondernos. Y, antes de que termine el huracán, tú y yo vamos a dejar claras unas cuantas cosas.
Nunca le había consentido aquello de «yo soy el marine y yo soy el que da las órdenes» y no lo iba a hacer en esos momentos.
–Hablaremos cuando yo esté preparada para hablar –le espetó con firmeza.
–Claro que hablaremos –le aseguró Sam.
Agresivo, eso era lo que era. Simplemente agresivo. Ese era el tipo de defectos que debía recordar, se dijo Karen. Pero no. Su cerebro se empeñaba en recordar su ternura, su forma de hacer el amor, su risa. Si se hubiera dedicado a recordar lo marimandón que era, seguramente ya se habría olvidado de él.
–Atrás, sargento –dijo cerrando la puerta del baño. No iba a pedir perdón por lo que sentía y, desde luego, no iba a explicárselo. No era el momento.
Sam apoyó una mano en la puerta para que no se cerrara.
–¿Qué haces?
Karen le quitó la mano.
–Me voy a duchar, si al Maestro del Universo le parece bien.
Dio un portazo y echó aquel patético cerrojo. Tendría que fiarse de Sam y de su sentido del honor para poder tener un poco de intimidad porque aquel cerrojo no aguantaría la arremetida de un niño de diez años.
Se apoyó en la puerta y miró al techo verde que se estaba desconchando. En realidad, no veía el techo sino un ataúd plateado con una bandera por encima, rodeado de personas de luto. La visión se turbó por sus propias lágrimas. Apretó los párpados e intentó parar la sucesión de imágenes, pero, aunque lo logró por aquella vez, sabía que nunca la abandonarían. Siempre la acompañarían, siempre estarían allí, al acecho.
–Dúchate si quieres, Karen –dijo Sam desde el otro lado de la puerta–, pero tendrás que salir tarde o temprano y estaré aquí. Esperando.
Aquello le llegó al alma. Intentó no escuchar a su corazón dolorido. Él también estaría allí, como todas las noches cuando intentaba dormir para olvidarse de él y se lo encontraba en sueños.
Karen salió de la ducha y se secó. Sam sabía que había hecho lo correcto al posponer la conversación que tenían pendiente. Decidió darse él también una ducha antes.
Las conversaciones con Karen solían terminar en enfado, pasión o ambas cosas. Sabía que iba a tener que estar alerta para controlarse.
Quitó el vaho del espejo con la toalla y la colgó. Estudió su reflejo y vio a un sargento de artillería de 34 años un poco cansado. La barba de tres días no ayudaba mucho. A las cuatro de la madrugada nadie está recién afeitado, aunque estaba acostumbrado a madrugar.
Karen y él llevaban despiertos toda la noche. Entre encontrar un motel, instalarse y pelearse, había sido una noche completita. Madrugada, más bien.
Agarró la maquinilla de afeitar y se afeitó rápidamente, se vistió y salió del baño, preparado para enfrentarse a Karen y hablar con ella.
Sin embargo, la habitación estaba vacía.
–Maldita sea –murmuró–. Como se haya ido, como haya huido otra vez… –no terminó la frase porque al abrir la puerta de la calle, una ráfaga de lluvia y viento se lo impidió.
Barrió con la mirada el aparcamiento. No debería de haber propiciado una confrontación. Por su culpa, porque no podía olvidarse del pasado, ella podía estar en peligro. No quería ni pensar en ella sola, con aquel tiempo.
Entonces, la vio. Detrás del coche. Con la cabeza y los brazos en alto hacia el cielo, su cuerpo azotado por el viento, con la ropa empapada, el pelo alborotado, haciendo frente a la furia de la tormenta.
No supo si sentirse contento o enfadado. Sam salió y fue hacia ella.
–¿Qué diablos estás haciendo? –le dijo a su espalda.
Karen ni siquiera se dio la vuelta. Siguió con la mirada fija en las nubes.
–Necesitaba aire. Necesitaba…
–¿Huir?
–Sí –admitió.
–De mí.
–En parte –dijo pasándose los dedos por el pelo– y en parte porque quería ver llegar la tormenta.
–Pero si llevamos toda la noche viéndola venir –le recordó moviendo la cabeza.
–No, hemos estado huyendo de ella. Preparándonos para hacerle frente, pero no la hemos sentido.
–¿Estás loca? –le preguntó al ver que volvía a levantar los brazos hacia el cielo como si esperara que el viento se la llevara.
–A lo mejor –dijo sonriendo a la lluvia–, pero me encanta el viento. Siempre me ha gustado. Cuando era pequeña, me encantaba sentarme en el césped y sentir el viento, como si yo formara parte de la tormenta –se rio–. Es muy difícil ver tormentas en Carolina del Sur, pero esta… –dijo agitando la cabellera al viento–. ¿No sientes la fuerza de la tormenta cuando te da el viento? Es casi eléctrico.
–Como te dé un rayo sí que va a ser eléctrico –le advirtió.
–Tú no lo entiendes.
Sam la agarró de un brazo y la giró hacia él.
–Lo que entiendo es que todos los habitantes de este estado están escondidos ante el paso del huracán Henry y tú te dedicas a darle la bienvenida como si se tratara de un novio que no ves hace tiempo –dijo pensando en que así sería como le gustaría que lo recibiera a él. La agarró de los hombros y la atrajo hacia sí. Mirando aquellos ojos azules se olvidó del viento, la lluvia y los relámpagos.
–Sam, ¿te importaría dejarlo? ¿Te importaría dejarlo un rato?
No quería dejarlo. Necesitaba respuestas. Quería tenerla entre sus brazos. Vio súplica en los ojos de aquella mujer fuerte y decidió esperar. Asintió y la abrazó fugaz pero profundamente. Le pasó un brazo por los hombros y se dirigieron a la habitación.
–Vamos a secarnos… de nuevo y vamos a intentar dormir un poco.
–Me parece bien –contestó Karen.
–Ya tendremos tiempo de hablar más tarde.
–Más tarde.
Sam tuvo la impresión de que ella tenía la esperanza de que él se hubiera olvidado de la conversación que tenían pendiente. No era así. Antes de que el huracán Henry hubiera terminado de azotar el sur de Estados Unidos, Sam Paretti habría averiguado qué le pasaba a Karen Beckett.